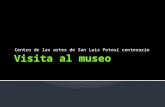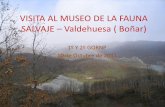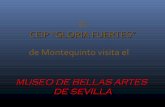Guía de Visita Al Museo Arquidiocesano de Guatemala
-
Upload
angel-milian -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
Transcript of Guía de Visita Al Museo Arquidiocesano de Guatemala
Universidad de San Carlos de GuatemalaFacultad de HumanidadesDepartamento de ArteBA52.4 Iconologa e IconografaPrograma del CursoSegundo semestre 2013Gua para visita al Museo Arquidiocesano de GuatemalaParte I sala de JessI.1. LecturaAnalice el siguiente textoJESUCRISTO, VI. ICONOGRAFIA Y ARTE.Pgina 7 de 7
La representacin de Jesucristo en el antiguo arte cristiano. La representacin iconogrfica de J. plante desde un principio difciles problemas. En un mundo en el que, por mltiples razones, predominaba la tendencia anicnica (es decir, a prescindir de las imgenes) se suscit el problema de si convena o no representar la figura de Cristo, pues si de un lado la historicidad obligaba a una representacin realista, en cuanto a la fidelidad de los rasgos fsicos de su naturaleza humana, de otro lado el temor a la profanacin de lo que es digno de veneracin y respeto y, asimismo, el miedo a caer en la idolatra, aconsejaba la sustitucin de la representacin concreta por los smbolos o alegoras correspondientes. En efecto, en el arte paleocristiano se multiplican los smbolos que se relacionan directamente con la representacin de Cristo. El pez -en razn de las letras de su nombre en griego, como jaculatoria-, el len, el pelcano, el ave fnix, el delfn, el racimo de uvas, etc. adems de otros que pueden ser interpretados en algn sentido como smbolos de Cristo. Especial mencin merece el cordero como alegora de Cristo (v. CORDERO DE DIOS), que prolifera en el s. v, a veces colocado sobre un montculo, significacin tanto del monte Calvario como del Paraso, distinguindose en este caso por los cuatro ros que corren a su pie. El cordero, aparte del nimbo crucfero especfico de J., suele llevar una cruz en funcin de su carcter pasional, de vctima inmolada, en relacin con la frase de S. Juan: Ecce agnus Dei. No obstante, la ms frecuente y caracterstica representacin de J. es el anagrama formado por las dos primeras letras iniciales de su nombre en griego (la fi y la ro) (X y P) enlazadas, que recibe el nombre de crismn. A estas letras enlazadas suelen acompaarlas la primera y ltima letra del alfabeto griego (alfa y omega) , smbolos de principio y_fin, o sea de eternidad, todo ello frecuentemente encerrado en un crculo o una lurea, smbolos de plenitud, de infinitud y de triunfo. En relacin con este smbolo se puede citar la cruz monogramtica que aparece con frecuencia, consistente en un aspa cruzada por un palo vertical. Ya ms tardo, y muy popular a fines de la Edad Media, es el trigamma, es decir, las tres letras IHS juntas significando Jess Hombre Salvador. Dentro de este concepto alegrico pueden ser consideradas las figuras humanas que, sin intentar hacer una representacin de carcter realista, le alegorizan. Por ejemplo, la representacin de Orfeo e inclusive la de Eros, en relacin con el mito de Amor y Psiquis, son muy utilizadas como alegoras de Cristo en los primeros tiempos del cristianismo. Muy caracterstica es la del Buen Pastor; tambin alcanza gran difusin en las comunidades cristianas occidentales el llamado Cristo helenstico, es decir, la representacin del Seor como un hombre joven o incluso adolescente. Imgenes de este tipo se encuentran en el llamado Cristo Doctor del Museo Lateranense y en numerossimos sepulcros; se repiten tambin en frecuentsimas representaciones pictricas, como en el Cristo Docente (de la primera mitad del s. III), del hipogeo de los Aurelios, que se reputa como la ms antigua de este tipo; en las representaciones de Cristo como pescador de almas; y en las que glosan el tema de la Pastoral celeste, segn vemos en el excepcional y bellsimo mosaico del mausoleo de Gala Placidia en Rvena. Este tipo del Cristo helenstico, es decir, de Cristo joven, adolescente, se mantiene en marfiles y otras obras aun en poca prerromnica, siendo el tipo ms difundido, por ejemplo, en el arte carolingio tanto en marfiles como en miniaturas. Una variante es la de Cristo representado como joven militar, con la cruz sobre el hombro y hollando la serpiente y el len, smbolos en este caso del mal y de la muerte, segn vemos en el Palacio Episcopal de Rvena. La difusin de este tipo helenstico de representacin se explica quiz por el deseo de los cristianos de esa poca de evitar la confusin con las imgenes de hombre barbado, que se relacionan con la iconografa de Jpiter, en la que se inspir la iconografa cristiana sobre Dios Padre. No obstante, esta representacin de Cristo como joven, popular en las comunidades cristianas occidentales impregnadas del helenismo alejandrino, se vio desplazada por el modelo que surge en las comunidades sirias y que, al ser adoptado por el mundo bizantino pas a Occidente, adquiriendo un carcter universal en el romnico. En efecto, en las comunidades cristianas siriacas, con un deseo de reflejar ms exactamente los rasgos concretos del Cristo histrico, se recogen una serie de tradiciones y leyendas que fijan la iconografa de J., como la de un hombre de aspecto solemne y mayesttico, de 1,83 m. de altura, de amplia cabellera y abundante barba generalmente partida. Las principales fuentes que sirvieron de base para fijar esta iconografa son las llamadas imgenes acheiropoietes, o hechas por mano de hombre. Sobresale la de la Vernica que enjug el rostro de Cristo camino del Calvario, dando as origen al lienzo que conocemos como la Santa Faz, y que, segn la tradicin, lleg en el s. VIII a Roma, conservndose en Santa Mara de los Mrtires. Mencionemos tambin la relacionada con el rey Abgar de Siria, que recibi veneracin en las puertas de la ciudad de Edesa, y que, segn la leyenda, fue debida al deseo del rey de tener una imagen de J.; como no pudo conseguirla, obtuvo del propio Cristo que pusiera su rostro en un trozo de su manto quedando impreso en el mismo; la tradicin aade que los apstoles Simn y Judas Tadeo llevaron esta imagen 'al rey Abgar que cur su lepra. Estas imgenes coinciden en la forma de representar a J., con la variante de que la barba puede ser partida o tripartita. Consta que el tipo de Edesa, que cita S. Juan Damasceno, fue el mandado reproducir por Constantino; coincide adems con la descripcin que hace Eusebio de Cesarea de la imagen existente en Pancas (Cesarea de Filippo), aunque sta era, al parecer, una imagen de Esculapio y su hija, en vez de Cristo y la hemorrosa como interpreta Eusebio. Consta tambin que la imagen de Edesa, despus del 944, fue trasladada a Constantinopla, conservada y citada como el santo mandylion en la capilla de la Virgen del palacio imperial del Bukoleon, y trasladada a Occidente despus de la cuarta Cruzada; pero ya existan copias en Europa, entre ellas la Santa Faz de Laon, que ya estaba en esta catedral en el s. xil. Estas copias del santo mandylion dieron lugar a textos confirmatorios de esta iconografa, como la famosa Carta del senador Publio Lentulo al Senado de Roma, en la que se describe un tipo iconogrfico parejo, al parecer apcrifo latino del s. XIII. Otras imgenes acheiropoietes son: la procedente de Kamuliana, en Capadocia, llevada a Constantinopla y que desapareci en las luchas iconoclastas; el Santo Sudario o Sbana Santa de Turn que consta que ya estaba en 1353 en la Colegiata de Lirey (Aube), y en la que estn impresas las huellas del cuerpo de Cristo; otra imagen en pie del Salvador, en el Sancta Sanctorum de S. Juan de Letrn que, segn la leyenda, fue iniciada por S. Lucas y acabada por un ngel, milagrosamente transportada por mar desde Constantinopla a Roma; tambin la llamada medida del cuerpo de Cristo popularizada por los cistercienses, en relacin con la leyenda del caballero portugus que, para tomar las medidas del Santo Sepulcro, se sirvi de un turbante de un musulmn quedando impresa en el tejido la imagen del Salvador; tambin pueden recordarse la representacin del llamado Cristo de la Esmeralda, la Piedra de Marcelina y un plato del British Muscum. Entre estas imgenes legendarias se citan tambin el Pao de Menfis, sobre el que el Nio Jess, al secarse el rostro, haba impreso sus rasgos, aunque la representacin del Nio Jess tuvo escasa aceptacin en la Iglesia oriental y bizantina como imagen independiente; y tambin la Columna de la Flagelacin en la que haba quedado sealado el cuerpo del Salvador. Del romnico a nuestros das. Ya en la iniciacin del romnico (v.) adquiere gran popularidad el Volto Santo de Lucaa, que segn la leyenda hizo Nicodemo y fue acabado por un ngel y que milagrosamente lleg por mar a la costa toscana. Esta imagen del Crucificado contribuy a fijar el tipo iconogrfico del Cristo barbado que es aceptado universalmente en la iconografa cristiana a partir del s. xi. En el romnico la iconografa de J., aparte de la representacin de escenas de los relatos evanglicos o en funcin de su carcter divino (v. DIOS v) se concreta en dos especficas representaciones: la Maiestas Domini, Cristo en la Cruz, rgido, con cuatro clavos, ojos abiertos, corona y cubierto con tnica o amplio pao de pureza (colobium o perizoma); y el Pantocrtor, barbado, bendiciendo, rodeado de la mandorla y frecuentemente con el Tetramorfos, subrayando as fuertemente su Divinidad. En el gtico (v.) se pasa de la majestuosidad e hieratismo del romnico a una acentuada humanizacin, adquiriendo la representacin de Cristo rasgos ms humanos. La idealizacin de la fisura de Cristo no desaparece como manifiesta el solemne idealismo de las imgenes de Cristo bendiciendo, como el famossimo Beau Dieu de Amiens, que es particularmente representativo. De otro lado, en el Crucificado, se acentan los rasgos pasionales y cruentos, y el Cristo muerto cuelga en la Cruz, llagado y con gran corona de espinas y a veces se llena de pstulas e hinchazones como el impresionante Cristo de Burgos o el Cristo muerto de S. Clara de Palencia. Paralelamente surge el Cristo Varn de Dolores y proliferan las escenas sangrientas de su Pasin, aunque, tal vez por contraste, se difunden igualmente las escenas del Ciclo de la Infancia, en busca de un idealismo sentimental particularmente caracterstico. Con el renacimiento (v.) y el barroco (v.) la evolucin iconogrfica sigue paralela a la esttica del momento. Si, por una parte, predomina el tipo heroico del atleta, que surge de los modelos miguelangelescos, el naturalismo barroco da paso de nuevo a un idealismo en el que destacan las notas patticas, a veces sangrientas, de Cristos agnicos o muertos con muestras muy visibles de sufrimiento. Otras veces se prefiere la nota dulce o incluso melanclica, multiplicndose el tema del Nio Jess que duerme sobre la Cruz o juega con unos clavos y espinas. Asimismo alcanza gran difusin el tema del Cristo Sacerdote y surge, como novedad, el tema del Sagrado Corazn, en el que, Cristo, generalmente poetizado, muestra su corazn descubierto en el pecho, del que surgen rayos, tema que se difunde fundamentalmente a partir de 1685. En el arte actual, despus de la crisis del arte religioso en el s. xix, se tiende a sealar ms el simbolismo alegrico, en vez de insistir en la bsqueda de los rasgos concretos del Cristo histrico.BIBL.: A. HAUCH, Die Entstehung des Christustypus in der abendlndischen Kunst, Heidelberg 1880; E. vox DOBSCHTZ, Christusbilder, Leipzig 1899; E. PANOFSKY, imago Pietatis, Leipzig 1927; K. KUNSTLE, lkonographie der christlichen Kunst, 1, Friburgo 1928; A. GRABAR, La sainte lace de Laon, Praga, 1931; F. VAN DER MEER, Majestas Domlni, Pars 1938; P. MORNAND, Le visage du Christ, Pars 1939; P. DONCOEUR, Le Christ dans 1'art francais, Pars 1939; A. HAMON, Histoire de la dvotion au Sacr Coeur, Pars 1939; F. GERKE, Christus in der spdtantiken Plastik, Berln 1940; F. MADER y R. HOFMANN, Christus in der Kunst, Munich 1947; G. AULETTA, L'aspetto di Ges Cristo, Roma 1948; W. MERSMANN, Der Schmerzensmann, Dsseldorf '1952; R. W. HYNEK, El aspecto fsico de Jesucristo en el Santo Sudario, Barcelona 1954; C. CECCHELLI, Iconografia del Cristo nell'arte paleocristiana e bizantina, Rvena 1956.J. M. AZCRATE RISTORI.Cortesa de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp, 1991
I.2. En base a lo anteriormente ledo realice las siguientes actividades:1. Qu ejemplos de tipologa iconogrfica de las ledas en el prrafo anterior podemos encontrar? Desarrolle al menos dos e ilstrelos2. Diferencias en la iconografa de Cristo Crucificado: en base a los dos crucifijos desarrolle un breve anlisis acerca de las diferencias iconogrficas entre ambos.3. Qu tipos de nimbos corresponden a Jess y en qu momentos de su ministerio o de su vida aparecen?4. En relacin a las esculturas de los doce apstoles y Jess, desarrolle lo siguiente:a. Qu atributo corresponde a cada apstol de los representados en la sala?b. Qu apstoles ostentan su atributo y cules no?Parte II sala de la IglesiaEn la sala de la iglesia analice lo siguiente:1. En el primer exhibidor aparece un conjunto de elementos iconogrficos propios de la Orden Carmelita: Revise cuales son, a qu santos pertenecen y realice una tabla sinptica.2. Aparecen tres santos sin identificacin, analice quienes son, e identifique sus atributos.3. En los objetos exhibidos en la sala aparecen diferentes smbolos vegetales. Seleccione dos, identifique la pieza y analcelos iconogrficamente.Parte III sala de la VirgenIII.1. LecturaMARA ICONOGRAFA
La representacin de la Virgen Mara tiene una importancia fundamental en la iconografa cristiana.Surge ya su representacin en los primeros tiempos del cristianismo segn vemos en el cementerio de Priscila, de mediados del s. III, sentada como matrona con el Nio en su regazo, pero no ser hasta el periodo comprendido entre los s. V al X cuando se fijen los tipos iconogrficos fundamentales, esencialmente en el arte bizantino.
KYRIOTISSA TAMBIN LLAMADA PANAGIA NICOPOIASe presenta a Mara sentada como trono del Nio, que est sentado sobre sus rodillas totalmente de espaldas a ella. Se atribuye, como tantos otros, a un modelo pintado por S. Lucas y pasa a Occidente, donde alcanza especial difusin en el romnico, conocida con el nombre de Majestas o Virgen Majestad. que suele ofrecer la variante de llevar una corona, como reina. En relacin con este tipo, est otro, tambin utilizado en Bizancio, en la Edad Media y en el arte actual, que la representa de pie, rgida, con el Nio sostenido por ella ante su pecho, ofrecindolo.
HODIGITRIAEste tipo parece tener su origen en un icono tambin atribuido a S. Lucas, que consta recibi culto en Constantinopla desde el s. V hasta 1453, en que fue destruido. Se ofrece sosteniendo al Nio en su brazo izquierdo, generalmente, sealndole con la derecha que cruza ante el pecho, al mismo tiempo que mira al espectador. Es la Virgen que seala el camino de la salvacin y de la vida. Este tipo se difunde en Occidente en la primera etapa del periodo gtico, manteniendo en principio la corona, que pronto desaparece. Hay en ella un cierto aislamiento y solemnidad que la distingue del carcter ms humano y sentimental de la Virgen Eleousa, de la que luego hablaremos.En relacin con este tipo se encuentra la variante en el que la Virgen como Madre tiene en su derecha una flor o un fruto, alegora de la nueva Eva. Este tipo, si de un lado se dulcifica por el movimiento del Nio o la sonrisa de la Madre, e inclusive por la bsqueda de la belleza sentimental, por otro lado, al mantener su hieratismo y solemnidad, se sita en la lnea evolutiva que parte del tipo kyriotissa, caracterstico del romnico.
BLACHERNIOTISSA TAMBIN LLAMADA PLATYTERARepresenta a la Virgen de pie, con los brazos levantados, orante, colocndose en su pecho un crculo en el que se representa al Nio. Este tipo fue muy popular en Bizancio, en relacin con un icono venerado en el monasterio de Blaquerna, y pas a Occidente en el periodo gtico avanzado. Sus relaciones con el tipo occidental de la Virgen de la O, de la Esperanza o de la Expectacin es evidente.Este tipo se relaciona asimismo con un determinado modelo llamado de Virgen abridera, o sea, una imagen en cuyo vientre se dispone una portezuela que da acceso a un hueco en el que se sita al Nio, tipo de imagen muy escasamente utilizada despus del Concilio de Trento.En relacin con este tipo de Virgen orante, est el que podemos calificar como Virgen Apocalptica, que se inspira en el texto del Apocalipsis de S. Juan, segn vemos en los Beatos mozrabes, con variantes en cuanto a la aparicin en su seno del Sol o el Nio y que ha de dar origen al tema de la Inmaculada. Las estrellas, la luna a los pies y, sobre todo, el resplandor son smbolos caractersticos, que vemos tambin en otros tipos, de l derivados, como el de Guadalupe.
ELEOUSAComo Madre de Dios y particularmente en su versin de Glikophilousa, o sea, de la amante dulce, alcanza gran desarrollo este tipo iconogrfico, en el que se acentan los rasgos y actitudes maternales. La Virgen tiene al Nio en su brazo izquierdo, al que acerca su rostro, y a veces el Nio juega con su Madre, poniendo su mano en su barbilla o metindola por el escote. Otras veces se crea el coloquio maternal y la Virgen mira lnguidamente a su Hijo, que juega con un pajarito, alusin a su poder de dar vida, conforme a los textos de los Evangelios apcrifos. Estas ltimas interpretaciones del tema se desarrollan fundamentalmente a lo largo del s. XIV. Asimismo surge el tipo llamado Virgen de la Humildad, que representa a la Virgen sentada en el suelo jugando o contemplando al Nio, al que a veces amamanta, modelo que tiene su origen en relatos en torno a la Huida a Egipto y un santuario del Norte de Egipto.
GALAKTOTROPHOUSASe incluye generalmente este tipo dentro de las Eleousa, con las que se relaciona. Es la Virgen lactante, que tiene al parecer un origen egipcio. Este modelo pasa a Occidente y conforme se hace especial hincapi en la naturaleza humana de Cristo alcanza mayor difusin, particularmente en el periodo gtico. Con l se relaciona el tipo ya citado de la Virgen de la Humildad lactante, y en funcin de esta interpretacin de dar vida al Nio suele tener un carcter de intercesora o funerario. Como derivacin de este concepto, ya a fines del gtico, surge el de la Virgen del Socorro o del Sufragio, en el que la Virgen descubre su pecho y deja caer unas gotas de leche sobre las almas del purgatorio. Paralelamente, se pueden incluir en este grupo las diversas representaciones de la aparicin de la Virgen a un santo, como la de S. Bernardo, en la que la Virgen deja caer una gotas de su pecho que van a los labios del santo, en recompensa por los elogios que el santo la dedic. Tambin variante del tema es el de la Madre desairada, que vemos tanto en el periodo gtico como en el Renacimiento, en el que el Nio rechaza el pecho de la Virgen para buscar la cruz, con la que juega o mira. Todos stos se restringieron despus del Concilio de Trento.
VIRGEN DOLOROSACorresponde tambin al periodo gtico, que es cuando alcanza un mayor desarrollo la iconografa mariana, la proliferacin de este tema, que surge como desgajado del de la Virgen en el Calvario. Tiene muchas variantes: la de la Piedad, con el Cristo muerto en su regazo, en su Quinta Angustia; la de la Virgen de los Dolores, al pie de la Cruz, de pie o sentada, con los siete cuchillos clavados en su pecho; como Virgen de las Angustias, muy prodigada en el Renacimiento y en el Barroco; bien, en otros casos, slo el busto, llorando en silencio, como Dolorosa, con actitudes variables de acuerdo con el pasaje del Sermn o Meditacin en que se inspiran, segn vemos a partir de mediados del s. XVII; bien, simplemente su rostro, inundado de tristeza, con colores alusivos a su pasin, como retrato, en el modelo que se conoce con el nombre de Vernica; o bien, la Virgen de la Soledad, con hbito y toca negros, de pie, con las manos en oracin, tipo creado y difundido fundamentalmente en el Barroco y que alcanz gran difusin en el s. XIX. En relacin con este tema de la Virgen de los Dolores se sita asimismo el de la Virgen -de la Vid o del Racimo, en el que la Virgen ofrece al Nio un racimo de uvas, alusivo a su pasin.
VIRGEN DE LA MISERICORDIAComo protectora, acogiendo bajo su manto a sus devotos, a veces vestida con el hbito propio de una Orden religiosa, y en este caso acogiendo bajo su manto a miembros de la orden, se ofrece la Virgen de la Misericordia, en sus diversas advocaciones, que ya aparece en el periodo gtico. En relacin con este tema pueden situarse otros como la Virgen del Socorro, en la versin en la que la Virgen con el Nio, armada con un palo, ahuyenta a un diablo que se representa al pie. Asimismo la Virgen del Rosario, bien acogiendo bajo su manto a sus devotos a los que entrega un rosario, o bien rodeada de rosas o simplemente ofreciendo un rosario. Este tipo se halla en conexin con la Virgen de la Rosaleda, en la que aparece coronada de rosas, con un rosal en el fondo o rodeada de rosas, segn vemos, en el s. XV. En estos tipos se funden el carcter de protectora y de intercesora.
INMACULADAA principios del s. XVII se fija el tipo de la Inmaculada Concepcin, que tiene sus precedentes en el ya citado de la Virgen Apocalptica, vestida generalmente de blanco y azul, rodeada de ngeles y los smbolos de la letana lauretana, corona de estrellas y la luna y, a veces, el dragn a sus pies. En relacin y como antecedente de ella en el s. XVI se difundi el tipo llamado Tota pulchra, en la que la Virgen se representa rodeada por los smbolos de la letana lauretana.
OTROS MODELOSLas mltiples advocaciones de la Virgen, a travs de los tiempos y en los diversos pases, crean numerossimas formas de representarla que se distinguen por la manera de disponerla, por la indumentaria, por el gesto o actitud y, sobre todo, por la adicin de algn elemento iconogrfico que sirve para caracterizarla. As, las advocaciones de las diversas rdenes religiosas, las patronas de pueblos o ciudades, de profesiones, etc., como la Virgen Peregrina, la Divina Pastora, la Virgen del Carmen, etc.
CICLO MARIANOEn los relatos evanglicos la Virgen aparece fundamentalmente en los de la Infancia y Pasin de Cristo. Las representaciones del ciclo de la Infancia, ntimamente ligado al propio de la Virgen, e inspirado tambin en los relatos de los apcrifos, recogen la escena -proveniente de los apcrifos- del rechazo de las ofrendas llevadas al templo por S. Joaqun y S. Ana, para seguir con diversos pasajes de la Infancia de la Virgen y enlazar con la historia de Cristo hasta el hogar de Nazaret y, ya en el ciclo de la vida de Cristo, con el de las Bodas de Can. En el ciclo de la Pasin se inicia la representacin de la Virgen generalmente con la historia del Camino del Calvario y termina con la Despedida de Cristo de su Madre y la Venida del Espritu Santo. Estos temas adquieren en el gtico gran desarrollo en funcin de la Compassio Mariae, en el que se insiste particularmente en el estrecho paralelismo de las vidas de Cristo y la Virgen. Por ltimo, compltase el ciclo de la Virgen con los temas referentes a su Trnsito y Asuncin.Las primeras representaciones del misterio de la Asuncin parecen ser unas telas del s. vIII (Lib. Pont. ed. Duchesne, 1,500, y DACL 1,2984) y un marfil de finales delmismo siglo. En las pocas bizantina y romnica son frecuentes los mosaicos, frontales o retablos sobre este misterio. En la escultura gtica debemos recordar los tmpanos de las catedrales de Pars, Reims, Chartres, vila, Burgos, Toledo, etc. En la pintura del s. XIV merecen mencin especial los Serra de los retablos de Zaragoza y Manresa. No faltan representaciones de la Asuncin entre los mejores pintores del Renacimiento y el Barroco (Juan de Juanes, Velzquez, Greco, Goya, etc.; entre los italianos: Masolino, Pinturicchio y Perugino). Tiziano en un clebre cuadro de Venecia rompi con el viejo esquema, es decir, suprimi el nimbo en que ordinariamente se encerraba a M. asunta, y la represent, libre, subiendo al cielo; este tipo fue adoptado por la mayora de artistas posteriores, p. ej., Rubens y Tipolo.Con el tema de la Asuncin, enlaza el de la Coronacin como Reina, y el de la Deesis, en el que, como intercesora, se la representa en el cielo a la derecha de Cristo, a cuya izquierda se coloca a uno de los santos Juanes.BIBL.: A. VENTURI, La Madonna, Miln 1900; A. Muoz, Iconografa della Madonna, Florencia 1905; M. VLOBERG, La Vierge et lEnfant dans lart franpais, Grenoble 1939; J. A. SNCHEZ PREZ, El culto mariano en Espaa, Madrid 1943; E. CAMPANA, Maria nel culto cattolico, Turn 1945; M. TRENS, Mara. Iconografa de la Virgen en el arte espaol, Madrid 1946; L. RAU, Iconographie de lart chrtien, II, Pars 1957; A. STUBBE, La Madone dans lArt, Pars 1958Fuente: Jos Marta De Azcrate.para Gran Enciclopedia Rialp
III. 2. En base a lo anteriormente ledo: 1. Analice las representaciones en la sala y explique a qu modelo iconogrfico de los anteriormente descritos se relaciona, explique.2. De la imagen de Mara Nia, qu atributos iconogrficos la diferencian de Cristo Nio? realice un anlisis.3. Realice un anlisis de la iconografa de las imgenes de los padres de Mara, identifquelos y defina sus atributos.4. Existe alguna iconografa mariana en la que no est presente la iconografa de Jess o de Dios? Explique.
ParteIV Anlisis Iconogrfico.Desarrolle el anlisis iconogrfico de cualquier pieza en la exhibicin del museo.