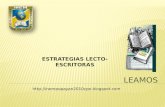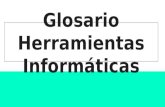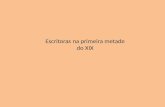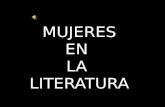Grandes Escritoras Desconocidas
Transcript of Grandes Escritoras Desconocidas

19 de marzo de 2013
LA CARA OCULTA DEL BOOM
Laura Freixas
Para quien no lo recuerde, no lo viviera o no lo sepa, tengo que empezar explicando lo que significó el boom latinoamericano para la generación española a la que pertenezco. Entre 1960 y 1970, década en la que se dieron a conocer García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar..., España era un país bastante próspero y mortalmente aburrido. Lo gobernaba un dictador que había sido sanguinario de joven, pero que con la edad y la paz se había ido convirtiendo simplemente en un señor bajito, con barriga y bigote, que de vez en cuando se acordaba de proclamar que España, “unidad de destino en lo universal”, acechada por el “contubernio judeo-masónico”, seguía no obstante su camino “por el imperio hacia Dios” (mientras en los países vecinos reinaban los Beatles, el existencialismo y la minifalda: qué mala pata habíamos tenido de nacer donde lo hicimos) y del que no había manera de desembarazarnos. Entre bostezo y bostezo, los que entonces empezábamos la vida adulta leíamos para combatir el tedio. ¿Y qué leíamos? Si de ficción se trataba, confesaré, aunque no esté muy orgullosa de ello, que yo misma -y sospecho que muchas y muchos de mis amigos- dábamos la espalda a la Patria. Claro que jamás se nos habría ocurrido leer a los autores franquistas (¿existían siquiera?, en nuestro universo mental no, desde luego), y si leíamos a alguno católico era por equivocación (nuestros bienintencionados padres nos habían regalado el Diario de Ana María y el Diario de Daniel, piadosos panfletos pro-castidad para adolescentes que tenían por lo menos la excusa, o la coartada, de haber sido escritos por un autor que, aunque cura, era francés). Pero incluso los antifranquistas -Marsé o Goytisolo-, o los apolíticos, como Delibes, que se limitaban a retratar la vida provinciana (y a los que tildábamos con desdén de “escritores de la berza”) compartían a nuestros ojos el mismo pecado original: eran españoles y hablaban de España. Y nosotros estábamos de España hasta el moño... Fue entonces cuando descubrimos el boom.
Recuerdo muy bien la primera vez que oí hablar de Cien años de soledad: yo debía tener diez años cuando en una reunión familiar, una tía mía se puso a contar, deslumbrada, una escena de una novela que estaba leyendo –de un autor desconocido y cuyo nombre, de tan vulgar, no conseguía retener- en que un personaje veía un reguero de sangre por la calle y la reconocía como perteneciente a su familia. Habíamos descubierto una mina: en poco tiempo, todo el mundo en mi entorno (burguesía catalana culta), jóvenes y mayores, sobre todo los jóvenes, estaba, estábamos, devorando el boom. Y es que el boom nos ofrecía algo maravilloso: era una literatura próxima, como de la familia, escrita en nuestra lengua

por autores que a menudo vivían en Europa, incluso en Barcelona, y sin embargo, ¡qué cosmopolita!, ¡qué exótica! ¡qué imaginativa! ¡qué distinta de la “berza” patria!... Lo leímos todo: García Márquez por supuesto; Cortázar, que nos entusiasmó (ahora pienso, como muchos, que los sobreestimamos), Vargas Llosa, Borges, Rulfo, Fuentes, Carpentier, Sábato, Donoso, Onetti, Roa Bastos y hasta Felisberto Hernández. Sí, lo leímos todo. O eso creíamos... Porque luego hemos ido descubriendo que una parte del boom quedaba oculta: nadie nos había hablado de ella. Sólo mucho, muchísimo más tarde, y poniéndole mucho interés y empeño, algunas, algunos, hemos desenterrado la parte escondida del tesoro. Que tiene tres nombres: María Luisa Bombal, Clarice Lispector y Elena Garro. Una chilena, una brasileña, una mexicana, tan buenas por lo menos como todos los mencionados, pero de las que no se hablaba (ni se habla, a juzgar por la entrada correspondiente de Wikipedia, que entre decenas de nombres asociados al boom, no cita a ninguna de las tres).
De Bombal, Seix Barral publicó en los últimos años lo esencial de su obra (les recomiendo sobre todo un cuento: “El árbol”); Lispector es reconocida por fin como la escritora genial, originalísima, que es: Siruela está rescatando, metódicamente, su obra entera (incluida la preciosa correspondencia con sus hermanas, Queridas mías) y yo misma acabo de escribir una biografía suya (Ladrona de rosas, ed. La Esfera de los Libros). Faltaba Garro, pero la joven editorial 451 acaba de publicar ahora su obra más conocida, la novela Los recuerdos del porvenir, editada en México en 1963. Una novela realmente impresionante: yo sólo la conocía de oídas y me he quedado impactada. ¡Qué fuerza, qué belleza! ¡Qué seguridad en la escritura, qué pulso más firme en la narración y en el trazado de los personajes!... Se nos cuentan unos meses en la vida de una pequeña ciudad del sur de México, Ixtepec. Como en muchas novelas sobre la vida de provincias (Entre visillos, de Carmen Martín Gaite, sería un ejemplo de la misma época), tiene como personaje principal, o uno de ellos, a un misterioso forastero, Felipe Hurtado, cuya única función será desfamiliarizar lo que parece natural a los nativos. Hurtado, el dictador Francisco Rosas y la mujer a la que ambos aman, Julia, son los protagonistas de Los recuerdos del porvenir, aunque no mucho más que la ciudad en sí misma (que es quien narra la historia) y los grupos en que la sociedad local se divide: los militares, bajo la autoridad melancólica de Rosas; las familias patricias; el grupito de
las queridas, secuestradas por los militares, que las tienen encerradas en un hotel bajo pena de muerte si hablan, o aunque sólo sea miran, a cualquier hombre que no sea su dueño; los indios, sojuzgados, evidentemente, pero que a base de astucia consiguen vengarse, y las pupilas de un burdel, en el que reside también un loco inofensivo llamado Juan Cariño, que se toma por benévolo y respetado presidente de la nación (y es que hay que estar loco para creer que en un México como el que pinta la novela, puede existir un presidente pacífico o un cariño verdadero). Como en una danza cortesana o a veces, macabra (tiros, puñaladas, horca, fusilamientos,

son moneda corriente en estas páginas), los distintos grupos se acercan, se seducen, se alejan, se atacan, se traicionan... Todo ello narrado en un estilo que no puedo calificar sino de magistral: hay, por ejemplo, una escena en que un asesinato cometido de noche se describe únicamente a través de los sonidos (las pisadas, las voces, los gemidos en la calle desierta, que los amigos de la víctima, aterrorizados e impotentes, escuchan detrás de la ventana) digna de figurar en cualquier antología... Se ha comparado mucho Los recuerdos del porvenir con Cien años de soledad, a la que antecede en unos pocos años. Pero no hay en ella, en realidad, muchos rasgos de “realismo mágico” – salvo alguna escena, como esa, tan hermosa, casi mitológica, en que el tiempo se detiene para que el forastero pueda huir a caballo con su amada-; si con alguna obra literaria de lengua española hubiera que compararla, creo que por su tono grave y lírico a la vez, por la nobleza y dignidad con que aborda lo trágico, sería la trilogía de la guerra carlista (Gerifaltes de antaño, Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera) de Ramón del Valle-Inclán. O sea, con lo mejor de lo mejor. Decididamente, es inexplicable (no quiero ser mal pensada, pero ¿tendrá algo que ver con el sexo de su autora?...) que el nombre de Elena Garro no haya figurado hasta ahora entre los grandes, los grandísimos del boom.
!