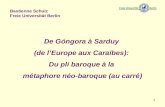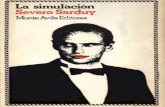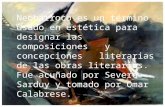Góngora, Sarduy y El Neobarroco
-
Upload
enrique-na -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Góngora, Sarduy y El Neobarroco
-
Gngora, Sarduy y el neobarroco
Gustavo Guerrero
Como muchos escritores cubanos de su generacin, Severo Sarduy (1937-1993) fue, desde muy temprano, un lector de Gngora. Entre los poemas que, con slo diecisis aos, empez a publicar en su Camagey natal, figuran un buen nmero de sonetos cuya factura tradicional denota ya una cierta familiaridad con la poesa gongorina. No faltan, en los ende-caslabos del adolescente, ni los garbosos verbos bimembres ni las famosas correlaciones descritas con tanto esmero por Dmaso Alonso. Algunos tie-nen, adems, un dejo arcaizante y sentencioso que quiz corresponda al espritu de una ciudad que se precia de ser la cuna de las letras coloniales cubanas. All se redact, como es sabido, el Espejo de paciencia (1608), la epopeya renacentista del canario Silvestre de Balboa, que se considera como el primer poema escrito en la isla. Gertrudis Gmez de Avellaneda, Emilio Ballagas y Nicols Guillen son tambin hijos predilectos de esa capital de provincia que Sarduy recuerda, en uno de sus textos, como un lugar de tinajones y de iglesias ms o menos barrocas, ciudad tambin de poetas y de acalambrada retrica1.
Fue, pues, en la orgullosa y literaria Camagey, sin que sepamos exacta-mente cundo ni cmo, donde se produjo el primer encuentro de nuestro autor con Gngora. La Habana y, ms tarde, Pars prolongan y desarrollan este vnculo, y lo convierten en un hbito de lectura, en una fiel frecuenta-cin que no ha de cesar sino con la muerte del cubano. En verdad, no creo exagerar si digo que Gngora es una figura tutelar que, desde el comienzo hasta el fin, recorre diversamente la obra de Sarduy. Su ubicua presencia se deja sentir por igual en la prosa y en la poesa no slo como un temprano modelo de escritura sino tambin -y sobre todo- como objeto de especula-ciones tericas y fundamento de una esttica neobarroca. Honda, plural y continua, es tal la importancia de esta impronta que resulta bastante difcil tratar de ordenar sus mltiples y difusas manifestaciones, aunque es posi-
' Severo Sarduy (1937...) in Severo Sarduy, Obra completa, /, Gustavo Guerrero / Franqois Wahl (ed.), Coleccin Archivos, Madrid / Pars, 1999, p. 7. Todas las referencias remiten a esta edicin que abreviamos con la sigla OC, seguida del volumen y el nmero de pgina.
-
142
ble distinguir, al menos, tres instancias o tres momentos principales que se suceden en el tiempo dentro de la bibliografa sarduyana. El primero de ellos es el de la lectura estructuralista de Gngora en el contexto de la cola-boracin con el grupo de Tel Quel; el segundo es el del homenaje a Leza-ma Lima tras la polmica sobre la homosexualidad en Paradiso; en fin, el tercero, estrechamente ligado a los dos anteriores, es el de la formulacin de una teora del neobarroco hispanoamericano en los ensayos de los aos setenta. Como en un juego de muecas rusas o, mejor, en una serie de cr-culos concntricos, cada una de estas etapas prepara a la que le sigue y, de menor a mayor, va ampliando el horizonte gongorino del pensamiento de Sarduy. Todas, sin embargo, reflejan el mismo afn interpretativo, la misma bsqueda de una exgesis innovadora que permita reinstalar al cordobs no slo en nuestro presente sino tambin en el espacio ms actual de la crea-cin literaria contempornea.
Gngora estructuralista
No es casual as que el primer texto terico que Sarduy escribe sobre Gngora se publique en una de las revistas ms vanguardistas de la poca: la clebre Tel Quel. El ensayo Sur Gngora de 1966, cuya versin espa-ola aparece casi simultneamente en Mundo Nuevo bajo el ttulo de Gn-gora o la metfora al cuadrado, marca un hito en la trayectoria del joven escritor cubano recientemente instalado en Francia2. En efecto, esas tres cuartillas lo inscriben de lleno en el mbito de las investigaciones del grupo de Sollers y de Kristeva, y constituyen su aporte ms personal al estudio de las figuras retricas, que estaba entonces muy de moda en los crculos estructuralistas. Recordemos que el libro Figures de Grard Genette data de ese mismo ao, que Paul Ricoeur publica sus estudios sobre la metfora y que uno de los temas del seminario de Roland Barthes, en la Escuela Prc-tica de Altos Estudios, es la retrica antigua. Nada, pues, ms oportuno ni ms la page que un trabajo sobre las figuras gongorinas. No habra que olvidar que Gngora es, adems, un poeta ampliamente conocido y apre-ciado por los intelectuales franceses desde los tiempos de Verlaine y del sonado paralelismo con Mallarm.
Fiel al espritu telqueliano, que anima con su militancia poltico-literaria aquellos aos del primer estructuralismo, Sarduy hace de Gngora, en su
2 OC,II,pp. 1155-1159.
-
143
breve ensayo, una suerte de gran liberador del discurso potico. Ajeno a la tradicin clsica y realista que valora la pureza denotativa del lenguaje y considera a las figuras como enfermedades lingsticas, el cordobs, segn nuestro autor, desculpabiliza a la retrica a tal extremo que el primer grado del enunciado, lineal y 'sano', desaparece en su poesa3. Sus met-foras se alzan, en realidad, sobre otras metforas que fueron, en su momen-to, un hallazgo, pero que se han integrado a la tradicin y a la lengua lite-raria. Los anlisis estilsticos de Dmaso Alonso tienen, sin lugar a duda, una influencia determinante en esta interpretacin, ya que ponen de mani-fiesto la vasta suma de referencias culturales antiguas y renacentistas que constituyen el alimento de las asociaciones gongorinas. Sarduy ha ledo bien a Alonso y no duda en generalizar sus conclusiones cuando afirma que el simple hecho de ser escrita hace, en la obra de Gngora, de toda figu-ra, una potencia potica al cuadrado. Y aade: Esta metfora al cuadra-do puede presentarse en su estructura como una reversin de la metfora simple. Alonso ha sealado ese carcter biunvoco: si el agua, por ejemplo, se metaforiza en cristal, el cristal ser devuelto al agua4.
Metfora sobre metfora -o metfora contra metfora-, las figuras del cordobs son as metaliterarias y reflexivas, pues su referencia se disuelve en un juego de espejos que es entonces, para los estructuralistas, el gran juego de la literatura. No en vano Sarduy descubre, en el texto de Gngo-ra, una proliferacin de la sustancia metafrica misma y sostiene que todas las Soledades no son ms que una gran hiprbole; las figuras de retrica empleadas tienen como ltimo y absoluto significado la hiprbole misma5. Dos conocidos ejemplos de la primera redaccin del poema -las islas descritas como parntesis frondosos y el campo que, ante los ojos del peregrino y el cabrero, mapa les despliega- vienen a confirmar el carcter especular de una escritura que, inviniendo los patrones retricos ms convencionales, se convierte en modelo de aquello que designa y transforma a la naturaleza en objeto simblico: en mapa o pgina manus-crita. Andrs Snchez Robayna nos ha enseado a leer estos versos y algu-nos otros como elementos de un viejo tpico que se repite en la obra de Gngora: el del gran texto del mundo6. Para Sarduy, lo que muestran los dos ejemplos es que, en las Soledades, la realidad -el paisaje- no es ms
3 Ibid.,/7. 1155.
4 Ibid.,pp. 1155-1156.
5 Ibid.,p. 1156.
6 Andrs Snchez Robayna, Tres estudios sobre Gngora, Edicions del Mal, Barcelona,
1983, pp. 37-57.
-
144
que eso: discurso, cadena significativa y por lo tanto descifrable. Como Alonso, el cubano piensa as que la poesa gongorina no es hermtica: es posible entenderla y traducirla, pero slo desde una perspectiva inmanente, metarretrica y metaliteraria. An ms, es esta caracterstica la que hace del poeta un paradigma del barroco, ya que supone una ruptura con toda refe-rencia directa a una naturaleza primera y crea una falla, un abismo, entre las palabras y el mundo. Signo de lo literario -se lee en el ensayo- esta separacin llega en Gngora hasta lo mximo7.
Si mi interpretacin es correcta, la distancia entre el signo y el referente constituye, a su vez, el espacio de las perfrasis con que se elude la denota-cin y se posterga el mensaje. Sarduy se apoya en el psicoanlisis lacania-no para describir el significado elptico de las perfrasis gongorinas como una especie de nudo patgeno: En la lectura longitudinal del discurso es ese tema regularmente repetido (repetido como ausencia estructurante, como lo que se elude), frente al cual la palabra falla. Y ese fallo seala el significa-do ausente. La cadena longitudinal de las perfrasis describe un arco: la lec-tura radial de esos fallos permite descifrar el centro ausente8. Sabemos que, para Alonso, ese centro contiene los pormenores, las trivialidades y los hom-bres vulgares que se evitan con alusiones y eufemismos. Sarduy va mucho ms lejos en su elucidacin: Esa referencia central -escribe- es la natura-leza pensada9. En otras palabras: lo que dicen y repiten las perfrasis gon-gorinas con sus omisiones es la prdida de la inocencia dentro de una cul-tura que no slo descubre que la vida es sueo, sino que el mundo es un teatro y que acaso la naturaleza toda no es ms que una vasta cornucopia. Hombre del barroco, Gngora es la conciencia en la que se desarrolla el drama de una representacin cuyo modelo primero se disuelve en otra repre-sentacin. Su lectura simblica del texto del mundo traduce, en el fondo, la lenta desaparicin de la idea de un original fijo y estable, anterior a los cdi-gos culturales. De ah que, para Sarduy, en las Soledades, una lnea virtual atraviesa el poema y divide sus versos en dos partes simtricas que se opo-nen y se duplican mutuamente, como el espacio de un espejo y el espacio real10. Los paralelismos del relato entre el nufrago y el hijo que muere ahogado, entre la boda a la que se asiste y la boda que se frustra, son ndi-ces de esta estructura refleja que el cubano cree percibir tambin en la com-posicin del cuadro barroco por excelencia: Las meninas.
7 OCJl, pp. 1156-1157.
s Ibid.,p. 1157.
9 dem.
m Ibid.,/7. 1157-1158.
Anterior Inicio Siguiente