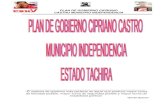Gobierno de Cipriano Castro
description
Transcript of Gobierno de Cipriano Castro

Gobierno de Cipriano Castro (1899 - 1907)Decide igualmente promover la formación de una fuerza armada nacional, capaz de imponer la autoridad del poder central en todo el territorio de la República. Para esto tomó las siguientes medidas:- En 1903 se sancionan un nuevo Código Militar y un Código de la Marina.- Se decreta la creación de la Academia Militar de Venezuela.- Se equipa al ejército con el armamento más moderno para el momento. Además de todo esto Castro atacó con crueldad a quienes osaron oponérsele: envió a la cárcel a los banqueros que no querían prestarle dinero, alejó del país al capital extranjero por la forma atolondrada en que pretendió contrarrestar los innegables abusos de las compañías capitalistas que actuaban en el país. Y la falta de diplomacia causó un conflicto internacional el cual trajo el bloqueo de nuestras costas, además este desorden ayudo a que se formara el movimiento de oposición llamado la “Revolución Libertadora”.
Dictadura y manipulación popular
Se puede decir, que su gobierno fue el puente entre la Venezuela feudal y el comienzo de la modernidad. Estimuló el nacionalismo al oponerse al bloqueo de los puertos impuesto por Inglaterra, Alemania e Italia. Valientemente se enfrentó al capital monopolista extranjero y consolidó la integración del territorio nacional con la extirpación de las revoluciones y del caudillismo local. Esto Hizo que lograra el apoyo y respeto de las personas que lo rodeaban y así consolidar su gobierno.
Gobierno de Juan Vicente Gómez (1908 - 1922)Luego de estos acontecimientos, el 14 de abril de 1914 un Congreso Nacional de Plenipotenciarios resuelve designar a Juan Vicente Gómez presidente provisional de la República y comandante en jefe del Ejército. Posteriormente, este mismo grupo de plenipotenciarios redactaron un Estatuto Constitucional provisional que regiría hasta que fuera promulgada una nueva Carta Magna (la cual fue aprobada en junio de 1914), designándose a Victorino Márquez Bustillos como presidente de la República y a Juan Vicente Gómez como comandante en jefe del Ejército. El 3 de mayo de 1915, el Congreso Nacional eligió al general Juan Vicente Gómez, presidente constitucional para el Septenio 1915-1921. No obstante, Gómez permaneció el mayor tiempo en Maracay, mientras que Victorino Márquez Bustillos, se encargó del poder en su rol de presidente provisional por espacio de 6 años.
Breve historia de las Cárceles en Venezuela26.08.2012 18:08
La información que se tiene de la primera cárcel del país proviene de un acta de cabildo del 24 de
marzo de 1573, lo más probable es que esta haya sido una rudimentaria prisión pero no hay más
noticias al respecto.

Posteriormente, se conoce del acondicionamiento de una habitación en el cabildo para cumplir la
función de penitenciaría, siendo de condiciones deplorables, y aunque fue restaurada, un terremoto
en 1641, la destruyó Durante la Etapa colonial en Venezuela
1. Existieron cárceles eclesiásticas, para los detenidos por cuestiones religiosas e incesto
Reales, para blancos, mujeres detenidos por causas civiles
las de corrección para pardos, negros, hombres y mujeres libres y esclavos
Cárceles para mujeres blancas
Alcaldías de barrios para delincuentes ocasionales
las cárceles para los indígenas
Otros sitios de reclusión para las personas de elevada posición social.
En líneas generales se puede decir que durante la colonia la sanción era aflictiva y que la máxima
pena era de diez años, por cuanto se prefería la muerte, la tortura y la mutilación a recluir a las
personas.
Durante la independencia, era imposible que esta situación cambiase en algo En 1854 es
terminada la Rotunda, en Caracas, la cual es un hito importante en la historia del penitenciarismo
nacional, pues se construyó de acuerdo al estilo panóptico creado por Jeremías Betham, algo muy
moderno para un país minado de pobreza e inestabilidad política y lamentablemente, no fue más
que un centro de tortura para los enemigos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, durante sus
gobiernos.
En materia legislativa, en 1915 se apruebe a la primera ley del régimen penitenciario que se
conoce en Venezuela, la segunda en 1916, la tercer data del año 1926, la cuarta de 1937, la quinta
1961, siendo reformada en 1981 y, la ley orgánica del régimen Penitenciario, la cual data del 2000,
la misma fue actualmente está vigente.
Otro hito importante en la historia del penitenciarismo venezolano, es gracias a la obra de Tulio
Chiossone Organización Penitenciaria Venezolana, en 1936 en la que enfatiza la falta de un
sistema penitenciario en el país, además de que el sistema imperante no reconocía la condición de
ciudadano de los reclusos, Constituyendo éste trabajo la base del penitenciarismo moderno.

Con el Doctor Chiossone empieza una política de modernización del sistema penitenciario del país,
que significaron un ingreso al siglo XX del país.
Creó la penitenciaria General de Venezuela, en San Juan de los Morros, inaugurada en 1947,
Cárceles en Trujillo, la Colonia Móvil de Trabajo del El Dorado, etc., que significó la modernización
arquitectónica de las centros de reclusión venezolanos, además comenzó a trabajar en la
organización de un instituto para crear personal penitenciario En 1959 se inicia una nueva etapa
histórica en la evolución de nuestro penitenciarismo. En el orden legal, se aprueba una ley (1961),
que refleja las condiciones mínimas de las Naciones unidas para el tratamiento de los delincuentes,
se construye el penal de Tocuyito, la Pica, el Internado Judicial de Barinas, el Instituto Nacional de
Orientación Femenina y además se crea la escuela de Formación de Personal de Servicios
Penitenciarios Si bien había una loable intención, la realidad avasallante que enfrentaba el país, no
permitió que los objetivos planteados se llevasen a cabo, en primer lugar el aumento de la
criminalidad en forma acelerada, luego el retardo procesal de los tribunales y por último el no
haberse aplicado nunca la ley del régimen Penitenciario, fueron los bloques que edificaron el
sistema penitenciario actual.
En el período de 1975-1979, entró en funciones la Comisión Nacional de Reforma Penitenciaria, de
la cual formaba parte el doctor Elio Gómez Grillo, si bien hicieron grandes aportes teóricos al tema
en cuestión, sus propuestas no fueron puestas en práctica.
Durante el gobierno de Luis Herrera Camping (1979-1984), se inauguró y construyó más recintos
penitenciario que en los 20 años que lo antecedieron, además en materia legislativa se aprobó la
Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensiva Condicional de la Pena, sancionada el 1º de abril de
1980, se creó la Ley del Registro de Antecedentes Penales.
En 1983 la población penal era de 25.124 reclusos, en el período presidencial de Jaime Lusinchi,
los problemas se agravaron, no sólo que durante este mandato no se hizo nada, sino que se
destruyó lo poco que se había hecho, haciendo retroceder el penitenciarismo Venezolano.
En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, (1989-1993), fue nombrado Luis Beltrán Guerra,
quien crea verdaderos planes para solventar los grandes males de las cárceles venezolanas,

cuenta con muy poco apoyo y fue sorprendentemente destituido, cuando las políticas estaban en
pleno auge.
El 3 de febrero de 1992, se inauguró el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciario
con la finalidad de formar Técnicos Superiores Universitarios en Penitenciarismo, al que
lamentablemente, no se le ha dado el apoyo que merece.
La década de los 90 fue especialmente violenta, de hecho la más violenta en la historia de las
prisiones de la Nación, pues a los factores ya explosivos se le agrego la tenencia de armas de
fuego por parte de los reclusos.
Solamente en 1998 hubo 492 muertes violentas y 2014 heridos, en el 1999 479 muertes violentas
y 1931 heridos, comparándose por ejemplo con República dominicana, donde en 1999, teniendo
una población penitenciaria de 15.000 reclusos, Puerto rico con 80.000 presos, sólo tuvo 10
muertes violentas, Las cifras venezolanas, resultan, más que alarmante, reflejan un sistema caótico
y alejado de los objetivos que a lo largo del devenir histórico penitenciario se han planteado.
El 1ero de julio de 1999 inicia su vigencia el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, en donde se
plantea la presunción de inocencia y el estado de libertad son premisas fundamentales del sistema,
aunado a la creación de Jueces de Ejecución de la Pena con la finalidad de vigilar el cumplimiento
del régimen penitenciario. Con el COPP se empieza un des hacinamiento, que se evidenció
disminuyendo los índices de violencia en las cárceles venezolanas, en menos de un año redujo la
población penitenciaria a la mitad, sin embargo, esté aire de vida que entró en los recintos
carcelarios duró poco, pues enseguida las cárceles volvieron a llenarse de presos y los mismos
problemas de antes se siguen enfrentando día a día.
Otro hito importante que debe destacarse en materia legislativa fue la redacción del artículo 272 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el 15 de diciembre de 1.999
y donde se fijan las bases del nuevo penitenciarismo venezolano.
En materia de privatización no ha habido antecedentes en el país, solo opiniones expresada por
distintos funcionarios públicos, tales como la del entonces Fiscal General de la República, Iván
Darío Badell, quien manifestó en una oportunidad estar de acuerdo con la privatización carcelaria

para brindar beneficios económicos al estado y dar un oportunidad real al penado de regenerarse e
insertarse al sistema productivo mediante el trabajo desempeñado durante el cumplimiento de la
condena y llegando afirmar incluso que privatizando las cárceles se solucionaría el problema
carcelario en el país y en 1996, Enrique Meier, quien para ese año desempeñaba funciones de
Ministro de Justicia, planteó que se iba a privatizar los servicios de alimentación de los presos y
que incluso en un corto plazo se haría un proceso de licitación, no obstante solo existió la
intención. Se puede encontrar también distintos artículos de opinión que abordan el tema, en pocos
palabras, el tema fue discutido al menos someramente en el Gobierno del Dr. Caldera, no llegando
a Manifestarse fácticamente, los planes de privatización.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CÁRCEL
Ponente: Elio Gómez Grillo
I
La cárcel no nació para dar tratamiento ni castigo alguno. La cárcel, esto es, la medida de privación de libertad aparece como una manera de asegurar al transgresor hasta tanto se ejecutase la pena, que, generalmente, era de muerte, o de galeras, o de mutilación, o de azotes, o de multa, inclusive. El encarcelamiento constituía una medida procesal, no una instancia punitiva. La prisión era un recurso ad custodiam y no ad poenam. Está dicho en el hermoso castellano del siglo XIII en el Código de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio: “ca la cárcel debe ser para guardar los presos
e non para facerles enemiga, nin otro mal, nin darles pena en ella… ca la cárcel non es dada para escarmentar los yerros, más para quedar los presos tan solamente en ella hasta que sean juzgados”.
Miren que las cosas cambiarían después. Ya para el siglo XVI habían ocurrido hechos históricos que harían más difíciles la consecución de la fuerza de trabajo humana. Los descubrimientos geográficos, entre ellos el de América, habían producido oleadas de conquistadores, colonizadores e indistintos aventureros hacia esas tierras que recién se estaban conociendo.
A ellos se agregaba las epidemias mortales, las guerras cruentas como la de los “treinta (30) años”, los desastres naturales, las hambrunas devastadoras… todos estos acontecimientos disminuían el volumen de la población, sobre todo de la población varonil joven productora de Europa.
“Los hombres – escribe un autor – se hicieron preciosos y perezosos”.
Entonces, aniquilar a los delincuentes con la pena de muerte o inutilizarlos por la mutilación, la tortura o los azotes, no resultaba lo más ganancioso.
Resultaba más productivo reclutarlos, recluirlos, adiestrarlos en el trabajo rendidor, imponerles una disciplina de fábrica y explotarles así su mano de obra. “La principal función con la que surgió la cárcel al inicio de la sociedad capitalista – sostiene Baratta – era la de transformar y hacer producir al hombre, adaptándolo a la disciplina de la fábrica”. (Baratta, 1978) lo cierto es que surge la pena privativa de libertad sustituyendo a las ejecuciones capitales y a los castigos corporales.

Evolución histórica de la cárcel138De lo que se trata, sencillamente, es que ha nacido la cárcel tal como la entendemos hoy. Y ha nacido con el nombre de “casas de trabajo” y “casas de corrección” (“Work Houses” y “Houses of Correction”, respectivamente) en Holanda y en la Inglaterra Isabelina. En esas “casas” se alberga a los delincuentes, a los vagabundos, a los alcohólicos, a los indigentes… y se les impone una disciplina de fábrica obligándoles a un trabajo productor gratuito y viviendo en condiciones miserables. De modo, pues, que la institución carcelaria aparece en la historia de la humanidad como una fórmula de explotación de la mano de obra cautiva y nada más.
Estas cosas cambiarían un par de centurias más tarde, en el siglo XVIII, cuando comienza a producirse en Europa la Revolución Industrial, esto es, la máquina reemplazando al hombre como productor de bienes. Entonces, la mano de obra reclusa deja de constituir un incentivo económico. Las “casas de trabajo” y las “casas de corrección” ya no representaban negocio alguno y van siendo cerradas. Concluye así el primer capítulo que abrirá las puertas de nuevas prisiones. Primero, en forma de hospicio, cuando el catolicismo, bajo el papado de Clemente XI, establece en roma en 1704, el Hospicio de San Miguel, que era una suerte de correccional para delincuentes jóvenes y de asilo para huérfanos, ancianos e inválidos. A los delincuentes se les enseñaba un oficio para que trabajasen en el día y en la noche permanecían en aislamiento celular. Siempre bajo el régimen de silencio absoluto. Se proporcionaba instrucción elemental y religiosa y el propósito era lo que penitenciariamente se ha denominado finalidad correccionalista moralizadora. El Hospicio de San Miguel permaneció activo hasta fines del siglo XVIII.
Proseguirá siendo la fe religiosa, pero ahora la del protestantismo cristiano, representado por el puritanismo cuáquero norteamericano, el que tome las riendas penitenciarias que habían sostenido los católicos en el Hospicio de San Miguel. Sucede en Pensilvania, en Filadelfia, en 1776, en la calle Walnut, donde los cuáqueros erigen un establecimiento prisional que impone el aislamiento celular diurno y nocturno bajo el régimen de silencio absoluto. Era un tratamiento pretendidamente rehabilitador en el cual no se perseguía un beneficio económico sino lograr del cautivo su expiación y su remordimiento. Ahora no se busca hacer del recluso un trabajador explotado sino un pecador arrepentido. Aislado en su celda debe leer la Biblia y cumplir un trabajo menor. Su aislamiento, su obligada soledad, se justificaba porque así se impedía cualquier influencia humana contaminante. Si salía del calabozo se le vendaba o encapuchaba porque él no debía identificar a nadie y nadie debía identificarlo a él. Cuando los pensadores franceses Alexis de Tocqueville y Gustavo de Beaumont, en unión de un grupo de penitenciaristas europeos, visitaron el penal de la calle Walnut en 1831, esta fue su opinión: “cuando estos hombres dejen esta cárcel no serán hombres honestos, pero habrán aprendido un modo honesto de comportarse… y si no son virtuosos, serán seguramente más sensatos”. (Melossi y Pavarini, p. 313).
Elio Gómez Grillo.139 El eco de la iniciativa filadelfiana llega a Nueva Cork, a la localidad de Auburn, en la cual se ha instalado una prisión cuyo nombre se convertirá en una leyenda, Sing Sing, que en lengua indígena significa “piedra” y allí se le hace una enmienda al estilo filadelfiano. Se mantienen el aislamiento celular nocturno y el silencio absoluto permanente y se implanta el trabajo colectivo diurno. En este ensayo auburniano se juntan el modelo europeo de explotación de la mano de obra cautiva y el objeto moralizador y correccional filadelfiano. Ambos ensayos prisionales fueron calificados por Enrique Ferri en 1885 como una verdadera fábrica de locos, imbéciles y suicidas. Y Dostoievski escribió: “Estoy persuadido de que el régimen celular…. debilita y espanta y presenta luego una momia disecada y medio loca como un modelo de arrepentimiento y corrección”.
El río de la historia penitenciaria halla otro cauce en España a partir de 1836, cuando al Coronel Manuel María Montesinos se le nombra Comandante del presidio de Valencia y establece como consigna: “La penitenciaría solo recibe el hombre. El delito se queda en la puerta” e instituye un régimen dividido en tres etapas: La de “Los hierros”, a la entrada del preso al reclusorio, es la cadena al pie, pero sin aislamiento celular; “El trabajo” en distintos talleres, pero no con fines de explotación, sino de aprendizaje de un oficio. Por último, “La libertad intermedia”, gracias a la cual el recluso podía pasar un día fuera del penal y regresa en la noche a dormir.

Lo que está ocurriendo en Valencia es la aparición del sistema penitenciario “progresivo”, que consiste en la posibilidad de atenuar, mitigar o reducir la pena de acuerdo al “progreso” del recluso en su conducta. Es diferente al sistema “celular”, que fue el creado en Filadelfia, según el cual el preso debe cumplir inexorablemente su condena sea cual fuere su “progreso”.
Se han cumplido así cuatro etapas en la historia carcelaria universal.
Primero, el encarcelamiento sólo para asegurar la presencia del sujeto hasta tanto se dictase sentencia; segundo, la cárcel como recurso para explotar la mano de obra prisionera; tercero, el procedimiento correccionalista y moralizador para la redención del preso, El Filadelfia, y cuarta la resocialización del delincuente mediante el sistema “progresivo” que implanta Montesinos en Valencia y que, dicho sea de paso, se ha extendido y se aplica en casi todos los penales del mundo.
Así lo entendió Alejandro Maconochie, Capitán de la Marina Real Inglesa y Director de las Colonias Penales de Australia, Quien aplicó ese sistema “progresivo” en 1845, bajo la denominación de “Mark System” ordenado en tres etapas, a saber: 1-Filadelfia, esto es, aislamiento celular continuo diurno y nocturno bajo régimen; 2- Auburn, es decir, trabajo colectivo diurno, aislamiento celular nocturno siempre bajo la norma de silencio absoluto continuo; 3- “Tickets of leave”, esto es, “ticket de salida”, que se ganaba el recluso con su trabajo. Con un número suficiente de esos ticket
Evolución histórica de la cárcel140 lograba el preso su libertad condicional o plena. Este tratamiento se aplicó en toda Inglaterra con algunas variantes.
De toda forma, había un salto brusco en este método porque se pasaba de la reclusión silenciosa y semisolitaria de Auburn a la libertad condicional y aun plena de Montesinos. Hacía falta un escalón en esta práctica.
Ese escalón lo coloca Sir Walter Crofton, Director de Prisiones de Irlanda, quien admiraba profundamente a Montesinos e introduce “la libertad intermedia” concebida por éste. La escala de Crofton abarca entonces cuatro etapas, a saber: 1- Filadelfia; 2- Auburn; 3- Montesinos; 4- Crofton, en lo de la libertad anticipada y plena. Esto ocurría en 1856. Es la fórmula de tratamiento de los delincuentes más aplicada en el mundo penitenciario, con las variantes consiguientes de país a país.
El proceso evolutivo histórico que he intentado trazar constituye las raíces y fuentes de la existencia universal de la cárcel.
II
Estas fórmulas de tratamiento para los delincuentes recluidos en prisión, fueron consideradas por los especialistas como verdaderas conquistas para lograr la segregación, el castigo y la redención de los hombres que habían violado la ley. El siglo XVIII la consagró. El sistema penitenciario “progresivo” iniciado por Montesinos y perfeccionado por Maconochie y Crofton, tendente a la resocialización del preso y su reincorporación a la sociedad para hacer vida útil, fue aclamado como la gran panacea científica, suerte de piedra filosofal rehabilitadota para enfrentarse al delito de manera eficaz y humana. Se confiaba en que al fin se había logrado un reemplazo cabal y suficiente de la pena de muerte y de los castigos corporales. Incluso, movimientos doctrinales crimino penales de tanta importancia como el positivismo de fines de siglo XIX, encabezado por Lombroso, Ferre y Garófalo, incluyó en sus postulados el apoyo entusiasta al fortalecimiento del sistema penitenciario “progresivo”.
Más, si el siglo XVIII fue el siglo de la aparición de la cárcel y el siglo XIX, el de su consagración, el siglo XX es el de su condenación y este siglo XXI debe ser el de su desaparición. Dicho en otras

palabras, el siglo XIX fue el siglo de la cárcel y el siglo XX el de la anticárcel. Porque en esa centuria se le atribuyen a la cárcel toda suerte de miserias y horrores. Incluyendo, desde luego, la altísima cifra de reincidencia de los presos liberados, lo que evidencia, naturalmente, el ruidoso fracaso del supuesto tratamiento resocializador. Se le critica a la cárcel que ella es la institución total más absorbente y posesiva que el hombre pueda haber concebido. Mucho más que la escuela, el taller, la fábrica, el cuartel, el monasterio, el convento.
Ella es continua, incesante, permanente, ininterrumpida, persistente, asidua, inacabable, succiona, destripa sin prórrogas ni aplazamientos Elio Gómez Grillo.141de ninguna naturaleza. ¿Es que puede aplicarse – nos preguntamos – un tratamiento readaptador al hombre delincuente colocado en situación prisional? Naciones Unidas lo cree así, y desde 1955 – está haciendo ahora cincuenta (50) años – propuso sus Normas Mínimas para el Tratamiento de los Delincuentes y Recomendaciones Relacionadas que vienen a ser como la Carta Magna Universal de los presos del mundo. Está constituida por hermosos principios ideales pero que lamentablemente se estrellan ante la dura realidad. Los penitenciaristas coinciden en afirmar que se lucha para que las prisiones del mundo ofrezcan a sus cautivos una calidad de vida digna, en la que haya el debido respeto a sus derechos humanos, pero no albergan mayores optimismos ante la posibilidad de su redención social.
“La prisión agrava las tendencias antisociales del delincuente y crea en el proceso un espíritu hostil agresivo contra la sociedad… con gran frecuencia el penado sale de la prisión más perverso y corrompido de lo que entró…”, denuncia el maestro penitenciarista español Eugenio Cuello Calón. Barnes y Teeters son aún más dramáticos. Dicen que: “… la vida de las prisiones es mortal para el hombre medio. Destruye su vitalidad, su sensibilidad se amortigua, su espíritu se tuerce”. “la prisión – expone terminantemente Tannenbaum - … no solo fracasa en cuanto a mejorar el carácter de los presos, sino que contribuye a empeorarlo… convierte al malvado en el más endurecido de los criminales… la prisión no solo ha fracasado en su misión de proteger a la sociedad, sino que se ha convertido en favorecedora del delito en la comunidad”. Aschaffenburg, Birnbaum y Patini sostienen que existen perturbaciones mentales específicas causadas por la vida en la cárcel”. Clemmen llama “prisionización” a la contaminación carcelaria que inevitablemente sufre todo prisionero.
Merecen citarse tres grandes posturas ante la institución carcelaria.
Ellas son el “reformismo”, el “reduccionismo” y el “abolicionismo”.
Los “reformistas” sostienen que sí se pueden convertir las prisiones en verdaderos sitios de tratamiento, como lo quieren las Naciones Unidas. Lo que ha ocurrido con la cárcel – sostienen – es que no le han proporcionado los medios para cumplir su cometido resocializador. Se debe, entonces, reformarla, transformarla, mejorarla seleccionando debidamente al personal, cambiando los programas, ofreciendo penas adaptadas a las necesidades de los presos, en las cuales haya trabajo, formación profesional, educación general, terapia individual y de grupo.
Los “reduccionistas” consideran que la cárcel debe reducirse a su mínima expresión, utilizándolas solo para aquellos que merezcan penas largas.
Cuello Calón sostienen que solo deben ser llevados a ella los culpables de delitos graves. Los “abolicionistas”, por su parte, sostienen la eliminación total de la prisión y añaden que “lo más sorprendente… es que no la hayamos abolido desde hace largo tiempo.” Consideran que la única manera de mejorar las cárceles es suprimiéndolas. Para ellos la cárcel es una causa perdida. Debe ser reemplazada por hospitales o por algo diferente a la pena de prisión que conocemos. En Inglaterra los sociólogos

Evolución histórica de la cárcel142 Sydney y Beatrice Webb dicen que “la reforma más práctica de las prisiones y la más alentadora es tener a la gente fuera de la cárcel”.
Citemos tres criterios que pueden ser considerados clásicos: los de Miguel Foucault, Alejandro Baratta y Darío Melossi y Mássimo Pavarini, estos dos últimos conjuntamente. Michel Foucault, desaparecido en 1984, es una trascendental figura de la filosofía francesa y universal. Su obra “Vigilar y Castigar” representa para muchos penitenciaristas una verdadera Biblia sobre el tema. En la historia penitenciaria quizás solo cuatro pensadores de rango inmortal han incluido el problema penitenciario en sus doctrinas.
Ellos son platón, Jeremías Bentham, Herbert Spencer y precisamente Michel Foucault. En Latinoamérica el maestro puertorriqueño Eugenio María de Hostos y el prócer venezolano Francisco de Miranda.
Para Foucault la exigencia disciplinaria de la cárcel se cumple mediante tres prácticas: el aislamiento, el trabajo y la modulación de la pena. El aislamiento, es decir, la soledad del preso garantiza que se puede ejercer sobre él un poder omnímodo, porque la soledad asegura la sumisión total.
En cuanto al trabajo penitenciario, cree que recompensa la habilidad del obrero, pero no enmienda al culpable. Confía más en la modulación de la pena, es decir, su no fijación estática, ya que debe irse ajustando a lo que el llama la transformación “útil” del recluso durante la ejecución de la pena.
El maestro Italiano Alessandro Baratta, famoso teórico del radicalismo criminológico crítico, rechaza la posibilidad de un tratamiento penitenciario porque “la cárcel – explica- es contraria a todo moderno ideal educativo porque… la educación aliente el sentimiento de libertad y de espontaneidad del individuo y la vida en la cárcel… tiene un carácter represivo y uniforme… los estudios de este género concluyen diciendo que “la posibilidad de transformar un delincuente violento asocial en un individuo adaptable a través de una larga pena no puede realizar un objetivo como institución educativa” (Baratta,1986,p,194)
Para los criminólogos y penitenciaristas igualmente italianos Darío Melossi y Máximo Pavarini la posibilidad del tratamiento penitenciario se ajusta igualmente a los principios del radicalismo crítico criminológico.
Según ellos, la reeducación penitenciaria lo que trata a fin de cuentas es transformar al “sujeto real”, que es el delincuente, en sujeto ideal, que es “el encarcelado”. Todo responde en la teoría de Melossi Pavarini al origen de la cárcel en las “casas de corrección”, como fábrica para explotar la mano de obra cautiva. De lo que se trataba y se trata- consideran ellos- es de transformar al delincuente en un trabajador proletario. Lo que está funcionando- dicen- es un verdadero proceso que ellos llaman de “mutación antropológica”, esto es, insisto, la transformación de un delincuente en un proletario. “la penitenciaría- señalan- es por tanto, una fábrica de proletarios y no de mercancías… la cárcel – añaden-, en su dimensión de instrumento coercitivo, tiene un objetivo muy preciso: la
Elio Gómez Grillo.143 reconfirmación del orden social del burgués (la neta distinción entre el universo de los propietarios y de los no propietarios) para que se convierta en un proletario socialmente no peligroso, es decir, para que sea un proletario que no amenace la propiedad”.
De una u otra manera, señoras y señores, la concepción teórica de la pena carcelaria como instrumento para un proceso rehabilitador y la realidad misma de la puesta en marcha de ese proceso, se estima que, funcional y estadísticamente, han constituido en el curso de la historia un verdadero fracaso. El ideal de hacer de las prisiones un verdadero centro de tratamiento resocializador de delincuentes, exige un revisión profunda. Ha habido, es cierto, experiencias

promisorias, incluso en los mismos albores del penitenciarismo, como la proeza carcelaria que ya he señalado de Montesinos en la Valencia Española. Y de plena actualidad, como la hazaña cumplida en el penal de Toluca, en México, en fechas muy recientes, bajo la égida del insigne Maestro don Alfonso Quirós Puaron y de sus brillantes discípulos Sergio García Ramírez y Alfonso Sánchez Galindo, y que tuve oportunidad de conocer y vivir personalmente, pero cada día se insiste en la necesidad de desinstitucionalizar la pena, esto es, de aplicar el tratamiento resocializador en situación extramural. Es decir, no privativa de libertad.
Por su naturaleza misma, la cárcel ha merecido verdaderos anatemas por parte de pensadores y escritores. Es de Anatole France, el gran escritor francés, Premio Nóbel de Literatura en 1921, esta imprecación:” ¿Quién fue el siniestro enfermo mental – se preguntaba – que con las cárceles concibió estos aterradores procedimientos de pretendida curación del alma humana?”. Y José Martí, el apóstol laico cubano, prócer y poeta, escribió: “Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de la vida, hubiera desistido de pintar su infierno. Lo hubiere copiado y lo hubiera pintado mejor”. Nuestro José Rafael Pocaterra, en sus inmortales “Memorias de un Venezolano de la Decadencia”, dejó dicho: “Aspirar el aire abominable de una prisión y sabréis que huele a desesperación”. Y Dostoievski, por último, presidiario en Liberia: “La cárcel es el infierno – dijo – porque el infierno es no poder amar”.
Entre el tratamiento institucional, intramural, que se aplica en los establecimientos penales, en la cárcel, y el tratamiento no institucional, extrainstitucional, que rige en situación de libertad, ha surgido el régimen abierto, la prisión abierta, denominación ésta que algunos especialistas rechazan y prefieren hablar de establecimiento abierto. Estos, en definición de Naciones Unidas, “se caracterizan por la ausencia de precauciones materiales y físicas contra la evasión (tales como muros, cerraduras, rejas y guardia armada u otras guardias especiales de seguridad), así como por un régimen fundado en una disciplina aceptada y el sentimiento de la responsabilidad del recluso respecto a la comunidad en que vive”.
Evolución histórica de la cárcel144 (Resolución adoptada en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el 29 de agosto de 1955) Nuestra Ley de Régimen Penitenciario 3ra su artículo 81, dispone que “El establecimiento abierto se caracteriza por la ausencia o limitación de precauciones materiales contra la evasión y por un régimen basado en el sentido de autodisciplina de los reclusos. Podrá ser organizado como establecimiento especial y como anexo de otro establecimiento disciplinario”. Por resolución especial se les llama Centros de Tratamiento Comunitario (CTC) y pueden ser organizados como Colonias Agrícolas Penitenciarias. (Art. 82 eiusdem).
Los ingleses los denominan “la cárcel sin rejas”. Aparecen vestigios de ellos en el penitenciarismo que en el siglo XIX concibieron y realizaron Montesinos en España y Crofton en Irlanda. También en las colonias alemanas para vagabundos en 1880, en la cárcel danesa de Gedhus y en penales ingleses como Wakefield y Maidstone y en los “Borstal” para jóvenes, así como también en los famosos establecimientos penitenciarios suizos de Witswil, de 1895, considerados modelos.
Pero es realmente durante la Segunda Guerra Mundial cuando nacen definitivamente estas instituciones penitenciarias abiertas. Ocurrió cuando el elevado número de presos políticos hacinó las prisiones europeas y entonces se decidió trasladar a muchos de esos presos comunes, con una mínima vigilancia. Las cosas marcharon bien. No hubo fugas en masa sino individuales y escasas. Tampoco se produjeron motines y las readaptaciones a la vida social fueron numerosas. En virtud de resultados como éstos, el Grupo de Expertos en Criminología reunido en los Estados Unidos, en Lake Succes, en el verano de 1949, decidieron recomendar a las Naciones Unidas se implantasen estas instituciones abiertas, de acuerdo a las especificidades penitenciarias de cada legislación nacional.
La experiencia ha sido notablemente exitosa en todos los países en donde se ha puesto en práctica.

Si los establecimientos abiertos representan algo así como el eslabón perdido entre las clásicas viejas cárceles cerradas que cada día pertenecen ya al pasado y las medidas sustitutivas de la privación de libertad, que constituyen la esperanza del mejor futuro penológico, el caso es que estas medidas son aplicadas hoy universalmente día a día cada vez con mayor frecuencia. Es decir, que en lugar del supuesto tratamiento institucional, carcelario, se están prefiriendo ahora las fórmulas novísimas del tratamiento extrainstitucional, que es el alejado del muro de las prisiones.
Así ocurre en los países de mejor tradición penológica. Es el caso de Suecia, por ejemplo. Suecia es modelo universal de una estructura penológica y penitenciaria realmente ejemplar. Ya desde 1973, en su reforma penológica, instituyó como postulados básicos estos dos principios:
1. La custodia extrainstitucional es la forma natural del sistema correctivo; 2. El tratamiento institucional debe funcionar en estrecha cooperación con
Elio Gómez Grillo.145 la custodia extrainstitucional. “La reforma – dice textualmente el informe oficial sueco – enfatiza el principio de que la privación de libertad en sí y como regla general no favorece las condiciones de readaptación del individuo a la sociedad. En el campo del tratamiento extrainstitucional, es ya una opinión generalizada el hecho de que, desde el punto de vista preventivo individual, es éste el sistema que logra mejores resultados…
El principio fundamental que rige la política penal sueca es evitar en lo posible sanciones privativas de libertad ya que ellas, por lo general, no mejoran las perspectivas del individuo de adaptarse a la vida normal en la sociedad. Muchas personas, corroboradas por la experiencia, consideran el régimen extrainstitucional más eficaz como recurso preventivo aplicado individualmente”. Debo añadir, como experiencia personal, que cuando estuve en Suecia estudiando su sistema penológico, las cifras que me proporcionaron revelaban que el ochenta (80) por ciento de los condenados estaban sometidos a medidas extrainstitucionales. Sólo un veinte (20) por ciento, aproximadamente, se hallaban privados de libertad.
Son sabidas las muchísimas medidas extrainstitucionales, es decir, sustitutivas de la privación de libertad que han sido creadas. Recordemos algunas: el trabajo comunitario, la condena condicional, la probación, el confinamiento, la prohibición de ir a lugares determinados, la restricción o privación de derechos, el arresto o limitación de fin de semana, el arresto nocturno, el arresto domiciliario, la vigilancia de la autoridad, la multa, la libertad bajo fianza, la redención de la pena por el trabajo y el estudio, la libertad juratoria, la amonestación y apercibimiento, la reparación del daño, la publicación de la decisión, la confiscación y embargo de bienes, la limitación o restricción del desplazamiento, la caución de no ofender, la parola, el régimen de presentación, el régimen abierto… en algunos países se adoptan medidas peculiares. En Checolovaquia encontré, por ejemplo, la prohibición para transgresores del interior del país, de ir por un tiempo a la capital, la bellísima Praga, cuando es menor el delito cometido.

Señoras y señores:
Es todo. Por misericordia para con ustedes que han mostrado tanta resignada paciencia oyéndome, no abordo lo relativo al tratamiento postpenitenciario. Me atrevo, sí, a ofrecer, en pocas palabras, una clasificación personal que he elaborado ordenando las características a mi juicio fundamentales de los grandes sistemas penitenciarios actuales, de acuerdo al conocimiento presencial que he tenido de ellos. Esta clasificación, que ha tenido su aceptación internacional, es la siguiente:
Considero la existencia de seis (6) sistemas penitenciarios fundamentales con los rasgos distintos que paso a señalar:
1- Al penitenciarismo de los países socialistas corresponde la idea del trabajo.
Evolución histórica de la cárcel146
2- Al nórdico, la actitud respetuosa hacia la personalidad del recluso y sus derechos y el interés por sus estudios.
3- A Europa, un sistema ecléctico, en el cual sobresalen preferentemente, Bélgica y España.
4- A Japón, una tendencia a la organización militar o para militar.
5- A Estados Unidos, su masificación.
6- A Latinoamérica, liberalidad interna (régimen de comunicaciones con el exterior y visitas íntimas periódicas), con profundas fallas materiales, estructurales y funcionales. Modestia aparte, esta clasificación ha sido considerada en Europa como “notoriamente acertada”.
Señoras y señores:
Ahora sí que termino. Y término diciendo que, en realidad, sólo hay dos verdaderas clases de penas: las penas “Centrípetas” y las penas “centrífugas”. Las “Centrípetas” son las penas de atracción, de concentración: “solo aquí puedes estar”. Es, en general, la privación de libertad, desde la prisión hasta el confinamiento. Las “centrífugas” son, exactamente, todo lo contrario. Se le dice al transgresor: “solo aquí no podrás estar. Pero puedes ir a donde quieras y hacer lo que quieras”. Estas penas son clásicamente el exilio como el alejamiento de las fronteras del país. El destierro, que es el ostracismo clásico, es la expulsión dentro de un área determinada más exclusiva.
La orientación universal actual es hacia el “centrifuguismo” penológico. No la reclusión celular, no la máxima seguridad, no los barrotes, no los paredones, no el “solo aquí puedes estar” “centrípeto”.

En su ligar las medidas extrainstitucionales, las medidas sustitutivas de la privación de libertad. No el “centripetismo” prisionero, por eso he dicho alguna vez que “… el aire y la luz de la libertad están iluminando ahora más que antes y hoy más que nunca los sórdidos torreones que durante siglos se alimentaron de la sombra de los cautivos”.
Porque en verdad os digo, señoras y señores, que “la única verdadera ley es aquella que conduce a la libertad”. Digo que no hay otra ley.