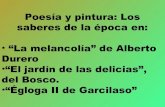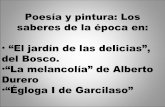GARCILASO DE LA VEGA_TIEMPOS EN LA ÉGLOGA Y ANALISIS DE SONETOS.doc
Click here to load reader
description
Transcript of GARCILASO DE LA VEGA_TIEMPOS EN LA ÉGLOGA Y ANALISIS DE SONETOS.doc

INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Y TÉCNICA Nº35
PROF. VICENTE D’ABRAMO
MONTE GRANDE
CARRERA:
PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA
CURSO:
2° AÑO
ESPACIO CURRICULAR:
HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE LA LITERATURA II
PROFESOR:
MARIA CRISTINA BALESTRINI
ALUMNA:
LILIANA M. ABREGÚ
AÑO: 2011
Trabajo Práctico Garcilaso de la Vega, Égloga I
Consigna:
1) La construcción de la temporalidad en la Égloga I de Garcilaso (tenga en cuenta los diferentes niveles de manejo del tiempo en el texto).
2) Seleccione dos Sonetos de Garcilaso de la Vega de tema mitológico: identifique las fábulas elaboradas en ellos, expóngalas sintéticamente y analice la funcionalidad de estas historias en los textos elegidos.
1. La Égloga I de Garcilaso de la Vega corresponde al tema pastoril que aparece como un artificio en las cuestiones de amor. La historia proyecta en la naturaleza a dos pastores como personajes y a las ovejas como público del canto. De modo que los pastores no dejan de ser figuras simples y humanas. Incluso, las homónimas Églogas de Virgilio respiran amor a la paz, porque la paz cerraba las puertas del templo de Jano y abría las puertas del trabajo silencioso y remunerador.
1

Según Rafael Lapesa (1974, p. 129) esta obra marca la más alta cima de la poesía garcilasiana y que ninguna logró tan estrecha unión del sentimiento y la forma ni la fluidez de versos sueltos, límpidos. Al terminar la Égloga I, creemos volver, como los pastores, de un sueño en que la belleza y el dolor se hubieran eternizado.
Pues bien, en las dos primeras estrofas, el poeta Garcilaso comienza con una dedicatoria al virrey de Nápoles, marqués de Villafranca Don Pedro de Toledo, merecedor del esfuerzo, celebrando así la fama de ese personaje. A partir del verso siete, el claro agradecimiento a su protector el Virrey de Nápoles, en la cual el poeta intercala un comentario de su amigo para ser valorado por los lectores de su obra. Lo hace de una forma que el Virrey quede como una persona ilustre. Con la dedicatoria, le dice al destinatario qué es lo que hará. La retórica recomendaba mantener la posición de humildad – captatio benevolentiae –
Tú, que ganaste obrando Un nombre en todo el mundo… (vv. 7 – 8)
En los primeros versos se observan elementos que nos introducen en el ámbito pastoril, en el dulce lamentar. Precisamente, esa dulzura poética da una apariencia de sencillez pero a la vez trabajada musicalmente. Luego, aparecen dos pastores cantando sus amores. El canto de uno es jocoso, el del otro algo más serio1. Luego de exponer el dulce lamentar de Salicio y Nemoroso, marca el tiempo con el movimiento del jinete, el ocio ya perdido:
En ardiente jinete, que apresura El curso tras los ciervos temerosos,Que en vano su morir van dilatando:
1 JONES, R. O., “Garcilaso, poeta del humanismo”, en Elías L. Rivers (ed.), La poética de Garcilaso, Barcelona, Ariel, 1974, p. 68
Espera que en tornandoA ser restituído Al ocio ya perdido… (vv. 18 – 23)
La introducción de la Égloga I nos sumerge en el tiempo y el lugar donde el pastor comienza su lamento. Aquí se revela un locus amoenus, lugar ameno en donde los pastores puedan retozar, puedan cantar sus aventuras amorosas.
Quintana Tejera indica que el conflicto se expone desde dos posturas diferentes mediante el diálogo de dos pastores. El primero, Salicio, se lamenta del desdén y la frialdad de la hermosa Galatea, que lo ha abandonado por otro; el segundo, llora la muerte de su amada Elisa (2003, pp. 2)
Salicio comienza su lamento al amanecer, hay connotaciones temporales implícitas que se advierten en la progresión de la luz y a través del curso del sol que tiende sus rayos por los montes y los valles, como también en la actividad acompasada de las aves, de los animales y de la gente.
Saliendo de las ondas encendidoRayaba de los montes el altura El sol, cuando Salicio recostado Al pie de una alta haya en la verdura… (vv. 43 – 46)
Del agua que pasaba,Se quejaba tan dulce y blandamenteComo si no estuviera de allí ausente… (vv. 51 – 53)
En la vertiente del agua clara que rodeaba la pradera, donde los pastores pacían junto a las ovejas, el
tiempo transcurre. El poeta, posiciona a Salicio al pie de una haya quejándose de su amada cantando el
estado presente, luego de que Galatea ha decidido dejarlo. Y esta impresión se logra a través de los verbos 2

(presente y gerundio) como por ejemplo: me quemo, estoy muriendo, temo, me corro, y los adverbios de
tiempo que utiliza: agora.
Se sentía raro, su apariencia le disgustaba, se avergonzaba y temía que lo vieran así:
Témola con razón, pues tú me dejas;Que no hay, sin tí, el vivir para qué sea.Vergüenza he que me vea Ninguno en tal estado,De ti desamparado;Y de mí mesmo yo me corro agora… (vv. 61 – 66)
Con perfecta armonía logra plasmar imágenes visuales de la naturaleza hermosa y armoniosa como era su amor. De este modo, logra evocar las ilusiones amorosas pero es un pretérito en suspenso, sintiéndose dolorosamente engañado:
¡Ay! Cuánto me engañaba;¡Ay! Cuán diferente era, Y cuán de otra maneraLo que en tu falso pecho se escondíaBien claro con su voz me lo decía… (vv. 105 – 109)
Seguidamente, relata un sueño que anticipa su futuro lejos de Galatea, lo ve todo fuera de lugar sin
brillo, añorando el tiempo pasado. El amor pasa a ser fugitivo, a partir de esta pérdida tan sentida, su vida
tan estructurada se rompe – esta ruptura produce un quiebre en el locus amoenus:
Soñaba que en el tiempo del estíoLlevaba, por pasar allí la siesta,A beber en el Tajo mi ganado;Y después de llegado,Sin saber de cuál arte, Por desusada parteY por nuevo camino el agua se iba;Ardiendo yo con la calor estiva,El curso enajenado iba siguiendoDel agua fugitiva. Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. (vv. 116 – 126)
En el décimo primer párrafo analiza acerca del futuro sin Galatea y predice que será triste y temeroso. El dolor provocado por el amor es asimilado con la muerte. Sin embargo, la infidelidad de su amada le enseñó que no debe confiar ciegamente en un amor porque puede suceder algo que no estaba previsto. Posteriormente, hace un salto al pasado y lo compara con su estado presente:
Cuando tú enajenadade mi cuidado fuiste,notable causa diste,y ejemplo a todos cuantos cubre el cielo, que el más seguro tema con recelo
3

perder lo que estuviere poseyendo… (vv. 147 – 152)
En la siguiente estancia Salicio cuestiona que cualidades ha visto Galatea en su amante que no las encontró en él:
No soy, pues, bien mirado, tan disforme ni feo;que aún agora me veoen esta agua que corre clara y pura,y cierto no trocara mi figuracon ese que de mí se está riendo; ¡trocara mi ventura!Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. (vv. 175 – 182)
Si viéndose reflejado en las aguas claras del río no ha percatado fealdad en su rostro. También se percibe el paso del tiempo con correr del río. Además cree que su amada se ha burlado de su amor y por eso no cesa de llorar, el fluir de las lágrimas alude al tiempo.
El canto de Salicio culmina con una proyección a futuro:Aquí dio fin a su cantar Salicio, Y suspirando en el postrero acento,Soltó de llanto una profunda vena… (vv. 225 – 227)
A continuación, Garcilaso introduce el lamento de Nemoroso, quien comienza describiendo el bello paisaje de día y su lugar de reposo:
Corrientes de aguas, puras, cristalinas;Árboles que os estáis mirando en ellas; Verde prado de fresca sombra lleno; (vv. 239 – 241)
Pero que sólo lo remonta a un pasado con alegres recuerdos y se entristece mientras descansa en la pradera, por eso se advierte el dolor de Nemoroso más calmo:
Con vuestra soledad me recreaba,Donde con dulce sueño reposaba,O con el pensamiento discurríaPor donde no hallabaSino memorias llenas de alegría. (vv. 248 – 252)
Y en este triste valle, donde agoraMe entristezco y me canso, en el reposoEstuvo yo contento y descansado. (vv. 253 – 255)
Acuérdome durmiendo aquí algún hora, Que despertando, a Elisa vi a mi lado. (vv. 257 – 258)
La muerte de su amada, una desdicha difícil de asumir en estas interjecciones puede apreciarse el paso de un inexorable destino.
¡Oh miserable hado!¡Oh tela delicada,
4

Antes de tiempo dadaA los agudos filos de la muerte! (vv. 259 – 263)
La Égloga I finaliza con intervención del poeta que evoca el fin del día y la partida de los pastores:
Nunca pusieran fin al triste lloroLos pastores, ni fueran acabadasLas canciones que sólo el monte las oía;Si mirando las nubes coloradas,Al trasmontar el sol de las bordadas de oro, No vieran que era ya pasado el día.La sombra se veíaVenir corriendo apriesaYa por la falda espesaDel altísimo monte, y recordandoAmbos como de sueño, y acabandoEl fugitivo sol de luz escaso, Su ganado llevando,Se fueron corriendo paso a paso. (vv. 407 -420)
La Égloga I se halla dividida en dos partes que corresponden a estas dos maneras de sentir, las cuales proyectan una perspectiva temporal diferente: la que remonta hacia el pasado y la que se dirige al hacia el futuro, en superación del estado presente. Así lo describe Gustavo Correa (1977, p. 276) “Salicio rememora el mito de la Edad de Oro para evocar su plenitud de sentido cuando él estaba en posición del amor de Galatea”
Salicio veía que todo se dislocaba a su alrededor, todo aquello que era de naturaleza armónica, en cambio Nemoroso siente que no puede seguir viviendo normalmente en ese espacio que lo sofoca.
Termina el discurso de Nemoroso y aparece la voz poética. Esta voz poética nos saca de su espacio de lamento y de su tiempo para conducirnos a la realidad de los pastores. Estaban a la sombra de un árbol, mientras transcurre el día. La lenta llegada de la tarde los obliga a llevar al ganado a su lugar y ese recorrido del sol pauta los diferentes niveles temporales de la Égloga. Los personajes cantan sus lamentos sumergidos en los recuerdos del pasado e imaginando un futuro hipotético de los pastores, que se entremezclan con la voz poética otorgando una perspectiva exterior.
Alexander Parker (1948, p.201) analiza un pasaje de la Égloga I y despliega un panorama temporal.
La sucesión del día y de la noche da a la naturaleza un ritmo fijo, al que están acordados todos los seres
vivos. Amanece: despiertan y marchan a sus acostumbradas tareas. Viene la noche, y regresan al sueño.
El establecido oficio de hombres y animales, ejercido dentro del ritmo fijo de la naturaleza, constituye la
idea dominante de la ordenada armonía y finalidad de la vida. Y además agrega que Salicio no ya
pertenece a ello. El día y la noche no significan nada para él:
Siempre está en llanto esta ánima mezquina, Cuando la sombra el mundo va cubriendoO la luz se avecina.Salid del duelo, lágrimas, corriendo. (vv. 81 – 84)
5

2) SONETO XIII
A Dafne ya los brazos le crecían
Y en luengos ramos vueltos se mostraban;
En verdes hojas vi que se tornaban
Los cabellos que el oro escurecían;
De áspera corteza se cubrían
Los tiernos miembros que aun bullendo 'estaban;
Los blancos pies en tierra se hincaban
Y en torcidas raíces se volvían.
Aquel que fue la causa de tal daño,
A fuerza de llorar, crecer hacía
Este árbol, que con lágrimas regaba.
¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
Que con llorarla crezca cada día
La causa y la razón por que lloraba!
Garcilaso de la Vega.
Apolo uno de los dioses que más atribuciones tuvo, entre ellas dios de la medicina, de la poesía y de la música, protector de los campos, de los pastores y de sus rebaños. Vivía en las altas cumbres del Parnaso en compañía del coro musas. Se ocupaba de enseñarles el arte de la adivinación en la cual estaba muy diestro. En la falda del monte, se encontraba la Fuente de la Castalia cuyas aguas inspiraban a quienes la bebían. Por todo esto, era un lugar concurrido por poetas en busca de las musas, seres dotados de virtudes proféticas y de la inspiración poética. También se creía que esta fuente era la que emitía los vapores causantes de que el oráculo de Delfos hiciese sus profecías también se usaba para limpiar los templos de Delfos e inspiraba a los poetas.
Según La metamorfosis de Ovidio, la fuerza y la destreza de Apolo se debe a los cuidados que la diosa Temis le concedió desde niño, alimentándolo con ambrosía y el néctar que constituían el manjar exclusivo de los dioses del Olimpo. La destreza y el acierto que Apolo había demostrado con su arco, afectaron al monstruo Pitón que impedía la entrada a la gruta de Delfos.
Apolo presuntuoso por su éxito sobre Pitón, viendo a Cupido con el distinguido carcaj le dijo:
Dime, joven afeminado ¿Qué pretendes hacer con esa arma más propia de mis manos que de las tuyas?
Por esta causa, Apolo y Eros se enfrentaron para ver quién es el mejor arquero. De manera que esa
disputa los lleva hasta ofenderse mutuamente, y Eros, como venganza, concluye disparar a Apolo con
las flechas del amor hacia Dafne, ninfa del bosque a quien también dispara pero en vez de hacerlo con
flechas de plata lo hace con las de plomo, que provocan en la victima el rechazo y desprecio del ser
que la ama. Apolo persigue a Dafne, y ella huye de él hasta que, finalmente, cansada de esa
persecución, pide ayuda a la diosa Gea, que la transforma en laurel. Finalmente, muy a su pesar, Apolo
no pudo conseguir el amor de Dafne, la cual se convirtió en el símbolo de Apolo y sus victorias.
6

“Pues que ya no puedes ser mi mujer, serás árbol predilecto, laurel, honra de mis victorias. Mis cabellos y mi lira no podrán tener ornamento más divino. Hojas de Laurel! […] cubriréis los pórticos en el palacio de los emperadores”… (La Metamorfosis, Ovidio)
En el Soneto XIII se puede apreciar el modo en que el yo lírico gira en torno a la metamorfosis de Dafne y al dolor de Apolo. El poeta no detalla el rechazo de la ninfa hacia el dios sino que captura el momento que Dafne sufre su transformación. Por ejemplo:
A Dafne ya los brazos le crecían… (vv. 1)
Hace una alusión al dolor del cuerpo crecido, tal vez luxado o quebrado de la ninfa del bosque. O la fugacidad de la vida que pasa del crecimiento – madurez, plenitud – hacia la muerte. Otra asociación que puede relacionarse a este Soneto: Un cuerpo joven absorbido por la tierra:
Los blancos pies en la tierra se hincabanY torcidas raíces se volvían. (vv. 7 – 8)
Respecto a estos versos, Rafael Lapesa comenta: “El soneto perpetúa este momento con extraordinario poder de representación visual. Es una perfecta descripción parnasiana, acaso inspirada en alguna pintura” (1974, p.102)
Aunque ese dolor con el llanto incesante crecía día a día:¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, Que con llorarla crezca cada díaLa causa y la razón por qué lloraba! (vv. 12 – 13)
Tales imágenes de fuerza y de violencia señalan la inevitabilidad de un hado que él no puede esquivar. (G. Correa, 1977, p. 270) Además podemos centrar como tema del Soneto, el dolor de un amor imposible. Este amor se torna tan imposible como es la unión entre un ser con forma humana y otro como laurel. El día y la noche. Se advierte más inclemencia en el castigo cuando son las lágrimas del mismo Apolo las que ayudan a la transformación de Dafne y aumentando la separación. Así que mientras más sufre el enamorado, más crece el motivo del sufrimiento según la mirada del poeta.
A través del hipérbaton, cambia el orden gramatical lógico de la oración con fines estéticos. Los brazos no crecen, sino que se muestran; las ramas no se muestran, sino que crecen. En calidad de testigo de ese cambio trascendental observa que algo antinatural ocurre y que además no puede ayudarla, por eso llora, y a medida que llora el árbol se hinca y crece más:
En verdes hojas vi que se tornaban… (XIII, vv. 3)
En Dafne no se manifiesta la voluntad del cambio sino que menciona "…los brazos le crecían…" más allá de lo que ella quería. Una acción que parece nunca finalizar, se podría asociar a los verbos imperfectivos que se mencionan a lo largo del Soneto. Tales como: crecían, se mostraban, se tornaban, escurecían, cubrían, estaban, se volvían, hacía crecer, regaba, lloraba. Transmiten una sensación de esperanza, que en algún momento va a cambiar la suerte. Por lo pronto, continúa preso tanto de su amor y el dolor que le provoca. Su amada pierde lentamente su belleza exterior, su condición frágil, tierna:
De áspera corteza se cubríanLos tiernos miembros, que aun bullendo estaban; (vv. 5 – 6)
El yo lírico además le agrega a esta descripción el elemento sensible a través de los adjetivos "áspera y "tiernas". Parecería ser que sus sentimientos comienzan a surgir debido a la desesperación que provoca la inapelable transformación.
7

La relación que puede establecerse con Dafne y Apolo es que Dafne debe pagar un precio muy alto por su libertad. Ya que no tolera el acoso de Apolo y prefiere pedir auxilio sin saber que sería presa de ese destino. Lentamente el yo lírico parece manifestarse, pues su musa inspiradora va fundiéndose en la tierra. Sólo quedarán los recuerdos que se asemejan al aroma del laurel, cuyo olor se mantiene aún teniendo sus hojas secas y que a Apolo sirvió para coronar sus triunfos.
Aquel que fue la causa de tal daño,A fuerza de llorar, crecer hacíaEl árbol que con lágrimas regaba.
El primer terceto, centrado en la pena de Apolo. Pena que alimenta la transformación y con ella aumenta la separación del objeto amado. La utilización del pronombre "aquel" hace referencia a Apolo una negación a su estado de quebranto.
Y en el segundo y último terceto de este Soneto, Apolo representando al yo lírico, siente dolor por la pérdida de su amor, pues toda esperanza se fue con ella. Dafne pierde su belleza humana y su libertad.
¡Oh miserable estado, o mal tamaño!¡Que con llorarla crezca cada díaLa causa y la razón por que lloraba!
SONETO XXIX
Pasando el mar Leandro el animoso, En amoroso fuego todo ardiendo, Esforzó el viento, y fuese embraveciendo El agua con un ímpetu furioso.
Vencido del trabajo presuroso, Contrastar a las ondas no pudiendo, Y más del bien que allí perdía muriendo, Que de su propia muerte congojoso,
Como pudo, esforzó su voz cansada, Y a las ondas habló desta manera Mas nunca fue su voz de ellas oída:
«Ondas, pues no se excusa que yo muera, Dejadme allá llegar, y a la tornada Vuestro furor ejecutad en mi vida».
En el Soneto XXIX se manifiesta un claro suceso mitológico, el amor contrariado de Hero y Leandro.Hero fue una hermosa joven dedicada al cuidado de uno de los templos que Afrodita vivía en Sestos,
en el extremo del Helesponto. Su belleza y encanto eran tan sublimes que incluso Apolo y Eros la deseaban para ellos. Sin embargo, Hero se había enamorado de un joven muchacho, llamado Leandro que vivía en Abidos del lado del estrecho, cada noche cruzaba el Helesponto a nado para estar con Hero. Los padres de ambos jóvenes se opusieron a que ambos se casaran como era su deseo, y un día, hartos de sus encuentros a pesar de las indicaciones que les hacían, les prohibieron terminantemente cualquier contacto. Los jóvenes no tuvieron más que remedio que acceder a las peticiones de sus padres, pero idearon un plan para verse en secreto.
Cada noche, Hero encendía una linterna en una ventana de su casa, y ésta servía de guía para que Leandro, en la orilla opuesta, cruzase con su barco, o, tal vez a nado, el mar, hasta alcanzar a su amada. Así pasaron juntos muchas noches, con cierto temor a ser descubiertos, lo que obligaba a Leandro a volver muy temprano, desolado por la marcha pero feliz por la llegada del próximo encuentro. Una
8

noche, sin embargo, hubo un fuerte vendaval que apagó la linterna encendida por Hero, y, Leandro, que ya estaba cruzando el corto camino, por más que se esforzó en llegar a su meta, fue tragado por las horribles aguas. La asustada Hero corrió a la mañana siguiente a la playa para obtener cualquier indicio, y, cuando estaba atisbando el horizonte, el cuerpo muerto de Leandro fue depositado en la orilla. Horrorizada, Hero se lanzó a las aguas aún turbulentas, en busca del alma de su único amado.
Alba E. Dellepiane expone en su análisis: La aproximación a los sonetos de Garcilaso bajo el lema de un relato amoroso, supone resignificar la palabra, ya que el amor puesto de manifiesto por los poemas, en su funcionamiento hace que se produzca formas diversas, imágenes que se fijan de acuerdo a un imaginario pero que también deforman y cambian. (1995, p. 169)
Asimismo, el yo lírico se traslada a las palabras que transmiten un amor entero, capaz de superar cualquier obstáculo con tal de llegar a destino. El mar estaba embravecido pero Leandro convencido que debía seguir. Además en estos versos puede observarse un recurso muy utilizado en la poesía, hipérbole seguramente para resaltar cuanto la amaba y hasta qué cosas sería capaz de hacer por amor:
Pasando el mar Leandro el animoso,En amoroso fuego todo ardiendo, (vv. 1 – 2)
Las fuerzas imperiosas de las aguas que castigaban con mucho furor el esfuerzo desmedido del amante. Esta impresión pudo lograrse con la hipérbole: ímpetu furioso.
En el segundo cuarteto se evidencia el esfuerzo excesivo utilizado en el cruce del Helesponto. Contra viento y marea, moría lentamente. Es decir, a medida que cruzaba iba muriendo. El yo lírico vuelve a manifestarse al negar la realidad desdoblándola hacia el personaje mítico.
Vencido del trabajo presuroso,Contrastar las ondas no pudiendoY mas del bien que allí perdía muriendo,Que su propia muerte congojoso.
En el primer terceto, se observa una personificación dándole una adjetivación de cansada a la voz. Esa voz se perdió en el agua, mientras nadaba hacia el lugar donde está su amada.
Como pudo, esforzó su voz cansada,Y a las ondas habló desta maneraMas nunca fue su voz de ellas oída.
En el último terceto, el uso del imperativo connota un pedido que hace el yo lírico, en una situación externa a él, quiere que lo dejen así puede llevar a cabo su travesía. Ver a su amada y quizás despedirse de ella. Él pide un momento y no la eternidad ya que, promete no resistirse al regreso.
En este Soneto puede percibirse recursos de los que se sirvió el yo lírico para manifestar lo que siente. En un momento, pudo mimetizar su congoja. Pero jamás pudo exteriorizarla. Como Hero y Leandro.
9

BIBLIOGRAFÍA:● CORREA, GUSTAVO, “Garcilaso y la mitología”, Hispanic Review, 45: 3, 1977, 269 – 281.● DELLEPIANE, ALBA ESTELA, “Imágenes de los sonetos de Garcilaso”, en Jules Whicker (coord.), Actas del XII Congreso de Asociación Internacional de Hispanistas (Birmingham, 21 – 26 de agosto 1995), Birmingham – Departament of Hispanic Studies, 1998, pp. 169 – 175.● GRIMAL, PIERRE. Diccionario de Mitología Griega y Romana. Barcelona, Paidós, 1984.● JONES, R. O., “Garcilaso, poeta del humanismo”, en Elías L. Rivers (ed.), La poética de Garcilaso, Barcelona: Ariel, 1974, pp. 51 – 70.● LAPESA, RAFAEL, “Sobre algunos sonetos de Garcilaso”, en Elías L. Rivers (ed.), La poética de Garcilaso, Barcelona: Ariel, 1974, pp. 91 – 102.● PARKER, ALEXANDER, “Tema e imagen de la Égloga I de Garcilaso”, en Elías L. Rivers (ed.), La poética de Garcilaso, Barcelona: Ariel, 1974, pp. 197 – 208.● QUINTANA TEJERA, LUIS, “La Égloga I de Garcilaso de la Vega y la mortificación de sus amores contrariados”, Espéculo. Revista de estudios literarios, 27, 2003 (publicación electrónica sin paginación).● ROIG, ADRIEN, “Las lágrimas de Salicio en la Égloga I de Garcilaso de la Vega”, en Jules Whicker (coord.) Actas del XII Congreso de Asociación Internacional de Hispanistas (Birmingham, 21 – 26 de agosto 1995), Birmingham – Departament of Hispanic Studies, 1998,
10