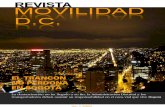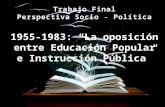TRABAJO FINAL La participación política juvenil y la cuota ...
Final Política.
-
Upload
mauricio-aristizabal-usme -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
Transcript of Final Política.

Norley Mauricio Aristizábal Usme.
Universidad de Antioquia (seccional oriente).
Filosofía política.
0. INTRODUCCIÓN.
En el presente escrito me propongo hacer un análisis moral y político de la ayuda a los que
más lo necesitan en el marco de una justificación moral del Estado. Tal examen estará
permeado por conceptos como la dignidad, los derechos humanos, la discapacidad, entre
otros. El trabajo estará dividido en cuatro partes: La justificación moral de Estado de
Tugendaht, el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, los derechos humanos y el
Estado Social de Derecho y las conclusiones.
1. JUSTIFICACIÓN MORAL DEL ESTADO DE TUGENDHAT.
Tugendhat en el examen que hace acerca de la justificación moral del Estado, propone,
siguiendo presupuestos del filósofo Henry Shue que dentro del mismo Estado debe haber
una obligación aparte de las obligaciones que pueda tener, tales como responder a todos los
individuos en su individualidad y a la colectividad. Hay pues una tercera obligación, “la
obligación de acudir a ayudar a quien le ha sobrevenido un mal a pesar de la protección”
(Tugendhat, 1997: p. 329). Si nos paramos desde la perspectiva de los derechos humanos
esto tiene que ser necesariamente así puesto que según la tradición de la teoría liberal del
estado moderno (O más bien del Estado Social de Derecho como veremos al final del texto)
aquéllos son una defensa contra los ataques del estado mismo y un escudo de protección
contra aquellos otros individuos que en la sociedad atentan contra la integridad de un
individuo cualquiera. El Estado hasta este punto cumple un papel fundamental en la
protección de cada uno de sus individuos en su integridad física frente a las amenazas de
otros que atentan contra el sistema moral y legal establecido. Se sugiere a partir de este
punto que el Estado, además de velar por la integridad física de cada uno de los individuos

ante la amenaza de otros, debe proteger aquellos que han sido víctimas, no de otros
individuos, sino de circunstancias en la vida tales como catástrofes naturales, etapas de la
vida (infancia, vejez), enfermedades o accidentes. Las víctimas de tales circunstancias
también se encuentran afectadas en su integridad física y presentan algún tipo de
discapacidad. Para Tugendhat esta situación sobrepasa los límites de la tradición liberal de
los derechos humanos y es considerada una perspectiva moral del Estado que,
no debe entenderse de tal modo que sea preciso llevar los intereses de los no afectados y de los
afectados a una nivelación, a una solución de compromiso –éste sería un punto de vista
contractualista-, sino que también el no afectado juzga, en la medida en que adopta el punto de
vista moral, que alguien afectado por una desgracia tiene que ser ayudado. (Tugendhat, 1997:
p. 331).
La tradición liberal ha considerado que se debe velar por la integridad física de un
ciudadano sólo en la medida en que es afectado por otro que se ha salido de la norma o de
la ley, pero a la hora de hablar de ayuda se queda corta. Los hombres en un estado social
de derecho merecen la atención necesaria, puesto que “todos los derechos que tenemos
frente al Estado tienen un costo, es decir, son derechos de servicio, y en este sentido no hay
derechos puramente negativos” (Tugendhat, 1997: p. 331). Queriendo decir con esto que
no se puede considerar la ayuda como un derecho meramente negativo.
Hay que ver el análisis desde el punto de vista de los afectados. Ese yo que puede ser
cualquiera (Cf Tugendhat, 1997) .La ayuda se debe efectuar solamente cuando la persona lo
necesite, es decir, es una ayuda provisional. Cualquiera experimenta un sentimiento de
humillación cuando la ayuda que se le presta es excesiva puesto que cada uno está
clamando por un reconocimiento de la autonomía.
La ayuda en las teorías liberales fueron pasadas como desapercibidas, se encontraban al
margen y como cuestiones poco importantes, esto, según Tugendhat, porque el capitalismo
se encontraba insertado en una ficción que consistía en que los hombres que hacen parte de
la sociedad son varones adultos sanos capacitados para el trabajo, hombres que, en
definitiva, colaboran en la economía capitalista. Así, aspectos como la discapacidad no
fueron considerados en este ideal imaginario.

En el estado liberal (o de derecho) el concepto de libertad es fundamental pues todos en la
tradición contractualista han aceptado y entregado una parte de su libertad para que el
Estado vele por ella y se encargue de asegurarla, sin embargo la idea de libertad no puede
entenderse como anterior a los derechos fundamentales. Antes de la libertad existen
derechos que le preceden tales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física.1
La libertad es un derecho que parte de las necesidades fundamentales que tiene cada uno,
así como lo son el derecho a la integridad física, a los cuidados, la atención y la
participación política.
De acuerdo a lo anterior, vuelvo y reitero, la libertad no puede anteponerse a los derechos
fundamentales, es por esta razón que se plantea el concepto de dignidad humana que desde
Kant empieza a tomar especial relevancia a través de la segunda formulación del
imperativo categórico.2 Sin embargo cuando se concibe o se pregunta por la dignidad de
una persona la respuesta inmediata es que esa persona es digna porque es un sujeto de
derechos, así las cosas no se ve más que un círculo.
Tugendaht considera si se puede plantear la tesis de Alexy según la cual los derechos
fundamentales se pueden justificar ampliando el concepto de libertad. Para esto se hace la
distinción anglosajona entre libertad positiva y libertad negativa, “una persona es no libre
en sentido negativo si y sólo si es impedida por otra (coacción); por el contrario, es no libre
en sentido más amplio, positivo, cuando no tiene la capacidad o los recursos para obrar”
(Tugendhat, 1997: p. 336). Así las cosas, muchas personas no tienen la suficiente libertad
positiva para obrar, es decir, le hacen falta los recursos para llevar una vida humana digna.
Por otro lado, estas personas también carecen de una libertad negativa en el contexto del
capitalismo puesto que los ricos acumulan riquezas y no permiten el acceso a los recursos
de los pobres.
1 Tugendhat parece muy aristotélico al plantear que una concepción como el Estado de naturaleza es una ficción y un mal mito porque es imposible concebir que alguien sobreviva si no es dentro de una comunidad.2 El concepto de dignidad humana aparece con el humanismo (S. XV y S. XVI) y una muestra de esto es el discurso Oración por la dignidad del hombre, de Giovanni Pico Della Mirándola (1463-1494), “que destaca el lugar extraordinario del ser humano en el conjunto de los demás seres vivientes y su destinación privilegiada hacia la libertad” (Grupo Praxis, 2004: p. 12).

La tesis de Alexy, según Tugendhat, plantea que se hace necesario espacios de juego
mínimos de libertad positiva en donde todos tengan acceso a los recursos, sin embargo
Tugendhat parece malinterpretar el postulado de Alexy porque libertad positiva no sólo
implica los recursos sino también las capacidades que esos recursos le puedan proporcionar
a esa persona (Y esto, como veremos, está en consonancia con el enfoque de las
capacidades de Amartya Sen). Tugendhat, independientemente de esta interpretación mía,
plantea, contradiciendo a Alexy, que “para la conservación de la vida no deben darse
únicamente condiciones externas (recursos), sino también capacidades internas. Quien es
demasiado joven o demasiado viejo, o está enfermo o discapacitado, no puede ayudarse a sí
mismo, aun cuando tenga los recursos” (Tugendhat, 1997: p. 337). Sen, como veremos,
estará muy de acuerdo con el postulado tugendathiano.
Lo que plantea Tugendhat entonces es que no se puede fundamentar el concepto de
derechos humanos solamente ampliando el concepto de libertad, se hace necesario
reconocer la autonomía del individuo puesto que es una necesidad básica: cualquiera desea
ayudarse en la medida de sus posibilidades y ser autónomo, y por esta razón la ayuda debe
ser una ayuda para ayudarse a sí mismo, una ayuda provisional.
2. ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DE AMARTYA SEN.
Para Sen hay una diferencia entre la satisfacción de nuestras necesidades y la libertad, esta
última también incluye aquella, es decir, la libertad de satisfacer nuestras necesidades. Sen
también está pensando en la ayuda que merecen aquellos que no pueden valerse por sí
mismos, una ayuda que parte del reconocimiento no sólo político sino también moral.
Sen critica a Rawls por centrarse únicamente en los recursos o bienes primarios, y en esta
medida estará muy de acuerdo con Aristotéles en que la riqueza no es el bien supremo. Para
Sen lo importante es asegurar la libertad como capacidad. El filósofo oriental ve una clara
pugna entre las realizaciones efectivas y la capacidad para lograr algo, es decir, hay una
diferencia muy grande entre “hacer algo y ser libre para hacer ese algo” (Sen, 2010: p.
267). De esta manera, el enfoque de la capacidad de Sen va más allá de la realización pues
no se trata sólo de lo que “la persona realmente termina por hacer, sino también lo que ella
es de hecho capaz de hacer, elija o no aprovechar esa oportunidad” (Sen, 2010: p. 265). En

este aspecto la libertad será de gran valor para el filósofo bengalí, ya que entre más libertad
tengamos más podemos perseguir esas cosas que nosotros como seres humanos en nuestra
individualidad valoramos, y, por consiguiente, el proceso de elección adquiere también un
carácter muy importante. Las oportunidades son importantes en esta libertad en la medida
que cuando tenemos el abanico de oportunidades expuesto con todas las posibilidades
ejercemos de un modo pleno nuestro proceso de elección. Alguien que desee quedarse en
casa un sábado en la noche porque así lo quizo difiere mucho de alguien a quien le
impusieron quedarse en casa así lo haya querido, sus oportunidades han sido severamente
cerradas. Por otro lado, en esta divergencia entre realizaciones y posibilidades, las
capacidades toman un papel protagónico en las segundas porque reflejan oportunidad y
opción y no un hacer resignado y predestinado teleológicamente: lo que me tocó hacer. En
este enfoque es importante el aspecto moral de la sociedad ya que implica “las
responsabilidades y obligaciones generales de las sociedades y las personas en materia de
asistencia a los desposeídos, que puede ser importante tanto por mandato de ley dentro de
lo Estados cuanto por respeto a los derechos humanos” (Sen, 2010: p. 268). Es así como en
el filósofo bengalí se ve un recurso a los derechos humanos y un recurso también a la
justificación moral del Estado tal como lo veía Tugendhat.
La desventaja de la conversión y la desventaja de los ingresos entran en escena en la teoría
de la justicia seniana. La desventaja de la conversión consiste principalmente en que a pesar
de tener recursos muchas personas no puede convertir esos ingresos en más recursos porque
se encuentran impedidos, ya sea físicamente, mentalmente, o por las diversas condiciones
del país o la región donde viven, además esa situación puede variar de acuerdo al tipo de
discapacidad que pueda tener un sujeto, es así como puede necesitar más recursos alguien
con ezquizofrenia paranoide que aquel que padece un trastorno mental leve. La desventaja
en los ingresos hace referencia a los bajos ingresos que reciben muchas personas en el
mundo, de ahí es donde salen esas estadísticas de la PNUD donde se habla de que muchos
viven al día con menos 2 doláres. Lo terrible de esta situación es que los discapacitados son
los más pobres entre los pobres, “pero además su necesidad de ingreso es mayor que la de

los fuertes y sanos puesto que requieren dinero y asistencia para tratar de vivir vidas
normales y aliviar sus desventajas” (Sen, 2010: p. 288).
En toda esta perspectiva existe un miedo a la inconmensurabilidad que se encuentra
insertado en el sistema mismo del capitalismo, y es que hay cierto nerviosismo cuando se
trata de medir en una balanza objetos heterogéneos como la discapacidad y las actividades.
Estas son difíciles de evaluar e involucran una evaluación que no se hace tan fácilmente
como cuando se examina algo homogéneo como los ingresos. Las capacidades no son
conmensurables y son muy diversas, lo que hace más complicado medirlas.
En este sentido dice Tugendhat, hablando de la justicia, que “[l]a exigencia de que el
reparto no sea igual, sino que deba producirse según la necesidad, sólo tiene sentido cuando
la necesidad se mide en el sentido mínimo según el cual puede decirse con buenas razones
que alguien necesita más medios que otro porque es indigente”. (Tugendhat, 1997: p. 354)
Para aclarar más esto Tugendhat divide el asunto entre necesidades subjetivas y
necesidades objetivas, ya que cualquiera arbitrariamente puede alegar que necesita más
cosas para vivir simplemente dejándose llevar por un capricho. Es así como las necesidades
objetivas están bien fundadas cuando alguien se encuentra impedido físicamente como un
ciego o un lisiado. En todo caso, los importante aquí es que “desde el punto de vista de la
necesidad, el reparto igualitario no se puede poner en tela de juicio, pues allí donde existe
una necesidad objetiva, se trata de una compensación o ayuda especial que no perjudica, en
principio, a la distribución igualitaria” (Tugendhat, 1997: p. 355).
Para Sen, la conversión de recursos en bienestar de vida con los que cuenta una persona
varían según condiciones tales como: heterogeneidades personales como la edad, el género,
la discapacidad (haciendo muy distintas sus necesidades); diversidades en el ambiente
físico como clima, condiciones ambientales, catástrofes naturales; variaciones en el clima
social como atención en salud, educación o la violencia; por último, se encuentran las
diferencias en perspectivas relacionales tales como el vestuario que requiere una persona en
un país desarrollado para salir en público y el vestuario que requiere alguien que quiera
hacer los mismo en un país pobre.

Por lo anterior, Sen critica la perspectiva de la justicia propuesta por Rawls, los bienes
primarios de los que habla este último como los ingresos, la riqueza, los poderes y las bases
sociales de la autoestima deben ser vistos a través de un enfoque de la capacidad del
individuo. La transformación de los ingresos en riqueza, en libertad valorativa o en buena
vida dependen de lo que el individuo sea capaz de hacer y esto depende mucho de las
condiciones presentadas en el párrafo anterior. Lo importante aquí es que la pobreza es
vista como una privación de la capacidad del individuo que depende de todos estos
factores, “las desventajas para competir, como la edad, la discapacidad, o la enfermedad,
reducen nuestra habilidad para ganar un ingreso” (Sen, 2010: p. 286). Somos diferentes en
cuanto a edad, salud física y mental, destreza, capacidades, entorno natural y social, entre
otros; y esto, indefectiblemente influye en la teoría de la justicia de Sen.
La discapacidad física y mental se convierte en un asunto importante para Sen si vamos a
hablar de justicia. Sen postula que la intervención social que se debe a hacer a los
discapacitados tiene que procurar atención y alivio por un lado y prevención por el otro.
Rawls será fuertemente criticado por Sen en este sentido ya que Rawls no presenta una
respuesta satisfactoria a este problema de justicia en donde los discapacitados son olvidados
y confinados a la pobreza con una asistencia tardía. Un discapacitado puede tener los
recursos o bienes primarios de los que habla Rawls pero es claro que la capacidad para
mantener sus ingresos o riqueza, si es que los tiene (los discapacitados son los más pobres),
está muy limitada. Sen expresa que es necesario entender las bases de la discapacidad y la
inequidad para afrontar la injusticia.
Ante la prerrogativa de Rawls de una justicia que abarca todo el mundo, Sen propone una
respuesta inmediata para solucionar los problemas de injusticia:
Me gustaría desear buena suerte a los constructores de un conjunto institucional
trascendentalmente justo para el mundo entero, pero para quienes están listo para
concentrarse, al menos por el momento, en reducir las injusticias manifiestas que plagan
el mundo de manera tan severa, la relevancia de una ordenación meramente parcial para
una teoría de la justicia puede ser en realidad vital. (Sen, 2010: p. 293)
Sin embargo, a pesar de esto, Cejudo expone que Sen critica los bienes primarios de
Rawls pero no los desecha, “los recursos sí tienen un valor instrumental al ser requisitos

indispensables para tener capacidad. La teoría seniana los tiene en cuenta en forma de
habilitaciones (entitlements), que son los recursos bajo el poder del sujeto” (Cejudo,
2007: p. 3). Aquí las habilitaciones son consideradas como el “derecho a algo”, y es que
la orientación de Sen “está basada en la teoría de la elección social y no en el
institucionalismo trascendental que utiliza Rawls, esto significa que para el enfoque de
la capacidad son más pertinentes las evaluaciones de las alternativas que tiene las
personas para orientar su vida” (Mesa, 2012: p. 37).
Para Cejudo hay una estrecha relación entre capacidades, habilitaciones y
funcionamientos. Para entender mejor esto Cejudo propone el ejemplo de una bicicleta:
si es vista como una mera posesión u objeto que sirve para transportar de un lugar a
otro, termina siendo un bien primario cualquiera, por otro lado toma connotaciones
distintas según la cultura, es así como puede ser un objeto de diversión, deporte o
fundamental para el trabajo. Finalmente, el buen uso de la bicicleta depende de que la
persona sea capaz de montarla, algunos no podrán hacerlo por su salud, edad o
condición física. En este ejemplo, el funcionamiento sería el hecho de tener la bicicleta
que sería la habilitación (en el sentido de tener derecho a algo) y la capacidad para
utilizarla y disfrutarla generando bienestar en la persona. Lo importante en este punto es
qué hace la persona con la bicicleta y qué consigue hacer con los bienes que están bajo
su control. En todo este entramado se trata del bienestar que tiene que ver con los
funcionamientos (habilitaciones y capacidades) y de esta manera no ocurre un solo
funcionamiento cada vez, sino que la persona funciona a la vez de muchas maneras: está
alimentado, y sano, y protegido, y lee, y viaja, y participa en su sociedad, etc. Su vida
puede ser contemplada mediante este conjunto de funcionamientos, el cual delimita el
“estado general” de la persona, su forma de vivir (way of living) (Como se cita en
Cejudo, 2007: p. 6).
Cuando no se atiende a la demanda en atención de los discapacitados o a los más
necesitados por diversas situaciones se incurre en injusticia política que para Nancy
Fraser se da en dos niveles: Un nivel fallido de representación política y un nivel de
desenmarque. El primero ocurre cuando cierta población no es tenida en cuenta (como
mujeres, etnias, discapacitados) y el segundo cuando la justicia establece un marco que

excluye absolutamente a algunos quedando sin la posibilidad de participar en las
discusiones sobre justicia que también le competen, al respecto la filósofa dice:
Cuando las cuestiones de justicia se enmarcan de tal manera que excluyen injustamente a
algunos de ser tomados en consideración, la consecuencia es un tipo especial de
metainjusticia, que niega a estos mismos la oportunidad de presionar con reivindicaciones
de justicia de primer orden en una determinada comunidad política. (Fraser, 2008: p. 45).
No se trata de caridad puesto que, siguiendo a Fraser, la política actual implica más bien
una lucha por el reconocimiento. Quienes están por fuera de las fronteras establecidas
de una comunidad política, como los discapacitados, “se convierten posiblemente en
objetos de caridad o de benevolencia. Pero, privados de la posibilidad de ser autores de
reivindicaciones de primer orden, no son personas por lo que respecta a la justicia”
(Fraser, 2008: p. 46). Lo que se busca entonces es propiciar un entorno social más
favorable, ya que como defendía Tugendhat es una cuestión de autonomía, de ayudar al
otro para que se ayude a sí mismo, a cualquiera le molesta el exceso de ayuda. Para Sen,
la buena vida de una persona se describe por sus funcionamientos y su libertad por la
capacidad de funcionar así. Sen utiliza un concepto de vida buena porque se trata del
conjunto disponible de capacidades para funcionar y en esta medida también tiene un
componente moral:
El enfoque propuesto por Sen conlleva una demanda de la libertad entendida como
capacidad, ello implica que los individuos tienen el reto de construir una sociedad libre e
igualitaria que permita que la vida humana se viva con dignidad… El reto para las
sociedades democráticas contemporáneas es la construcción de una conciencia moral
social. (Urquijo, 2007: p. 10)
3. DERECHOS HUMANOS Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
Los derechos humanos tienen un fundamento moral que es reivindicado por la
dimensión jurídica o política. Así, la dimensión ética garantiza su fuerza y vigencia
independientemente de los vaivenes de la historia y de las contingencias de un consenso
circunstancial. Es indispensable la dimensión moral, “[l]os derechos humanos se ubican

en el cruce de caminos entre moral, derecho y política, entre las exigencias éticas y la
necesidad de transformar una aspiración moral en un derecho positivo” (Defensoría del
Pueblo, 2004: p. 28).
El Estado de Derecho (o Estado liberal) fue una respuesta al Estado Absolutista y el
Estado Social de Derecho fue una respuesta a la posible dictadura en la que podría caer
un Estado de Derecho. El Estado Social de Derecho toma especial fuerza después de la
segunda guerra mundial cuando colapsaron la mayoría de Estados europeos a partir de
la primera década del siglo XX. El foco de atención se trasladó a la protección real y
efectiva de los derechos básicos de toda la población. El Estado Social de Derecho
aboga por la dignidad humana y la igualdad de oportunidades, esto incluye salud,
educación, vivienda, alimentación, salario, entre otras. Entre las muchas funciones que
debe cumplir el Estado Social y Democrático de Derecho se encuentran:
- Otorgar especial protección a las personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental, como la mujer
embarazada, a la mujer cabeza de familia, los niños, las personas de la tercera edad, los
discapacitados, los pensionados y los enfermos.
- Intervenir en la economía con el propósito de corregir situaciones de grave
desigualdad e iniquidad social.
- Priorizar el gasto social sobe cualquier otra asignación para atender las necesidades de
educación, salud, saneamiento ambiental, etc. Los sujetos de especial protección por
circunstancias de debilidad manifiesta tienen prioridad en la repartición de esos
recursos. (DP, 2004: p. 24).
Colombia, según el artículo 1° de la Constitución establece que es un Estado Social de
Derecho legitimado a través de la democracia, y tiene cuatro principios básicos: “el
principio del respeto por la dignidad humana, el principio del trabajo, el principio de la
solidaridad y el principio de la prevalencia del interés general” (Cifuentes, 2004: p. 26).
El primer principio reza así según la sentencia T-499 de 1992:

El principio de la dignidad humana no sólo es una declaración ética sino una norma
jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades… El hombre es un fin en sí
mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (C.P. art. 16). Las
autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida,
entendido en un sentido amplio como “vida plena”. La integridad física, psíquica y
espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia
digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la
autorrealización individual y social.
El anterior principio nos lleva también a los demás principios, en especial al principio
de solidaridad, éste es un principio heredado de la revolución francesa de 1789 y la
Constitución lo invoca constantemente.
4. CONCLUSIÓN.
Tanto Tugendhat como Sen, están parados desde una concepción moral y política desde
donde toman en cuenta los derechos humanos y una justificación moral del Estado.
Tugendhat clama por una justicia mínima que parte de los derechos humanos teniendo
como base los conceptos de dignidad, la libertad y el respeto recíproco. Sen, también
por su parte, defiende una libertad como capacidad en donde las instituciones también
son muy importantes y aboga por la dignidad del ciudadano. Lo que ata a estos dos
autores es el concepto de ayuda a aquellos que lo necesitan. Ambos autores parecen
apostarle a un Estado Social y democrático de Derecho. Trayendo esto a nuestro país,
las leyes, tal como están estipuladas, muestran una nación muy bonita y en
concordancia a los postulados de este tipo de Estado. Ya juzguen ustedes moral y
políticamente este país. Por lo pronto yo me quedo desde un punto de vista imparcial
contemplando la justicia en un sentido pleno, sin saber qué es, pero queriéndola. Los
años me demostrarán nuevas cosas, y si bien todo puede seguir mejor, peor o igual, por
lo menos el tiempo le enseña a todos los hombres a estar más tranquilos.
BIBLIOGRAFÍA.
Sen, Amartya. La idea de la justicia. Madrid, Taurus, 2010.
Tugendhat, E. Lecciones de Ética, Barcelona, Gedisa, 1997.

Urquijo, M. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen: Alcance y límites. Universitat
de Valencia. Valencia, España. 2007. Recuperado el 22 de noviembre de 2013 en
http://roderic.uv.es/handle/10550/15468
Cejudo, R. Capacidades y libertad. Revista internacional de sociología. Universidad de
Córdoba, España. 2007. Recuperado el 21 de noviembre de 2013 en
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/2209/50.pdf?sequence=1
Fraser, Nancy. Escalas de Justicia, Herder, Barcelona, 2008.
Mesa, D. Una revisión a la idea de los bienes primarios desde la óptica del enfoque de las
capacidades. Universidad de Antioquia. 2012.
Defensoría del Pueblo. Estado social y democrático de derecho y derechos humanos.
Bogotá: Defensoría del pueblo, 2004.
Defensoría del Pueblo ¿Qué son los Derechos Humanos? Bogotá: Defensoría del pueblo,
2004.