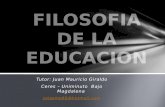Filosofia de La Educacion e Investigacion Educativa
-
Upload
karinatorres -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Filosofia de La Educacion e Investigacion Educativa
-
263
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
1. Planteamiento del problemaEn el ao 2013 el conocido psiclogo
Steven Pinker public un provocativo ar-tculo en la revista New Republic (Pinker, 2013). El tema no era nuevo pero vuelve de manera recurrente a la actualidad en una muestra de su importancia. En este texto, Pinker defiende abiertamente la superioridad del valor de la ciencia fren-te a las disciplinas humansticas. No se trata solo de reconocer los imponentes avances de las ciencias y las tecnologas sino que gracias a dichos avances esta-mos entendiendo mejor, segn el autor, aquellos problemas clsicos que haban sido objeto tradicional de las disciplinas humansticas. De esta manera, son las ciencias las que van a poder dar respues-ta a, por ejemplo, viejos problemas sobre la naturaleza humana. Sin embargo, pre-cisamente cuando las ciencias se aden-tran en estos problemas clsicos se las observa con cierto recelo. Los cientficos que pretenden acometer asuntos con-cernientes a la naturaleza humana son acusados de cientifistas. Al pensar slo desde una nica dimensin de la reali-dad, medible y cuantificable, y al creer
que es la nica que existe, su mtodo es incorrecto y sus conclusiones no pueden acercarse al verdadero ncleo de este tipo de problemas que supuestamente van a solucionar de una vez por todas. En este sentido se les acusa tambin de ingenuos y vulgares.
Pero la ciencia, dice Pinker, no es ese espantajo quasi totalitario que han que-rido crear sus detractores. Los cientficos someten sus trabajos a sistemas de refu-tacin y discusin con sus pares. Los cien-tficos saben que muchas de las actuales hiptesis no son verdaderas, y que deben ser sometidas al ciclo de experimentacin y discusin necesario, para su mejora u olvido pues la refutacin es parte esencial de su actividad. La ciencia, de hecho, ex-presa, segn Pinker, de manera ms au-tntica que la propia filosofa actual los ideales de los pensadores ilustrados. Se-gn este autor, los cientficos sin preten-der atacar el campo de las humanidades estn, sin embargo, derrotando a muchos humanistas porque responden mejor a al-gunas de sus principales preguntas.
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre lasdisciplinas empricas en la investigacin educativa
por Fernando GIL CANTEROy David REYERO
Universidad Complutense de Madrid
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
264
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
La ciencia se basa en dos premisas fundamentales. La primera es que la rea-lidad es inteligible, lo que no quiere decir que lo sea de manera superficial.
Nadie en su sano juicio intentara explicar la Primera Guerra Mundial en el lenguaje de la fsica, la qumica y la biologa en lugar del perspicaz len-guaje de las percepciones y las metas de los lderes en la Europa de 1914. Al mismo tiempo, una persona curio-sa puede legtimamente preguntar por qu las mentes humanas son propen-sas a tener este tipo de percepciones y objetivos, incluyendo el tribalismo, el exceso de confianza, y el sentido del honor que constituyeron una combina-cin mortal en ese momento histrico. (Pinker, 2013,29).
La segunda de estas premisas dice que la adquisicin de conocimiento es difcil y que debemos luchar contra las tenta-ciones de la supersticin y las soluciones sencillas que nuestro cerebro tiende a aceptar con facilidad. Ninguna de estas dos caractersticas es, por cierto, ajena a las ideas de muchos de los pensadores fi-losficos premodernos. El resto del artcu-lo, Pinker, lo dedica a elogiar las virtudes del conocimiento cientfico, cosa que nadie discute, y a criticar el poco inters que se tiene en el mismo desde el campo de las humanidades. Sin entrar a valorar com-pletamente la crtica de Pinker, que ter-mina con una propuesta de subordinacin de las humanidades a la ciencia positiva, [1] s que es de destacar la culpa que las propias disciplinas humansticas tienen en su decaimiento y que es detectada por el propio polemista:
Los diagnsticos del malestar de las humanidades se centran con razn en tendencias anti-intelectuales de nuestra cultura y en la comercializa-cin de nuestras universidades. Pero una evaluacin honesta tendra que reconocer que algunos de los daos son autoinfligidos. Las humanidades tienen todava que recuperarse del desastre de la posmodernidad, con su oscurantismo desafiante, el relativis-mo dogmtico, y la correccin poltica sofocante. Y han fracasado en definir una agenda progresista. Varios presi-dentes de universidades y prebostes se han lamentado frente a m, que cuan-do un cientfico entra en su oficina es para anunciar alguna oportunidad nueva y emocionante de investigacin y exigir los recursos para conseguirlo. Cuando lo hace un erudito en huma-nidades es para abogar por el respeto a hacer las cosas como siempre se han hecho. (Pinker, 2013, 33).
En este contexto queremos analizar cmo afecta este debate al conocimiento de la educacin, cul es la situacin?, cul es el peso que la investigacin em-prica sobre el fenmeno educativo debe tener en el conjunto de la investigacin sobre educacin?, cul es el papel que juega la filosofa educativa en ese conoci-miento?, cul es la presencia que la in-vestigacin emprica tiene que tener en la poltica educativa y en el juicio prctico y qu papel queda reservado a la propia fi-losofa [2] de la educacin en esos mismos mbitos?
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
265
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
2. La investigacin educativa actualEn la educacin ha tenido un impor-
tante papel histrico la medicina (Moreu, 2009). Se ha pensado as la actividad edu-cativa en relacin con el cuidado, la aten-cin y el diagnstico. Tanto la medicina como la educacin pertenecen a lo que se conoce como relaciones de ayuda y es lgico que compartan cierta prxis. Sin embargo, la investigacin mdica, con su nfasis en la eficacia y en la investigacin basada en la evidencia, parece alejarse cada vez ms de las dimensiones tico morales que han conformado su tradicin y del juicio moral requerido en su prctica [3] (Ibez-Martn, 2010, 5-11).
Podramos aplicar el mismo esque-ma que se ha impuesto en la medicina a la investigacin educativa?, podramos asumir que existen algunas evidencias empricas descubiertas por las ciencias de la educacin y que estas deben formar parte fundamental en las decisiones edu-cativas?, qu lmites tienen esos estudios y qu papel jugara la filosofa de la edu-cacin y, en general, los estudios tericos, en esa integracin?
Tradicionalmente la investigacin filo-sfica no ha considerado adecuadamente a la investigacin emprica y no se ha de-dicado al estudio de las implicaciones con-cretas que los mejores estudios empricos podran tener en la especulacin filosfica o en la formacin del juicio (Phillips, 2005; Escmez, 1988). En el fondo de esta des-consideracin o mala interpretacin late un enfrentamiento entre dos formas muy distintas de entender el hecho educativo. En un extremo de ese polo estaran los de-fensores del mtodo emprico de la ciencia
cuyo modelo nico de investigacin ideal para la educacin es el que actualmente se practica en la medicina. En el otro extre-mo se encuentran aquellos para quienes la investigacin educativa debe moverse hacia terrenos nietzscheanos que escapan a toda posibilidad normativa (Phillips, 2005, 578-579) y que podemos reconocer bajo el paradigma de la postmodernidad. Este ltimo modelo ve en la primaca actual de la investigacin estadstica en educacin una suerte de dominio hegem-nico ilegtimo que se olvida de la compleji-dad, el contexto histrico y las relaciones de poder (Kincheloe y Tobin, 2009). Algu-nos analistas estn cada vez ms preo-cupados porque se tiende a asumir que donde no hay resultado de comportamien-to medible, no hay aprendizaje. Que lo real es lo que es transparentemente visi-ble y medible (...) Que donde los nmeros pueden ser computados sobre una base de comparacin, de este modo, se reafirma la objetividad (Standish, 2013, 53).
En el mbito particular de la poltica de la educacin, esta batalla est siendo ampliamente ganada por la investiga-cin emprica que es la que ms fondos est recibiendo vinculada con el auge de la evaluacin educativa (Gaviria, 2012, 5). Entre las razones que explican este triunfo destaca la bsqueda de la eficien-cia y la necesidad de conocer los efectos del enorme gasto que se realiza en edu-cacin (Smeyers, 2010, 165). En efecto, la actividad educativa es costosa y los recur-sos son limitados por lo que necesitamos fundamentar en las mayores evidencias objetivas posibles nuestras decisiones, por ejemplo, a la hora de apoyar un de-terminado modelo educativo o de decidir
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
266
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
dnde reforzamos la intervencin pblica. En consecuencia, no debemos invertir ms recursos en la investigacin emprica que pueda darnos ese tipo de evidencias?, no debera la filosofa de la educacin tomarse en serio estas investigaciones y aportar juicio en el examen de las mis-mas ya que sirven de base a decisiones de poltica educativa que pueden ser impor-tantes? (Phillips, 2005, 583-585)[4]. La bsqueda de estos datos ha privilegiado los diseos de investigacin cuantitativa, estadstica (Phillips, 2006, 20-21). Frente a ese estado de cosas podemos rastrear en la literatura pedaggica tres tipos de ar-gumentaciones a la contra (Phillips, 2005, 585-595).
3. Los argumentos contra la exclu-siva tecnificacin empirista de las decisiones polticas
La primera de estas reacciones pro-viene de que las decisiones polticas en muchas ocasiones se toman antes de las pruebas empricas que posteriormente se construyen ad hoc. Este tipo de argu-mentos desconfiados con las instituciones y con el poder pueden parecer atractivos pero resultan insuficientes porque no ata-can la pretensin de fondo de toda investi-gacin y slo se basan en la existencia de mala ciencia y mala poltica. Sin embargo, la existencia de mala ciencia no destruye la posibilidad de buena ciencia y de ri-gurosos estudios empricos que de hecho existen.
El segundo grupo de argumentaciones se centra en considerar que la propia pol-tica demanda un rango ms amplio de in-formacin centrado en las relaciones que
la filosofa de educacin y no slo la in-vestigacin emprica, tiene con la poltica educativa (Conroy, Davis y Enslin, 2008; McLaughlin, 2000; White, 2010, 50). Las contribuciones de la filosofa a la poltica han tenido dos lneas dominantes. La pri-mera es la clarificacin de los conceptos normativos y corrientes ideolgicas que sostienen un determinado tipo de accin poltica. La segunda, ms sustantiva, es (...) la defensa de los valores que deben, o en algunos casos deberan, apoyar las polticas y las prcticas educativas (Con-roy, Davis y Enslin, 2008, 175).
Para Bridges y Watts (2008, 48-50), existen, por su parte, tres niveles en la poltica que requieren distintos tipos de evidencias no siempre deducibles de la investigacin educativa de carcter emp-rico. En el primer nivel se encontrara la expresin de aspiraciones y objetivos po-lticos, de expectativas sociales dominan-tes o mantenidas por determinadas lites sobre el sistema educativo y sus funcio-nes. Aqu tendramos demandas como, por ejemplo, los objetivos de la estrate-gia Europa 2020 de la Comisin Europea que pretenden una reduccin al 10% del abandono escolar temprano para toda la UE. Un segundo nivel, estara referido a la elaboracin y propagacin de eslganes (Munday, 2010, 188) por parte de la po-ltica como, por ejemplo, defender una educacin de calidad o una educacin de todos y para todas, eslganes que tienen como finalidad influir en la opinin pbli-ca y generar un determinado estado de opinin. En el tercer nivel, el ms prctico de la poltica, lo constituyen la propuesta de prcticas concretas que deberan rea-lizarse para mejorar la accin como, por
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
267
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
ejemplo, que la formacin del profesora-do se realice en un alto porcentaje en las mismas aulas. Estos niveles exigen un determinado tipo de certeza diferente al que nos proporcionan los estudios empri-cos. Evidentemente tambin pueden apa-recer en algunos de estos niveles distintos aspectos tcnicos pero adems, todos tie-nen en comn, aunque con distinto peso, el carcter normativo y valorativo de la poltica educativa que recoge principios tanto morales como pedaggicos que son previos a los datos empricos.
En efecto, en la medida en que las decisiones polticas dependen de sopesar diferentes opciones bajo criterios valora-tivos, se hace necesario conocer, preci-samente, los supuestos de partida y los valores que las diferentes tradiciones po-lticas y sociales pretenden instaurar en la realidad educativa. Y el conocimiento de estas tradiciones y sus implicaciones no puede realizarse slo empricamente. Ahora bien, no se trata de un mero ejer-cicio analtico y crtico, que tenga como resultado un planteamiento enciclopdico con las diferentes tradiciones planteadas al modo de un men. La aspiracin que nos debe mover estriba, por el contrario, en llegar a proponer argumentos tericos convincentes que apuesten sin complejos por aquellas tradiciones que expresan mejor, en este momento histrico, las con-diciones humanizadoras del desarrollo de las nuevas generaciones.
Es evidente que los sujetos nos pode-mos educar bajo tradiciones bien diferen-tes. Por eso es necesario que el sistema po-ltico acoja de una forma plural y abierta, si bien con la debida tutela del Estado que
vele por los derechos de la infancia, dife-rentes escuelas con proyectos sometidos, a su vez, a diferentes tradiciones. Pero, al mismo tiempo, tenemos la obligacin como profesionales de la educacin de ir acumulando los conocimientos necesarios, racional y moralmente defendibles, sobre lo que significa educarse humanamente. Si se adopta esta perspectiva, basada en la posibilidad de alcanzar verdades te-ricas y prcticas, entonces es necesario mantener el vigor e incluso el atrevimien-to de defender que hay tradiciones que pa-recen ajustarse mejor, en este momento, a las aspiraciones y posibilidades del desa-rrollo humano que otras.
Una idea especialmente interesante sobre esto nos la propone Derrick al afir-mar, con respecto a la libertad de ctedra, pero igualmente podramos decir con res-pecto a la libertad para exponer por igual todas las tradiciones posibles,
Despus de dcadas y siglos de actividad acadmica, ha producido, al menos, un pequeo grano de ver-dad, comprobada y admitida? Si es as, los jvenes tienen derecho a que se les diga cules, y, en este caso, el horizonte de la libertad de ctedra de-ber limitarse pues difcilmente puede englobar la libertad de decir mentiras o de disimular la verdad (Derrick, 2011, 104).
En definitiva, el anlisis crtico de las diferentes tradiciones sociales y polticas y sus respectivos modos plurales de diri-gir, con mayor o menor acierto, el desarro-llo humano de las nuevas generaciones, no puede ser sometido nicamente a un
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
268
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
conocimiento emprico, pues se trata de sopesar prudentemente juicios de valor sobre lo que consideramos deseable hu-manamente desde algn punto de vista tico. Y es que,
El saber sobre la educacin ms profundo que hemos de buscar no es el que obtenemos informndonos de lo que hoy est sucediendo en el mbito educativo, por ejemplo, sino que es un saber diramos encauzador del sentido de la accin futura, gubernativo (Ib-ez-Martn, 1992, 15).
Tal vez lo que est en juego en realidad no es tanto la preeminencia de los estu-dios tericos o empricos sino el modo de razonar lo valioso de la accin educativa. Y este modo de pensar en torno a distin-ciones cualitativamente significativas su-jetas a criterios de valor depende entera-mente del modo en que, a su vez, se piense cul es la esencia, el ideal constitutivo e identificador, de la propia realidad educa-tiva y humana. Y esta es la causa de la progresiva desacreditacin de los estudios filosficos o tericos de la educacin: cada vez se extiende ms la postura a nues-tro juicio errnea de que no es posible reflexionar profundamente sobre orienta-ciones valiosas y estables de la accin.
4. Los argumentos basados en las particularidades de la actividad educativa
Estos argumentos hacen referencia, en su conjunto, al carcter contextual, multi-dimensional y particular de la actividad educativa. La consideracin de estas ca-ractersticas sita en una posicin relati-
va y no determinante a los estudios emp-ricos frente al alcance del juicio prctico aristotlico en la toma de decisiones edu-cativas (Carr, 2004). Las decisiones reales de los educadores concretos sitan en su adecuado contexto los estudios cientficos, porque estos no pueden recoger todas las peculiaridades que los dilemas educativos contienen. En efecto, el fenmeno educa-tivo resulta ser complejo porque, por un lado, entran en juego muchos factores y, por otro, estos afectan a varios niveles a los sujetos, con mltiples interrelaciones dinmicas y continuamente cambiantes entre s.
Vamos a ver a continuacin en qu factores y en qu niveles puede incidir la investigacin emprica y en cules su in-cidencia es escasa o directamente imposi-ble. Por factores nos referimos a aquellas variables genticas y socioculturales que conforman al sujeto que se educa como, por ejemplo: la capacidad intelectual, las predisposiciones emocionales, la salud, la etnia, la clase social, etc. Por niveles en-tendemos, como es habitual en nuestro campo, la incidencia o los efectos de la educacin en la dimensin fsico-biolgica (primer nivel), en la psicolgica y sociocul-tural (segundo nivel), y en la antropolgi-ca (espiritual, trascendente o de sentido) (tercer nivel).
Al primer nivel pertenecern, por ejemplo, tanto los estudios empricos rela-cionados con la mejora del bienestar fsico y psicomotriz como los relativos a la edu-cacin para la salud. Sin duda esos estu-dios son relevantes a la hora de disear intervenciones que mejoren, por ejemplo, los hbitos alimenticios, o un mejor desa-
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
269
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
rrollo motriz. En el segundo nivel, el ms desarrollado ltimamente en las ciencias del comportamiento y con claras influen-cias en educacin, tendramos todos los estudios empricos en torno a mtodos instructivos, estrategias y desarrollo se-cuencial de habilidades cognitivas y emo-cionales complejas. Estos dos niveles se encuentran claramente interrelacionados de manera ms o menos profunda. As, por ejemplo, podemos encontrar estudios que explican los actuales hbitos alimen-ticios a partir de variables socioculturales (Story et al, 2002). En el tercer nivel es-taran las reflexiones en torno a los fines a partir de los estudios que ofrece la an-tropologa filosfica y la ciencia poltica. Estas disciplinas, que son normativas y no meramente descriptivas, nos informan de cmo debe ser la educacin y no simple-mente de cmo funciona.
Nuestra propuesta es que la investiga-cin emprica puede habrselas razona-blemente bien con el primer y el segundo nivel, pero es incapaz de servir para la comprensin del tercero con el agravante de que ste termina impregnando adems las decisiones ltimas de los otros dos. En efecto, el tercer nivel, dentro de los lmites propios de la naturaleza huma-na, puede proponer modelos deseables de humanidad desde ciertos puntos de vista que, sin llegar a daar la condicin huma-na, defienda una posicin frente a otras posibles. Los estudios empricos sobre el primer y el segundo nivel no nos resuel-ven del todo qu tipo de sujeto, a nuestro juicio, est educado, pues esos estudios no cierran las opciones posibles de entre las diferentes posibilidades de desarrollo hu-manizador.
Puede pensarse que la necesidad de la filosofa y de la reflexin terica en educa-cin se debe a que el desarrollo cientfico y tecnolgico en pedagoga no ha alcanzado todava a establecer todas las legalida-des o conexiones nomolgicas entre las variables que entran en juego. Dicho de otro modo, que la filosofa es necesaria en educacin mientras que tengamos todava espacios de incertidumbre y de escasa re-gulacin interna de la accin que se pre-tende lograr [5]. Pensar esto es un error. La aportacin nuclear del pensamiento filosfico en la educacin estriba en recor-darnos insistentemente los sentidos lti-mos de la formacin humana (Gil, 2003) [6]. Y este propsito es independiente del nivel cientfico experimental y tecnolgico al que pueda llegar la pedagoga. La causa del error probablemente se encuentre en una especie de expectativa totalizadora eficientista, por la cual, se considere que slo existe una nica va para la forma-cin humana y que es cuestin de tiempo descubrirla, al modo en que, por cierto, se razona con el genoma humano y los consi-guientes comportamientos. El pensamien-to filosfico en educacin es necesario no por deficiencias en el pensamiento cient-fico y tecnolgico educativo sino para di-rigir todo ese conocimiento que se tenga y, en ocasiones, a pesar de l [7] hacia la mayor humanizacin de los educandos. El pensamiento filosfico y terico en edu-cacin es necesario para acentuar la libre disposicin del sujeto hacia s mismo re-vitalizando su condicin de agente edu-cativo. Como nos ha explicado Noddings, los mtodos empricos nos pueden mos-trar perfectamente el acierto de nuestras elecciones al alcanzar las consecuencias previstas pero an en este caso (...) nece-
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
270
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
sitamos argumentos filosficos para per-suadir a otros de que las consecuencias que buscamos deberan ser valoradas (Noddings, 1995, 5). Smeyers lo ha expli-cado as: el tema no es si necesitamos es-tudiar investigacin educativa emprica, sino la naturaleza de la investigacin que es til en orden a comprender el campo de la educacin (Smeyers, 2007, 333).
Estas limitaciones de los estudios em-pricos estn apoyadas por la propia in-vestigacin que no es capaz de encontrar, por ejemplo, la clave de una buena escue-la. En un importante metaestudio publi-cado recientemente (Glewwe, Hanushek, Humpage y Ravina, 2011) los autores, a partir del anlisis de ms de 9.000 traba-jos, mostraron que una vez seleccionados aquellos que responden a un exigente ni-vel de calidad, slo unas pocas variables ya conocidas, que podramos denominar de sentido comn y ya establecidas por la normatividad pedaggica en cualquier manual, como por ejemplo, el grado de cumplimiento de los profesores con su tra-bajo o que conozcan la materia que ense-an, parecan tener efectos significativos en los resultados de enseanza. Este re-sultado, tal y como reconocen los propios autores, poca orientacin emprica puede ofrecer para las polticas futuras.
5. Los argumentos basados en el carcter relacional de la actividad educativa y el valor del juicio
An podemos encontrar un tercer tipo de argumentaciones que nos permitan ex-plicar la insuficiencia de la investigacin emprica a la hora de dirigir las prcticas educativas. Este tercer tipo de argumen-
tos tiene que ver con el examen atento de los buenos profesores. En efecto, la activi-dad educativa es de tal complejidad que no hemos conseguido encontrar reglas o secuencias que nos permitan desentra-ar su dinmica en una serie de pautas que estandaricen tcnicamente la buena enseanza. Estas reglas no las podemos encontrar por dos razones. Primero, por el carcter imprevisible de las propias in-teracciones humanas y, segundo, por las limitaciones del mtodo cientfico para alcanzar tal conocimiento (Barrow, 2006, 288). En el caso de la educacin lo que po-demos encontrar son principios generales que tratan de guiar la accin y que nacen del razonamiento terico en torno a lo que queremos conseguir. Estos principios son abstractos y necesitan ser correctamente interpretados en los casos particulares (Barrow, 2006, 306).
En efecto, es evidente que en el con-texto pedaggico no hay una estructura lineal, causalmente estable, previsible en todos los casos, deducible de unas premi-sas tericas de investigaciones o sistemas de pensamiento social o poltico, que ga-ranticen ni el aprendizaje ni la educacin (Winch, 2012, 311-312). Lo que s causa el xito es, sin embargo, el juicio concre-to que toma en cuenta las circunstancias del caso o situacin. Este juicio tiene que apoyarse en el conocimiento emprico dis-ponible, pero teniendo como posibilidad abierta que, tal vez, estemos precisamente frente a la excepcin o minora que los es-tudios empricos afirman y que, por tan-to, lo que necesitamos no son reglas de aplicacin estadsticamente cerradas sino una atencin particular a la realidad edu-cativa. Veamos esto con detalle.
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
271
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
La capacidad y el tacto de los docen-tes para atender a las circunstancias par-ticulares de las situaciones educativas, en especial, las referidas al alumno, y la implicacin personal del educador son las condiciones ms relevantes para saber en-cauzar los efectos educativos pretendidos. Ni los mejores profesores y educadores se adscriben solo a una misma corriente pe-daggica, filosfica o poltica, ni tampoco hay una sola corriente pedaggica, filos-fica o poltica que sea la causa nica del xito escolar y educativo (Ibez-Martn, 1989, 413). La clave es la atencin con-creta a las circunstancias. Ahora bien, esto no significa ni que el marco terico sea indiferente en la educacin ni que no puedan establecerse diferencias entre di-versas interpretaciones tericas acerca de su mayor o menor veracidad. La comple-jidad no anula la posibilidad de verdad (Radford, 2008). Atender correctamente a las circunstancias que sean del caso es, al fin y al cabo, acertar y, por tanto, re-saltar una verdad prctica que es tal por-que se corresponde, se sepa ver o no, con una verdad terica o premisa mayor que la sostiene y mantiene en la aplicacin concreta que sea del caso. Lo que supone mantener ulteriormente, como vimos en el apartado anterior, que hay corrientes de pensamiento ms ajustadas que otras a lo que los seres humanos somos en pro-ceso de formacin, aunque no nos puedan garantizar el xito en todos los casos sin el correspondiente juicio prctico ajustado, esta vez, a las circunstancias de los bienes particulares que estn en juego.
Ahora bien, la defensa del juicio edu-cativo se basa especialmente en la aspi-racin a buscar lo ms verdadero tanto
en los estudios empricos como tambin, y es donde suele cuestionarse, en las in-vestigaciones tericas. Sin esta expec-tativa, sin la conviccin de que hay me-jores argumentos que otros y que mejor significa ms verdadero, ms ajustado a la realidad, el juicio educativo termina convirtindose, en clave periodstica, en un debate hermenutico acumulativo de interpretaciones encadenadas entre s en un crculo sin salida. El juicio educa-tivo pone su atencin en las alternativas de accin posibles con respecto a un su-jeto en una situacin determinada. Pero su atencin debe de ir ms all. A lo que debe aspirar el juicio educativo es a argu-mentar la mejor accin posible, buscando la verdad prctica de la circunstancia que sea del caso y, por tanto, la verdad terica de la que aqulla depende.
Un elemento clave para la elaboracin del juicio educativo es conocer al detalle y en sus fundamentaciones correspon-dientes las descripciones y explicaciones de la investigacin emprica que sea del caso. Ahora bien, el elemento fundamen-tal es, precisamente, por las caractersti-cas del juicio educativo, saber aplicar la deliberacin prudencial, la reflexin dis-tanciada, el saber sopesar lo importante de lo secundario, la atencin dialogada con otros y, sobre todo, la conviccin firme de que, entre todas las opciones posibles, con algunas se puede acertar y con otras no. Dedicar la vida a intereses tericos presupone la virtud de la phronesis (Ga-damer, 1981, 80). El juicio educativo tie-ne que asumir el supuesto de partida de que existen apropiaciones de sentidos de las acciones que mejoran a los sujetos en determinada direccin y, por lo mismo,
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
272
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
acciones que les perjudican. Estudiar las condiciones de posibilidad de la formacin humana estriba, precisamente, en tener la conviccin de que hay acciones que contribuyen a la plenitud del ser huma-no y otras no. Esto supone asumir que la consecucin de la plenitud humana tiene marcada sus particulares exigencias in-ternas y, por tanto, no cabe la realizacin u omisin de cualquier accin.
Por ltimo, cabe considerar otra lnea argumental muy relacionada con el juicio educativo que acenta de nuevo la nece-sidad de la filosofa de la educacin y, en general, de los estudios tericos frente a la investigacin emprica. Nos referimos a la fuerte presencia en la relacin educati-va, a diferencia de otras, del compromiso personal. En efecto, en la medida en que, como hemos visto, no es posible establecer una regulacin fija de secuencias de las condiciones estructurales de la educacin, se hace necesario comprometerse con una visin amplia de los bienes del educando, con una acentuacin de la propia concien-cia del educador frente a las condiciones estructurales de la educacin.
Pensamos que el compromiso con el sujeto, por encima de cualquier otro ele-mento de la accin educativa, nos obliga a una atencin juiciosa y ponderada basada en el conocimiento filosfico y terico de la educacin porque la perspectiva filosfica se gesta, precisamente, en la reflexin va-lorativa de la condicin personal del edu-cando (Heitger,1993). En educacin aspi-ramos a que el sujeto se vincule, se sienta atrado, por el valor de lo que le mostra-mos. Eso es lo importante para nosotros. Es decir, para que los conocimientos cien-
tficos y tecnolgicos que tiene el educador sobre las acciones educativas alcancen realmente al educando, tiene que mediar un juicio valorativo, de carcter encau-zador, que sea asumible, asequible, para el propio sujeto. Los trabajos estadsticos tienen que contar as en la educacin con el hecho de que lo que un hombre hace o decide hacer para educarse a lo largo de su vida, no es una decisin cientfica, ni tcnica, ni probabilstica, sobre su forma-cin, sino unas deliberaciones entre de-seos, gustos, ideas, actitudes, etc. Por eso, como educador tengo que comprometerme con la adopcin personal, con respecto a m mismo, de los juicios valorativos de ca-rcter formativo y humanizador que trato de aplicar a los educandos. En la medida que vivo en lo que enseo, me comprometo responsablemente con ellos.
En definitiva, los educadores ejerce-mos como tales cuando proponemos di-recciones, cauces, caminos y estas pro-puestas slo pueden hacerse desde un pensamiento discursivo, argumentativo y comprometido.
6. Cmo utilizar desde la filosofa la investigacin emprica?
Winch (2012, 305) afirma que la filo-sofa de la educacin debe ser una parte fundamental de la formacin docente por tres razones: primero, porque la reflexin filosfica ofrece una comprensin concep-tual del campo de la educacin y, as, la posibilidad de encontrar puntos de vista personales y racionales en las cuestiones controvertidas que afectan a dicho cam-po. En segundo lugar, la reflexin filos-fica permite comprender mejor los deba-
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
273
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
tes conceptuales propios de las materias que se ensean y, por ltimo, la filosofa de la educacin permite a los profesores entender el alcance y los lmites de las investigaciones empricas y la relacin entre dichas investigaciones y los debates conceptuales propios de la actividad edu-cativa. Es precisamente este ltimo argu-mento sealado por Winch el que nos per-mite comenzar a reflexionar sobre el uso que la actividad filosfica debe realizar de los estudios empricos, un uso que hemos estructurado en torno a tres aportaciones.
Segn el propio Winch, la primera aportacin de la filosofa de la educacin estriba en establecer un juicio epistemo-lgico que nos permita distinguir entre conocimiento, verdad y creencia o entre justificacin y prueba. En definitiva, una de las primeras cosas que la filosofa debe hacer es introducir en la investigacin emprica de la educacin clarificaciones propias de la filosofa de la ciencia (Winch, 2012, 312).
Este anlisis riguroso es fundamental para desenmascarar el potencial uso frau-dulento no de los datos empricos sino, precisamente, del pensamiento filosfico, terico o especulativo, en el contexto del anlisis de datos cuantitativos cuando el autor trata de confundir al lector dado que las conclusiones del estudio no favorecen su posicin ideolgica. Por ejemplo, como es sabido la Ley Orgnica de Mejora de la Calidad de la Educacin (LOMCE) pro-pone la realizacin de cuatro exmenes externos a lo largo de la educacin preu-niversitaria. Pues bien, algunos analistas (Feito, 2013) han cuestionado los sistemas de rendicin de cuentas basndose en los
anlisis de determinados informes o estu-dios empricos que los consideran inefica-ces. Y, en efecto, si, por ejemplo, el exa-men de rendicin de cuentas es un test, es muy probable que se termine descui-dando otras capacidades de aprendizaje tan importantes y fundamentales como la redaccin de argumentos crticos. Pero el uso fraudulento del pensamiento filosfico al que estamos haciendo referencia se pro-duce en el momento en que se generaliza la conclusin del estudio o del informe que sea del caso estableciendo que los exme-nes no sirven para nada. Los autores de este artculo no conocemos a nadie que habiendo realizado con xito el examen de ingls del TOEFL no sepa ingls. De este argumento queremos extraer una conclusin referida directamente al ttu-lo de nuestro artculo. El mantenimiento de ciertas posiciones de verdad radica, en ocasiones, en un conocimiento acumula-do, de carcter personal, experiencial y fenomenolgico. Por supuesto que esas experiencias pueden estar confundidas, pero tambin cabe que, a lo mejor, no. La ciencia experimenta, la filosofa vive de la experiencia (Marramao, 2008, 72) con todos los riesgos posibles. Cuando el su-jeto est estudiando y le avisas que vas a realizar un examen, en trminos gene-rales, estudia ms para la realizacin con xito de ese examen. Y esto es as, aunque haya estudios sectariamente interesados en confundir mostrando, desde posiciones argumentales de matices muy concretos, que en efecto hay excepciones a la regla ge-neral. No podemos pues guiarnos exclusi-vamente por lo que nos digan los estudios cuantitativos pues muchas veces estable-cen correlaciones de matices muy singu-lares, que realmente existen, pero que
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
274
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
dentro de la experiencia se producen en muy pocos casos y en circunstancias muy especiales. Las argumentaciones, las consideraciones, los consejos que preten-den basarse en este tipo de clculo (mate-mtico) gozan de un poder de persuasin en nuestra sociedad, aun cuando este tipo de razonamiento no se ajuste realmente a la materia en cuestin como atestigua la inmensa (y creo yo inmerecida) promi-nencia de este tipo de pensamiento en las ciencias sociales y los estudios polticos (Taylor, 1994, 128). No es que no sean verdad es que no son toda la verdad, la que incluye la experiencia cotidiana y la lgica interna de veracidad del propio argumento. Dicho de otro modo, son da-tos verdaderos, se ajustan a la realidad, pero slo atienden a una posibilidad par-cial de esa realidad, a un lado o punto de esa realidad, pero no a lo que podramos llamar lo sustantivamente definitorio de esa realidad. La filosofa de la educacin y, en general los estudios tericos, tal vez deban en ocasiones adoptar frente a las investigaciones empricas y tambin hay que subrayarlo, frente a tanta palabrera, supersticin y emotivismo de los propios estudios filosficos, el recurso infalible de Chesterton: un cerdo es un cerdo.
La segunda de las aportaciones gira en torno al estudio exhaustivo de la red nomolgica de la educacin. sta nos ofre-ce una visin holstica del rea que nos permite enjuiciar y ponderar las propias investigaciones empricas (Winch, 2012, 313), Qu estudios tienen realmente como centro la actividad educativa? Cu-les nos sirven para aclarar el proceso edu-cativo? Por ejemplo, las investigaciones de economa de la educacin son investi-
gacin educativa o ms bien investigacin econmica? No se trata slo de realizar una taxonoma de la investigacin em-prica con una intencin descriptiva del campo sino de establecer juicios de valor sobre el alcance y lmites de los diferentes acercamientos al fenmeno educativo con el fin de encontrar los principios normati-vos que guen la accin. Dos corolarios de esta necesaria ponderacin son, primero, que todo acercamiento complejo a un fen-meno educativo, que siempre es multidi-mensional, requiere de una precisin ter-minolgica y finalista importante que slo proviene de una actividad especulativa.
En educacin, puede ser relativa-mente fcil identificar el problema que a uno le gustara trabajar, al menos en trminos generales. Es mucho ms di-fcil identificar los fenmenos ms re-levantes para la comprensin de este problema. Al analizar el analfabetismo, debe uno concentrarse en el hogar, el mercado de trabajo, el aula o el cere-bro del nio? Una slida comprensin de las diferentes concepciones de lo que se entiende por analfabetismo o dis-lexia es un requisito del trabajo emp-rico fundamental (Winch, 2013, 313).
En este sentido la reflexin terica del fenmeno educativo debera guiar la investigacin emprica pues todo pen-samiento educativo relevante plantea cuestiones ticas sobre los fines de la edu-cacin y lo que merece ser transmitido, sobre la naturaleza de los conocimientos necesarios para ser ciudadano, sobre la relacin entre el crecimiento privado y el bien pblico, etc., y su olvido produce o bien investigacin defectuosa (Pring,
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
275
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
2013, 15) o bien superficial e irrelevante. El segundo corolario hace referencia a la necesidad de ir ms all de los datos em-pricos y juzgar su aplicacin a partir de principios antropolgicos. Ya pusimos an-tes como ejemplos el caso de Hellen Key y Ann Sullivan y el de la realizacin de exmenes. No es que los educadores de-ban desatender los datos que ofrecen los estudios empricos. Todo lo contrario. Se trata de juzgar rigurosamente las impli-caciones de estos datos pero a la luz de la normatividad pedaggica. Veamos otro ejemplo con ms detalle: un caso tpico sobre el modo en que un educador puede basar sus decisiones de aula en datos ex-trados de la literatura emprica. Imagi-nemos que este supuesto educador acaba de encontrarse con un alumno reciente-mente diagnosticado de TDAH y que lee algunos artculos que concluyen que hay una fuerte asociacin entre recibir un tra-tamiento farmacolgico tardo y un peor rendimiento acadmico en matemticas (Zega, et al, 2012). Con base en esos da-tos decide que no merece la pena exigir al nio en matemticas y que es mejor es-perar a que el tratamiento mdico site al alumno en una posicin ms favorable al aprendizaje y entonces s exigir y dedi-car un tiempo que podr ser ms efectivo. Por qu es errnea la decisin del edu-cador? Por dos razones. Primero, porque, como ya hemos argumentado en otro mo-mento, los datos empricos dejan un mar-gen de incertidumbre por lo que cabe es-perar ms rendimiento del pronosticado. Y en segundo lugar se equivoca sobre todo porque no tiene en cuenta lo que significa educar. La educacin no es el desarrollo gimnstico de las facultades cognitivas. La exigencia educativa no es, por lo tanto,
una herramienta con un sentido mecnico estimulador del rendimiento ptimo sino una manera de mostrar inters por la per-sona a la que se educa independientemen-te de su potencial, as como un medio para la creacin y el mantenimiento de hbitos de estudio. Evidentemente un uso correc-to de los datos empricos nos obliga a una modulacin prudencial de lo que se puede exigir pero conociendo el principio edu-cativo de la exigencia que no es el mismo que el que tiene en mente un selecciona-dor deportivo.
Finalizamos con una tercera apor-tacin respecto al interrogante que nos hacemos en este apartado. Esta aporta-cin nace de una ltima lnea argumen-tal interesante segn la cual los filsofos de la educacin y, en general, los que se dedican al estudio terico de la educacin deben evitar caer en la ansiedad que puede provocar estar trabajando con com-paeros cuyos mtodos de investigacin, los provenientes de las ciencias sociales, responden de manera ms inmediata y definida, con nmeros, a los problemas educativos del momento. En este sentido, Ruitenberg nos alerta de esta ltima preo-cupacin sealando: Cmo debera arti-cularse el trabajo filosfico, en su propio sentido, esto es, en trminos filosficos? Cmo deberamos describir con precisin y especificidad los tipos de pensamiento y escritura, de anlisis, cuestionamiento, crtica, interpretacin y dems propios de la filosofa de la educacin?. Su inte-resante propuesta se centra en sugerir que debemos centrar nuestros esfuerzos en definir la filosofa como investigacin: proporcionar modos particulares de arti-cular el pensamiento, la lectura y la escri-
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
276
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
tura filosfica, que sean valiosos para la clarificacin crtica de cuestiones educa-tivas (Ruitenberg, 2010, 2-3). Pues bien, como hemos argumentado, ese modo par-ticular de razonar es el que se encuentra en algunas formas de especulacin terica comprometidas en mostrar las razones para la deseabilidad de determinados fi-nes y medios educativos, y en sopesar qu propuestas, entre todas las posibles, son las ms adecuadas para el desarrollo hu-manizador.
Direccin para la correspondencia: David Reyero. Departamento de Teora e Historia de la Educacin. Facultad de Educacin. Universidad Complutense. Rector Royo Villanova, s/n. 28040 Madrid. Email: [email protected].
Fecha de recepcin de la versin definiti-va de este artculo: 25. I. 2014.
Notas[1] Los argumentos de Pinker referidos a la subor-
dinacin de las humanidades con respecto a la
ciencia fueron contestados en la misma revista
por Leon Wieseltier quien defenda la clsica
separacin entre ambas estrategias de conoci-
miento fruto de los diferentes objetos de estudio
(Weiseltier, 2013). El debate ha terminado, de
momento, con la publicacin de un dilogo entre
ambos tambin en New Republic (Pinker y Wei-
seltier, 2013).
[2] No queremos entrar aqu en la ya clsica distin-
cin entre teora de la educacin y filosofa de la
educacin (Gil, 2003). Nos referiremos por igual
a aquellas disciplinas que pretenden un conoci-
miento normativo del fenmeno educativo y no
meramente descriptivo de su funcionamiento.
[3] Los propios defensores de este tipo de medicina
basada en la evidencia se tuvieron que defen-
der de los recelos que despertaba inicialmente
su prctica pues se la acusaba de acabar con el
juicio experto. La investigacin emprica es un
elemento ms, desde luego muy importante, a la
hora de formar el juicio mdico y tomar decisio-
nes, pero no el nico: Los buenos mdicos utili-
zan tanto la experiencia clnica individual y la me-
jor evidencia externa disponible, y ninguna por s
sola es suficiente. Sin la experiencia clnica, los
riesgos de la prctica quedan tiranizados por la
evidencia, incluso aunque la experiencia sea ex-
celente puede ser inaplicable o inapropiada para
un paciente individual. Sin la mejor evidencia
disponible, la prctica se arriesga rpidamente
a estar caducada, en perjuicio de los pacientes
(Sackett et al, 1996, 72).
[4] Qu hacer frente a los estudios empricos como
por ejemplo, los del premio Nobel de economa
del ao 2000, Heckman, que en un estudio pu-
blicado el ao 2006 analiza el impacto en la
inversin en la formacin educativa de nios
desfavorecidos y llega a la conclusin de que las
inversiones realizadas en los primeros aos de
edad tienen efectos muy superiores a aquellas in-
tervenciones realizadas ms adelante (Heckman,
2006)?, No deben guiar estudios como este las
decisiones de la poltica educativa, no deben in-
cluso ayudar a formar el juicio de los padres que
deciden realizar fuertes inversiones en educacin
superior descuidando las intervenciones en in-
fantil?
[5] Gadamer ya discuti el interrogante ms abarca-
dor acerca de (...) si la filosofa representa real-
mente una disposicin natural del hombre y si
no es ms bien una mera fase de la inmadurez
del espritu cognoscente, que an no ha logra-
do alcanzar su propia racionalidad (Gadamer,
1981, 84).
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
277
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
[6] Una aplicacin interesante de la lgica del senti-
do desde las nuevas tecnologas puede leerse en
Garca Gutirrez (2013, 134).
[7] Es interesante pensar en el caso de Ana Sullivan
que ms all del sentido comn, e incluso, en
contra de lo que decan los conocimientos cien-
tficos de su poca, se dedic, contra toda espe-
ranza, a ensear a Helen Keller, una nia, ciega,
sorda y muda, mostrndonos as principios edu-
cativos normativos no desvelables con investiga-
ciones empricas.
BibliografaBARROW, R. (2006) Empirical research into tea-
ching, Interchange, 37:4, pp. 287-307.
BRIDGES, D. y WATTS, M. (2008) Educational research and policy: Epistemological conside-rations, Journal of Philosophy of Education, 42:1, pp. 41-62.
CARR, W. (2004) Philosophy and education, Jour-nal of Philosophy of Education, 38:1, pp. 55-73.
CONROY, J. C., DAVIS, R. A., y ENSLIN, P. (2008) Philosophy as a basis for policy and practice: What confidence can we have in phi-losophical analysis and argument?, Journal of Philosophy of Education, 42:1, pp. 165-182.
DERRICK, CH. (2011) Huid del escepticismo: Una educacin liberal como si la verdad contara para algo (Madrid, Encuentro).
ESCMEZ, J. (1988) La teora pedaggica y el progreso educativo, en SEP, La calidad de los centros educativos. Actas del IX Congreso Na-cional de Pedagoga, 1 (Alicante, Diputacin Provincial de Alicante-Caja de Ahorros Pro-vincial de Alicante), pp. 11-25.
FEITO, R. (2013) Merecen la pena las revlidas? El Pas, 2.09.2013. Disponible en internet: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06 /13/actualidad/1371140757_001785.html (Consultado el 06. 12. 2013).
GADAMER, H-G. (1981) La razn en la poca de la ciencia (Barcelona, Alfa).
GARCA GUTIRREZ, J. (2013) Aproximacin tica a la competencia digital. Los niveles de uso y sentido en mbitos educativos virtuales, Revista Teora de la Educacin. Educacin y Cultura en la Sociedad de la Informacin, 14:3, pp. 121-145. Disponible en internet: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/index (Consultado el 14. 12. 2013).
GAVIRIA, J. L. (2012) Prlogo, en CASTRO, M (coord.), Elogio a la Pedagoga Cientfica, Un liber amicorum para Arturo de la Orden Hoz (Madrid, Grafidridma), pp. 3-8.
GIL CANTERO, F. (2003) La Filosofa de la Edu-cacin como teora tica de la formacin huma-na, revista espaola de pedagoga, 224:61, pp. 115-130.
GLEWWE, P. W., HANUSHEK, E. A., HUMPAGE, S. D., y RAVINA, R. (2011) School resources and educational outcomes in developing countries: A review of the literature from 1990 to 2010, 17554, National Bureau of Economic Research.
HECKMAN, J. J. (2006) Skill formation and the economics of investing in disadvantaged chil-dren, Science, 312:5782, pp. 1900-1902.
HEITGER, M. (1993) Sobre la necesidad de una fundamentacin filosfica de la Pedagoga, re-vista espaola de pedagoga, 50:194, ene-ro-abril, pp. 89-98.
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
278
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
IBEZ-MARTN, J. A. (1989) El concepto y las funciones de la filosofa de la educacin a la altura de nuestro tiempo, en AA.VV., Filosofa de la educacin hoy. Conceptos, autores y te-mas (Madrid, Dykinson), pp. 411-419.
IBEZ-MARTN, J. A. (1992) La Filosofa de la educacin y el futuro de Europa, en AA.VV., La Filosofa de la Educacin en Europa (Ma-drid, Dykinson), pp. 11-21.
IBEZ-MARTN, J. A. (2010) Llenar el vaso o encender el fuego? Viejos y nuevos riesgos en la accin educativa. Leccin inaugural del curso acadmico 2010-2011 en la Facultad de Edu-cacin-Centro de Formacin del Profesorado (Universidad Complutense, Facultad de Edu-cacin-Centro de Formacin del Profesorado).
KINCHELOE, J. L., y TOBIN, K. (2009) The much exaggerated death of positivism, Cultural Stu-dies of Science Education, 4:3, pp. 513-528.
MARRAMAO, G. (2008) Kairs: apologa del tiem-po oportuno (Barcelona, Gedisa).
MCLAUGHLIN, T. H. (2000) Philosophy and educational policy: possibilities, tensions and tasks, Journal of Education Policy, 15:4, pp. 441-457.
MOREU, A.C. (2009) Pedagogos y mdicos, una relacin milenaria, en AUTOR (coord.) Peda-goga y medicina (Barcelona, Universidad de Barcelona), pp. 11-24.
MUNDAY, I.(2010) Performativity, statistics and bloody words, en SMEYERS, P. y DEPAEPE, M. (Eds.) Educational research: the ethics and aesthetics of statistics (New York, Springer), pp. 177-188.
NODDINGS, N. (1995) Philosophy of Education (Oxford, Westview Press).
PINKER, S. (2013) Science Is Not Your Enemy. New Republic, 244:13, pp. 28-33. Disponible en internet: http://www.newrepublic.com/ar-ticle/114127/science-not-enemy-humanities (Consultado el 30. 09. 2013).
PINKER, S. y WIESELTIER, L (2013) Science vs. The Humanities Round III. New Republic, Dis-ponible en internet: http://www.newrepublic.com/article/114754/steven-pinker-leon-wiesel-tier-debate-science-vs-humanities (Consulta-do el 30. 09. 2013).
PHILLIPS, D. C. (2005). The contested nature of empirical educational research (and why philosophy of education offers little help), Journal of Philosophy of Education, 39:4, pp. 577-597.
PHILLIPS, D. C. (2006). A guide for the perplexed: Scientific educational research, methodolatry, and the gold versus platinum standards, Edu-cational Research Review, 1:1, pp. 15-26.
PRING, R. (2013). The aims of education: Philo-sophical issues for educational research, Pro-blemy Wczesnej Edukacji, 1:20, pp. 6-16.
RADFORD, M. (2008) Complexity and truth in educational research, en MASON, M. (ed.) Complexity theory and the philosophy of edu-cation (London, Wiley-Blackwell), pp. 137-149.
RUITENBERG, Cl. (2010) Introduction: The ques-tion of method in philosophy of education, en AUTOR (ed.) What do philosophers of educa-tion do? (And how do they do it?) (Oxford, Wi-ley-Blackwell), pp. 1-9.
-
La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas
279
revista espaola de pedagogaa
o LXX
II, n 2
58, m
ayo-agosto 2014, 2
63-2
80
SACKETT, D. L., ROSENBERG, W. M., GRAY, J. A., HAYNES, R. B., y RICHARDSON, W. S. (1996) Evidence based medicine: what it is and what it isnt, British Medical Journal, 312:7023, pp. 71-72.
SMEYERS, P. (2007) On the limits of empirical educational research, beyond the fantasy: A rejoinder to D.C. Phillips, en BRIDGES, D. y SMITH, R. (eds.) Philosophy, methodology and educational research (Oxford, Blackwell), pp. 333-350.
SMEYERS, P. (2010) Statistics and inference to the best explanation: living without comple-xity, en SMEYERS, P. y DEPAEPE, M. (eds.) Educational research: the ethics and aesthetics of statistics (New York, Springer), pp. 161-176.
STANDISH, P. (2013) Rethinking democracy and education with Stanley Cavell, Foro de Educa-cin, 11:15, pp. 49-64. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.14516/fde.2013.011.015.002 (Consultado el 06. 12. 2013).
STORY, M., NEUMARK-SZTAINER, D. y FRENCH, S. (2002) Individual and environ-mental influences on adolescent eating beha-viors, Journal of the American Dietetic Asso-ciation, 102:3, pp.40-51.
TAYLOR, CH. (1994) La tica de la autenticidad (Barcelona-ICE, Barcelona).
WHITE, J. (2011) Philosophy of education as pu-blic servant, Bajo Palabra, Revista de Filoso-fa, poca II, n. 6, pp. 49-50.
WINCH, C. (2012) For philosophy of education in teacher education, Oxford Review of Educa-tion, 38:3, pp. 305-322.
WIESELTIER, L. (2013) Crimes Against Hu-manities, New Republic, 244:15, pp. 32-39. Disponible en internet: http://www.newrepu-blic.com/article/114548/leon-wieseltier-res-ponds-steven-pinkers-scientism (Consultado el 30. 09. 2013).
ZOGA, H.; ROTHMAN, K. J.; HUYBRECHETS, K. F.; LAFSSON, .; BALDURSSON, G.; ALMARSDTTIR, A. B. y VALDIMARSDT-TIR, U. A. (2012) A population-based study of stimulant drug treatment of ADHD and aca-demic progress in children, Pediatrics, 130:1, pp. 53-62.
Resumen:La prioridad de la filosofa de la educacin sobre las disciplinas empricas en la investigacin edu-cativa
El artculo aborda la relacin exis-tente entre la investigacin educativa de carcter emprico y la filosofa de la edu-cacin. Frente al carcter dominante del paradigma emprico los autores analizan las argumentaciones que se cuestionan la primaca de dicha metodologa en la ac-tualidad. Podemos agrupar este tipo de argumentaciones en tres categoras. La primera estara compuesta por argumen-tos que critican la exclusiva tecnificacin empirista de las decisiones polticas. La segunda por argumentos basados en las particularidades de la actividad educati-va y, la tercera, por argumentos basados en el carcter relacional de la actividad educativa y el valor del juicio prctico mo-ral. El texto termina con una reflexin en torno a las contribuciones que la filosofa de la educacin puede realizar a los traba-
-
Fernando Gil Cantero y David Reyero
280
revi
sta
espa
ola
de
peda
gog
aa
o LX
XII
, n
258,
may
o-ag
osto
2014,
263-2
80
jos empricos. Estas aportaciones pueden agruparse en torno a tres tipos. Primero, aquellas que contribuirn a establecer un juicio epistemolgico de dichas investiga-ciones, segundo, aquellas que ofrecen una visin holstica del fenmeno educativo que permita situar los alcances y lmites de las mismas y tercero, aquellas que pro-porcionan modos particulares de articular el pensamiento que colaboren en la clari-ficacin crtica de cuestiones educativas.
Descriptores: Investigacin educativa, filosofa de la educacin, poltica de la educacin, investigacin emprica.
Summary:The priority of the philosophy of education on the empirical discipli-nes in educational research
The paper explores the relationship between empirical educational research and philosophy of education. The authors analyze the arguments against the do-
minant character of the empirical para-digm and find three types of arguments. The first one, would consist in arguments that criticize the technification of politi-cal decisions. The second one, arguments based in educational particularities and the third one, arguments based on rela-tional characteristic of the educational activity and the value of practical moral judgment. The text ends with a reflection on the contributions of that philosophy of education can make to empirical research. These contributions can be grouped into three categories. First, it can help to es-tablish an epistemological approach to re-search, second, it offers a holistic view of the educational phenomenon that enables to see better the scope and limits of re-search results and third, it provides par-ticular modes of articulating thought, to assist educators in critical clarification of educational issues.
Key Words: Educational research, phi-losophy of education, educational policy, empirical research.
-
Copyright of Revista Espaola de Pedagoga is the property of Instituto Europeo deIniciativas Educativas and its content may not be copied or emailed to multiple sites or postedto a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users mayprint, download, or email articles for individual use.