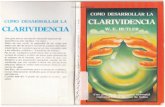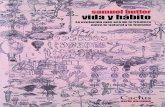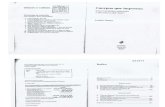Ficha Butler
-
Upload
franciscosimonsalinas -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of Ficha Butler
Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 1993. Alicia Bixio, trad. Buenos Aires: Editorial Paidós, 2005.
[SEXO Y SUJETO]En este sentido pues, el "sexo" no sólo funciona como norma, sino que además es parte de una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza reguladora se manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de producir -demarcar, circunscribir, diferenciar- los cuerpos que controla. De modo tal que el "sexo" es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra (o no) mediante ciertas prácticas sumamente reguladas. En otras palabras, el "sexo" es una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo (18).
La paradoja de la sujeción (assujetissement) es precisamente que el sujeto que habría de oponerse a tales normas ha sido habilitado, si no ya producido, por esas mismas normas. Aunque esta restricción constitutiva no niega la posibilidad de la acción, la reduce a una práctica reiterativa o rearticuladora, inmanente al poder y no la considera como una relación de oposición externa al poder (38).
[LO ABYECTO Y EL SUJETO]Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues la producción simultánea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son "sujetos", pero que forman el exterior constitutivo del campo de los sujetos. Lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas "invivibles", "inhabitables" de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo "invivible" es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos […] En este sentido, pues, el sujeto se constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección, una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto que, después de todo, es "interior" al sujeto como su propio repudio fundacional (19-20).
Lo que se niega o rechaza en la formación del sujeto continúa determinando a ese sujeto. Lo que se deja fuera de este sujeto, lo excluido por el acto de forclusión que funda al sujeto, persiste como una especie de negatividad definitoria. Como resultado de ello, el sujeto no es nunca coherente y nunca idéntico a sí mismo, precisamente porque se ha fundado –y en realidad se refunda continuamente– mediante una serie de forclusiones y represiones definitorias que constituyen un sujeto discontinuo e incompleto (270-271).
[GÉNERO]Si el género consiste en las significaciones sociales que asume el sexo, el sexo no acumula pues significaciones sociales como propiedades aditivas, sino que más bien queda reemplazado por las significaciones sociales que acepta; en el curso de esa asunción, el sexo queda desplazado y emerge el género, no cómo un término de una relación continuada de oposición al sexo, sino como el término que absorbe y desplaza al "sexo" (23).
Si el género es la construcción social del sexo y sólo es posible tener acceso a este "sexo" mediante su construcción, luego, aparentemente lo que ocurre es, no sólo que el sexo es absorbido por el género, sino que el "sexo" llega a ser algo semejante a una ficción, tal vez una fantasía, retroactivamente instalada en un sitio prelingüístico al cual no hay acceso directo (23).
[CUERPO]El cuerpo postulado como anterior al signo es siempre postulado o significado como previo. Esta significación produce, como un efecto de su propio procedimiento, el cuerpo mismo que, sin embargo y simultáneamente, la significación afirma descubrir como aquello que precede a su propia acción. Si el cuerpo significado como anterior a la significación es un efecto de la significación, el carácter mimético y representacional atribuido al lenguaje -atribución que sostiene que los signos siguen a los cuerpos como sus reflejos necesarios- no es en modo alguno mimético. Por el contrario, es productivo, constitutivo y hasta podríamos decir performativo, por cuanto este acto significante delimita y circunscribe el cuerpo del que luego afirma que es anterior a toda significación (57).
[PERFORMATIVIDAD][…] la performatividad debe entenderse, no como un "acto" singular y deliberado, sino, antes bien, como lo que, según espero, quedará claramente manifiesto en lo que sigue es que 1as normas reguladoras del "sexo" obran de una manera performativa para constituir la materialidad de los cuerpos y, más específicamente, para materializar el sexo del cuerpo, para materializar la diferencia sexual en aras de consolidar el imperativo heterosexual (18).
Afirmar que el discurso es formativo no equivale a decir que origina, causa o compone exhaustivamente aquello que concede; antes bien, significa que no hay ninguna referencia a un cuerpo puro que no sea al mismo tiempo una formación adicional de ese cuerpo (31).
Además, este acto no es primariamente teatral; en realidad, su aparente teatralidad se produce en la medida en que permanezca disimulada su historicidad (e, inversamente, su teatralidad adquiere cierto carácter inevitable por la imposibilidad de revelar plenamente su historicidad) (34).
Si el "sexo" se asume del mismo modo en que se cita una ley […] luego, "la ley del sexo" se fortalece e idealiza repetidamente como la ley sólo en la medida en que se la reitere como la ley, que se produzca como tal, como el ideal anterior e inaproximable, mediante las citas mismas que se afirma que esa ley ordena. Si se interpreta la significación que da Lacan a la "asunción" como cita, ya no se le da a la ley una forma fija, previa a su cita, sino que se la produce mediante la cita, como aquello que precede y excede las aproximaciones mortales que realiza el sujeto (36-37).
[EL NOMBRE Y EL YO]Considérese que el uso del lenguaje se inicia en virtud de haber sido llamado por primera vez con un nombre; la ocupación del nombre es lo que lo sitúa a uno, sin elección posible, dentro del discurso. Este "yo", producido a través de la acumulación y la convergencia de tales "llamados", no puede sustraerse a la historicidad de esa cadena ni elevarse por encima de ella y afrontarla como si fuera un objeto que tengo por delante, que no soy yo misma sino sólo aquello que los demás hicieron de mí; porque ese distanciamiento o esa división producida por el entrelazamiento entre los llamados interpelantes y el "yo" que es su sitio, es invasivo, pero también capacitador (181).
[TRAVESTISMO][…] quiero destacar que no hay una relación necesaria entre el travesti y la subversión, y que el travestismo bien puede utilizarse tanto al servicio de la desnaturalización como de la reidealización de las normas heterosexuales hiperbólicas de género. Parecería que, en el mejor de los casos, el travestismo es un sitio de cierta ambivalencia que refleja la situación más general de estar implicado en los regímenes de poder mediante los cuales se constituye al sujeto y, por ende, de estar implicado en los regímenes mismos a los que uno se opone (184).
En este sentido, pues, el travestismo es subversivo por cuanto se refleja en la estructura imitativa mediante la cual se produce el género hegemónico y por cuanto desafía la pretensión a la naturalidad yoriginalidad de la heterosexualidad (185).
En las producciones de autenticidad del baile travesti, vemos y producimos la constitución fantasmática de un sujeto, un sujeto que repite y parodia las normas de legitimidad mediante las cuales se lo ha degradado, un sujeto establecido en el proyecto de dominio que impulsa y desbarata todas sus repeticiones. Éste no es un sujeto que se aparta de sus identificaciones y decide instrumentalmente cómo elaborar cada una de las que elige en cada ocasión; por el contrario, el sujeto es la imbricación incoherente y movilizada de varias identificaciones; está constituido en y a través de la iterabilidad de su actuación, una repetición que le sirve a la vez para legitimar e ilegitimar las normas de autenticidad que lo producen a él (192).
El gesto hiperbólico es esencial para poner en evidencia la "ley" homofóbica que ya no puede controlar los términos de sus propias estrategias de abyección (326).
El potencial crítico del travestismo tiene que ver principalmente con una crítica del régimen de verdad del "sexo" que prevalece, un régimen que considero profundamente heterosexista: la distinción entre la verdad "interior" de la femineidad, entendida como disposición psíquica o núcleo del yo y la verdad "exterior", considerada como una apariencia o una presentación, produce una formación de género contradictoria en la que no puede establecerse ninguna "verdad" fija (328).
El travestismo ofrece, pues, una alegoría de la melancolía heterosexual, la melancolía mediante la cual se forma el género masculino partiendo de la negación a lamentar lo masculino como un objeto posible de amor; a su vez, el género femenino se forma (se adopta, se asume) a través de la fantasía incorporativa que excluye lo femenino como objeto posible de amor, una exclusión nunca deplorada, pero "preservada" mediante la intensificación de la identificación femenina misma. En este sentido, la lesbiana melancólica "más auténtica" es la mujer estrictamente heterosexual y el gay melancólico "más auténtico" es el hombre estrictamente heterosexual (330-331).
¿Cómo se vincula, pues, el tropo mediante el cual se describe el discurso como "perforrnativo" con el sentido teatral de "performance", de esa actuación en la que parece esencial el rango hiperbólico que alcancen las normas de género? En el travestismo lo que se "actúa" es, por supuesto, el signo del género, un signo que no es lo mismo que el cuerpo que figura, pero que, sin ese cuerpo, no puede leerse (332).
[QUEER]El término "queer" operó como una práctica lingüística cuyo propósito fue avergonzar al sujeto que nombra o, antes bien, producir un sujeto a través de esa interpelación humillante. La palabra "queer" adquiere su fuerza precisamente de la invocación repetida que terminó vinculándola con la acusación, la patologización y el insulto (318).
[…] el discurso tiene una historia que no solamente precede, sino que además condiciona sus usos contemporáneos y que esta historia le quita efectivamente su carácter central a la visión presentista del sujeto según la cual éste es el origen o el propietario exclusivo de lo que se dice." Esto significa además que los términos que, sin embargo, pretendemos reivindicar, los términos a través de los cuales insistimos en politizar la identidad y el deseo, a menudo exigen que uno se vuelva contra esta historicidad constitutiva (319).
En este sentido, la crítica genealógica de todo el tema queer será esencial para una política queer, por cuanto constituye una dimensión autocrítica dentro del activismo, un persistente recordatorio de que es necesario darse tiempo para considerar la fuerza excluyente de una de las premisas contemporáneas más valoradas del activismo (320).