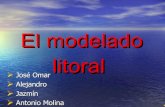europea de Ja fiJosofia de Ja reflex ion, iniciada por...
Transcript of europea de Ja fiJosofia de Ja reflex ion, iniciada por...

La cuesti6n del fundamento y Fundamentar la moral
2. LA CUESTION DEL FUNDAMENTO
2.1. EL RECHAZO CIENTIFICISTA DE LA FUNDAMENTACI6N DE LA MORAL
2.1.1. Es indudable que el progreso cientificotecnico comporta en la actualidad una amenaza para la supervivencia de la especie humana, pero tam bien es necesario reeonocer que tal riesgo . no pertenece intrinsecamente al saber cientifico-tecnico. Si la ciencia constituye un instrumento para el dominio de la naturaleza desde el renacimiento, no cs ella misma quien constituye un peligro, sino el uso que de ella se haga.
De ahi que quien amenace real mente la supervivencia de nuestra especie sea aquel tipo de reOexi6n filos6fica que posibilita utilizar los avances cientificos para la destrucci6n c6smica, porque identifica racionalidad y cientifieidad [(!cnica, declarando irracional toda propuesta de moralidad. A este tipo de reflexi6n filos6fica es al que denominamos «cien tificismo».
EI cientificismo contempon'tneo hunde sus raices en el positivismo de Comtc y Mach y rccibe el mas all1plio desarrollo en el neopositivismo 16gico occidental. Consiste, segun Habermas, en la «actitud (Slc/lullg) de que una filosofia cientlfica debe proceder como las ciencias mismas inlenliolle reCla, es decir, tener el objeto ante SI (y no puecle asegurarse de si l11isma rcflcxival11cntc)>>'". Frcntc ala tradici6n
In J. Habermas, ColtocimiclI/o e !fllerb. Madrid. 1982. pp. 29S Y 299.
89
europea de Ja fiJosofia de Ja reflex ion, iniciada por Kant, que pretende desentraiiar Jas condiciones que hacen posibJe eJ conoc!miento teorico y .~J saber practico y, por tanto, Ja Ul1IOn y fundamentaclOn de ambos, eJ cientificismo renuncia a den om mar «saber» a Ja reflexion pr<lctica y reduce a «objetivismQ» Ja objetividad deJ conocimiento.
Si unicamente puede considerarse «saber objetivo» al que tiene ante sf el obj~to, no hay ?'las objetividad que la del saber clentlflco y de ahl que «Clentificismo» signifique --en palabras de Habermas«Ia fe de la ciencia en sf misma, es declr la conviccion de que no podemos entender ya la ciencia como una forma de conocimiento posible, sino identificar el conocimiento con la ciencia» ".
Ello comportara la escisi6n teoria-praxis , conocimiento-decision, reservando para la teoria y el conocimiento (cientfficos) toda posible objetividad y racionalidad, mientras que las decisiones morales quedan relegadas al ambito subjetivo de los sentimientos y las preferencias irracionales.
Este reduccionismo cientificista recibe su espaldarazo, segUn Apel, en los conceptos de «racionalizacion» y «progreso» de Weber, que poseen tan amp!1O eco en nuestros dias ". Aun cuando Weber pretendio elaborar una sociologia fundada en la comprension, 10 bien cierto es que restringi6 el alcance de la comprension metodica a las acciones «instrumentales» (raclOnal-propositivas), que pueden analizarse mediante la regIa «si ... entonces» de las prescripciones tecnicas. La forma de la racionalidad tecnol6gica medios-fines era el unico estandar normative bajo el que cl sociologo debfa evaluar las acciones para entenderlas sin valoracion.
Estc concepto de racionalidad li ene como repercusion en cl mundo occidental el famoso «s istema de
" Ihid .. p. 13. . . Ie Cf. K. O. ApcL ({The COlllmon presUpposi tIon of I fcrmcncu
tics and Ethics». en P(,I'.\pet'tin~s Oil Afe/(Jscil.!lIce, 1. I3armak (Ed.), Gotcborg. 1980. pp. 31·43.
90

complementariedad», segun Ja denominacion de Apel, entre la esfera publica y la privada.
Efectivamente, Weber reconstruye Ja historia como un prol5reso continuo de racionalizacion y «desencadenamlento» (EnfzaubeJ'Ul1g). Por «racionalizaciom> entiende eJ «progreso de la puesta en vigor de la racionalidad medlOs-fines en todos los sectores del sistema socio-cultural, especial mente en la esfera de la economia y la administracion burocnltica, bajo la influencia del progreso constante en ciencia y tecnologia»; mientras que eJ termino «desencantamiento» nos refiere a la «disolucion de un orden de valores o de una cosmovision religiosa 0 filosofica COmtillmente aceptada» 1.1. La consecuencia pn\ctica de tal concepcion del progreso seria, segl1l1 Apel, el hecho de que el pro~reso humano, en el sentido de «racionalizacion», tlene su c01l1ple1l1ento en abandonar la idea de una fijacion racional de valores 0 normas ultimos, por decisiones ulti1l1as pre-racionales de conciencia ante un pluralismo, como dice Weber, «politeismo» de normas 0 valores ultimos.
Weber deviene uno de los primeros exponentes del actual «sistema de complementariedad», de fendido porIa ideologia liberal occidental, que distingue dos esferas: a) La pllblica, en que solo se reconocen como intersubjetivamente vididas las leyes de la racionalidad cientifico-tecnica, mientras que las nor111as legales se trazan pOl' convenciones. La filosofia imperante en este ambito pllblico es el positivismo cientifico, complementado con un cierto pragmatismo instrumental. b) A la esfera privada, pOl' otra parte, pertenecen las decisiones personales preracionales, y viene regida [ilosoficamente por un cierto existencialismo, sea religioso 0 ateo.
1\ este «sistema de complementariedad» teoriapraxis, conocimiento-decision, esferas publicas-privadas, se suman, segun H. Albert, tanto cl neoll0~itivismo como el existencialismo, aunque las va oren
" Ibid .. pro 40-41.
91
de distinto modo. Partiendo del aforismo wittgensteiniano «sentimos que, incluso si todas nuestras posibles preguntas cientificas hubicran sido respond idas nuestros problemas vitales ni siquiera habrian sid~ rozados» ", realizan una separacion entre el conocimienfo neutral, desinteresado, libre de to do arbltrio y objetivo, por una parte y, por otra, la decision subjetiva comprometIda y no neutral, sometlda a la voluntad~ Ello implica una interpretacion «facticista» del conocimiento y «decisionista» del valor ".
2.1.2. Los inconvenientes de este cientificismo, que tiene como consecucncia en Occidente el sistema de complementariedacl, son destacados en nuestros dias por el Racionalismo eritico y por la [ilosofia de la reflexion, despues de que la Escuela de Francfort diera la voz de alanna.
EI RacionulislI1o C,.ilico muestra como la etica ha sido inmunizada frente a toda posible critica, proveniente de las ciencias 0 de la filosofia. Las decisiones que puedan tomarse en cl ambito practico -moral, religioso y politico- quedan a cublerto de cualquier critica de los valores, precisamente porque son reconocidas como irracionales, y, por tanto, subjetivas. La separacion entre el ser y el deber se!', y la asignacion del «sen> como, obJeto al conoclmiento y del «debem a la decIsion, Implde 111Jerencias de la ciencia en la etica.
Esta idea de que la moral no puede ser criticada por el conocimiento procede, a juicio de Albert, de la «ficcion del vacio», de creer que la decision por un sistema de val ores se realiza S111 con tar con el conocimiento' de ahi que sea necesario practicar la critica de los va'iores, Ja cntica racional cientifica a la etica 1(, .
, Tl'(lC/lltuL 6.52 . .. Cf. TraJ...-lat llhel' J,.-ritisc/t e 1't:/"I1II1!/i. 1968: TraklCl{ l'ibe/' ratio·
na/e Pra:ris. Tubingen. 1978. ,,, [sia crilica sc realll"' cnlas das abras funcial1lcnlales de Alberl,
citadas en la nota anterior. y consistc en In bllSqllcdG de contradic-
92

Sin embargo, el propio Racionalismo Critico no logra superar los Iimites del cientifismo a pesar de las protestas de Albert ", en l~ l~ledida en que rechaza todo posible fundamento ultimo del conOClmIento y la decision, como veremos mas adelante: En tal caso las decisiones tlltimas, incluso la deCISion de adop'tar el Racionalismo Cdtico como forma de vida, son irracionales. ' .
La filosofia de la reflexion, por su parte, que lIlcluye fundamentalmente a los r~presentantes de la Escuela de Francfort, la Pragmatica Trascendental y. el Reconstructivismo de Erlangen, lanza frente al clentificismo las siguientes critlcas en esenCIa:
I) La ciencia, privada de fundamento reflexiv~, se convierte en ideologia. Un saber que Ignora sus ralces, es decir, que ignora «objetiv,istamente» los Illtereses que han movido a la razon.a produclrio, se desconoce a sf mismo. Cree descubnr la verdad de los objetos a los .qu~ se dirige intentia recta, pero no puede eVItar una vIsion deformada acerca .de ellos,,Porque ial conocimiento de objetos cree ser mdependlente de todo interes. EI COnOC1l11lentp quese cree desmteresa do se encuentra en Sl tuaclOn optuna para revelarse como ideologico, pOl'que el interes existe, como COIldicion de posibilidad del COIlOCU11lento, pero el hecho
ciones para l1uestras hipot~sis y ell la. a~llli$i6n de ql~C la .reniiz:lbilidad de un rin se debe InllC al eonoell11lenlo de las elenelas reales. De ahi qlle la eriliea de los valores admlla los slgll1enles pre.supucslos: 0) :lccplacion c!c ,\a il)gica (del principio ~e contradlcclon): h) aeeplacio11 del ~ri11elplo-plle11le enlre Ia elenela y la moral. 9ll.e se expresa en 1<1 maxima «no poder Jn~pilc,a, no debem, Esta, ~1lnXIma C01151illlye el poslli lado de la Rcallzabrlldad: c) aecplacl on del postubdo de la Congruencia: d) debcl1 Plyduclfse constJntel1,1~ntc nuevos principios, para someter los ant~~-Iores ,a In ~rueba Cnllc;_
11 cr. II, Albert, TII.111sz('m/C!Jl(a/e TrUllmer/ell, l\ar/-O!l()~AI}(ls Si}!'(Ic/zspie/(' IIl1d sein lier":l!1lC!1I1 ischer GOff . . Hamburg. 1.97.). ,Pam un ana! is is cd t ico de las d I f ercntes perspec t Ivas~ de 1 .r~clOna ilsl110
crilico de II. i\lberll·id. el n." 102 de ESllidiusfilvs~/lcos (1987). ell cl que el misJllo A Ibert responde <1 <11gunas ObJC'clolles a Sli pro-puC'sta.
93
<IJ1smo de que no se descubra muestra que domina inconscientemente eJ pensamiento y Ja accion.
2) EJ cientificismo bJoquea toda fundamcntacion de Ja moraJ, pero cstc bJoqueo puede rompcrsc, incJuso en acuerdo con eJ RacionaJismo Critlco: Ja posibiJidad misma de Ja ciencia exige Ja moral; si Ja moraJ es irracionaJ, tambien Jo es Ja ciencia.
Efectivamente, la posibilidad de una objetividad cientifica exenta de valoraciones, no solo no excluye, sino que presupone Ja validez intersubjetiva de norrnas eticas: no tiene sentido exigir Ja neutralidad axiologica de la ciencia empirica, en nombre de la objetividad, sin presuponer que Ja objetividad debe aJcanzarse. Pero, frente aJ Racionalismo Critico, este deber tiene que fundamentarse racionalmente. Si pretendemos que Jos logros cientificos valgan intersubjetivamente, tiene que ser posible que vaJga.Jl intersubjetivamente las nomlas presupuestas en Ja comunidad de cientificos, no que valgan subjetivamente, en virtud de una decision prerracional. En este caso, la ciencia seria decisiol1lsta.
3) Segun los supuestos del cientificismo, que no son racionales sino dogmaticamente decididos, se imposibilita toda argumentacion acerca de fines ultimos. Aun cuando la irracionalidad de los fines ultimos es defend ida pOl' innumerable cantidad de pensadores, ello signiflcaria que los caracteres que hemos extraido como especificos del lenguaje moral -universalidad e incondicionalidad- son inargumentablcs. Todo argumento en el que sc reivindican dcrechos y se exigen deberes descansaria, en el mcjor de los casos, en persuasion sentimental. Pero el sentimiento, en virtud de su caracter subjetivo, no puede exigir a quien no posea identico sentimiento: nada puede prescribirse universal e incondicionalmente.
4) A la tesis de la complementariedad se ha lIeQ.ado mediante la descomFosicion de los supuestos~ del derecho natural y de cristianismo, que lleva a una fundamentacion autonoma de normas de liber-
94

tad de conciencia. La separacion Iglesia-Estado comporta la privatizacion de las pretensiones de validez religioso-morales, la neutralizacion axiologica de la vida publica, la amoralizacion del derecho y la fundamentacion convencionalista de la politica en los sistemas democniticos. La fundamentacion filosofica de normas no interesa al liberalismo tardio, porque 10 obligatorio de las normas, asentadas en el derecho positivo, se fundamenta en el «reconocimiento libre», expresado en convenciones, que ya no son racionalmente fundables '8 .
Frente al procedimiento del libera lismo tardio de fundamentar convencionalmente la vida publica, Apel expone las siguientes objeciones: aJ La validez de las convenciones precisa, quierase 0 no, una base moral, porque, como condici6n de posibilidad de la obligacion moral de las convenciones, es necesano suponer, al menos, la validez intersubjeliva de la moral de mantener las promesas hechas. b) Sistemas de derecho que no pueden legitimarse moralmente, pierden su credito antes 0 despues . c) No hay una interpretacion et ico-normativa de las decIsiones de los individuos, siendo asi que la suma de decisiones no tiene por que dar lugar a una decision racional. Si las decisiones privadas son irracionales, la mayoria de elias puede serlo tambien. d) Un acuerdo democratico, basado unicamente en el consenso factico, com pro mete solo a los participantes, y no vincula ni tiene en cuenta a cuantos, afectados por el acuerdo, no han participado en el (c1ases marginales, pueblos del tercer mundo, generaclones futuras).
2.1.3. Las objeciones cxpucstas frente al cientificismo hacen urgente una fundamentacion de la moral. Pero, ya que «Ia sed no prueba la fuente», todavia no hemos aclarado si es posible una fun-
H Las criticas 2.3 y 4.~ at cicntificismo ('stan tomadas de los lfabajas de K. O. Apc!.
95
damentaci6n de la moral, posibilidad que en nuestro tiempo niega rotundamente el Racionalismo Cdtico, como dijlmos. A continuacion nos ocupamos, pues, de tal ncgativa y de su posiblc critica.
2.2. LA REPULSA DEL RACIONALISMO CRiTICO A TOOO INTENTO DE FUNDAMENTACION ULTIMA. SEA DEL CONOCIMIENTO, SEA LA MORAL
En su Tratado de la razoll cr[tica expone Albert, como representante deJ Racionalismo Critico iniciado por Popper, Ja imposibiJidad de fundamentar tanto el conocimiento como Ja decision, imposibilidad reiterada en el Tratado de la praxis mciol1al. Este rechazo surge de Ja critica aJ modeJo clasico de racionalidad, que utiJiza como principio metodoJogico eJ de Razon Suficiente, y que reaJiza una mezcJa de verdad, certeza y fundamento. EI proceso es el siguiente .
EI problema de la fundamentacion del conocimiento parece nuclear cuando se trata de delllllltar 10 verdadero frente a sup.oslclones subJetlvas. POl' medlO de la fundamentaclOn parecemos querer conseguir la verdad acerca de la constitucion de alguna relacion real, pero tambien convicciones verdaderas (certeza) y seguridad. Esto es 10 que parece, pero 10 que realmente buscamos es certeza~ segundad para nuestros COIlOCllnlentos y convlcclones.
Es necesaria ulla critica a este deslizamiento de pretensiones, que Albert cree realizar del sigu.iente modo.
La pregunla pOl' cl fundamcnto 0 razon suflclcnIe nos conduce a la cicncia adccuada cuando se lrata de argumentos y de su validez: la logica formal. Este ana l isis arroja Ires dalos: a) a traves de consecuencias logicas no se gana conlel1ldo; b) un argumento deductivo valido no dice nada con respeclo a la verdad de sus componenles, pues so lo garanliza la lransferencla de la verdad posltlva de las premisas a la conclusion y la trans,ferencJa del valor de verdad negalivQ de la conc lUSIOn, a las premisas. POI' tanto, la verdad de la conclUSIon no ase-
96

gura la verdad de las premisas; c) un argumento deductivo invalido constituye una falacia.
De estos tres resultados, el mas interesante para el Racionalismo Critico es el segundo: puesto que la verdad positiva de las conclusiones no se transmite a las premisas, el fundamento no es mas verdadera que 10 fundado.
Pera el problema se agudiza si tenemos en cuenta el universalismo del Principio de Razon Suficiente, pues «cuando se exige una fundamentacion para todo, debe exigirse tambien para los conocimientos a los que se ha retrotraido la concepcion a fundamentar 0 el conjunto de enunciados a fundamental'» 10. Esta pretension conduce a tres posibilitades que aparecen como inaceptables, y que reciben el nombre de «Trilema de MUnchhausen»: a) un regreso al infinito, nacido de la necesidad de retrotraerse siempre en la busca de fundamentos seguros, que no puede ejecutarse en la pn\ctica ni ofrece tales fundamentos seguros; b) un circulo vicioso logico en la deduccion, pues volvemos a tomar enunciados que precisaron fWldamentacion, y no conducen a fundamento segura por ser falibles; c) interrupcion del proceso en illl punto detenninado, que es una suspension arbitraria del principio.
Habitualmente se toma el tercero de estos caminos, apelando a autoevidencia, autofundamentacion, conoclllliento inmediato con respecto a un enunciado, al cual se inmuniza y convierte en dogll1a, porque su verdad es cierta y no precisa fundamentaclon.
La busca de fundamento segura conduce, pues, a 10 contrario de 10 que pretendia: al dogmatismo, comllll a racionalistas y empiristas. Ello se debe a que es el cognoscente quien, en liitimo termino, decide si esta dispuesto a reconocer como inmunes determinados conocimientos. Estc reconocimiento ordena los conocimientos en un contexto mas amplio, porque elimina su funcion como presupuestos ultimos; es decir, el reconocimiento no 3utoriza la interrup-
97
cion d::1 proceso cognoscitivo mismo, sino que la produclmos nosotras, slempre que estemos dispueslos a el,lo. «La dogmatlzaclon es una posibilidad de la praxIS humana y social, en la que se expresa el hecho de que la volunlad de lograr certeza triunfa sobre la volu,ntad de resolver problemas» '''. EI Racionalismo Claslco nos ha lIevado, en su afan de fundamen(acion (de seguridad), de la verdad a la certeza.
Puesto que el dogmatismo excluye la discusion ra~lOnal, es nece~ano sustltulr metodologicamente el PnnclplO de R.azon Suficiente por el de la Prueba Critlca, que conslste en cuestionar todos los enunciados con la. a:(Uda de argumentos racionales. Ello imp ide el naCimIento del tnler:na, porque afinnamos que no hay un punto arqulmcdrco del conocimiento, sino que el hombre 10 produce. La Prueba Critica tiende a la aproximacion a la verdad por ensayo-error, sin pretender certeza, y recllaza la autoproduccion de certeza .. No hay, pues, ningun enunclado infalible sino fabbliJdad de todos los enunciados' entre ell os el Principio de Razon Suficiente, que p~sa a convertirse de postulado en hipotesi~ que debe c?nfronlarse con otras.
En el caso de la etlca, tamblen el intento de fundamentacion lIeva al trilema, pues se busca seguridad, en. las valoraclOnes y normas. La interrupcion arbllrana cn el proceso de fundamentacion puede hacerse: a) tomando como fundamento la intuicion con 10 que se debe justificar la diferencia de valo~ raclOnes; h). aXlOmatizando, 10 cual nos conduce al regreso loglco.;, c) utilizando como base la expene,ncla, utillzaclon que aiiadc el problema de la induccIon a la dl ferencla dc valoraciones. Las teorias que asi proceden dogmatizan datos no criticables e Implden que la decision sea criticada por el conoelmlcnto. EI Racionalismo propone la sustitllci6n de la fllndamentaci6n ultima por la critica racional illmltada: se trata de una prollferacion de alternativas quc deben ser somcticlas a la Prueba Critica.
INc! .. p. 73.
98

2.3.
2.3.1.
LA NO UNIVOCIDAD DEL TERMINO «FUNDAMENTACI6N»
Flindamentacion !ogico-sintactica y {imdamentacionfilosojica. La crftica de K.G. Ape! a !a nocion de <<fllndall/elltacion» de! Raciona!islllo Crftico.
En su articulo «EI problema de la fundamentacion filos6fica ultima desde la perspectiva de una Praa -
matica Trascend~nt?1 del L;nguaje», trata Apel de mostrar Sl -Y Sl SI, en que sentldo- el Pnnclplo de Fundamentacion (0 de justificacion) puede ser sustltUido por el de la Prueba Critica, 0 si -y si si en que scntido- el Principio de la Fundamenta~ cion (0 justificacion) puede ser sustituido por el de la Pr~eba Crittca, 0 Sl -y si sl, en CJ.ue sentido-el PnnclpIO de .Ia Fundamentacion (0 Justificacion) no debe mas bien ser presupuesto por el principio de la Critica intersubjetivamente valida ". Para ello tratara de esclarecer, en primer lugar, si el Principio de la Fundamentacion puede ser reducido a un principio logico-sintactico-semantico, como Albert acepta al conducirlo hasta el trilema logico.
El problema filos6fico de la fundamentacion ultima nunca se redujo en la tradicion a un problema logico-formal. Por el contrario, ya Aristoteles distinguio entre dos paradigmas de justificacion de argumentos, a la hora de intentar una fundamentacion de la logica n. El primero de tales para-
" En B. Kanitscheider, o. C., p. 57 (hay traduc. cast. de N. Smil~ en £sll/{/iusji/OS()(icos. n." 102, 1987. pp. 251-299). -
Apcl disclIte de nuevo In posicion del «rncioll"lisl1lo pnllcritico») ell «Falibilisl11o, leoria consensual de I:J. vcrdad y fllndamcntacion ultim[l), en K. 0. Ape!. Teorin de la verdad l' hiea del disclIrso. Barcelona, 1991. pp. 37-145. sabre todo pp: III S5. Vid. sabre clio 1. Coni!!, EI crepl/sclilo de l(llllelt{/isica. pp, 331 S5, Para lIna aproximaci6n a Ja vida y obra de Apel, ver el nlJtllero mOl1ogn.ifico dedicado a 01 ell la revista Alllhropos (nn 183. de 1999).
" Arist6teles. Mel .. 4, 1006 a 6-18.
99
digmas es el. de la racionalidad matematica, que t~nto el RaclOnallsmo Critico, el neopositivismo loglco, como la filosofia analitica, pretenden identificar con e/ modele de argumcntacion. Aristoteles Iimila este modelo de f'undamentacion a un organa para el control objetivante de argumentos, que descansa en aXlOmas Indemostrables.
Sin embargo, el paradigma filos6fico de justificacion no descansa en principios evidentes, frente a 10 que Albert mantiene, sino que nos remite a aquellas presuposlclOnes que son indiscutibles, si es que pretendemos lograr argumentos que valgan intersubjelivamente. Desde el punto de vista filos6fico la fundamentacion de argumentos no consiste en d'ecidirse por unos principios indemostrables, a partir de los cuales el argumento es derivable sino en descubrir a9uellos .presupuestos sin lo~ que la ar,gumentaclOn es Imposlble. EI unico procedimien to para hallarlos cs la autorreOexion.
En este proceso de autorreOexion se inserta Descartes, Iras. una. fundamentacion filos6fica, por tanto. La eVldencla por tl buscada no pertenece al orden logico-formal, sino 01 orden epistemologico que Ilene en cuenta la dimension pragmatica de los argumentos. Siguiendo sus huellas, Leibniz no formula el Principio de Razon Suficiente como un axioma, sino como "postulado general de la mctodologia clasica del pensamiento racional,,2J. De e~tas consideraciones concluye Apcl que el trilema loglco-formal se relaciona con la necesidad de axiomas, pero no con el principio moderno de la ralio inconCIiHa y la Razon Suficiente: «a diferencia de la problematica de una fundamentaci6n ultima logico-matematica, el principio moderno de la Razon Suficiente es un principio epistemologico, en tanto que eXlge recurso a la evidencia; un principio que, dlcho actualmentc, envuelve la dimension
23 Traklal Dba krirische Vernun!r, p. 9. Vid. tambien J. A. Nicolas, .. EI fundamento imposible en el racionalismo critico de H. Alben". en Sistema. n.o 88 (1989), pp. 117-127.
100

pragmalica (evidencia para un sujelo de conoclmienlo)>>24.
Esla evidencia, como mueslra el cartesiano "cogi/o. SIIIII», no se idcnlifica con la evidencia silogislico-objeliva (,,10 que piensa. exisle; X piensa; X exisle»), sino con la evidencia dialogica de la conlradiccion, captada mediante autorre!1exion (<<te digo que posiblemenle no existes»).
Por tanto, el problema filos6fico de la fundamentacion ultima excede los Iimites de una fundamentacion de deducibilidad logico-sintactica, desde el Racionalismo Clasico hasta nuestros dias. Kant descubre en el cogi/o la autorre!1exion como ref1exi on sobre las condiciones de posibilidad de la validez intersubjetiva del conocimiento, y Hegel entiende la ref1exion filosofica como argumentacion trascendental de fundamenlacion ultima del conocimiellto.
Actualmente el problema de la fundamentacioll no se refiere a la cuestion moderna del origen de los conocimientos, sino a las condiciones trascendentales de la validez intersubjetiva de la argumentacion, que pueden hallarse en la logica (Kant), el sistema coherencial (Hegel), la semantica (Peirce) 0
la pragmatica (Apel-Habermas). La fundamentacion ultima no puede consistir en la deduccion de proposiciones a parlir de proposiciones, porque entonces no es ullima. sino que prescinde de toda una dimension del signo lingliistico, que es la dimension pragmatica. Solo practicando la "falacia abslractiva» con respecto al ambito pragmatico de una argumentacion, es posible reducirla al tipo de fundamenlaci6n logico-sintactica propuesta por Albert. Pero si csle cs el Llnico tipo de argul11enlacioll posible, ni siquiera es legitimo el Principia de la Prueba Critica, porque este principio pretende una validez que ticne que ser aclarada analizando las condiciones de posibilidad de cualquier pretension de validez.
La fundamentacion filos6fica consistira en una
" Apel. "Dos Problem der LelZlbegriindung», p. 58.
101
argumentacion ref1exiva ace rca de aquellos elementos no objetivables logico-sintacticamente, que no pueden ser discutidos sin autocontradiccion performativamente evidente, ni probarse sin pe/ilio principii, porque constituye las condiciones de posibilidad del sentido y validez objetiva de cualquier argumentacion.
2.3.2. Diversos nive/es /ogicos de /0 nocion de .jundamenlo»
De cuanto hemos venido diciendo se desprende que por "fundamentar la moral» no entendemos "hallar un primer principio indemostrable, a partir del cual pueda deducirse un euerpo de normas morales», ni siquiera «busear un axioma que JUSIlfique la forma de los juicios morales». "FundamenlO», «razon suficiente» y "justificacion», no sO,n sinonimos de "axioma», porque el modo aXlOmatico de fundamentar es el logico-sintactico, pero no el filosofico.
La etica, como parte de la filosofia, no puede realizar sino una fundamentaci6n filos6fiea, que no abstrae dimension alguna del lenguaje, sino que tiene en cuenta la totalidad de las condiciones que hacen posible el lenguaje moral.
Esta totalidad de condiciones es la que Kant denomina «condiciones de posibilidad», que se traducirian hegelianamente como «condiciones de coherencia», condiciones que hacen de un contenido concreto un todo relacional coherente; en nuestro caso, la existencia de un cJiscurso denominado moral.
Abogamos, pues, por un mocJelo .filos6fico de fundamentacion no fundamentallsta, sino holts/a, y ella porque, atendiendo a los distintos niveles logicos de la nocion de .. fundamento" presentados por Hegel en la Ciencia de /a Logica, es el Ltltimo de ellos el que corresponde al nivel filos6fico'l.
" EI congreso celebr.do en junio de 1981 en Sttlltg.rt. y
102

Efcctivamcnte, en la parte de la Logit:a Objetiva dedicada a la Doctrina de la Esencia (libro II), tematiza Hegel la nocion de «fundamento", nocion que expresa en general que ,do que existe (seiende) tiene que ser considerado, no como un inmedialo existente, sino como algo plieslO,,26. La nocion de fundamento sefiala la necesidad de la rellexion. porque 10 inmediato. 10 dado. el «puro ser" no es todavia verdadero, sino que necesita .Ia mediacion reflexiva para entrar en el nivel de la verdad. La categoria de fundamento expresa, pues, la «esencia de la reflexion en si frente al puro ser,,27.
La formula de esta determinacion del pensamiento es el Principio de Razon (Suficiente), expresion que es puesta por Hegel entre parentesis para indicar que «razon» implica «suficiencia", pues «aquello cuya razon no fuera suficiente, no tendria ninguna razon"n Sin embargo, Leibniz afiadio el termino«suficiente» con motivo, puesto que el modo como entendio tal principio es distinto a como se entiende habitualmente. EI tipo corriente de inteieccion se expresa en los primeros momentos de la categoria de fundamento.
I) EI fllndamenlo forma! de un fenomeno tiene el mismo contenido que la existencia de la que tendria que ser fundamento. porque «el fundamento
organizacJo par la Hege/~Vereinigul/g, cnfrentaba dcs modelos filos6ficos de fundamentaci6n, los tic Kant y Hegel. AI primero de ellos sc consideraba como Hfundamcntalista .. ; al hegcliano. como holista. Si bien cs cicrto que Kant offcec un numcro limi· latin dc catcgorias -t('6ric,,~ y pr:h:ti<.:as- y qtlc cstabh.."Cc lIll si~· lema cstatico, a difercl1cia uc Hcgd. no sc puctlc considerar "fundamentalista" la deduccion kaolinna a partir c.k los hechos y dc la logica: las condiciones que h:.H.:el1 posihlc: el conocimic:nto tcorico y cJ saber practico no se tkduccn 3xiomatic3mc:ntc:, sino que pretenden constituir cl lodo conceptual para establcl.:c:r 13 cohcrcncia de ciertos hechos. Kant ('s. pues, mas holista y cohercncialisla que fundamcntalisl<1.
" WiJJel1Jcha!1 de/' Logik 11. p. 65. Ciellcio de /0 Logica. p. 393.
21 Ibid. ]X Ibid.
103
esta arreglado de acucrdo con el fenomeno y sus determinaciones se fundan sobre este», «el conocimiento con esto no ha dado un paso adelante»2'. Y el eonoeimiento no ha dado un paso adelante porque el fenomeno fundamentado esta al mismo nivel logico que el fundamento, con 10 cual nos encontramos en una tautologia de nive!. Ello es muy frecuente en las ciencias fisicas. como muestra la fisica experimental de Newton. EI ataque dirigido por Leibniz a Newton sobre el empleo de «fuerzas ocultas» como justificacion. no se debio a que fueran realmente ocultas. segun Hegel. sino a que debian ser halladas mediante el mismo metodo experimental que el fenomeno que se pretendia justificar.
Como aplicacion al problema de la moralidad, aplicacion que Hegel no haec, considero insuficiente todo fundamento que se encuentre al mismo nivel de facticidad que el punto de partida. Si la existeneia de juieios morales es un hecho empiricamente com probable, el fundamento que los haga coherentes no puede encontrarse al mismo nivel empirieo, porque no acrecentaria el conocimiento. sino que nos lIevaria a una tautologia de nive!. La justificacion de la forma moral mediante la «naturalcza humana» psieologica 0 sociologicamente determinada es insuficiente porque no da razon filosofica (suficiente). Utilitarismo y pragmatismo pueden expliear el origen del contenido de los juicios morales, pero no dar razon (suficiente) de su forma.
2) EI fundamcilio real. En este momento de la determinacion logica (Dellkbeslill1l11l1llg) de fundamento. el fundamento y 10 fundado difieren en el eontenido. pero entran en juego la accidentalidad y la exterioridad a la hora de establecer la relacion fundamental.
De entre las determinaciones que constituyen el contenido de algo concreto se elige libremente -y no neeesariamcnte- una de elias para considerarla
), WL II. 80: Monoollo. 405.
104

como fundamento. La fundamcntacion es IInilateral y se expresa mediante la categoria de causalidad mecanica, que propone una conexion de determinaciones extrinseca y accidental. Precisamente frente a la causa lid ad mecanica propuso Leibniz el Principio de Razon Suficiente; porque la. ca usalidad parece dar razon de 10 fundado, pero no es asi: no es la razon suficiente. Por ejemplo, no puede decirse -acIara 'Hegel- que la gravedad sea el fundamento de la caida de la piedra, sino tam bien el hecho de que sea piedra, el tiempo, el espacio, el movimiento ...
La asignacion de fundamentos reales se convierte en un formalismo, porque en el contenido de algo concreto no viene indicada cual sea su determinacion fundamental. La sintesis fundado-fundamento esta dada extrinsecamente por un tercero. De ahi que Hegel juzgue insuficiente este 'modelo, al igual que hizo Albert, como expone expresivamente: «Ia busqueda y la indicacion de los fundamentos, en que consiste principal mente el razonamiento, representa, por tanto, un infinito dar vueltas, que no contiene ninguna determinacion final... Lo que Socrates y Platon llaman sofisteria no es otra cosa que el razonar basandose sobre fundamentos.»Jo.
Una fundamentacion suficiente (racional) de la moralidad no puede, por tanto, seleccionar extrinsecamente ninguna de las determinaciones contenidas en ella. Es necesario tener todas en cuenta e investigar en que consiste 10 expresado en el momenta siguiente dc la nocion de fundamento.
3) La rl'lacioll IUl/dall/clltal tOlal sc determina como mediacion que eondiciona. La verdad del fundamcnto radica en la rclaeion total fundadofundamento, que supera ya la eategoria del fundamento en la de «mediaeion que eondiciona». Sin embargo, la eatcgoria de que tratamos reaparece en un nivel logieo mas elevado,
,u WL II, 88; Mondolfo. 411.
105
4) La razon Julicienle . Siguicndo cl metodo hegeliano que comprende analisis y sintesis, el analisis de un concepto mas determinado de fundamentacion exige una categoria historica mas verdadera: la razon suficiente, tal como Lcibniz la entiende. La denominacion por medio de la categoria constituye el momenta sintetico correspondiente.
La razon suficiente considera la relacion entre las determinaciones que es «el todo como unidad esencial» y «se halla solo en el concepto, en el fi'n»JI. Leibniz ha denominado a su principio «de la razon sujiciente» porque es suficiente tam bien para la unidad esencial, que comprende las causas finales. EI fundamento es relacion fundamental desde las puras causas y las causas finales; de ahi que el unico fundamento sea el concepto que contiene la concxion de todas las Seite de la cosa concreta.
Pero esta ultima caracterizacion, en la que cons istiria la autentica fundamentaci6n filos6fica -ultima- posee un grado de densidad logica superior a la que corresponde a la doctrina de la Esencia, que permanece en el ambito de la necesidad, La razon suficiente incIuye el concepto de causa final, que no pertenece al nivel de la necesidad, sino al de la libertad: «ellulldall1('l/lo teleolof?ico es una propiedad del concepto y de la mediacion por medio de el, que es la razon" J'.
Si la fundamentacion unilateral no es suficiente, es decir, no es racional, ella se debe a que ninguno de los fundamentos que ofrece es el concepto. La autentica fundamentacion de la moralidad sera, por tanto, aquella que intente ofrecer el conjunto logieamente eoneetado de las determinaeioncs que hacen posible la moralidad: sera fundamentacion filosofiea de la moral la que establezca sistematicamente euantas determinaeiones scan neeesarias para estableeer la eoherencia del ambito praetieo, porque ella sera la que ofrezca la razon suficiente.
JI WL I I. 65; Mondolfo. 393, Jl WL II, 66; Mondolfo. 393,
106

rcalmente derccho a pretenderse universal? Ante la heterogeneidad de fundamentaciones de 10 moral, que se ofrecen como /0 fundamentaci6n, ino es importante discernir que parle de verdad aporta cada una y en que se fundamenta 10 moral para esgrimir tales pretensiones formales?
Si no por 16gica 0 por curiosidad, el mundo moral tiene una forma peculiar de obligar a reflexionar sobre el: la urgencia del obrar cotidiano se impone, 10 cual exige deliberar y preferir entre los diversos criterios de acci6n, aunque la preferencia consista en declinar en otros la responsabilidad de elegir. Y tal elecci6n que todos hacemos, consciente o inconscientemente, se realiza en nuestro tiempo dentro del marc'o de la forma moral de vida. Del futuro nadie es dueno, pero en nuestro momento y hasta el el amoralismo es un pensamiento ficticio.
2. «AMORALISMO» ES UN CONCEPTO VACIO
EI concepto de «amoralismo» no nos refiere a realidad alguna, sino que constituye un concepto vado. Esta afirmaci6n cobra especial patencia en las investigaciones contemponlneas en torno al hecho del discurso moral, realizadas por la filosofia analitica. EI «hecho moral» por excelencia, que antaiio se expresaba en el hecho de la conciencia moral 0 de la estructura moral del hombres, es, a partir de Wittgenstein, el de la existencia de determinados terminos, modos de juzgar y argumentar. a los que lIamamos «morales». Que tal lenguaje posee un scntido es perfcctamentc dcfendible desde el momento en que nos percatamos de que sus terminos son usados cUlllpliendo una funci6n en beneficio de sus usuarios. Por clio puedc decirsc que cl lenguaje moral es un juego lingUistico que cobra sentido precisaillente porque viene respaldado por una forma dc vida quc 10 sustcnta l
. La tradicional
I L. Wittgenstein, Philosophisc!Jc Untersuchungcl/, Oxford. 1953; the /JIlle alld BrOll'1I Books, O"ford. 1958.
109
pregunta "i,es posible situarse mas alia del bien y del mal morales?» se expresaria del siguiente modo, contando con el factum del lenguaje: ies posible concebir la vida cotidiana de un hombre que renunclara de tal modo a la forma de vida moral, que Ie resultaran inintelegibles terminos tales como (,mentira,), ccengafi.o H , «injusticia,), «traici6nH y tantos otros? No que criticara el contenido dado a estos terminos por morales concretas, no que actuara Inmoralmente entendiendo 10 que estos terminos significan, al menos minima mente: renunciar a obrar dentro de una forma moral de vida u otra, ser amoral, implica no en tender en absoluto el uso y significado de este tipo de terminos. iEs realmente -no fictlclamente- concebible en nuestro tiempo semejante modo de vida?
3. LA EVOLUCION DE LOS TERMINOS «MORAL» Y «FUNDAMENTACION»
Sin embargo, a la hora de intentar determinar en que consiste la forma moral de vida y cuill sea su posible legitimaci6n nos encontramos con problemas, de los que tal vez sea el mayor el hecho de que los terminos «moral» y «fundamentaci6n» no tengan una sola significaci6n, sino que esten cargados de dlversos matices, segllll epocas, culturas e Incluso grupos.
3.1 A grandes rasgos, podemos decir, que por "Illoral" se ha entendido y cntiendc fundamentalmente la rea/izacion de /0 vida buella, de la vida feliz, el ajuslalllienlo a normas especfjicamenle IIUII/0;1O.\, e. incluso en nuestro ticmpo, aplillid para /0 so/ucio/l pacifica de cOII/licIOS. sea en grupos reducldos, a nlvel nacional 0 cn el ambito de la humanidad.
La experiencia moral como bllsqueda de la vida buena surge en Grecia, permanece en la etica cris-
110

liana, aunque haciendo de Dios el objeto «felicitante», y reaparece de forma privilegiada en utilitans~o y pragmatismo. EI ambito moral es el de las acclOnes cuya b?ndad se mide por la felicidad que puedan proporclOnar. Por ello, y grosso modo, se llam~ a estas concepciones te/e%gicas, porque no conslderan que haya acciones buenas 0 malas en si que deb~n ser hechas 0 evitadas por si mismas: ant~ la elecclOn, debemos preferir las acciones que produzcan mayor felicidad.
Naturalmente, el modo de entcnder la felicidad varia, desde indentificarla con el placer hasta conceblrla como la actividad mas perfecta segun la virtud mas excelente del hombre 2; desde interesarse por la felicidad individual que es el inten:s moral en Grecia, hasta enunciar que el fin ultimo de los ~ombres es la /elicidad social, como muestra el utiIItansmo surgldo de la Ilustraci6n. En todos estos casos la vida moral gira en torno a un fin ultimo dado. por la naturaleza, fin al que se denomin~ «felIcldad»; por ella la tarea moral consiste en hallar los medias mas adecuados para lograr un fin al que el hombre . tiende por naturaleza y que, po; ello~ constItuye su bien. Es para el algo valioso.
SIn embargo, a partir de la incidencia estoica en e! concepto de ley natural como centro de la cxpenenCla moral, surge la moral del deber, que ti ene su mas .acabada expresi6n en la reflexi6n kantiana. Efectlvamente, los hombres tienden por naturaleza a ~u felIcldad y se Interesan por adoptar los medios mas adecuados para alcanzarla. Pero es esta una dimensi6n del hombre por la que no se distingue de los restantes seres naturales: la felicidad es un fin natural no puesto por el hombre. Si el hombre es
2 Arist6teles, Elica nicomaquea. X, 7, 1177 a 10. Para la aristotelica .. Etica de la perfecci6n .. , vid. J. Montoya/J. Conill. Ar!s-16te/cs: Sobidurla), Felicidad. En cl contcxto del sllrgimicnlo de I<alga parecido al ari.st~tclis~o", A. Ma.c Intyre propondd r~~resar a una ~cleologla Inscnta en la praxIs para evitaT e! erno. tlVlSmo hoy relnanle. Vid. After Virtue. 2.' cd., London, 1985 (hay trad. cast. de A. Valcarcel en Barcelona, 1987).
I 11
aquel ~er que tiene dignidlld y no prccio, ella se debe a que es capaz de sustraerse al orden natural, capaz de dictar sus propias !eyes: es aUla/egis/odor, aulonomo. Lo cual implica que su mayor grandeza estribe, no en juzgar sus acciones a la luz de la fclicidad que producen, sino en realizarlas segun la ley que se impone a si mismo y que, par tanto, constituye su deber.
EI ambito moral es el de la realizaei6n de la olllonolll(o hllmalla, el de realizaci6n del hombre en tanto que hombre, la expresi6n de su propia humanidad. La grandeza del hombre estr iba, no en ser capaz de ciencia, sino en ser capaz de vida moral; y est a vida tiene sen tid o porque consiste en la conservacion y promocion de 10 ObSo/ulolllellle l'olioso: /0 I'ida pasano/ J
•
En relacion con el ya tradicional enfrentamiento entre teleologismo y deontologismo, si bien el teleologismo tiene su parte de verdad, tambicn la tiene el deontologismo" La capacidad para producir felicidad, sea individual 0 colectiva , no es la medida unica de la bondad de las acciones, y ella sc mucstra ados niveles: a nivel de las acciones que afectan a otros y a nivel de las que afectan al sujeto moral mismo. Con respecto a las acc iones que afec tan a otros, ningun id ea l de felicidad puede justificar la eliminaci6n 0 la disminuci6n de sus capacidades fisicas 0 mentales de 10 que no es «valioso para m[" sino que es «valioso en si», de la persona individual o colectiva. Inclu so la coincidencia de toda persona en su valor representa el constante cuestionamiento de modelos sociales en que la desigualdad permanezca, aunque tal desigualdad genere mayor felicidad colectiva. Por otra parte, y can respecto al
, cr. I. Kant, Grund/egung. IV, pp. 428 Y 429. • En eSlc sentido. puedc seT de «utilidad" la poiemica que
E. Guisan )' yo hemos mantenido a1 rcspeclO en el numero de la rc\'isla AnrhropoJ. dedicado a .. Eticas de la Justicia y [ticas de la Felicidad ••. Barcelona, n." 96 (1989). asi como el analisis que J. Montoya haee en el mismo numero de las posicioncs teleol6-gica y deonto16gica .
I I 2

sujeto de la acci6n, resultan enormemente insatisfactorios los intentos de justificar con vistas a la producci6n de felicidad ciertas acciones que permanecen en la conciencia colectiva de la humanidad como moralmente buenas. Cuando los hombres consideramos que se debe ser justo, i,fundal11ental11os realmente nuestra afirmaci6n en el hecho de que proporciona mas felicidad a la larga la justicia que la mjusticia? Cuando enuncial110s que no se debe mentir, (,pensamos realmente que es mas util la veracidad que la mentira?
La verdad del deontologismo radicaria en destacar que ni la felicidad individual ni la colectiva, que constituye el bien subjetivo del hombre (<<Sll bien»), pueden anteponerse al respeto 0 promoci6n de 10 valioso en si: la persona humana. Su limitacion estribaria en no proporcionar procedil11ientos de actuacion opcrativos, que el leleologismo ofertaria en mayor medida. Por ello, la etica de 1a liberacion, gran parte de 1a etica del marxismo humanista, el praglllatismo de Mead y Peirce, el socialismo neokantiano -entre otros- se mueven en elmarco formal de la etica kantiana dandole un contenido socialmente concretado.
POl' otra parte, la adm isi6n de 1a autonomia como concepto fundamental de la vida moral, la justificaci6n del deber por el qllerer realmente humano, estaria a la raiz de la etica tragica.
Por ultimo, una nueva forllla de entender 10 moral parece abrirse paso actualmente en los paises democrMicos en Occ idente. Se caracterizana, en principio, por primar la reflexi6n acerca del (ullbito soc ial, dejando ell la oscuridad el tradicional terreno de los «deberes para consigo mismo». Y ello debido al hecho de tener Sll origen en Ull problema planteado a la lIamada «moral social» mas gue a la indiv idual, incluso mas a la filosofia pobtica que a la filosofia moral, aunqlle all1bas se encucntren estrechamente conectadas.
En la FlIlldmJ/elltacion de fa Metajisica de las Costlllllbres seiiala Kant como Illotor ut6pico de la
I 13
accion moral un rcino futuro, al que denomina "rcino de los fines». Por una parte, porque en el Glda persona sera considerada como un fin en Sl misma. nunca como medio para otro fin y, por tanto. 13 organizacion economica, politica y social dcberan gir;tr en LOrno a cada hombre, estar a su sCf\·icio. Pero, ademas, cste reino se Ilamara «de los fines .. porque en tl estaran armoniosamente conjugados los lines que cada hombre se propone lograr a 10 largo de su vida (los fines subjetivos)5. Pero, Lcomo armonizar los fines tan distintos que los hombres se proponen?, ~c6mo conjugar sus intereses. deseos. necesidades, vol untades?
Las teorlas del Contrato Social ofrecen una solucion posiblc a traves de la idea del pacto social, que recibe su exprcsi6n acabada en la «voluntad general" de Rousseau: cada hombre renuncia a parte de su \'oluntad individual para ingresar en la general. [I ideal de una sociedad de interescs, necesidades, dcseos y fines armonizados a traves del pacto cmpicza a abrirse paso.
Sin embargo. cl marxismo recuerda nucvamente quc los intereses de los distintos grupos sociales no cs que sean distintos, es que se encuentran en conIlicto: es que son antag6nicos. La «novedad .. de nuestro ticmpo vendria, pues, constituida por el hccho de situar el ambito moral prefcrentemente en d de la soluci6n de connictos. Tal soluci6n exige ciertamentc la realizacion de los hombres como tales -exi)!c autonomla humana- y precisamente cn 10 que ks distinglle como hombres: su racionalid'lli. Pero una racionaliclad que no sc muestra ya en el hecho dc ljUC los hombres se den a Sl mismos !e\'cs propias. no extraidas de la naturaleza ni de la religion. sino CIl 13 di.ljJollibilidad para decidirlas,
1)(/1(1 jlll/ijico/'la.1 0 I/OI'e.1 del didlago. Si bien el .. hombre bueno .. de la primera forma moral considnada cs ci hombre feliz. y cl de la segunda el
Ct . }o\~!nt. (Jrundk'gung, IV. r. 433.
114

hombre que solo se so mete a su propiu ley, para la tercera es bueno quien, en situaciones de conflicto. se halla dispuesto a resolverlas mediante un dialogo encaminado a lograr un consenso. Si en cl primer caso la ley moral vienc, en ultimo termino, dada por la naturaleza, y en el segundo procede de la razon, en el tercero el dialogo constituye la justificacion de normas · morales. De ahi que el fundamento de toda norma moral radique en haber sido legitimada a traves del consenso.
Tras considerar esquematicamente estas tres fo[mas de concebir 10 moral, cabe preguntar si estan las tres presentes en la actual experiencia humana 0
si, por el contrario, las primeras deben desecharse por «superadas», por pertenecer a estadios anteriores en la evolucion de la conciencia moral. Trataremos de hallar una respuesta reflexionando brevemente sobre la mas reciente teona bosquejada acerca de la evolucion de la conciencia moral y, por tanto, del modo de fundamentacion de normas morales: la teo ria de la evolucion social de J. Habermas.
3.2. En algunos lugares de su obra propone J. Habermas una teoria de la evolucion social, que intenta «desmontar el materialismo historieo y recomponerio en una forma nueva, con el fin de alcanzar mejor la meta que se ha propuesto,,6. Al igual que en el materiaJismo historieo, la historia sera interpretada como un proceso de emancipacion, que culminar{\ en b reconciliaci6n con Ia naturakza interior y exterior; como UI1 progreso en la raeionalizaci6n. lograda a traves del aprendizaje social.
Sin embargo, y a diferencia del materialismo his-
6 J. Haberrnas, La reCOflJ/fIICcion drl morrria/isf1lo his(orico. Madrid, 1981, p. 9. Para 1:1 tcoria crltica habermasiall:1 \'id, entre nosotros, E. Menendez Urct13, La levria crilica de /a sociedad de Habermas, Madrid, 1978; A. Carlina. Critica)' UlQpia: la Escuela de Franc/orl. Madrid, 1985; J. M. Mardanes. Raovn cotnllllicarivQ y (('oria cri/iea, Bilbao, 1985.
115
torico, el aprendizaje tornado como motor del cambio social no se identifica con el teCnlCO, con el desarrollo de las fuerzas produetivas, porqlle la historia de la tecnica no es apropiada para estableccr un orden logieo en el material hi storieo estable: ciendo formaciones soclalcs. Habermas Intentara recanstruir la historia segun una 16gica del desarrollo, que tiene en cuenta, tanto e.1 ~rogreso en la racionalizacion de las acelones teenlcas (raclOnalteleoI6gicas). como en el de. las aceiones comunicati\'as, que son las que poslbilitan el cO,nsenso sobre el que puede asentarse un obrar c?mun. EI Illotor del cambio sera el aprendlzaJe tecnl eo, y'. sobre todo. el aprendizaje moral, fruto de la Intellgen; la reguladora consensual mente de ;onflictos d; UCClon, que capacita para una II1tegraelOn sOCIal. ~las madura y para nuevas relaclOnes ,de producelO,n. , '.
EI modo de raclOnalizaelon de la aeelon tee mea cs claro, pero i,en que eonsiste el progreso en la raeionalidad colllunicati\'a" Segun H<lbcflll<ls. sc produce ados niveles: si el sujeto manifiesta verazmente sus intenelones Y Sl posee razones para avalar la pretensi6n de validez de las norm as de aeei6n. Precisamente, Sl posee tales razones, es posible resolver las situaeiones de confiicto argumentando acerca de la validez de las normas pOI' las que se dirige la acci6n. «Racionalizaci6n» Slgnlfica, pues, «cancelacion de aqucllas relaclones de \'iolencia que se han acomodado Inadvertldame~te en la s estructuras comunicacionales y que, vallendose de barreras, tanto intrapsiquicas como interp~rsonales, impiden dirimir conscientcl;nente y regular de modo consensual los confiletos ".
EI progreso en la racionalizaci6n se plasma, tanto en el desarrollo de la s fuerzas producllvas, C0l110 en las formas normativas de integraci6n soc ial ,_ ell I?s mecanismos de regulaci6n de connlctos (lunclol1 atribuida soeialmente a Ia moral y al derecho), en las imagenes del muncio a partir de las euales un
. lhid. p. 34.
116

sujcto se rcconoce como miembro de un~ sociedad, reconoce su identid~d en ella. Estos tres elementos conducen en cada sociedad a una illtersubjctivid~d constituida lingiiisticamente y de ahi que el progreso se mida por el grado de intcrsubjetividad conseguido en la comprension sin recurrir a la violencia.
:Cual sera el hilo conductor para estableccr los esuldios de la evolucion social? Puesto que bs estructuras normativas a que acabamos de al!..ldir son comunes a los sistemas sociales y a los sistemas de personalidad, las distintas eta pas seran marcadas por homologia con los estadios de desarrollo de la personalidad, fundamentalmente del desarrollo de 13 conciencia moral, estudiado profuntiamente por Piaget y Kohlberg 8
. Dada la brevedad del espacio de que disponemos, nos centraremos en los puntos que ,Ifeetan directamente ~ Iluestro trabajo y qllc se rcfierell a los estadios de la evolucinn de la conciencia moral social; por tanto, de los modos de entender la fundamentaeian de normas.
Antes de cmprender esta tarea quiero, sin embargo, destacar un aspecto crucial cn la tcoria habermasiana de la evolucian, porque se trata de una de las lIluch~s hipotesis de su tarea, pero afecta muy especiallllcnte a un~ posiblc valoracion etica de su propuesta. Hablar de «Iogica del desarrollo .. supone referirsc a lIna slleesian de etapas que, segun Habermas, no se deSCribe puramente, sino que se ex pone en un sentido paradigmatico. EI desarrollo puede malograrse, no posee una necesidad ineluctable; pero se encuentr~ inllladuro quien no alcanza individual 0 colectiv<llllentc la etapa que Ie corrcsponde. Este jllicio es Sllmalllente illlportante porque, precisamente por reconstruir ,13 evolucion social a partir dc lIna tcoria dc la ,ICClon comunlc<]-
~ cr. .I. Piagct, !:c J/fgell/ell! //Ioral clie: 1';'/l/il!ll. 19.12. tl,,'/ cn:-1('1"10 II1ora/ ell cJ 11010, Bar(:c\unCl, 1974); L. Kohlberg, Zur }.. oglll
Ih'en Enfl r ic/..:/ung des J.:indf!5, Frankrurt / Main. 198~. Para un <1naiisis de 135 tcorias del desarrollo moral I'fe!. J. RubiO. EI hOIJlhrey la h im. Barcelona. 1987. espcciaimcilte pp. 103-234.
117
tiva. tratara de probar que quien disponga de una competencia interact iva de un determinado nivel, habra de dcsarrollar una concienci~ moral dcl mismo nivel, a no ser quc 10 impida la cstructura moti,·acional.
Ahora bien. si a 10 largo de la evolueion vamos a fijarnos en la concicneia moral, i,que cntenderemos por ella?, i,que "amos a buscar en cl cambio social o individual? Tcniendo en cuenta que determinaremos dlcha concieneia (ksdc una teoria de la ,Iccion comunicativa. la considera Habermas como «capacidad de scrvir>c de la competencia interactiva para una solucion consciente de conflictos de aecion, rele,'antes en perspectiva moral,,9 Connictos de accion moralmente relevantes son los ><susccptibles de una solucion consensual. La solucion moral dc connictos de accian excluye, tanto la utilizacion mal,iliesta de violencia cuanto un "compromiso facil". pud;endo interpretarse como un~ continuacion con meJi,JS discursivos de la aceian comunicativa oricnt"da a la c()l11pr·cnsion"llI.
C()lIl,'pcion similar ofren: O. Schwemmer, como rcprcscllt;lntc de la [scuela de Erlangen. Tras dislinguir elltre «siluaciones de carencia" (no hay acuerdo en una socicdad en torno a los llIedios llIas adecuados par~ aicanl.ar los fines que la socicclad se propone) y «situaciones de conJ'iicto" (no hay acuerdo sobre los fines lJitilllOS 0 las normas supremas segun los que se debe actuar). caracteriza como «saber practico" aquel (jue indica que I'incs debcmos preferir 0 a que normas supremas nos debemos somcter para evitar 1I obstaculizar las situaciones que amenazan connicto. «A la ctica -dice explicitamente Scll\wmmer- se presenta 13 tareQ de estabkccr los principios de la sllperacion
" llaberma s: /~ a RecolI HrucdJn " ('/ ,Ha!e, WIt.I IJI /! I/ i l/ ori( (J ,
p. i7. :. Ibid.. p. 70.
118

de conllictos hasta donde pueda conseguirs.: cn modo ensenable mediante el habla .. ll .
EI derecho y la moral, en el sistema social. definen el nuclco fundamental de la intcraccion, precisamcntc porquc manticnen la accion comunicativa cuando pcligra pOl' conflictos de accion. De ahi que cxista homologia entre las instituciones del derecho y la moral y los juicios y acciones morales de los individuos. Y de ahi que «.:ntendamos por moralmente "bucnas" aquellas personas que, tambien en situacioncs de agobio (esto es. en conflictos de accion relcvantes en terminos morales). aciertan a preservar su competcncia interactiva ( ... ) en lugar de rechazar inconscientemente el conflicto .. 12 •
Can respecto a la propuesta habermasiana, y antes de exponer sucintamente los estadios de la cvolucion moral, quisiera abrir tres cuestioncs a las que sc sumanin, tras la cxposicion, algunas otras: no sin senalar que mi intenis por la teoria de que tratamos no se debe solo a la importancia del mencionado 'IUtor. sino. sobrc todo, al hecho dc quc rcsultc sumamcntc representativa dc la mayor partc de concepciones eticas contcmpor{lncas occidcntaics, porquc sicnta las bascs de un modclo democratico de fundamentacion de normas. Cualquicr intcnto actual de ctica civica sc vc obligado a conoccr y valorar criticamcnte estas propuestas de «etica dialogicl».
Y pasando a la formulacion de las tres cucstiones iniciaics, serian las siguicntcs: I. Cuando hablamos de personas «nlOralmente buenas». i.nos rcferinos rcalmente a la disponibilidad para solucionar dialogicamcntc probkmas, 0 debcmos rccurrir tambien a elementos hcrcdados de eticas anteriores? 2. i,EI desarrollo de la concicnci:! moral vicllc determinado pOl' el de los procesos cognitivos? En lal caso, rr<)ccder en ulla forma u otra en rclacion
II O. Sch\\'cmmer y P. Lorenzen: A'Of15trukfil"c Logi/':. ElMk 111/(1 Wi.\.\('1/.\c/;,~/i\{hcuri('. Mcisenhcim/Glan 1975, p. 150.
I" /.(1 Ncc()I/.\I/'/lcc;'Jn dcl Ma/crialismo HiJfOrico, p. 81.
119
con situaciones de conflicto no puede valorarse como bueno 0 malo, sino como situado 0 no a la altura exigida par el niyel interactivo alcanzado. 3. Y, por ultimo, i,«evolucion» significa que los modos de fundamentacion de los estadios iniciales quedan eliminados por caducos, 0 bien que tienen que ser englobados en el modo ultimo de fundamentacion; «superados» en sentido hegeliano?
Para responder a estas cuestiones, algunas de las cuales se refieren solo a la propuesta habermasiana (2 y 3), )' a tar;tas otras preguntas que se planteen 31 modelo dlaloglco de fundamentacion de normas -tal, \:ez el mas ampliamente aceptado y el mas espeClflco en el occldente democratico--, pasamos a exponer muy esquematicamente las principales etapas de la evoluclon de la conciencia moral.
I. En las dos primeras etapas, correspondientes a las sociedades preci\'ilizadas y a las civilizaciones arcaicas, los miembros de los grupos sociales se reconocen como tales, y, por tanto, reconocen su propia identidad, a partir de relatos mitieos, que exponen narratlvamente una imagen concreta del mundo. Las justificaciones de normas son, pues, llarralil'G5. porque se realizan en base a los relatos expresivos de esta imagen del mundo mfiica. Por otra parte, no pretenden extenderse en su validez mas alia de los Iimites de la tribu, estableciendo una identidad particularisla de unos grupos frente a otros.
2. Las ci"ilizaciolles de.wrrolladas continuaran fundamentando sus normas a partir dc una imagen del lIIullda can canlenido, a partir de una determinada cosmovision, pero surgiran cambios notables. Esta epoca supone la ruptura con el pensamiento milico, la expansion de la tradicion religiosa judeoCrlStiana y de la filosofia griega. Ambas tratan de justifiear normas por medio de argumenlos, no ya de narraelOnes; normas que pretenden valer universalmellie. dado que 13 correspondiente eosmovision
120

-sea religiosa, sea filosOfica- seiiala una idelllidad entre todos los hombres como potenciales miembros de una comunidad de creyentes 0 como seres naturalmente racionale~ .. ES,ta idelllidad objelil'a entre los. hombres JustIfIcara un punto de vista moral UnIversal: los medIOs para realizar al hombre en tanto 9~e hombre son validos para todos ellos; su expreSIOn en normas consti tuye la legislaci6n moral, unIversal mente extensible.
Es menester puntualizar a este respecto que la pretensi6n de validez universal de las normas morales es uno de los caracteres que pasanl ya a constitUlr ,do mora!> •. Se fundamente tal pretensi6n objetIvamente en base a una imagen del m undo con contenido -filos6fica 0 religiosa- 0 bien intersubJetIvamente, como veremos, a partir de reglas, raclOnales -sean formales 0 proccdimentales-. una de las notas por las que se disti nguen las normas morales es su pretensi6n de universal validez . Las normas que reclamen validez particular son sociales 0 tecnicas.
Estas afirmaciones pueden despertar suspicacias entre qUIenes entlenden por «universalismo» frente a «particularismo» moral, el intento de imp~ner un determinado modelo de conducta, por parte de un grupo que se cree en posesi6n de la verdad con res pecto ,al ser del hombre y que, por tanto, imbuido de afan unIformIzador, no respeta las diferencias mdlYIduales a. culturales ni los divcrsos grados de desarrollo IndIVIdual 0 socIal. EI grupo «universalista» situaria los Iimites de 10 moral en el margen de los contenidos que el considerara tales y juzg.i'ria mmoral toda forma de vida situada allende sus fronteras, constituyendo una fuente de marginaci6n. . Desgracladamente, 's tc modo de proceder ha
sldo practlcado de hecho pOr grupos «universalistas» que han gozado de poder sufic iente como para Imponer su, concepci6n antropol6gica . Sin embargo, la pretensIOn de valrdez de los enunciados morales nada tien e que vcr con ello. Se jus tifica. por cl contrano, en base a l reconocimiento del valor que
121
supone el ser del hombre en la persona ajena 0 en la propia, 10 cual implica que s610 puedan ser m()raics los principios 0 los critcrios para la acci6n que anullcian como inadmisihle cuanlO disminuya a la persona ajena 0 propia y los que urgcn a pOlenciar el ser del hombre ajeno 0 propio. Es evidente que en la concreci6n de tales principios hay que tener en cuenta los datos cuiturales, psicol6gicos \' sociales", como tambien que el reconocimien'to factico de normas como morales es progresi\·o. Sin embargo, no 10 es menos que quien afirma "se debe respetar la diversidad" 0 en uncia como imperatilo "dar de comer al hambrient o", esta lanzando una exigencia universal, basada en el apreclO al ser humano. Si tal aprecio "egara a extinguirsc real mente. ello supondria en verdad a la larga la muerte de la moral.
Otro de los caracteres de la mOlalidad, ganados en este estadio de la evoluci6n como nota constitutil'a. es la argulllelllabilidad de sus normas. Si bien es cierto que 10 moral resu lta mas convincente por entranable si se conoce, si se convive a traves de Ull modelo vivo -de ahi que una de las formas invcteradas de pedagogia moral sea la narraci6n, el relato de vidas modelicas; otra. todavia superior, el ejemplo-. no 10 es menos qlle SlIS principios y
IJ Vid. e! excelent{' articulo de 8. Quelqucjeu: .. Divcrsidad de morale') Y unj\'(:rsalidad del juicio moral .. , en Con cilium , 170-1981. pp'- 506-514. A el pcnenece el siguicnlc lexlO, clave a mi juicio: .. Encerrar a la s sociedadcs humanas en su sola particularidad histo,jca -prcjuic io de los culturalistas- ticne como con.. eeuencia pri\"ar ala,; morales de su fund amcnto y Icgitirniuad hum ana. equivale a incapacitarsc para cornprcndcrlas como morales normativas, reduciendol as a tecnicas prac{icas de organiz.acion social. Ya la in \'cr~a. No considcrar mas mora! cfcctiva que la universal y negar la posicion de partkularid.a~ .hist6rica, cultural. religiosa. que (ada uno compona -preJulclo de 10'<; jdeal i~ ta 'i- . conduce a incapacitarse para haccrse cargo de 1<1 irreductible finitud humana )' aplasta a la humanidad bajo la exigencia mona I de una uniformidad que nicga las direrenc~~s. Ambos reduccionismos desembocan. a la postre, ell la negaclon de la rcalidad y la cxigencia moral en 10 que tiencn de especifico .. (p . 513).
122

normas tienen que poder ser avalados mediante argumentos. Frente a los imperativos dogmaticos, cuya pretension 'de regular la cond~ct~ I~O ofrece mas legitimacion que el «porque 51» ul~lm.o.o la apelacion, en el mejor de los casos, al pnnclplO de autoridad, los juicios morales no se imponen dogmaticamente. Enunciar que algo se debe hacer moralmente significa que hay razones para que se haga referentes al mas especifico ser del hombre.
Si~ embargo, y a pesar de que en el estadi.o en que nos encontramos el tipo de /undamentaclOn es ya argumentativo, a juicio de, Habermas corre. el riesgo de convertlrse en dogmatlco, porque precisa de principios unificadores que den raz6n d.el mundo en su conjunto, y estos pnnclplos se, entlende,n ,Ya como incuestionables. «En la tradlclOn ontologlca del pensamiento -nos dira el autor- se llega incluso a garantizar esa mcuestlonabIlldad mediante el concepto de 10 absoluto»". ~A que se atribuye este valor absoluto, principio supremo e Incontrovertible de la argumentacion moral? EI mlsmo Habermas ofrece la respuesta, aunqlle reCllne para ello a un pasajc de la Ellciclofiedio hegeliana: '~La idea de un alma inmortal ante Dlos abre el camIno a una idea de 13 libertad, seglill la cual "el Indlvlduo tiene un valor infinito"»'l. Precisamente 'por ~u valor infinito, cada hombre es la JustlflCaClOn incuestionable de la argumentacion moral. La Id ea de 10 moral como instancia incondicionada de la conducta permanece ciertamel1te hasta nllestros dia s.
3. En Ia ctapa de la prill1era !I/odemid~d (correspondiente a las fases 5.' y 6.' en la evoluclOn de la conciencia individual, segun Kohlberg) los principios pierden Sll 'carac ter incuestionable y, tanto la fe religiosa, como la actitlld te6rica se tornan reflexivas. La unidad del mundo ya no puede quedar asegurada por una imagen con contenido,
I~ La Reconstruccion del Maferialismo Hislorico, p. 19. ]} Encic/opedia de las Ciencias del Espiritu. par. 482.
123
por princlpios como Dios, el ser 0 la naturaicza, «solo puede sostenerse por la via de la unidad de la razon ( ... J. La unidad de la razon teorica y practica es, pue" el problema clave de las modernas in tcrpretaciones del mundo, que han perdIdo su COl1dlcion como imagenes del mundo»". En esta epoca del iusnatural ismo racional las justificaciones morales no recurren a principios de tipo material, sino al principia formal de la razon . Puesto .que no hay principios ultimos IncuestlOnables, tlenen fuerza Iegitimadora. fundamentadora, las condicIOnes lormales -no los principios materiales- de la justificacion. Para comprobar si una norma es 0 no moral. cada sUJcto debe someterla a un proccdimiento formal: inuagar ,Ii liell!' laji)/'/l/a de 10 1'11:011, c, dccir. Ii (',1 IIni 1'('1'\ 01. il/c(}",/ici(}l/odo, ,Ii ,\(. n:/i('I'<' a pel',IOIW,1 COll.lidcralldolo,1 COII/O .fiIlO y .1'1 lielle <'II
cuel//(! I/U ,1(5/u 1I clIdu illdil'idIlU, sillu 1I1 COlljlllllo de elias,
A pesar de que esta fundamentacion pueda COI1-
siderarse formal, porqlle no consiste en una imagen del mundo, si liene /III cOl1lellido: la neccsaria referencia 0 personas y a 10 arl1lol/i zacion de /0.1' filles que se propullf!n. Ahora bien, su forrnalismo en el primer sent ido, en el sen ll~o de leglllmar cuanto revista la forma de la razon, poslbillta el surglmiento de un nuevo modo de entender el IIl1iversalisll10 1I10ra/ como «pretension de validez univesal intersubjeli l'o» de las normas morales. La inlerSllbjelividad sera en adelante el tra sllnto de la objetiviuad f u ndada en una natu ra leza h llma na metafisica mente descubierta. Por una parte, 13 intersubjetividau se identifica con Ia objetividad en cuanto se enfrenta al subjetivismo, en cuanto no se reduce a las pcculiaridades de caua individuo, Pero, por otra parte, afirmar que las normas morales pretenden ser intersubjetivamente \'itlidas no significa que Sll objetividad consista en cstar fundadas en una natllraleza metafisica 0 psicologicamente descubierta yestable-
J~ La ReconHfU((ion del ,\fa/(' rialtJm() His/orico, p. 20.
124

.. -' .
cida de una vcz por todas: implica mas bien que sc prctenden capaces de ser comprendidas y aceptadas por cualquier sujeto humano. porque crecn afectar a aqucllo que entre los hombres hay en COl11lll1. La renuncia a una antropologia metallsica con contcnido, en la que pueda concordar una sociedad. supone el clcsplazamiento desde la pretension de validez objetiva, fundada en la naturaleza humana. a la pretension de validez intersubjetiva, fundada en la confianza en una comun capaciclad de compren-. , . . 51 on y asentllTIlento.
Esta comun capacidad haec posible la identidad universalista abstracta dc la sociedad burgucsa, que consiste en considerar a todos los hombres como SUjctl)S librcs e igualcs y quc vale. pOl' tanto. para la ilkntidad como eilldadanos del mundo. no de lin Est,l(lo qlle sc afirilla entre otros. La ldtillla altcrnativa ensayada para que cl individll o rueda realizar sus exigencias morales lInivcrsalistas dc identificacion es el l11ovirnicnto obrero: 10 que en el siglo XVIII sc cntcndio C0l110 cosmopolitismo sc cntiende hoy como socialismo, aunque cs una identidad que se propone no como realizada. sino C0l110 prodllclLl de la praxis.
4. En la fase del capi!alislI1o a\'Gnwdo el modo de legitimacion no va a scr ya formal, sino procedimenla/. Coincidira con el modo formal de fundamentacion en no apelar a imagenes del mundo con contenido, religiosas ni filos6ficas, pero, a diferencia de la justificacion formal, no cs cada sujeto qllien ticnc que comprobar si las normas en Cllestion se somctcn a cierlos requisi tos formales. puesto que la razon hllmana no es ya «monologica .. como cn el cstadiQ anterior, sino «ciialogica». A III/(] COII/
pelcl1cia inleraCliva dia/ogica corrcspond!' 1111 lIIode/o dia/6gico de jlllldamcl11acioll )' de idenl!(icacion. Par una parte, cl cristianismo ha sido cl ldtimo en dar una interpretaci6n unificante. reconocicia por todos los miembros de la sociedad. y. tras todas las alternativas cnsayadas, la unica forma posible de icienti-
125
ficar es la que los distintos miembros de una soc iedad reconocen a traves de un dialogo que revista distintas condiciones formales. De igual modo puede decirse que actualmente no tienen fuerza legitimadora la s razones ultimas ni las penultimas. Si 10 moral sigue siendo una instancia ultima de la conducta, y por ello tiene que con tar con elementos incondicionados, hoy solo son incondicionados, tienen fuerza legitimante, las premisas y reglas comunicativas que permiten distinguir un pacto obtenido entre personas libres e iguales frente a un consenso contingente 0 forzado. En ello estriba su racionalidad. Dc ahi que la cuestion fundamental de la filosofia practica, en torno a la cual convergen los esfuerzos de autores como Rawls, Apel y la Escuela de Erlangen, consista en la «pregunta por los procedimientos y premisas desde los que las justificaciones pueden tener un poder generador del consenso» 11.
Parece, pues, que el progreso en la evolucion de las sociedades, referente a sus estructuras normativas, nos lleva a la conclusion de que la unica forma de fundamentacion posible en nuestro momento -Ia unica forma de dar razon de la existencia y pretensiones de obligatoriedad y universalidad de los juicios morales- consiste en mostrar las estructuras comunicativas que posibilitan la formacion del consenso. Segun este modo de justificacion, sera moral mente bueno quien intente en todo momento lograr la comprension de una sociedad plural, por medio del dialogo. LQue estructuras -nos preguntamos- hacen posible el consenso racional y por que se las considera como el unico modo racional de legitimar normas para la convivencia, independientemente de las cosmovisiones por las que cada incli"iduo 0 grupo haya optado? 0 10 que es identico, Lpor que constituyen la expresion de la autonomia humana?
" Ibid.. p. 271.
126

4. FUNDAMENTACION DE LA MORAL DIALOGICA
4.1. En primer lugar, conviene repetir nuevamente que cuando las eticas del dialogo remiten al consenso como fundamentador de normas no estan refiriendose al consenso factico. Frente al liberalismo tardio, que no tiene empacho en proponer el consenso como base irrebasable de la normatividad moral, nuestros autores hacenprecisiones de calibre, de las que destacamos cuatro: I. con respecto a gran numero de sociedades decimos que seria deseable que se establecieran las condiciones para un consenso racional, 10 cual prueba que no es el pac to en si el legitimador, sino 10 que de racional tiene; 2. un consenso factico tiene en cuenta solo los intereses de los participantes en cl, no los de todos los afectados por el acuerdo, no los intereses generalizables; 3. todos los pactos son revisables, mientras no se produzcan en una situacion verda deramente racional del habla, porque estan sometidos a coaccion y asimetria, y 4. para que ·un conscnso sea creible tiene que descansar, a su vez, en un compromiso moral: la validez intersubjetiva de la norma de mantener las promesas hechas; por tanto, el mismo no puede constituir la fuente legitimadora de 10 moral.
Concluyendo, la legitimidad de las normas morales-civicas se fundamentaria en la racionalidad de un consenso racional, hacia cuyo logro progresa el genera humano.
4.2. "Consenso racional", sin embargo, no significa simple mente que hay motivos para establccerlo, porque el motive podria consistir en un interes egoista individual y, en ese caso, desde el punto de vista de las eticas del dialogo, no se trataria de un interes racional.
Yaqui vuelvo a repetir una vez mas que quienes consideran prablematicos la fe u otros modos de
127
,aber. mientr~s juzgan diafano el termino «raclOnal", hablan de la racionalidad y creen que todo cl mundo csta de acucrdo cn su significado, gozan de un optimismo absolutamcntc infundado. EI cjcmplo del conscnso racional cs nucvamcntc una clarisima muestra.
Desde alguna perspectiva, no extraiia al liberalismo precisamente, «racionalidad" cs igual a «racionalidad economica .. , a busqueda del mayor beneflcio. Lo cual implica que es perfecta mente legitimo un consenso en el que los contratantes, actuando como seres racionales, sellan cl pacto porque ello les favorece individualmente. Tal vez sea este el motivo mas corriente por el que se ingresa en cl procedimiento consensual, peru no puede decirse que garantice la fidelidad a 10 acordado. ya que puede cambiar cl interes cgoista por cI que se ingreso en el pacto. Tampoco puede decirse, desde el concepto de «racionalidad" de las eticas dialogicas. que sea racional.
4.3. Para dichas eticas seria un «consenso racional .. cn la legitimacion dc normas para la convivencia el que se atuviera simplemente a los requisitos que tiene que rcunir la enunciacion de una norma para tener sentido, e incluso cualquier accion que se atenga a normas.
Quienquiera que enuncie una norma esta pretendiendo ya implicitamente su validez intersubjetiva, si es que la enunciacion tiene, algLlIl sentido. Pero esta pretension de validez intersubjetiva, igualmente si tiene sentido, debe estar avalada por argumentos, que quien mantiene la norma tiene que cstar dispuesto a of'rcccr a traves de un discurso para respaldar sus pretensiones. Ahora bien, los argumentos tienen que ser comprensibles y aceptables, pues, en caso contrario, la pretension de validez intersubjetiva es irracional. Lo que Iegitima una norma no seria la voluntad de los sujetos individuales, sino eI reconocimiento intersubjetivo de su validez, obte-
128

nido a traves del unico motivo racional posible: el discu rso.
Si qlll!)'(!mos PI!IIStJ)' l'aciollo/m(!lIle y aclllO), l'acio-1I0/m(!lIle, cntonces debemos SCI' coherentes con todos estos requisitos que dan sentido a nuestra enunciacion de normas. Adoptar otra postura <:onIlevaria traicionar todas las caracteristicas que hacen dc la emision de normas acciones con sentido. Por clio, el discurso que fundamenta la pretension de validcz intersubjetiva de normas, de acuerdo con su pretension de intersubjetividad, no tiene que poner limite ,1 cuantos temas 0 personas quieran venir a contrastar sus pareceres, siendo ilimitado el numero de participantes; en el «no se cjcrccra cO<lccion alguna como no sca la del mejor argumcnto, y, por consiguiente, queda excluido todD otm nllltivo que Ill' consista en la busqueda cooperativa de la verdad.,Cuando en esas condiciones se alcallza un consenso ace rca de la recomendacion de aceptar una norma, y se alcanza en el intercambio de argumentos ( ... ), ese consenso expresa entonces una «voluntad racional"ls.
EI sello de la racionalidad consistira en tomarse en serio la pretension de validez intersubjetiva de las Ilormas. ell l!lIsca!' \'('u/ac/(,l'am(,lIl(, cuaies pueden ostentar tal pretension y en percatarse de que este «vcrdaderamente" supone no impedir aportacion alguna, eliminar la coaccion y atenerse a los intereses generalizables. Es muy dudoso que un grupo concreto determine los intereses generalizables, por ello la universalizacion de intereses debe lograrse a traves de un discurso como el expuesto. que considere las Ilecesidades, tanto de los participantes como de los afectados. aun de los sin voz actualmente, ya que «todos los seres capaces de comunicacion deben ser reconocidos como personas, porque son interlocutores de discusiones virtuales en todas sus accioncs y expresiones, y no puede negarse la justificacion ilimitada del pensamiento a
I~ Problemas de Legit/macion ell ('I Capital/sma fardio. p. I J I.
129
ningun · interlocutor y a ninguna de sus virtuales aportaciones a la discusion .. ".
Ciertamente los consensos reales, los que se han producido y se producen en nuestro mundo, no gozan de los caracteres de la racionalidad plena, pero un progreso en la racionalizacion permitira alcanzar aquella «situacion ideal de habla .. (Habermas). aquclla .. comunidad ideal de argumcntaci6n" (Apel) en que, con distintos malices, se excluye la desfiguracion sistematica dc 13 comunicacion, se distribu:cn simetricamente las oportunidadcs dc clegir y rcalizar actos de habla y se garantiza que los roles dcl dialogo sean intercambiablcs. Ello representa un<l forma de dialogo y de vida ideal. que sin'e como critica de los consensos facticos. puesto que rCllne los requisitos que deberia cumplir un consenso racional'''.
"Nos conducira a esta meta el progreso en la emancipacion con toda seguridad? En este sentido las palabras de Apel frente al materialismo historico son contundcntes: el logro de este consenso que cxige la argumentaci6n de todas las personas poslbles, acerca del mayor numero de acciones y expresiones. funciona como un "principio regulati\·o. que debe ser realizado como ideal de 13 comunidad en )' a traves de la comunidad real" y por medio del cual .. Ia incertidumbre sobre cI logro factlCO de la meta debe scr sustituida por un principia etico de compromiso y esperanza2l . La realizacion de la identidad humana exige una responsabilidad ilimitada. en cuanto depende de la participacion de todos los hombres; participacion movida por una \'irtud neccsaria para que la (area resulte atractiva: la esperanza.
~' K. o. Apel: Trolls/ormorion der l'hil050phie. II. p. 400. ," c;r. J. flabermas: "Vorbereitende Bemcrkungen zu riner
Theone dcr Kommunikati\"en Kompetcnz», en J. Habcrmasl N . L l"fl '\IA,~' \': Thcorie der Gne/hchajl ader Sozialiechnologie?, Frankfurt. 1976. especialmcnte cap. V: "Destimmungen cler idealen Sprech~ituation".
" K. o. Apel: Of!. cir. p. 191.
130

5. FUNDAMENTAR LO MORAL
5.1. Las eticas del di{t1ogo invilan, pucs, a la racionalidad, haccn una lIamada a la razon, con el fin de cvitar aquellos irracionalismos subjetivistas que tuvieron como consecuencia el nazismo y que hoy son la permancnte tortura de Latinoamerica, Polonia, Oriente yesa larga lisla que cs noticia diaria 0 que ni siquiera 10 CS.
Aun cuando suene a un nivel muy tcorico. el irracionalismo consiste precisamente en imponer como universales interescs individuales. Dijimos desdc cl comienzo que el contenido de las normas morales, para serlo, debe ser adecuado a Ia forma a traves de la CURl se expresa; por tanto, si queremos tamar en serio la universalizacion pretendida por las normas morales, el contenido debe responder a la pretension y solo los illlereses gellcralizab/es son acordes a ella. Por otra parte, los mejores defensores de tales intereses seran los interesados: que nadie se arrogue el derecho de hablar en nombre de otros; tomarse en serio sus intereses implica posibilitar que se expresen a traves de un dialogo racional.
5.2. Sin embargo, cs conveniente record<lr que los consensos reales, los que se producen facticamente, son 'todos revisables. Expresan los contenidos que en ese momento se admiten "universalmente» -con todo el problema de que "universalidad» signif'ique "mayorian, entre otros- en una sociedad dada, 10 cual impliGl que nos movcmos ell cl {Imbito del "deber ser n "posihlc ... Si tradiciollalmente distinguiamos entre el ambito de 10 politico y cl de 10 moral, como los campos de 10 posible y de 10 que debe ser, los cOllsenscs facticos nos silllan en un<l suerte de hibrido que es "el deber sec posible .. , siempre revisable a la IliZ del debe ser.
5.3. Por otra parte, el progreso hacia cl deber ser no sc producira inevitablemente, sino mediante
131
lJ/l~1 opl:iun: ~(.,!gun las eLicas del tlialogo, 1(1 opci('>n pur I~ rnon. Se produce aqui una silUacion similar a la que presenlaba el imperalivo calegorico kanliano: la razon solo reconoce como morales las normas que lienen derecho a valer universalmenle; es decir. en el caso de Kanl, las que respelan a lodo hombre como absolulamenle valioso y lienen en cuenta los fines que puede proponerse; en cl caso de Habermas y Apcl, las que expresan los inlereses generalizados a IraH~s de un consenso racional. Sin embargo. hay una primera premisa implicila: aunque cualquier norma moral se presente como universalmente obligaloria, en Cllanto que prelende ser exigible sin acepcion de creencias individuales 0
grupaJes, su aceplacion desca nsa en la opcion personal de atenerse, en el caso de las eticas citadas, a la razon: en el caso de Olras eticas, la opcion se decanlaria por 10 propiamente humano, que en elias no siempre se identifica con 10 racional.
Es bien claro que a la base de cada una de esas propuestas late una concepcion del hombre, porque la legitimacion de la moral no descansa meramente en 10 que los hombres desean (Arisloleles, Ulililarismo, Pragmatismo), necesilan (marxismo, etica de la liberacion), en 10 que les interesa (etica dialogica). quieren (etica tragica) 0 en 10 que caplan como valor (personalismo), sino en 10 que IWi/
menle quieren. en el deseo reCIO, en la necesidad radical. en la aspiracion que !!romuel'c la ma)'orj'clicidad social, en el valor supremo, en el i nteres generalizable. Estos contenidos describen canonicamente aqucl elemenlo peculiar humano, en torno al que debe ajustarse la accion libre, si es que 1'1 hombre quiere vil'ir como hombre. Las elicas del dialogo, por su parte, lienen a la base -cxplicita 0 implicilamenle- una concepcion del hombre como ser capaz de comunicacion y argumentacion, como inlerloculor. Sera, pues, «moralmente bueno» quien se conduzca segun esta propiedad, por la que el hombre se distingue como tal.
132

5.4. '·i\t..:ept~lr <..]ut.: cl hombre ·cs un intcrloclitor vGilido. aun cualldu sc lrata de tina caracterizaci6n cnormemcnte formal, tiene consecllencias inaprcciablcs a la hora tic tlccidir entre los tlistin:os 1110delos cticos existentes.
I. La primera de elias seria de tipo catarlico; son rechazables en sus pretensiones aquellas eticas que, por SlI misma concepcion del hombre, desautorizan a algunos hombres como interlocutores virlualmente validos. De entre elias podriamos recordar aquellas que dejan un resquicio abierto a la posibilidad de sacrificar un individuo en aras del bienestar colectivo; las que entregan a un grupo la capacidaJ dccisor ia; cuantas, midiendo el valor de un hombre por una detcrminada caracteristica -por ejemplo, la capacidad creativa- defienden la desigualdad real, si es que qu ieren ser coherentes y, por tanto, excluyen las decisiones dialogicas por carentes de sentido.
2. La segunda consecuencia haria afirmaciones positivas con respecto al cOlltenido de la moral, que resumiriamos en las siguientes:
la idelllidod hUlllono, consistente en ·Ia capacidad comunicativa, es una identidad vacia que capacita a los hombres para construir su identidad con contenidos decididos consensuadamente, a traves de dialogos en que se consideren los intereses de todos . La ident idad es un proyecto a lograr a traves de contenidos en los que los hombres nos reCOllozcamos, la identidad no puedc scr impuesta dcsde un objet ivismo extrafio al sujeto. Lo moral se pretende intersubjetivamente val ido, 10 ella I significa que pretende scr comunicable, comprensible y aceptable por todo hombre: cree podcr hallar eco en todo hombre; la determinacion de 10 moral es progresiva y ello supone no considerarla definitiva en ningun momento dado, pero tambien no eliminar
133
I()~ lugros moralcs de epocas antcrion.:~. Sinu asumirlos y superarlos; el COI1I(,lIido de 10 moral vendria constituido por los intereses y convicciones gcneraliza-b/(,.\'.
Y en este ultimo pun to nos detendremos brevemente, porque es crucial para nuestro tema. La concepcion del hombre como interlocutor \'5Iido, cu)'a aportacion al dialogo es indispensable si buscamos la verdad. fides al sentido de nuestro propio discurso. proporciona lin proc('C/il1li(,1110 de decision rociollol: se decide como vfilido para los hombres 10 que ellos mismos \'an rcconociendo progrcsivamente como humano. Ello supone un largo proceso que 'aya proporcionando las bases materiales y mora·les sulicientes para que los hombres podanlOs lIegar a decidir "erdadcramente dcsde nosotros mismos. [I rcconocimicnto progresivo de la huma nidad suponc csa ctapa fUlllra de reconocimiento pleno, que la etica del dialogo caracteriza como "comunidad ideal,., que debe ir realizandosc ell la real. Pero, precisamcntc porquc se trata de un reconocimicnto progresivo, conviene distinguir bien entrc 10 «universal» y 10 "universaliz'lble».
Lo I1l1il '('/'.101 es el conjunto de intcreses ya rcconocido a traves dc un consenso, icgitirnado, por tanto, temporalmelltc, pero r('l 'isab/(' en el futuro. Lo IIlIil'ersa/izoblc es el cOIII('nido, la lIIalNia del dialogo de que no hemos hablado y es esencial. Las etieas del dialogo proponell como nlOdclo de Jcgitimacion de normas ci"icas -no pretenden, Cll prlrlClplO, entrar Cll la moral interpcrsonal e individual- un Fm(cdilllicIIIO, un modclo procedimental de fundarnentacion. Pero, ide dondc surge I" matcria1
L6gicamcntc, cl contcnido del di{dogo, esta cunstlluido pa r los intcreses que los distintos illdividuos o grupos considcran con derccho suricicntc como para scr reconocidos univcrsalmente, porque poseen argumentos para dcfenderlos que pucden ser comprendidos y «con-scntidos» par todos. i,Que runda-
1.14

m..:nto t..:ndrian talcs intcrcscs para los dist intos grupos? Si se trata de intereses individua les 0 grupales, el proceso argumentativo debe desenmascarar/os como tales, en el caso de que se fundamenten en argumentos tambien particulares, no ~,omprenslbles y admisibles por todos. P~ro tamblen se, presentaran intereses que Jusl1flcaran su pretensIOn de univcrsalidad sobre Ja base dc concepciones del hombre filos6ficas 0 religiosas. Precisamcnte por tener una imagen del hombre con contenido, consideraran nccesario delCndn dcterlllinados intereses que, a su juicio, afectar~an a todo hombre . ~e entre estas propuestas, un dlalogo raclonal debena eiIllllnar cuantas, por considerar a los hombres deslguaics, imposibilitan el dia logo mismo. De ent re las restantes, el dialogo racional -la/ COIIIO /0 helllos caraclerizado- debe constituir la vcrificacion de que interescs son vcrdaderal1lcnte univcrsalizabks y, por consiguiente, cual es la imagen del hombre en la que los hombres nos reconocemos. Cuantos tengan pretension dc verdad, deben fomentar el proorcso material y moral que poslbliIte a los hombres ~econocer su propia identidad 11
.
i.Significan estas afirl1lacioncs reconocer que, hoy por hoy, es Imposlbl~ prescll1dlr ~c aquello,s modelos de fundamentaclon que, segun la teona de 13 evolucion de Habermas, son propios de estadios anteriores, pero que paulatinamente podr;'m ser SllS
tituidos a 10 largo del proceso por el modelo procedimental dc Iegitimacion?
5.5 . !\rrull1barcll1os ell cl futuro los Hvicjos" 1110dclo~ de fundamelltacion, quc hoy 5011 ya 1I1l
rcsto inmaduro de ticll1poS pasados? Cintamente csta cs la conviccion dc Habcrmas, cnraizada cn Sll
21 Para I:l ap!icnciol1 tic los rl'quisitos «diait)gicos .. a I::l mora! cristiana, vhf. c! trabajo de F. Backle, "VnJures y fundamenta· cion de normas .. , en F. Bockle/F. X. KaufmaniK. Rahner/Il. \Velte (comp.), Fe cri5tiano y sociedad moderna, Madrid, \·01. 12, 1986. pp. 49- 108.
135
teorfa de Ja cvoluci6·n . social: ·cl· progreso cn la racionalizaci6n -0 10 que es identico, en la emancipacion, en la «autonomizacion .. del hombredepurara, por irracionaies, subjetivas y heteronomas, las formas de fundamentacion que intentan ofrecer una imagen del hombre con contenido, sea desde la filosofia 0 desde la religion. Y en verdad es importante que los hombres nos percatemos de que ser hombre es valioso en si y de que los hombres (enemos que resolver responsablemente nuestro futuro, no imponiendo jamas desde un grupo aque-110 que los demas no aceptarian desde un dialogo raeional. Pero aqui empiezan, a mi juicio, los Iimiles de la razon practica ".
Por una parte, el mismo Habermas reconoce que la teona de la evolucion social solo proporciona una prueba de verificacion indirecta. En segundo lugar, aunque el concepto de racionalidad que Habermas y Apel exponen es el mas adecuado -a mi juicio- para establecer la coherencia de la actual experiencia moral, no es menos cierto que coexiste con otras concepciones de racionalidad, como pueden ser, entre otras, la liberal -que continua situando al individuo y su beneficio como motivo para atenerse a 10 consensuado- 0 la nietzscheana. en la que es insalvable la desigualdad humana. i,Quien puede asegurar que la racionalidad superviviente en esta competencia de racionalidades sera la dialogica?
Desde luego, no es la «Iogica de la evolucion .. quien puede garantizarlo, ya que solo la opeion por la razon y par eS/{l razon puede indicar a lgo con respecto al futuro.
Yaqui los problemas se taman insalvables para la ctica del diitlogo: en el futuro, en un futuro que tiene que gozar de determinadas caracteristicas para que esta concepcion etica sea racional, tenga sen-
~J Para talcs limitcs rid. auernas de los trabajos citauos en nOla 6 de la p. 167. A. Wdlmer. f.·rhik und Diulug Franki'urt. 1986: A. Cortina, E,;c(J jill mom/, partes II y III.
136

tido. Porquc si optanlOS par la raz6n. es precisa Ilegar hasta el finat, ser coherente.
Supongamos que E. Dussel afirma -como hace en sus trabajos- que es un imperativo moral dar de comer al hambriento1
'. Y supongamos que some te su norma a referendum, no saliendo aceptada. No me parece descabellado suponer que Dussel y bastantes otros -entre los que me cuentosegu iriamos manteniendo la obligatoriedad moral de la norma, aunque quedasemos solos. Y tratando de explicar este suceso media nte el proceder dialogico, diriamos que nuestra propuesta es IIniversa/izab/e e illcondicionada; que nadie puede eximirse de ella porque sienta bases indispensables para dialogos simetricos; 10 que ha fallado no es, pues, el caracter moral de la propuesta, sino el caracter racional del referendum, en el que faltarian los requisitos nccesanos para que tuviera fuerza legitimadora.
Ningun consenso factico es, pues,' suficiente garantia; todos los resultados son revisables en el largo camino hasta la comunidad ideal, en la que se verificara que normas eran verdaderamente legitimas . La comun'idad idea l, si qlleremos pensar racionalmente, es un elemento indispensable para que tenga sentido. para que sea racional el modele procedimental de fundamentacion. Yaqui radica uno de los problemas: i,hay alguna garantia de que semejante dialogo perfecta mente racional vaya a tcner lugar alguna vez?
Es verdad que se puede caminar dialogicamentc aunque la comunidad ideal sea una utopia en el sentido ilusorio del termino. Pero entonees no hemos apostado por una razoll coherenle ha's ta el final, ya que es imprevisible desde ella que tenga lugar aquel eonsenso raeional, legitimador de los anteriores. Si ya es una ope ion apostar por la
" cr. E. Dussel. abras citadas en nota 9 del cap. 2 de este trabajo .
137
raz6n. comprometiendo en ella toda una forma de vida. mas arriesgada es Ja «toma de partido» a favor de la racionalidad que exige mayor sacrificio, si resulta, a la postre , incoherente, mientras que la razon economica-egoista resulta tan coherente en su est ilo.
Y la verdad estriba -a mi juicio- en que las eticas dialogicas, que dan razon como ninguna otra propuesta etica de nuestra actual experiencia moral, constituyen una secularizacioll de la fundamentacion moral cristiana y una procedimenla/izacion del concepto socialista de hombre; dos modos de fundamentar pertenecientes a estadios ya superados de la evolucion social. No soy quien para desautorizar secularizaciones y procedimentalizaciones, pero creo poder afirmar que tales trasplantes a la «pura razon» no se producen sin perdida de coherencia y de savia vital. Perdida de coherencia -de racionalidad- porque el reino de Dios, que es a la par comunidad real y promesa de comunidad ideal, pierde su garantia de futuro, precisamente por la eliminacion de quien tiene poder para consumarlo. La esperanza en la promesa se convierte en ilusion por la utopia no fundada en la pura razon. Perdida de savia vital, porque el hombre -todo hombre-, que misteriosamente constituia el fin a cuyo servicio debe ponerse la crcacion entera por su infinita valia. se transforma en un interlocutor imprescindible para que mis afirmaciones acerca de las normas sean racionales.
Y no puedo dejar de recordar aqui aquellapregunta que Kant formulaba a su propia fundamentaeion de 10 moral: ~como un hombre, atraido por tantos moviles, puede senti r interes por las leyes de la razon, fria y descarnada?l'. i,Como es posible apostar toda una vida de entrega a la comunidad real, porque 10 pide la fidelidad a la propia razon, cuando. por otra partc. la razon no garanti7.Ll quc podamos \ 'criliear la moralidad dc nuestras propllcstas'?
" cr. l. Kant. Crundlegung, 1 V, pp. 459-460.
138

A mi juicio, si eJ modo proccdimentaJ de fundamentaclOn no quiere perder coherencia ni savia vital, no deberia susliluir antiguos modos, sino servir de procedimiento para que los hombres his toricamente reconozcamos como nuestra la imagen del hombre con la que consintamos.