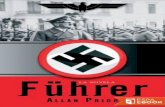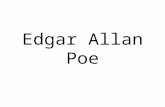Etnopoetica Del Maya Yucateco Allan F. Burns
-
Upload
donatien-oliveria -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of Etnopoetica Del Maya Yucateco Allan F. Burns

Etnopoética del maya yucateco
El mejor modo de entender la literatura oral maya yucateca es como forma poética de
narración en la que la interpretación es una característica dominante. Como poesía, esta
literatura oral no se apoya en descripciones largas y detalladas del contexto de la acción,
sino más bien asume que este contexto puede ser entendido por rasgos prosódicos como
la cualidad de la voz, la repetición de frases y palabras, y los gestos. La mayoría de los
relatos son cortos, durando tan sólo unos pocos minutos. Esta brevedad es comprensible
si se considera la forma como una interpretación poética donde las palabras y las frases
bien escogidas son atajos imaginativos hacia los conceptos y acciones míticos.
El enfoque teórico de este trabajo combina la atención a la cualidad vocal de la
interpretación verbal con la conciencia de que un repertorio occidental de literatura oral
sólo puede ser entendido como parte de un sistema nativo de concepción del discurso
narrativo. Entender la literatura oral maya yucateca incluye la recogida de cuentos, mitos
y otros ejemplos de este repertorio, así como el descubrimiento de las formas de discurso
que la gente reconoce como significativas y el lugar de la literatura oral de este sistema.
Esta perspectiva se inspira en el trabajo de Dennis Tedlock (1972) quien aplicó un
enfoque poético a sus traducciones del arte verbal Zuñi y en el trabajo de Jerome
Rothenberg (1972) que mostró interés por las tradiciones nativas americanas en su propia
poesía. Tedlock y Rothenberg publicaron conjuntamente la revista
Alcheringa/Ethnopoetics, donde durante diez años poetas y etnógrafos tuvieron un medio
común para la exposición de tradiciones tribales.
Recientemente, la publicación del libro de Richard Barman, Verbal Art as
Performance (1977) ha despertado mayor interés en los estudios de folclore por el
contexto social de la interpretación de la literatura oral; no obstante, anteriormente ya
reflejaban especial interés por las acciones y hechos de la interpretación folclórica los
estudios de Albert Lord sobre los cantantes épicos yugoslavos, The Singer of Tales
(1960), y el análisis dramático de los mitos y cuentos Clakamas Chinook de Melville
Jacobs, The Content and Style of an Oral Literature (1959). Jacobs sugiere que “si los
cuentos populares se interpretan de acuerdo con el uso nativo, forma de recitar, conducta
de la audiencia, contenido y diseño, se encuentran más semejanzas con el teatro de la
civilización occidental que con sus cuentos o novelas” (1959: 211).
El lugar que ocupan los cuentos y otros tipos de arte verbal en el mundo
conceptual del parlante nativo ha llegado a convertirse en un tema importante de la
sociolingüística. El libro de Richard Barman y Joel Sherzer Explorations in the
Ethnography of Speaking (1974) aporta muchos casos de cómo se perciben y estructuran
los distintos tipos de habla en lenguas diferentes a la nuestra, sugiriendo que aunque el
lenguaje es una propiedad universal de los seres humanos, los tipos de discurso varían
grandemente de una cultura a otra. Los esquemas analíticos de Dell Hymes (1972) para
entender los hechos y acciones del discurso han estimulado gran parte del trabajo de la
etnografía del lenguaje. Su propio interés en los papeles de los contadores de cuentos y
sus intérpretes ha tenido una gran influencia en este trabajo.
Han sido pocos los trabajos que han aportado una perspectiva etnopoética e
interpretativa del material maya. Existen colecciones de textos como The Folk Literature
of an Yucatecan Town (1935) de Margaret Park Redfield. Esta colección, aunque
importante para entender la meta establecida por Redfield de descubrir cómo la literatura

2
oral está desapareciendo, fue presentada sin prestar atención a la interpretación. Algunos
de los cuentos están narrados en español y otros en maya, pero no se especifica cuáles.
Daniel Brinton publicó su breve artículo “The Folklore of Yucatan” (1883) que contiene
un texto y algunas “creencias y supersticiones”. Más recientemente, se han publicado
algunos textos en el International Journal of American Linguistics Native American Texts
Series, incluyendo una traducción de una historia humorística de Norman McQuown
(1979) y una recopilación de la Guerra de Castas traducida por Victoria Bricker (1979).
David Bolles y Alejandra Kim de Bolles (1973) han publicado también un conjunto de
textos de Ticul.
Munro Edmonson (1971) ha dado una visión poética a la traducción del más
famoso de los libros mayas escritos en caracteres hispanos, el Popol Vuh o libro del
consejo, un libro de los mayas quichés de las tierras altas. Existen muchos libros
similares escritos en caracteres hispanos por mayas yucatecos como el Chilam Balam de
Chumayel (Roys 1933), el Ritual de los Bacabs (Roys 1965) y otros dieciséis libros del
Chilam Balam (Barrera Vásquez y Morley (1949). Los libros de profecía disponibles o
Chilam Balam, contienen un rico tesoro de metáforas y simbolismos del maya yucateco,
pero son las metáforas y los símbolos del habla maya o mejor dicho, de la escritura entre
ellos mismos. Por el contrario, los cuentos de este libro muestran el habla maya a través
de fronteras culturales.
El libro de Gary Gossen Chamulas in the World of the Sun (1974), que analiza las
tradiciones orales mayas desde la perspectiva de su interpretación, ha sido un punto de
referencia importante para esta obra. El libro de Gossen con los mayas chamulas de las
tierras altas de Chiapas es una descripción precisa del papel del arte verbal y otros tipos
de discurso en el mundo diario de los chamulas.
Cuando los mayas yucatecos cuentan cuentos, separan con palabras el mundo
imaginario del mundo de la existencia cotidiana. Los cuentos individuales tienen a
menudo fórmulas o rutinas establecidas que inician o concluyen una narración. Una
forma habitual de iniciar los cuentos es Yan huntul maac, hach ich colile, “hay una
persona, un auténtico milpero”. Ésta cumple una función similar al “érase una vez” de
nuestra propia tradición en la literatura infantil o “sabes aquel sobre…” en nuestra
tradición de contar chistes. Cuando se concluye un cuento, una forma normal de acabarlo
es proclamar el tener conocimiento personal de la última escena diciendo algo así como
le cah manene, ti tubetku waho’ob, “cuando yo pasé por ahí, ella hacía tortillas”.
Otras convenciones en la forma de contar cuentos en maya yucateco no tienen
equivalentes en nuestra propia tradición. Los mayas yucatecos cuentan conjuntos de
historias y es normal que en una sesión narrativa seamos separados de la vida cotidiana
por una fórmula o rutina propias de una sesión de cuentos. Un ejemplo de una fórmula
final de una sesión de narraciones nos sirve para ilustrar este hecho.
Imaginemos, por un momento, la escena siguiente. Una calurosa tarde de abril, un
grupo de cinco o seis milperos han acabado la tala de la selva. El campo está a unos
quince kilómetros del pueblo, por lo que han construido un pequeño refugio donde
pueden pasar la noche durante la semana de trabajo. En el refugio se han colgado algunas
hamacas pequeñas. Don Pas oyó un ladrido de perro mientras él y sus hijos estaban
talando la selva ese día y por ello cuenta un cuento sobre Box Peek, el Perro Negro del
submundo. Dado que el cuento no es muy largo, don Pas lo continúa con algunos otros.
Mientras cuenta el cuento del Príncipe Moreno, su sobrino Tino se ha dormido. Los otros

3
chicos tiznan la cara de Tino con algunas cenizas de la hoguera, una broma que se
volverá a repetir muchas veces en las próximas semanas. Todos están cansados porque
cortar árboles para hacer una milpa es la parte más dura del ciclo de trabajo que ésta
conlleva. Mientras don Pas continúa su cuento, los otros afilan sus machetes con limas
importadas de Belice. El pequeño Daniel mira el filo de su machete y recuerda lo que su
abuelo le dijo sobre su uso en las sangrientas batallas de la Guerra de Castas. Don Pas ha
centrado su atención en don Felipe mientras cuenta sus cuentos y éste ha escuchado
atentamente cada palabra. A veces, don Felipe asentirá mostrando su acuerdo y otras le
preguntará e incluso añadirá una línea a los mismos. Las dos voces del diálogo de los
hombres han adormecido a casi todos los jóvenes. Se ha encendido una pequeña hoguera
para mantener alejados los insectos y caldear el refugio. Don Pas hace una pausa al final
de un cuento, se estira un poco en su hamaca e interpreta con don Felipe un epílogo de
sesión de cuentos:
Don Pas: “Vamos a cazar.” Co’ox dzon
Don Felipe: “Mi rifle está roto.” Ca’ach in dzon
Don Pas: “¿Dónde están los trozos?” Ce’enil u ca’achah?
Don Felipe: “Los he quemado.” Tin Toocah
Don Pas: “¿Dónde están las cenizas? Ce’en u ta’anil?
Don Felipe: “Se las comió un halcón.” Ma’akil tumen cos
Don Pas: “¿Dónde está el halcón?” Ce’en u cosil?
Don Felipe: “Se fue al cielo.” Bin ca’an
Don Pas: “¿A dónde en el cielo?” Ce¡ex ca’anil?
Don Felipe: “Se cayó.” Huuti
Don Pas: “¿Pues dónde cayó? Tu’ux tun huutil?
Don Felipe: “Se metió en un pozo.” Bin dzono’ot
Don Pas: “¿Dónde está el pozo?” Ce¡ex u dzono’otil?
Don Felipe: “Ha desaparecido.” Tzu’utzi
Don Pas: “ ¿Dónde desapareció?! Tu’ux tzu’utzil?
Don Felipe: “Dentro de tu ombligo” Yok a tuuch
Don Pas: “Cierto.” Ahah
Don Pas se baja de la hamaca y se estira. Don Felipe enciende un cigarrillo y comenta el
cuento del Príncipe Moreno. “Ha sido precioso”, dice, “sobre todo la parte del anillo.
Imagíneselo. un anillo mágico.” Don Pas contempla la noche. “Me pregunto si el
gobierno federal construirá una carretera por aquí. Mañana puede usted contar algunos
cuentos, don Felipe”.
Este intercambio con el que acaban las sesiones de cuentos, parece no tener un
equivalente en las tradiciones de Europa occidental, pero encontramos intercambios
similares en otras tradiciones orales del Nuevo Mundo. Brian Stross (1973) ha descrito
una rutina similar para “prestarse el fuego” entre los mayas tzeltales de las tierras altas.
Billie Jean Isbell y Freddy Roncalla Fernández (1977) descubrieron que los adolescentes
quechuas de las tierras altas emplean una rutina similar de pregunta y respuesta para
concluir las sesiones de adivinanzas.
Esta fórmula ilustra diversos aspectos de la tradición maya yucateca. El
intercambio es un diálogo. Es una conversación formal entre un narrador y un
interlocutor. El intercambio presenta diversas cualidades interpretativas, incluyendo

4
pausas que marcan pronunciaciones, cualidades vocales y una inclinación hacia la
brevedad y lo sobreentendido.
Allan Francisco Burns Una época de milagros. Literatura oral del maya yucateco Mérida, Ediciones de la UADY, 1995, pp. 17-21
Obra publicada originalmente en 1983 como An Epoch of Miracles: Oral Literature of
Yucatec Maya, traducida con comentarios de Allan F. Burns, Universidad de Texas Press.