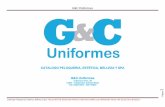Estética, arte, verdad y belleza + Rizoma
-
Upload
dontg4veadamn -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of Estética, arte, verdad y belleza + Rizoma
Esttica, arte, belleza y verdad
Esttica, arte, belleza y verdad
1. Conceptos fundamentales de la Filosofa del Arte en Hegel, Heidegger y Gadamer) Mara Gabriela Gentiletti Esttica, arte,belleza y verdad
2. La Esttica es la disciplina filosfica que tiene como uno de sus objetos de conocimiento al Arte. Es una disciplina axiolgica, ya que considera al Arte y a la Belleza en trminos de valoraciones. En ese sentido piensa, por ejemplo, en cules son los criterios de valoracin para que una obra sea apreciada como artstica o cules son los parmetros de la belleza. Tambin se ocupa de analizar cul ha de ser la relacin entre arte, belleza y verdad. Algunas preguntas de la Esttica pueden ser: Es esta obra una obra de arte? Qu la distingue como tal? Es una obra bella? Cul es el/los concepto/s de Belleza? Puede una obra de arte ser fea? Tiene la obra alguna relacin con la Verdad o es pura ficcin o apariencia? Cul es el/los concepto/s de Verdad?
3. Historia de la Esttica Aunque la Esttica sea una disciplina que surgi en la Grecia clsica (Siglo V a d.C) con Platn y Aristteles, no se sistematiz hasta el Siglo XVIII, con el advenimiento del Racionalismo y la separacin definitiva del arte del campo de las actividades productivas. En el Siglo XVIII se desarrolla la esttica de Kant, con su concepto de belleza libre, placer desinteresado que involucra finalidad sin fin. En el Siglo XIX, Hegel, presagiar la muerte del arte en su concepcin clsica junto a la aparicin de una arte que manifestar formas ms elevadas de conciencia. Ya en el Siglo XX, Heidegger, aporta su nocin de Smbolo y su relacin del Arte y la Verdad. En Gadamer el Arte es Juego, Smbolo y Fiesta.
4. ARISTTELES Considera la posibilidad de la obra de arte de producir efectos de verdad, formas especiales de conocimiento que pueden hacer ver y experimentar lo universal en lo particular. El artista es capaz de producir un artificio, una ficcin que sea verosmil y, con ello, permite el reconocimiento en el espectador de algo universal, que lo hace sentirse identificado con la obra.La capacidad creadora de un gran artista mantiene una relacin directa con la verdad, pues se mantiene dentro de las reglas de la probabilidad y la verosimilitud; por esto mismo es que alcanza el consenso de los espectadores con su creacin.
5. George W. F. Hegel Este filsofo sostiene que: Lejos, pues, de que el arte sea mera aparicin, hemos de atribuir, por el contrario, a los fenmenos artsticos una realidad superior y una existencia ms verdadera que a la realidad cotidiana. La produccin de los artistas es:la fantasa de un gran espritu y nimo, es el concebir y engendrar representaciones y formas, las cuales encarnan en forma imaginativa y sensible, enteramente determinada, los intereses ms profundos y universales del hombre. Una de las finalidades del arte es:el arte ha de hacer comprensible la desdicha y la miseria, el mal y el delito, tiene que ensear a conocer en lo ms mnimo todo lo detestable y terrible, as como todo agrado y felicidad, y debe hacer que la imaginacin se regale en la fascinacin seductora de las deliciosas intuiciones y percepciones sensibles.
6. Martin Heidegger Ser Heidegger quien intensificar el anlisis de la relacin entre obra de arte y verdad. As, en El origen de la obra de arte demostrar la posibilidad de la creacin artstica de establecer un mundo y que en la obra de arte se ha puesto en operacin la verdad del ente. Heidegger demuestra magistralmente lo que quiere significar esa cercana de la obra de arte con la verdad, de la que la belleza es una de sus manifestaciones. Realiza su exposicin a partir de un ejercicio descriptivo de una cosa til: un par de zapatos. Para ello se propone auxiliarse con una reproduccin pictrica, pues como afirma, sta puede facilitar la representacin intuitiva.
7. Un par de zapatos Vincent Van Gogh Van Gogh sola decir que el arte es el hombre aadido a la naturaleza. Vincent Van Gogh. Un par de zapatos, 1886 (37,5 x 45 cm) leo sobre lienzo. Museo Nacional Van Gogh.
8. Heidegger describe un par de zapatos Mirando el par de zapatos de Van Gogh ,un objeto particular, nos ensea (mediante su capacidad potica de percibir) a descubrir lo universal. Y no es un concepto lo que extrae, mucho menos una abstraccin que pierda su sustrato material. La obra de arte no es, en s, ni apariencia pura o materialidad, ni pensamiento o idea. Si a Heidegger, la visin de Un par de zapatos de Van Gogh, le permiti tener una experiencia de lo universal y expresarlo, es porque la obra de arte otorga un conocimiento que est en el medio de lo sensorial y lo ideal. Para pensar la obra de arte, Heidegger tena que hacer la diferencia entre ella y una cosa til. El par de zapatos, era en principio una cosa til representada pictricamente. Qu vi cuando mir el par de zapatos de Van Gogh?
9. Heidegger describe un par de zapatos Un par de zapatos de labriego y nada ms. Y, sin embargoEn la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato est representada la tenacidad de la lenta marcha a travs de los largos y montonos surcos de la tierra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En el cuero est todo lo que tiene de hmedo y graso el suelo. Bajo las suelas se desliza la soledad del camino que va a travs de la tarde que cae. En el zapato vibra la tcita llamada de la tierra, su reposado ofrendar el trigo que madura y su enigmtico rehusarse en el yermo campo en el baldo del invierno. Por este til cruza el mudo temer por la seguridad del pan, la callada alegra de volver a salir de la miseria, el palpitar ante la llegada del hijo y el temblar ante la inminencia de la muerte en torno. Propiedad de la tierra es este til y lo resguarda el mundo de la labriega. De esta resguardada propiedad emerge el til mismo en su reposar en s. La obra de arte nos hizo saber lo que es en verdad el zapato.
10. Arte y verdad. Pero qu es la verdad? La puesta en operacin de la verdad del ente en la obra de arte no hace referencia a la copia o imitacin (mmesis) que el arte hara de la realidad. Dice Heidegger en la obra no se trata de la reproduccin de los entes singulares existentes, sino al contrario de la reproduccin de la esencia general de las cosas. La pregunta por la verdad, por su esencia, lleva a Heidegger a plantear una nueva idea que supere el crculo en queda encerrada la verdad cuando se la liga a lo real. Esa relacin circular se produce cuando se considera verdadero aquello que se corresponde con lo real, es decir cuando se concibe a la verdad como correccin, como lo correcto. Heidegger propone pensar la verdad como desocultacin del ente. Esta propuesta implica analizar qu se oculta en el ente o qu es esa ocultacin.
11. La ocultacin del ente (lo que existe) Hagmonos algunas preguntas: Conocemos lo que existe tal cual es? Descubrimos la realidad de un fenmeno, de un acontecimiento, de lo que es una persona y su situacin en un primer momento? O a veces puede ocultrsenos, disimulrsenos? Hay cosas que no estamos preparados para ver porque nos resulta una realidad muy desconocida, muy diferente a la nuestra? Alguien ha tenido la capacidad de hacernos ver lo que no podamos ver? Hemos visto algo que el resto de las personas no podan ver? Nos hemos detenido a ver algo que nadie observaba?
12. La obra de arte es un smbolo Es un smbolo que hace presente una verdad. En la aplicacin del arte se conserva algo de esta existencia en la representacin. As, por ejemplo, se representa en un retrato una personalidad conocida que ya goza de una cierta consideracin pblica. El cuadroque cuelga en la sala del ayuntamiento, en el palacio eclesistico, o en cualquier otro sitio, debe ser un fragmento de su presencia. Tomemos dos obras pictricas, por ejemplo del realismo social europeo de la segunda mitad del Siglo XIX: La huelga de Robert Koelher de 1886 y El vagn de tercera clase de HonoreDaumier de 1863-1865. Si se observan detenidamente ambas pinturas presentifican esos tiempos difciles y convulsionados, que haba dejado como herencia la Revolucin Industrial.
13. H. Daumier, El vagn de Tercera clase, c. 1863-1865, leo sobre lienzo, 654 x 902 cm., Museo Metropolitan, N.Y.
14. Robert Koehler-LA HUELGA 1886 (98 X 110 cm.) Coleccin Privada
15. Nosotros podemos compartir, gracias a la presencia de la obra, las postergaciones sociales, el empobrecimiento, en ese agotamiento y desencanto que acompaa a esos viajeros del vagn de tercera clase. Daumier cre imgenes de crudeza y amargura, fue capaz de engendrar representaciones universales de las afecciones humanas, que nos traen hasta nuestros das su verdad. Koelher establece, en su pintura, la presencia de las tensiones y conflictos de intereses de clases que pone de manifiesto una huelga; hace evidente las diferentes actitudes de los sujetos sociales implicados en esa lucha, los indicios de pertenencia de clase patentes en los lugares que ocupan, en sus gestualidades y expresiones, en sus vestimentas, en las urgencias, inquietudes, temores, malestares que se pueden reconocer en cada uno de los sujetos representados.
16. La obra de arte aspira a producir un efectoTanto Daumier como Koelher logran lo que el filsofo del arte Arthur Danto espera de una verdadera obra de arte: causar un efecto y conmovernos con l. En mi opinin, la excelencia artstica est relacionada con lo que se supone que debe hacer el arte, con el efecto que aspira a producirSi produce ese efecto, si consigue que los espectadores vean injusticias donde antes permanecan ciegos o indiferentes a ellas , es artsticamente excelente la obra pretende cambiar el modo en que sus espectadores ven el mundo.La maravillosa recomendacin en Mallarm no pintar la cosa sino el efecto que esta produceLa belleza no es el nico efecto que se puede producir en arte, se puede representar la fuerza, el movimiento, el poder, la separacin y la partida es el particular significado que el artista quiere transmitir. (Danto, 2008: 160)
17. La obra de arte como Juego (Gadamer) La obra de arte, en su novedad, instaura en nosotros una pregunta que abre el camino hacia el conocimiento y la verdad, entendida como desocultacin del ente, es una nueva perspectiva de mirada. Ahora bien, en Gadamer, el que recepciona la obra, entra en un juego con ella y debe realizar un trabajo muy activo de construccin. El trabajo perceptivo implica el desciframiento y la lectura de la identidad de la obra que se entrelaza con la variacin y la diferencia..Toda obra deja al que la recibe un espacio de juego que tiene que rellenarEn las artes plsticas ocurre algo semejante. Se trata de un acto sinttico. Tenemos que reunir, poner juntas muchas cosas. Como suele decirse, un cuadro se lee, igual que se lee un texto escrito
18. La obra de arte como fiesta (Gadamer) Gadamer piensa al arte en una relacin directa con la fiesta. En el proceso perceptivo de una obra de arte ha de concedrsele una ltima condicin a su siempre provocativa presencia: hay que salir del tiempo ordinario, abandonar por el perodo necesario la sucesin ordenada del tiempo del trabajo, para poder participar en el tiempo de la fiesta. sta posee, segn Gadamer, un tiempo propio, un tiempo que requiere de nosotros que nos detengamos y nos entretengamos en la multiplicidad de las experiencias inhabituales que puede ofrecernos una fiesta. Como en la fiesta, en los procesos perceptivos de una obra de arte, debemos cambiar el tiempo, o mejor el tempo, el ritmo habitual, salir del ritmo que la historia ha acelerado y lentificar nuestra percepcin.
19. As pues, toda obra de arte posee una suerte de tiempo propio que nos impone, por as decirlo. Esto no slo es vlido para las artes transitorias como la msica, la danza o el lenguaje. Si dirigimos nuestra mirada a las artes estatuarias, recordaremos que tambin construimos y leemos las imgenes, o que recorremos y caminamos por edificios arquitectnicos. Todo eso son procesos-de-tiempo... en la experiencia del arte, se trata de que aprendamos a demorarnos de un modo especfico en la obra de arte. Un demorarse que se caracteriza porque no se torna aburrido. Cuanto ms nos sumerjamos en ella, demorndonos, tanto ms elocuente, rica y mltiple se nos manifestar. La esencia de la experiencia temporal del arte consiste en aprender a demorarse. (Gadamer, 2005: 110,111) Es preciso demorarse y privilegiar una u otra facultad sensorial, que reunida con el pensamiento, nos dejar estar con la obra, escucharla hablar, leerla, para comenzar ese juego transformador que nos provoca la presencia de una verdad extraordinaria y que termina por hacernos hablar con ella, de ella.
Deleuze & Guattari ::: Rizomas
El rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, frente al rbol o sus races. El rbol como imagen del mundo invoca la lgica binaria y la ramificacin dicotmica, incluso en la gramtica generativa de Chomsky. Pero de lo que se trata es de ir ms all de esta lgica de la bivalencia que ha tenido prisionero al pensamiento occidental desde hace siglos.
El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Mltiple. Est hecho de dimensiones, o ms bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin, sino un medio por el que crece y desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, sin sujeto ni objeto, distribuibles en un plan de consistencia del que siempre se sustrae lo Uno (n-1).
El rizoma slo est hecho de lneas de segmentaridad, de estratificacin, como dimensiones, pero tambin lnea de fuga o de desterritorializacin. El rizoma no es objeto de reproduccin; es una antigenealoga, una memoria corta o antimemoria. Frente a los calcos y todo procedimiento mimtico, el rizoma tiene que ver con un mapa que ha de ser producido, construido, siempre conectable, alterable, con mltiples entradas y salidas, con sus lneas de fuga.
El rizoma es un sistema acentrado, no jerrquico y no significante, definido slo por una circulacin de estados.
En el rizoma est en juego una relacin con la sexualidad, con el animal, con el vegetal, con el mundo, con el libro, con todo lo natural y lo artificial, frente a la relacin arborescente.
Un rizoma est hecho de mesetas. Meseta como regin continua de intensidades, multiplicidad conectable con otras por tallos subterrneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma. Escribir un libro como un rizoma... y componerlo de mesetas... mil, por ejemplo. Escribir a do, escoger una meseta, trazar lneas aqu y all, trazar crculos de convergencia. Cada meseta puede leerse por cualquier sitio, y ponerse en relacin con cualquier otra. Para lograr lo mltiple se necesita un mtodo que efectivamente lo haga; y no valen habilidades lxicas, ingenio tipogrfico, combinacin o creacin de palabras. Esto slo son procedimientos mimticos destinados a diseminar o romper una unidad que se mantiene en otra dimensin para un libro-imagen. Tecnonarcisismo. Es difcil lograr la ruptura, dar el salto y moverse en la multiplicidad, escapar de lo Uno o de la unidad oculta. Los autores reconocen que no lo han conseguido, dicen haber empleado palabras-mesetas, que a su vez son conceptos, conceptos que son lneas.
Slo hay agenciamientos maqunicos de deseo, como tambin agenciamientos colectivos de enunciacin.
Nomadologa, no historia. Rizoma, no razno plantar nunca. No sembrar, horadar.
La literatura americana, y antes la inglesa, se han decantado por ese sentido rizomtico, han sabido moverse entre las cosas, instaurar una lgica del Y, destituir el fundamento, han sabido hacer una pragmtica. El medio es el sitio por el que las cosas adquieren velocidad. Ahora sabris lo que es correr. Movimiento transversal. Thomas Pynchon.
P.S. Dos notas:
De entre la produccin de D/G, cabe destacar su ensayo El Antiedipo, primera parte de Capitalismo y esquizofrenia, en donde hacen una revisin subversiva del psicoanlisis; la segunda parte, ya aludida en el texto, supone un cambio de registro y es sin duda su obra ms arriesgada.
La revista Archipilago dedic un monogrfico a nuestro pensador hace algn tiempo, en su nmero 17, con el lema Pensar, crear, resistir. Para Deleuze, pensar es crearcrear es resistir. En el dossier, diversos estudiosos y creadores, como Miguel Morey, Jos Luis Pardo o Leopoldo Mara Panero analizan distintos aspectos de su obra; adems, se incluyen algunos textos de Deleuze y de su amigo Foucault. De ste, la recensin de Diferencia y repeticin y el prlogo para la edicin norteamericana de El Antiedipo: Introduccin a la vida no-fascista.
En la teora filosfica de Gilles Deleuze y Flix Guattari, un rizoma es un modelo descriptivo o epistemolgico en el que la organizacin de los elementos no sigue lneas de subordinacin jerrquica con una base o raz dando origen a mltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo del rbol de Porfirio, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro (Deleuze & Guattari 1972:13). En un modelo arbreo o jerrquico tradicional de organizacin del conocimiento como las taxonomas y clasificaciones de las ciencias generalmente empleadas- lo que se afirma de los elementos de mayor nivel es necesariamente verdadero de los elementos subordinados, pero no a la inversa. En un modelo rizomtico, cualquier predicado afirmado de un elemento puede incidir en la concepcin de otros elementos de la estructura, sin importar su posicin recproca. El rizoma carece, por lo tanto, de centro, un rasgo que lo ha hecho de particular inters en la filosofa de la ciencia y de la sociedad, la semitica y la teora de la comunicacin contemporneas.
La nocin est adoptada de la estructura de algunas plantas, cuyos brotes pueden ramificarse en cualquier punto, as como engrosarse transformndose en un bulbo o tubrculo; el rizoma de la botnica, que puede funcionar como raz, tallo o rama sin importar su posicin en la figura de la planta, sirve para ejemplificar un sistema cognoscitivo en el que no hay puntos centrales es decir, proposiciones o afirmaciones ms fundamentales que otras que se ramifiquen segn categoras o procesos lgicos estrictos (Deleuze & Guattari 1972:35).
Deleuze y Guattari sostienen lo que, en la tradicin anglosajona de la filosofa de la ciencia, ha dado en llamarse antifundacionalismo, es decir, que la estructura del conocimiento no se deriva por medios lgicos de un conjunto de primeros principios, sino que se elabora simultneamente desde todos los puntos bajo la influencia recproca de las distintas observaciones y conceptualizaciones (Deleuze & Guattari 1980). Esto no implica que una estructura rizomtica sea necesariamente lbil o inestable, aunque exige que cualquier modelo de orden pueda ser modificado; en un rizoma existen lneas de solidez y organizacin fijadas por grupos o conjuntos de conceptos afines (mesetas en la terminologa de los autores [1977:32]). Estos conjuntos de conceptos definen territorios relativamente estables dentro del rizoma.
Esta nocin del conocimiento y la psique; Guattari era psiclogo de orientacin psicoanaltica est motivada por la intencin de mostrar que la estructura convencional de las disciplinas cognoscitivas no refleja simplemente la estructura de la naturaleza, sino que es un resultado de la distribucin de poder y autoridad en el cuerpo social. No se trata simplemente de que un modelo descentrado represente mejor la "realidad"; parte de la teora antifundacionalista es la nocin de que los modelos son herramientas, cuya utilidad es la mejor parte de su verdad. Una organizacin rizomtica del conocimiento es un mtodo para ejercer la resistencia contra un modelo jerrquico, que traduce en trminos epistemolgicos una estructura social opresiva (Deleuze & Guattari 1980:531).
Addendum: antifundacionismo en filosofa analtica
La crtica al fundacionalismo (fundamentalismo, fundacionismo) se da en la filosofa analtica como parte de la crtica total al proyecto de los empiristas lgicos (Crculo de Viena). Algunos filsofos, como Carnap o Schlick, sostenan que el fundamento del conocimiento eran los enunciados protocolares, i.e., los enunciados que reportaban las sensaciones inmediatas (para Schlick, los enunciados observacionales, instantneos, no reportables estrictamente). La tradicin fundacionalista se remonta a Aristteles (cf. Segundos analticos), quien sostena que el fundamento del conocimiento estaba en el silogismo.
Algunos filsofos, como Keith Lehrer o Laurence Bonjour, como resultado de esta crtica, argumentan por una teora coherentista de la Teora de la justificacin (tambin hay coherentismo respecto a la verdad y respecto al conocimiento). Esta concepcin ya haba sido prevista por Otto Neurath, otro filsofo del Crculo de Viena, a inicios del siglo XX, pero fue de hecho criticada por el mismo Schlick.
En la dcada de los '80 y los '90, el coherentismo (es decir, el antifundacionalismo al que se referan Deleuze/Guattari) tambin es criticado por algunos filsofos como Ernest Sosa y Alvin Goldman, quienes argumentan que las crticas al fundacionalismo de hecho fallan en ver las caractersticas importantes para la existencia de fundamentos epistmicos. En esta misma lnea crtica se encuentra el neopragmatista Richard Rorty, con sus rplicas al fundamentalismo en la filosofa moderna y en diversas corrientes contemporneas.