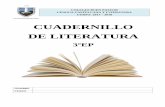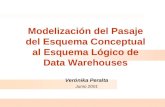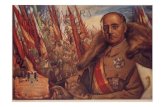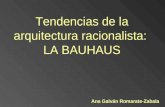Esquema Arqueología.docx
Click here to load reader
-
Upload
sergio-garcia-montecino -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
Transcript of Esquema Arqueología.docx

TEMA 1. LOS DATOS. DÓNDE ESTÁN Y CÓMO SE RECUPERAN
1.1 ¿Qué es un yacimiento arqueológico y cómo se forma?
Es aquel lugar donde quedan restos materiales de algún tipo de actividad humana visibles (a ras de suelo) o invisibles (sepultados, que son la mayoría). Podemos encontrar desde una lasca de sílex hasta una ciudad entera.
El término yacimiento se emplea para denominar los sitios o parajes abandonados por el hombre, normalmente derruidos y casi siempre cubiertos, parcialmente o en totalidad por la tierra, es decir, enterrados.
o Uno de los conjuntos más importantes es la garganta de Olduvai (Tanzania).
Hay gran variedad, por lo que es necesario clasificarlos:o Clasificación cronológica (Paleolítico Inferior, Neolítico Reciente...).
o Funcionalidad :
Los sitios de hábitat son los más importantes y numerosos, ya que aquí será donde se realicen la mayoría de los actos cotidianos de la comunidad, como el alimento y el descanso, las relaciones sociales o la artesanía. En ellos se analizan cenizas, lascas, huesos (animales y/o humanos, huellas de las estructuras (columnas, calles, plazas, edificios públicos…).
A partir del Paleolítico Medio se comienza a enterrar regularmente a los muertos. Los enterramientos suelen sufrir intentos de saqueos y tienen algo en común: fueron construidos con intención, para durar en el tiempo, se enterraron a conciencia y esa es la causa de que el contenido de información sea mayor en ellos que en los poblados.
Otros tipos de yacimiento, según su funcionalidad son: sitios de matanza (especialmente en el Paleolítico Inferior y Medio), el lugar donde un grupo cazó y se aprovechó de la carne y de la piel de un animal grande (huesos y útiles líticos), sitios ceremoniales (círculos de piedras, menhires…), etc.
o Tipológica (de montaña, valle fluvial o costero, en cueva o al aire libre…).
o Asentamiento temporal o Permanente
o Etc.
Las excavaciones arqueológicas intentan reconstruir el proceso que llevó a la formación, el cómo y el por qué se erigieron los restos y como después se destruyeron y fueron cubiertos por la tierra.
Factores para la formación de un yacimiento:o Procesos físicos : Se dan siempre, aunque no haya actividad humana o animal, como puede ser
erosión, traslado y deposición de sedimentos (polvo eólico, lodo, arena fluvial, arrastres en pendientes, etc.)
o Procesos biológicos : Corresponden a la actividad de animales, como excrementos o huesos.
o Procesos humanos : Introduce elementos antropogénicos como aportes minerales y biológicos, los
modifica de varias maneras y altera los procesos de sedimentación natural produciendo su aceleración.
Por ejemplo: en una cueva, a lo largo de los siglos los sedimentos externos adheridos a los pies de las personas (así como ramas, restos de animales, etc.) se van depositando y esparciendo poco a poco hasta que se va cubriendo el suelo sin ser percibido por sus ocupantes, formando suelos de origen orgánico. Se observa muy bien en la Cueva Morín (Santander).
En muchas ocasiones se construyen nuevos asentamientos encima de otros más antiguos e inservibles.
o Diferencias según la zona :

En las zonas áridas o semiáridas se fundan poblados en forma de montículo donde los restos mismos forman un pequeño cerro (yacimiento típico en Próximo Oriente donde recibe el nombre de tell).
En zonas de clima húmedo o cuando hay abundancia de piedras, será este material el utilizado para la construcción de poblado, comenzando en las etapas finales de la Prehistoria. En estos casos se produce mucha menos acumulación de sedimentos, aunque el progreso de la vegetación puede ocultar completamente los restos de una vivienda derruida en poco tiempo. Cuando las piedras escasean, es habitual que sean recuperadas para nuevas construcciones.
En las zonas boscosas y húmedas, las construcciones de madera, como pueden ser muy típicas en el norte y centro de Europa, la madera se descompondrá por la acción de los microorganismos que hay en estas zonas húmedas y desaparecerá. Esto permitirá la localización de los agujeros de poste ya que el humus es más oscuro y retine más la humedad. También, en otras ocasiones, la madera pudo haber ardido y se conservara el carbón vegetal en el hueco, fechable por carbono-14. Gracias a estos huecos se podría dibujar la planta de la edificación, obtener información de su tamaño y de su capacidad.
Otras características de los yacimientos:o La variabilidad tipológica de los artefactos tiende a ser mayor cuanto más larga ha sido la ocupación
de un asentamiento.o Se diferencia entre los artefactos que se conservan y reparan y los que se desechan tras su uso. El
desecho será primario cuando se deja en el mismo lugar de uso y secundario cuando se lleva a otra parte en los procesos de limpieza o mantenimiento.
o La tafonomía, es el estudio de la transición de los restos animales desde la biosfera a la litosfera,
desde la situación de organismo vivo hasta la de hueso fósil.o Uno de los objetivos fundamentales es poder distinguir las acumulaciones óseas producidas por los
humanos, de las que son resultado de la acción de otros animales. En cuanto a la fractura ósea por consumo, los carnívoros comienzan por los extremos de los huesos largos absorbiendo la sangre y dejando al final las cañas cas enteras pero sin los extremos articulares, mientras que los humanos rompen las cañas con instrumentos, para acceder al tuétano de su interior, por lo que se producirán pequeñas esquirlas óseas producto de la rotura.
1.2 La prospección arqueológica La prospección es el conjunto de trabajos de campo y de laboratorio que son previos a la excavación
arqueológica y que incluyen sobre todo el estudio de una zona geográfica con el fin de descubrir el mayor número posible de yacimientos allí existentes.
Hubo un tiempo en el que la tarea fundamental de la arqueología era desenterrar los restos y monumentos, excavar los yacimientos que parecían más interesantes. Hoy en día es necesario un análisis preliminar del yacimiento escogido, la evaluación anticipada de los resultados más probables y el cálculo de los costes.
Si la zona ha sido prospectada por completo, se conocen todos los emplazamientos arqueológicos y se considerará oportuno excavar los más importantes. Pero si la zona se conoce parcialmente, será necesario prospectar antes de excavar.
La tarea de prospección suele tener dos partes:o Análisis previo:
Mapas Topográficos : Cada vez existen más y mejores planos publicados con datos interesantes para la
prospección, como la geología de la zona, los tipos de suelo o la utilización agrícola. Este análisis lo realizaran mediante la triangulación topográfica.
Fotografías aéreas : Son un método de gran importancia para la localización de yacimientos, aunque se
pueden utilizar las imágenes ya existentes para otros fines como la búsqueda de recursos hídricos. En España es más usual que se use este método en zonas llanas, al ser más barato que en zonas montañosas. Los yacimientos se observan desde el aire al

ver estructuras que sobresalen, por la diferente coloración del terreno, la diferente vegetación, el crecimiento de la misma…
Toponimia : La toponimia es otro método para localizar yacimientos. Es el estudio de los nombres
de los lugares y, en ocasiones, se pueden relacionar con la historia. Las más importantes son:
o Referencia a “los moro” (Cueva, Puente, Tumba… del Moro) en referencia a la
ocupación medieval.o Referencias a construcciones (El Castillo, Castillar, Terrojón, Torre…).
o Denominación de materiales (Fuente de Plata, Malamoneda, Cerro del Calderico…).
Etc. o Trabajo de campo:
Consiste en buscar, encontrar y registrar los yacimientos de una zona concreta. Desde los setentas empiezan las prospecciones más sistemáticas que intentan encontrar los yacimientos más importantes en España. Los yacimientos se registran en las llamadas “cartas arqueológicas”.
Para conocer mejor la prospección debemos conocer unos conceptos:o Accesibilidad: esfuerzo y tiempo hasta llegar a un punto concreto.
o Visibilidad: facilidad del medio para localizar el yacimiento.
o Perceptibilidad: facilidad para observar un yacimiento a simple vista. (Lo perceptible, por encima del
medio, que sea el yacimiento). Hay dos tipos de prospecciones:
o Intensivas :
Son las inspecciones directas y exhaustivas de la superficie del terreno en áreas pequeñas. Se realiza por observadores separados a intervalos regulares, hasta conocer todo el terreno. Con este método, sabemos que encontramos todos los yacimientos de una zona, pero es un método lento. Si el área es representativa del área total, se puede inferir la parte al todo. El teorema central del límite nos permite saber, con un margen de error, qué datos tiene la zona completa.
o De muestreo :
El muestreo ha sido un éxito en numerosas zonas, aunque ha sido criticado al no tener una cobertura total del terreno y no recoge un yacimiento importante que no esté en la muestra. Cuanto más grande sea el muestreo, menos margen de error hay. Lo mejor es hacer un muestreo sistemático a intervalos regulares de cuadrículas alargadas y estrechas, para un
posterior muestreo de cuadrados. Una vez localizado el yacimiento a estudiar, se debe describir lo más detalladamente posible para determinar loa materiales encontrados. Si el yacimiento es grande se puede realizar un muestreo sistemático no alineado, para realizar conclusiones sin excavar. Lo más prudente es llevar sólo las piezas más representativas y describir las demás. Se detallará también la información ambiental y ecológica (clima, suelos, vegetación…).
Otro tipo de prospecciones son:o Prospecciones geofísicas :
Mide las propiedades electromagnéticas del suelo. Los métodos son la resistividad (mide la conductividad), método magnético (magnetómetros que miden pequeñas variaciones magnéticas en el suelo que podían causarse por estructuras calentadas como hogares) y el electromagnético (aúna las dos anteriores, es barato pero detecta sólo las estructuras cercanas a la superficie).
o Análisis de fosfatos :
Pueden ser indicativos de presencia humana en el pasado. Localiza los yacimientos cuando no hay restos superficiales que sirvan de guía.

1.3 La excavación arqueológica. Algunos principios generales
Es el modo de recoger una mayor información de un yacimiento. Consiste en desenterrar los restos y llevar los objetos a ser analizados y restaurados para su posterior exposición pública. Se debe registrar y contextualizar todo lo encontrado. Todo lo que no se registre estará perdido para siempre.
Los métodos de excavación del pasado nos parecen inválidos actualmente, por lo tanto nos preguntamos si tiene sentido excavar si en el futuro quizás tengan métodos “mejores”. Además, tendemos a excavar lo máximo posible.
Philip Barker propone que para saber cuánto excavar debemos saber si hay abundancia de un tipo de yacimientos, dejando los más inusuales para el futuro. Además, los yacimientos conservados serán más productivos que los que se han visto afectados. Paradójicamente esto sólo lo podremos saber excavando porque a veces los datos pueden no saberse hasta la excavación o pueden ser engañosos. También tiene que ver en la elección de excavación las corrientes de cada época, ya que en cada período cogen importancia las búsquedas de determinados tipos de yacimientos (necrópolis, castros…).
Decididos ya a excavar un yacimiento concreto, necesitamos un permiso de excavación de la Comunidad Autónoma correspondiente, que determinarán el tiempo de excavación y la zona concreta que se puede
excavar. También se encargarán de indemnizar al dueño del terreno a excavar. Entonces, se dejará constancia de cómo estaba el lugar de la excavación y las facilidades para los excavadores de trabajar allí.
Cada yacimiento está compuesto por una estratigrafía, que se divide por niveles, situados uno encima de otro, teniendo cada uno una cronología y una cultura material diferenciada del otro, dado que se creó en un tiempo en concreto que difiere de los demás. Hay que tener mucho cuidado a la hora de delimitar cada nivel ya se
evitara en lo máximo posible la mezcla de los elementos con otros niveles. o Esta estratigrafía está claramente señalada cuando se realiza el perfil de la excavación, en la pared
donde se ha situado el testigo, que marca el límite del área a excavar. Actualmente, esta técnica de testigos, está quedando en desuso en algunas excavaciones, ya que no se puede usar esta misma técnica en todas, debido a que en algunas hará más difícil o incomoda la extracción de materiales. En yacimientos que posean poca profundidad, como los de época antigua romana, los testigos tienen un papel de escasa importancia, al igual que en yacimientos protohistóricos, que poseen zonas de hábitat separadas por muros, ya que en cuanto aparece uno hay que quitarlos todos para no confundir los
limites, sustituyendo a las tradicionales cuadriculas. Estas cuadriculas, tienen unas normas básicas, ya que dependiendo de cómo se organice el puno cero, estas se articularan y recibirán las siglas de distinta manera. La medida de las cuadriculas ha de estar calculada por aparatos de medición topográfica para que sean paralelas las unas a las otras, aunque varias veces se ajusta a restos que aparecen y que pueden cambiar el ángulo recto de la cata para poder acceder a dicho resto y sus datos.
Importante es también, la elección del lugar donde la tierra extraída va a ser depositada una vez que ha pasado por el cribado y análisis, deberá ser en un lugar alejado de aquella tierra que sea importante y susceptible de ampliarse. Algunas veces puede utilizarse para volver a rellenar las catas que ya no van a excavarse, de manera que dejemos tierra oxigenada para cultivo. Muy importante es que no haya dos catas contiguas excavándose, sino que se siga un patrón tipo ajedrez. Si una estratigrafía está muy bien estudiada, se pueden quitar las capas que carecen de importancia arqueológica con una pala, este método se utiliza en excavaciones de urgencia, aunque el riesgo de destruir parte de los datos es alto.
Una vez que se han definido las catas, se lanzaran hilos vistosos para delimitar el perfil y a partir de ellos comenzar a excavar, siempre de manera horizontal, para evitar desniveles. Una vez que aparecen objetos, se pueden dejar donde están hasta que no se coordenen y dibujen, aunque si se encuentran muy fragmentados, lo normal es coordenarlo como si fuera un solo objeto y se le anota el nivel y cuadrante perteneciente. En cuanto a las estructuras como murallas, muros u hogares, no se levanta, sino que lo más normal es eliminar la tierra que las tapa y si hay habitación, los objetos se dejan en su sitio hasta que se determine su posición.
En cuanto a la manera de excavar, lo normal es hacerlo siguiendo el orden original de los niveles, sin mezclar unos con otros, cada capa que se saca recibe su sigla para hacer más fácil su identificación a la hora de analizarlo en el laboratorio. Si los niveles están cargados de información de gran valor, se saca la tierra

pasando una rasqueta suavemente; si por el contrario, nos encontramos ante una acumulación de basura o escombros, lo más común es utilizar el pico y la pala.
El instrumento que debemos utilizar para picar no puede ser más grande que la paleta de un albañil si son elementos muy frágiles o importantes, el excavador debe de adecuarse al terreno. Si se sacan terrones de tierra, lo normal es picarlo hasta extraer si es que hay, los objetos en su interior.
La tierra que se extrae de los niveles excavados, debe de pasar por un proceso de cribado, para evitar que pequeños elementos que el arqueólogo no ha podido apreciar, no se pierdan, como es el caso de pequeños huesos o micro y meso fauna y una gran parte de la cerámica. La mejor manera de cribar intentar aprovechar la pendiente de un terreno, de tal manera que los granos finos de arena caigan y los pequeños huesos o restos cerámicos y líticos se queden en la parte superior del tamiz y sea mucho más fácil su separación y posterior clasificación. Hay que prestar atención al grosor del tamiz, ya que no es lo mismo buscar restos medianamente pequeños como restos de micro-fauna o restos microlíticos. Actualmente se está utilizando una nueva técnica a la hora de cribar en busca de objetos muy pequeños, como el de la flotación con espuma, que permite atrapar los restos más pequeños y recuperar gran parte de restos orgánicos.
En el yacimiento, es normal que aparezcan numerosos objetos que no se encuentran en un estado de conservación perfecto, sino que por efectos del terreno, tales como peso, presión o alteración humana, se
descubran fragmentados, siendo muy frecuente esto en restos orgánicos, tales como la madera o el hueso, aunque la piedra también puede sufrir alteraciones y fracturas en su composición y forma; la mejor manera de poder extraerlos sin riesgo de que se vuelvan a fracturar es consolidándolos directamente sobre el terreno, con una mezcla de acetato que consigue mantenerlos pegados durante su extracción y durante su traslado al laboratorio ya que irán en embalajes adecuados para su mayor mantenimiento.
Antes de extraer los objetos de la tierra, se sitúan en el espacio, de manera que tengan su localización exacta a la hora de situarlos sobre un plano. Para ello hay que tomar las coordenadas x, y, z que se tomaran respecto al punto cero del yacimiento, normalmente hacia el norte; en algunas excavaciones se sigue realizando con la ayuda de plomadas y cinta métrica, pero la nueva tecnología de la Estación Total, permite tomar las coordenadas de manera instantánea con solo un aparato de medición. Una vez tomadas estas medidas, se procede a la extracción del objeto, colocándolo en un envase óptimo para su traslado, que contenga el número de la pieza, las medidas de dicho objeto y si es determinable o no; en una hoja cuadriculada se procede a dibujar el objeto a escala menor y de manera perpendicular para una mayor fidelidad, con el número que le corresponde a la pieza y se colorea de tal manera que se sepa qué tipo de objeto es, piedra, hueso, madera...
En cuanto a la fotografía, el proceso no es tan complicado y se ciñe a unas normas básicas, como la inclinación del terreno, el uso del trípode, la cantidad de luz que hay en la zona y la colocación de una escala al lado del objeto a fotografiar. A veces la calidad de la fotografía es tan buena, que no es necesario tener que dibujar el objeto en el papel cuadriculado. La grabación en vídeo de la excavación empieza a tomar fuerza a la hora de seguir un diario sobre el día a día del yacimiento.
El director de la excavación es el responsable de llevar un diario, en el que debe apuntar el desarrollo diario de la excavación, desde los hallazgos que se vayan sucediendo hasta el número de clasificación que tienen los mismos para evitar futuros errores. El director no debe fiarse de su memoria a la hora de recordar los datos, sino que debe escribirlo todo para que no haya confusiones posteriores, pudiendo convertirse parte de ese diario en hojas-formulario, donde registrar varios hallazgos del mismo tipo, pero sin caer en la formalidad y rigidez para no alterar la riqueza del registro arqueológico.
Todos los objetos que salen del yacimiento, deben de pasar por un proceso de lavado para eliminar cualquier resto de sedimento pegado a él, siempre y cuando no corran el riesgo de ser destruidos en el proceso. Posteriormente, una vez secados los materiales, se les sigla, es decir, se les escribe un numero con tinta indeleble que corresponde con el número de la pieza a la hora de extraerla de la tierra, esta cifra, va acompañada de las siglas del yacimiento.
Si por algún casual, no se contara con medios para poder analizar y estudiar, los materiales que no van a ser clasificados se deben de agrupar por contextos, de tal manera que una vez que se vuelva a disponer de medios o se necesite estudiar más en profundidad puedan estar accesibles.
A la hora de clasificarlos, se debe empezar por aquellos que tengan relevancia, tales como restos completos o metálicos y todos y cada uno de ellos, deben de llevar una sigla asociada que indique que tipo de material es.
Para concluir, hay que tener en cuenta, que se debe de documentar todo lo que ha salido del yacimiento, incluido aquello que puede ser considerado irrelevante. Para ello nos ayudaremos de la fotografía y del dibujo,

que ha de poseer detalle, incluido el sombreado, eligiendo los más completos de manera que evitemos caer en la repetición y se reduzcan los costes que aumentan a la hora de hacer una publicación.
TEMA 2. EL ANÁLISIS. PONIENDO ORDEN A LOS DATOS
2.1 Las unidades del análisis La parte del estudio, la comparación y abstracción de los datos arqueológicos es la parte del trabajo del
arqueólogo que más ímpetu requiere. Junto con la reconstrucción y la teoría social, es además la parte de la Arqueología que más ha evolucionado.
La mayoría de las unidades analíticas que se usan en todos los trabajos son las expuestas por avid Clarke en 1968 en su libro Arqueología analítica. La secuencia de unidades básicas es la siguiente: atributo, artefacto, tipo, conjunto y cultura arqueológicos:
o Artefacto :
Es cualquier objeto modificado por el ser humano tanto en sus características como en sus atributos. La característica modificada puede que sea simplemente su relación con otros. Allí donde hay huella humana aparece el artefacto.
o Atributo :
Es cualquier carácter lógicamente irreductible de dos o más estados, que actúa como una variable dependiente en un sistema concreto de artefactos. Un ejemplo de esto, sería el color de una cerámica. Los atributos a su vez, atienden a la división clásica de escalas de medida propuesta por Stevens en los años 40:
Variables nominales: son atributos cualitativos que representan el nivel más elemental de medida.
Ordinales: parecidos a los nominales, pero están colocados en cierto orden, relacionados entre sí (a diferencia de los nominales), por ejemplo colocados por orden estratigráficamente.
Por intervalos: Las escalas de intervalos sirven para sistemas en los que no hay cero absoluto y por ello no se pueden realizar operaciones matemáticas con ellos, un ejemplo serían los años del calendario, o la escala de grados centígrados.
De razones: La escala de razones o de relaciones es la numérica cuantitativa, con cero absoluto, en estas encontraríamos la longitud, peso, ángulo, número de vasijas en una tumba, etc.
o Tipo :
Es clave en la actividad analítica y representa la mayor parte del tiempo empleado en el trabajo arqueológico. Esta labor clasificadora consiste en reducir la enorme variedad del mundo real a una serie de unidades abstractas manejables. Existen dudas sobre si un tipo es el conjunto de objetos que representa o algo ideal y abstracto. En definitiva, un tipo lo forman una serie de artefactos que se parecen entre sí. Cuantos más atributos compartan los miembros de un tipo, se dice que es más coherente. Los tipos pueden tener en común la funcionalidad, o el éxito y duración pero otras veces pueden parecer totalmente inútiles, pero tener una función simbólica como transmisores de mensajes sociales complejos.
o Conjunto :
El conjunto o assemblage arqueológico es un grupo asociado de artefactos contemporáneos, que pertenecen a distintos tipos y que se usaron a la vez en el pasado. Los conjuntos pertenecen al mismo grupo humano o a grupos relacionados. Pueden no corresponder a ninguna realidad concreta del pasado, pero si en el presente.
o Cultura arqueológica :
Es un grupo politético de tipos específicos y globales que se representan a la vez consistentemente formando conjuntos dentro de un área geográfica concreta. El concepto de

cultura, limitado a lo material –aunque no sea esta su dimensión total- resulta muy útil para ordenar y clasificar artefactos.
Por encima de estas unidades de análisis que hemos nombrado, existirían otra aún más amplias:o Grupo cultural :
Sería un conjunto de culturas relacionadas y colaterales, que comparten diferentes secciones en un gran grupo de tipos arqueológicos.
o Tecnocomplejo:
Lo formarían culturas que presentan diferentes tipos pero pertenecientes a las mismas grandes familias, debido a que tienen que hacer frente a los mismos factores ambientales, económicos y tecnológicos.
A veces resulta difícil diferenciar entre grupo cultural y tecnocomplejo, para esto, Clarke sugiere un mínimo porcentaje de tipos compartidos del 30% para el grupo cultural y 5% para el tecnocomplejo. Al principio de la cultura humana, los restos son tan escasos que solo se pueden distinguir tecnocomplejos, como por ejemplo el Achelense.
2.2 Los principios de cuantificación Debemos primero decidir cuáles son los atributos que nos interesan para clase general de artefactos y
describirlos en función del estado o valor que tienen para nosotros. Luego se agrupan todos o la mayoría de los artefactos en tipos, “descubriendo” cuáles son estos mediante la construcción de una tipología, para ello tenemos que estudiar cómo se comportan los atributos en el conjunto de artefactos. Después sintetizamos el yacimiento o conjunto que tenemos, explicando el lugar, contexto y proporción en que van apareciendo los tipos. Cuando hay información sobre un número grande de sitios, podemos hablar de una cultura arqueológica en un lugar determinado. Estas conclusiones que saquemos serán casi siempre provisionales, ya que dependen de los nuevos datos que van apareciendo, con lo que debemos ir cambiando para adaptarnos a la nueva información.
Denominamos cuantificación al proceso de reducir la información material a entidades manejables analíticamente y la combinación de las mismas para obtener resultados significativos. Tenemos que saber que no podemos medir todos los atributos de un conjunto arqueológico, con lo que debemos escoger los más significativos para nuestra posición teórica y metodológica. Podemos elegir variables cualitativas o cuantitativas. Hoy en día, hay una tendencia a creer que una disciplina es más científica cuantas más variables cuantitativas y menos cualitativas tenga, aunque no hay un acuerdo general.
Los atributos numéricos más habituales en Arqueología son las medidas de dimensión de los artefactos, por ejemplo, en una cerámica se miden diámetros de la boca, de la unión del cuello al cuerpo, de la parte más sobresaliente de este y del pie o base si la tienen, también las alturas del cuello, cuerpo y base.
Todas estas variables son susceptibles de ser resumidas de forma matemática y de forma gráfica. La forma numérica consiste en extraer la media aritmética –la obtenemos dividiendo la suma de todos los valores por el número de vasijas en la muestra-, la muestra pueden ser todas las vasijas o subgrupos dentro de estas.
El valor medio es muy útil, pero no suficiente para tener una idea global de la distribución de los valores, ya que los elementos estudiados pueden tener la misma medida pero ser muy diferentes. Para solucionar este problema se diseñaron estadígrafos que miden la dispersión de los valores y entre ellos los más usados son la desviación típica -o estándar- y ese mismo número elevado al cuadrado, la varianza.
o Las desviaciones pequeñas indican un “error” menor en la factura de los artefactos, un mayor
acercamiento de estos al modelo ideal, y por tanto más especialización. La desviación, de todos modos, puede aumentar simplemente porque aumenta la media, para evitar esto, se puede dividir la primera por la segunda –coeficiente de variación-. La desviación típica tiene la ventaja de ser bastante estable, al contrario que otros estadígrafos como el rango que varían mucho con pequeños cambios.
En el ámbito de las variables numéricas, el grafico más habitual es el histograma o diagrama de barras. Consiste en agrupar los valores en intervalos fijos, contando cuantos casos hay en cada intervalo y representándolo por la altura de cada barra. La forma del histograma da una información muy valiosa sobre el conjunto de valores de la muestra. Si tiene un solo máximo –curva unimodal- el grupo es más homogéneo que cuando por ejemplo presenta dos picos, es decir, una curva bimodal. Si ocurriese esto último, seguramente

tenemos dos tipos mezclados, con lo que deberemos separar ambas gráficas cortando por el punto medio entre picos antes de volver a calcular los estadígrafos y dibujar los gráficos.
Los estados de las variables nominales –por ejemplo el color o tipo de arcilla- no tienen relación entre si y no se pueden calcular medias ni deviaciones típicas para ellas. El único estadígrafo aplicable en este caso es la moda, que nos indica cual es el estado más abundante. Además, para completar la información en estos casos deberíamos calcular también el porcentaje de la muestra que supone, para así describir adecuadamente su variabilidad respecto al atributo. La forma gráfica más frecuente de expresar estos datos es el diagrama de sectores –de círculo-.
Cuando la variable es el tipo de artefacto y en el caso de los útiles de piedra del Paleolítico, cuyos tipos están bastante normalizados y son aceptados por muchos investigadores, los diferentes estados –los diferentes tipos concretos- se colocan siempre en el mismo orden por convención, con lo que se utiliza un gráfico de porcentajes acumulados. Este tipo de representación gráfica ha demostrado ser útil, especialmente, para comparar las curvas de unos niveles o yacimientos con las de otros, y decidir si se trata de culturas diferentes o semejantes.
También podemos utilizar la curva o distribución normal, llamada campana de Gauss. La característica de esta representación gráfica es que su punto medio coincide con la media y la zona central es la que cuenta con mayor número de casos. La propiedad de esta curva consiste en que en el intervalo de una desviación típica a ambos lados de la media se hallan algo más de dos tercios de los casos -68,26%-, en el de dos desviaciones un 95,46% y en el de tres un 99,74%. Por esta razón, los casos por encima o por debajo de tres desviaciones son muy raros. Para saber la posición que ocupa cada caso en esta relación es necesario tipificar el valor que tiene la variable restando este a la media y dividiendo el resultado por la desviación típica de la media. Debemos acudir a tablas que aparecen en los manuales de estadística para encontrar el valor tipificado para cada caso. El ejemplo más típico de distribución normal en arqueología es el del carbono 14.
En Arqueología, de todos modos, se suele trabajar con muchas variables. En el caso de los atributos numéricos, los diagramas de dispersión –o nubes de puntos- permiten estudiar a la vez dos de esas variables. Los datos se representan en un eje de ordenadas y accisas y si los puntos aparecen agrupados en dos o más concentraciones, cuanto más separadas mejor, entonces podemos suponer la existencia de dos o más tipos en la muestra. Si los puntos tienden a estar alineados, entonces estamos en un caso de fuerte correlación entre las variables, tanto mayor cuanto más cerca de la línea recta estén los puntos. La correlación se mide con el coeficiente “r” de Pearson, que nunca puede tener un valor absoluto mayor de la unidad. Cuando r vale1 sería una correlación perfecta, positiva sería cuando la línea sube hacia arriba, menos uno cuando la correlación es perfecta pero negativa. En teoría, un valor igual a cero equivale a la ausencia total de correlación y se da cuando los puntos aparecen distribuidos aleatoriamente entre los ejes, aunque si el valor es pequeño, como por ejemplo 0,2 podemos suponer que no hay correlación. Este método de representación es una buena demostración de la correlación y dispersión, además, tiene gran valor predictivo.
El muestreo estadístico, también debe ser tenido en cuenta sobre todo para la prospección en el campo. En estos casos, se suele hacer de forma aleatoria las catas para tener el máximo número de muestras representativas posibles de los diferentes lugares, aunque esto tiene sus inconvenientes cuando el azar nos juega malas pasadas no distribuyendo bien los lugares, algo que no comenta el libro. En general, los datos arqueológicos son parciales y erráticos, como el comportamiento humano. La significación estadística es útil sobre todo para decidir si en nuestros datos existen preguntas que deben ser contestadas o por el contrario no preocuparnos por ellas.
Existen muy diversos métodos para el análisis de datos, otros ejemplos cada vez más abstractos que nos pueden servir para ver si existen correlaciones entre nuestra información son el de contraste de la diferencia de las medias –t-test-, el chi-cuadrado, los métodos de estadística multivariante, los métodos de taxonomía numérica –entre estos destaca el análisis de conglomerados, también llamado Cluster-. Los diagramas en forma de árbol o dendrogramas para los coeficientes de disimilaridad, la distancia euclidia, el método de las K-medias, el análisis de componentes principales o análisis factorial, en definitiva, todo un rango de herramientas muy útiles en función de nuestras necesidades.
2.3 Las aplicaciones informáticas en arqueología Es imposible resumir aquí ni si quiera una mínima parte de las aplicaciones que esto tiene y va a tener en el
futuro. En general destacan actualmente los GIS, Sistemas de Información Geográfica, para el trabajo

geográfico; se trata de bases de datos de referencia para el almacenaje, análisis, recuperación y exposición de datos espaciales. Para la delimitación de los territorios se pueden usar los polígonos Thiessen, o las representaciones tridimensionales, que nos permiten obtener modelos de predicción de localización de los yacimientos arqueológicos.
Existen otras bases de datos de gran interés para los investigadores, para estas bases de datos, hay que tener muy presente la importancia del diseño de los campos en que se divide la información, ya que debe hacerse con acierto y previsión de futuro porque después son muy difíciles de modificar. Destacan algunos proyectos españoles como “Mundo Ibérico”, o las de Arte Levantino del CSIC.
La reconstrucción virtual de los yacimientos y paisajes arqueológicos también puede ser útil, así como la incorporación de la tecnología para los museos, de esta forma se hace más dinámica la información que se muestra. Por último destacan las revistas científicas en la red, el correo electrónico y otras herramientas que nos permiten ver en directo excavaciones arqueológicas, como en de la excavación de Çatal Hüyük.
TEMA 3. LA CRONOLOGÍA RELATIVA De los pasos más difíciles que podemos encontrar en el análisis de las piezas extraídas en los yacimientos
arqueológicos, la datación de las mismas así como del propio yacimiento supone uno de los procesos más costosos dada la multitud de factores que influyen en dicho análisis, puesto que desde la posición estratigráfica donde se haya encontrado la pieza, la morfología de las pieza en sí, las características del lugar, el contexto arqueológico de las piezas en conjunto, etc., todo ello influye en la datación.
En referencia a la cronología que se puede dar al yacimiento y a las piezas extraídas del mismo se puede hablar de dos tipos de cronología: la cronología relativa y la absoluta.
Fernández Martínez, nos ofrece una visión amplia de las principales formas de datar, tanto en cronología relativa cómo absoluta, siendo la primera la que trataremos a continuación.
La cronología relativa ofrece una primera información a mayores del contexto de la pieza extraída en función del lugar y las condiciones en que se haya encontrado, arrojando así una serie de fechas grosso modo, aproximadas, teniendo que depender de una serie de estudios y análisis en profundidad posteriores para dar una datación absoluta.
Por lo tanto, podemos distinguir dos métodos básicos de catalogar y definir una cronología relativa:o La estratigrafía :
Tal como su nombre indica, nos ofrece una vista de los diferentes niveles estratigráficos de un yacimiento, los cuales se sobreponen sucesivamente a través de los años (principio de superposición). De esta manera, la estratigrafía nos ofrecería una cronología relativa al situar un elemento en un determinado nivel, el cual ha sido previamente datado en función de las características geológicas y físicas del lugar, conocidos por las prospecciones y análisis previos al trabajo de excavación propiamente dicho.
Esto se debe a que cada estrato está compuesto por una textura y composición diferentes del resto, y en cierta medida se debe a lo que sobre ese nivel se haya situado, pudiendo ver restos de cenizas o una textura que indique si en ese nivel había o no presencia de cultivos o presencia humana.
Con estos estudios y dependiendo de ese principio de superposición anteriormente mencionado se puede dar a los hallazgos arqueológicos una cronología relativa en función del nivel estratigráfico en los que se hayan encontrado. Junto con el principio de superposición se establece el principio de continuidad, que indica que todos los elementos de un nivel estratigráfico determinado son en su conjunto contemporáneos. Esto simplifica bastante un problema que pasa por el hecho de que la tierra esta en movimiento, y los diferentes elementos hallados pueden haberse movido de sus estratos originales debido a un gran número de factores. Además otro principio, el de identidad paleontológica, se encarga de procurar un englobe en conjunto de una cantidaddeterminada de restos de distintos yacimientos, con características en común, cómo es el caso del nivel estratigráfico, para generar grandes periodos cronológicos en los que englobarlos, siendo ejemplos claros los restos hallados en todo el mundo y cuyas características permiten encuadrarlos en achelenses, magdalenienses, etc.

No obstante con todos sus pros y contras, el principio de continuidad es otro elemento a tener en cuenta al procurar una cronología relativa, y junto el principio de superposición y el de identidad paleontológica conforman lo que se conocen cómo principios de cronología estratigráfica.
La estratigrafía cómo medio para dar una cronología relativa de un yacimiento o un objeto en concreto tiene cómo hemos dicho diversas formas, características e incluso problemas añadidos, cómo es el caso de los factores geológicos que pueden alterar los diversos niveles estratigráficos y los restos en ellos asentados. Sin embargo, también es importante la estratigrafía para poder dar una cronología absoluta (que veremos en el siguiente apartado), dando cómo ejemplo una tumba o depósito material, en la cual se utilizan los restos más antiguos y más nuevos para encuadrar la misma en una datación aproximada en conjunto con el nivel estratigráfico en el que se encuentre la tumba. Esto quiere decir que en el conjunto aparecerán dos términos, el terminus post quem y el terminus ante quem. El primero corresponderá a la datación dada al objeto más moderno hallado en un nivel, marcando el límite antes del cual no se habrá dado ningún fenómeno, mientras que el segundo término corresponde a la datación del nivel superior al del objeto u objetos del terminus post quem, cómo límite posterior al cual no pudo depositarse ningún objeto del nivel anterior, y cerrando así la cronología de un lugar entre una fecha antigua y otra más moderna. Hay que tener cuidado de ver bien cuál es el nivel superior al conjunto para no caer en el error de una datación poco concreta.
Fernández Martínez ofrece cómo ejemplo un conjunto cerrado en el yacimiento de Pedro Muñoz, en el cual en un nivel estratigráfico se encuentran unas fíbulas de bronce, datadas en el siglo V a.C., mientras que el nivel superior correspondería al IV a.C según unos restos de cerámicas griegas halladas en el mismo, por lo que la cronología de estrato del yacimiento se situaría entre el V-IV a.C. Cómo decíamos antes, si no tenemos en cuenta el nivel superior cómo límite, podríamos irnos a los estratos medievales, datando el yacimiento entre el V a.C. y la Edad Media, algo que no se correspondería con los estratos estudiados en cuanto a la Edad Antigua, por ejemplo.
En la estratigrafía y la datación ha sido de vital importancia la aparición de un sistema conocido cómo matriz de Harris (Desarrollada por el arqueólogo inglés Edward C. Harris en el siglo XX), la cual ayuda a entender la secuencia cronológica de todos los estratos de un determinado yacimiento en concreto, realizando un diagrama de los mismos y su posición, y numerándolos en función de las características de cada estrato permitiendo así situarlos en el tiempo y evitando en mayor o menor medida confundir las cronologías de los restos hallados en cada nivel.
Harris trata por lo tanto a cada estrato como una entidad abstracta, sea un pozo, un basurero o una muralla, pudiendo ver los cambios acontecidos en cada momento histórico debido a que cada uno de esos cambios está considerados cómo particulares, y son ordenados en consecuencia en función de su consideración temporal. Para esto se recurre a altimetrías, planimetrías y diarios de excavación, consiguiendo así una representación “tridimensional” del yacimiento, donde la tercera dimensión no es otra que el tiempo, el cual une cada uno de los estratos.
o La seriación :
Mientras que la estratigrafía ofrece una cronología relativa basada en los aspectos extrínsecos a los objetos hallados, sobre todo el contexto en que se encuentran, la seriación ofrece una visión intrínseca, basando la cronología dada en las características del objeto u objetos encontrados.
Poniendo Fernández Martínez el ejemplo de las hachas de bronce halladas en un yacimiento, estas se ordenarían de más antigua a más moderna en función de esas características mencionadas, por lo que se tratará a los estratos en los que se hayan encontrado en función de la cronología dada a cada objeto.
Hay que tener en cuenta no obstante, que a veces puede ser muy difícil establecer diferencias entre objetos en función de las características de los mismos, puesto que dependiendo de qué

objetos sean las diferencias pueden variar muy poco en diferentes marcos de tiempo, o mucho, poniendo otro ejemplo Fernández Martínez con las cerámicas, en las cuales cambiarán más en menos tiempo las cerámicas de lujo que las de uso cotidiano. Con esto se pretende remarcar la importancia de la variabilidad cultural de los objetos en función del tiempo y de los errores relativos que estos plantearían ante la cronología en función de materiales, que recordemos, es lo que la seriación ofrece.
La seriación será pues de gran utilidad e importancia en situaciones cómo el estudio de necrópolis, donde datar los objetos de cada una de las tumbas puede darnos información sobre que tumbas son más o menos antiguas que otras, por ejemplo.
Con todo esto, tampoco hay que olvidar el aspecto analítico de la seriación, en la medida en que se han de realizar, cómo bien menciona el nombre del método, series de materiales encontrados, agrupando características y formas similares, para establecer con ello grupos de objetos que ofrezcan esclarecer las cronologías en la medida en que según la cantidad de cada material pueda tener más o menos relación con el yacimiento y con las épocas del mismo.
Para lograr esto se realizan una serie de cálculos de coeficientes, en función de los atributos o tipos, dependiendo de si se van a seriar artefactos o contextos. Esto da lugar a un gráfico en el que la posición de los objetos en el mismo nos dará la colocación más gradual y posiblemente, ese resulte ser el orden cronológico.
TEMA 4. LA CRONOLOGÍA ABSOLUTA. La diferencia entre cronología relativa y absoluta es que, mientras que la relativa se centre en observar qué
yacimientos van antes o después y el cambio o evolución que se ha producido entre ellos, la cronología absoluta intenta dar la fecha exacta en la que se depositaron dichos yacimientos.
El primer método usado por los arqueólogos del siglo XIX fue la estimación en función del espesor de los estratos (a mayor espesor, mayor antigüedad del yacimiento). Sin embargo, como la velocidad de deposición de los sustratos es irregular y varía según la época y el lugar, este método no es válido.
Otro método utilizado además del citado anteriormente fue el análisis de sedimentos glaciares (que permitió saber el tiempo transcurrido desde la última glaciación).
La dendrocronología es la datación mediante el estudio de los anillos de los troncos de los árboles, que se forman cada verano, por lo que cada anillo corresponde a un año. Con este método se puede intuir el clima de una zona, ya que el clima seco produce anillos finos, mientras que el clima húmedo produce anillos gruesos.
Por último: Otro método es la cronología comparada o cruzada. Consiste en la comparación de un resto arqueológico nuevo sin datar y otro muy similar ya datado, dándole al primero la datación dada anteriormente al segundo.
Desde mediados del siglo XX, los avances en física nuclear han supuesto una revolución para la datación arqueológica. Los físicos descubrieron que los procesos de desintegración de un objeto se llevaban a cabo de una manera muy exacta y regular.
Los métodos modernos vasados en la física nuclear son los siguientes:o El carbono 14 :
El primer método moderno del que vamos a hablar es el Carbono-14. El proceso es el siguiente: al chocar los rayos cósmicos con la atmósfera, producen una reacción con el Nitrógeno cambiando su masa, manteniendo su masa (que es 14), pero cambiando el número de su carga atómica y, por tanto, convirtiéndolo en un tipo de carbono conocido como Carbono-14.
Este elemento, aunque no sea Carbono como tal, se comporta igual y, por tanto, es consumido por los seres vivos al mezclarse con el oxígeno y formar dióxido de carbono.
Cuando un organismo muere, los átomos de Carbono-14 van desapareciendo a un ritmo determinado y, como son radiactivos, se puede medir su intensidad con aparatos especiales. De esta manera se puede saber la fecha exacta con una aproximación de 90 años arriba o abajo (dependiendo del tamaño de la muestra).
o La termoluminiscencia :
Otro método moderno es la datación por termoluminiscencia. Se utiliza principalmente para la datación de cerámica. Consiste en lo siguiente: Los materiales con una base cristalina, como

la cerámica, contienen pequeñas cantidades de elementos radiactivos. Estos se desintegran a un ritmo constante y conocido, emitiendo radiaciones que bombardean la estructura cristalina y desplazan los electrones, que quedan atrapados en grietas de la retícula cristalina. Cuando el material se calienta rápidamente a unos 500º o más, los electrones escapan y mientras lo hacen emiten una luz conocida como termoluminiscencia. Midiendo la intensidad de esta termoluminiscencia se puede realizar la datación.
o El potasio-argón :
El método basado en el potasio-argón permite fechar yacimientos arqueológicos que tengan más de 100.000 años de antigüedad. La muestra analizada ha de ser de materiales volcánicos y lo que se mide son los materiales desintegrados y no los que quedan por desintegrar como es el caso del C-14. Ha evolucionado conociéndose a la técnica resiente Ar-40/Ar-39 (argón/argón). Se basa en la fusión de la muestra mediante un rayo láser y el bombardeo del gas resultante con neutrones de alta energía, que convierten parte del potasio estable (K-39) en Ar-39.
En sus comienzos se pensó que el método era muy fiable, aunque como es lógico con el paso del tiempo se han ido descubriendo problemas. Existía un error en todas las mediciones que cometían un error de 2.67% dando fechas más recientes de lo que lo eran. Este problema fue ya resuelto y ha dado la primera datación absoluta fiable de la ocupación humana en el continente europeo.
Este método se basa en el principio de la desintegración radiactiva. En este caso, en la lenta transformación de un isótopo radiactivo del potasio en el gas inerte argón, dentro de las rocas volcánicas.
o La serie del uranio (uranio/torio)
El método se refiere a la serie de los elementos radiactivos que se originan por desintegración, mediante la expulsión de partículas alfa y beta, a partir del uranio natural (U-238) hasta llegar al plomo estable (Pb-206). Como sistema de datación se aplica, sobre todo, a carbonatos calizos (por ejemplo: calcita y otros componentes de las formaciones secundarias), aunque también se pueden fechar muestras de huesos y conchas, por lo que la relación entre lo que se data y la actividad humana es mucho mayor que en el método potasio/argón. El alcance cronológico va de 5.000 a 500.000 años.
Cuando se forman los carbonatos, contienen uranio y no torio, debido a que el primero es soluble y el segundo no. Por lo tanto, todo el torio contenido en una muestra se habrá originado después de su formación debido a la descomposición del uranio. La serie de uranio es bastante larga y en ella aparecen distintos isotopos (estructurados en “padres” e “hijo”) pero solo interesa coger aquellos cuya vida media sea apropiada para la datación.
En el laboratorio se disuelve el carbonato con ácido y se separan químicamente los dos elementos, para luego medir su cantidad y la del uranio natural U-238, que es el origen de toda la serie. Tras las mediciones se calcula la proporción de Th-230/U-234 y de ellas se obtiene la edad de la muestra.
Los problemas de esta forma de datación se empiezan a desarrollar enseguida y no siempre son susceptibles de control. Si la muestra es demasiado antigua, el torio se forma tan despacio que llega un momento en que la cantidad formada iguala a la que se desintegra, y ya no cambia su proporción con la edad (punto de equilibrio), por ello existe un límite inferior de la datación, en torno a los 500.000 años. Las muestras más modernas se pueden fechar en condiciones ideales con un error menor al 10%. No obstante, se dan problemas de mayores discrepancias debido a que no todas las rocas tienen la cantidad de uranio necesaria, la vida media de los dos isótopos no es conocida con exactitud y los instrumentos de laboratorio no son tan precisos como se supone teóricamente.
Otra cuestión es la relación entre el mineral y el contexto arqueológico, que a veces es complicada. Cuando se analizan dos capas de caliza obtenemos dos límites, uno mínimo y otro máximo, para todos los niveles que estén comprendidos entre ellos, pero no fechas absolutas para los mismos.

Para evitar las impurezas de las muestras se escogen partes que no tengan porosidades. Aunque, en ocasiones, se pueden detectar las recristianizaciones que dan edades más recientes
debido al bajo contenido en torio de las partes jóvenes. Siempre es aconsejable extraer varias muestras y controlar la fiabilidad de la datación mediante la comparación de los diferentes resultados.
Desde los años setenta se han fechado abundantes yacimientos del paleolítico con este método.
o Las huellas de fisión :
Este método de datación sigue en relación con el elemento químico uranio, cuya fisión deja huellas en las estructuras cristalinas a velocidad constante. Este método también está relacionado con la termoluminiscencia pues estas fisiones provocan una parte de las irregularidades cristalinas donde quedan atrapados los electrones que aquella mide. Esta forma de datación se emplea para fechar cristales volcánicos (piedra pómez, obsidiana, etc.) y cristal y cerámica realizados por el hombre. El alcance cronológico de esta forma de datación es muy amplio en el tiempo, puesto que llega a más de dos mil millones de años, pero las muestras recientes exigen demasiado tiempo de recuento, por lo que la termoluminiscencia funciona mejor.
Los núcleos de U-238, además de desintegrarse como hemos visto anteriormente, de cuando en cuando se rompen en dos partes de masa aproximadamente igual, las cuales salen despedidas con enorme fuerza causando gran daño a la estructura cristalina que los contiene. Como sabemos la velocidad a que se fisiona, sólo hay que medir cuánto U-238 hay en la muestra y contar el número de huellas para saber la edad de la formación del cristal, bien en el momento geológico o desde su calentamiento si se dio este hecho.
La principal limitación del método consiste en el tiempo necesario para contar las huellas en el microscopio. Para obtener una fiabilidad del 10% es necesario contar por lo menos cien huellas, y en recorrer un área de un centímetro cuadrado se emplea sobre una hora de tiempo. Si el material es relativamente reciente tiene muy pocas huellas y hace falta mucho tiempo para llegar a cien. Por esto, este método no suele ser aplicable en la cerámica, a menos que esta contenga una cantidad anormalmente grande de uranio.
o La racemización de aminoácidos
Este método fue desarrollado a comienzos de la década de los setenta para obtener dataciones absolutas de huesos, de los cuales hacía falta extraer una muestra demasiado grande (análisis destructivo) para el carbono-14. Sus ventajas son que requiere muestras muy pequeñas (menos de 10 g.) y llega hasta más de 100.000 años de antigüedad. Los problemas derivan de que la velocidad del proceso que se mide depende en gran medida de la temperatura, cuya variación a lo largo del tiempo no conocemos, y que por ellos las fechas de cada yacimiento han de ser calibradas con muestras de fecha conocidas por otros métodos del mismo sitio. Por esto es probable que este método de datación sea sustituido rápidamente por otros, como por ejemplo por el C-14 por acelerador o por la resonancia de spin electrónico.
Las moléculas de los componentes orgánicos tienen ña particularidad de que, con los mismos elementos, pueden presentar diferentes estructuras espaciales. A estos compuestos se le llama isómeros y un ejemplo lo forman el alcohol etílico y el éter dimetílico, con la misma fórmula pero muy distintas propiedades (el primero es líquido y el segundo es un gas). En ocasiones son tan parecidos que dos isómeros parecen idénticos y no se saben diferencias con facilidad. Estos enantiómeros tienen propiedades muy similares, y algunos, como los azúcares y lo aminoácidos, se suelen dividir en dextrógiros y levógiros, pues uno desvía hacia la derecha un rayo de luz polarizada y el otro lo desvía hacia la izquierda.
Los seres vivos normalmente solo producen variedades levógiras y, aunque estas se transforman de forma continua en dextrógiras las formas “D” no perduran demasiado. Una vez que el ser vivo muere, al no existir nueva formación, los isómeros “D” van aumentando hasta igualarse con los “L”, formando una mezcla al 50% llamada racémica. Este proceso se llama racemización y se produce a una velocidad constante si la temperatura también los es.

En el laboratorio se calcula la cantidad de isómero “D” que existe, y sabiendo la velocidad a la que se forma se obtiene el tiempo transcurrido desde la muerte del ser vivo.
Este método no sirve para datar cuando se ha producido un calentamiento que ha motivado una racemización más rápida de lo normal lo que rompe el principio de velocidad constante. Otra conocida forma de incumplir ese principio es la debida a las variaciones de la temperatura que sufrió la muestra mientras estuvo enterrada, pues la velocidad de racemización aumenta según lo hace la temperatura. Aunque se pueden hacer cálculos aproximados de como vario el clima en el yacimiento, mediante información procedente de otras zonas y de otros análisis, y así mismo ajustar la velocidad de producción del isómero en los diferentes períodos.
El principal defecto de este tipo de calibración es que si la fecha del C-14 que se escoge está equivocada, entonces todas las de racemización que se basan en ella también lo están.
o Arqueomagnetismo y paleomagnetismo :
El arqueomagnetismo es el estudio de las pequeñas variaciones que ha experimentado el campo magnético terrestre en el pasado reciente, sobre la base del registro dejado en materiales arqueológicos, como arcilla cocida y hornos cerámicos. Se distingue del paleomagnetismo en que este se basa en información obtenida en las rocas y otros materiales geológicos, prolongando su ámbito de estudio hasta el momento en que se formó la Tierra.
La principal aplicación del arqueomagnetismo en la arqueología es la datación precisa de muestras recientes (hasta de unos 10.000 años, con un error de ± 20 años en el mejor de los casos), mientras que por paleomagnetismo es posible la datación aproximada de restos anteriores a medio millón de años gracias a los cambios de orientación global que sufrió el campo terrestre.
Los inconvenientes del arqueomagnetismo surgen porque el campo magnético ha variado de forma aleatoria, no sólo según la época sino también según las distintas zonas geográficas y es necesario conocer con exactitud cómo lo hizo en cada una de ellas.
El campo magnético está originado por algo que se imagina como un dipolo magnético o gran imán situado en el centro de la Tierra, el cual forma un ángulo con el eje geográfico norte-sur. Este ángulo, llamado declinación, varía con el tiempo, al igual que lo hace la intensidad o fuerza del campo. Estos campos afectan por igual a toda la Tierra, pero el efecto del dipolo central es únicamente el 80% del campo magnético total, y existen otros dipolos locales, que causan el resto de la variación.
Existen varios tipos de magnetismo remanente, aunque no todos sirven a la arqueología: termo-remanente y deposicional, el que se produce en el barro de los adobes, el de tipo “viscoso” (causado por cambios en el campo magnético posteriores a la remanencia inicial), el químico, etc. Excepto los tres primeros los demás son perjudiciales para la datación y pueden incluso inutilizar una muestra.
En cuanto a los medios de datación, son de dos tipos: los basados en la dirección del campo y los basados en la intensidad del mismo. En ambos casos es necesario contar con una curva o tabla de calibración que indique los cambios ocurridos en el pasado para la zona. En la datación direccional, es necesario de hornos cerámicos, suelos quemados en hogares y suelos y otros materiales de arcilla (por ejemplo, ladrillos) de niveles de destrucción por fuego, con un mínimo de 700ºC y sin desplazamiento del material. Para cada muestra es necesario un mínimo de 5 muestras de las que se quitan las partes exteriores hasta conseguir una masa de 10 x 10 cm. Luego se marca con un teodolito la posición del norte real y con una brújula la del norte magnético, junto con la orientación de la muestra. En general, y para evitar grandes errores, es necesaria una idea previa de la fecha de la muestra, ya que una misma dirección del campo se pudo dar en dos o más momentos del pasado.
Se han dado aplicaciones del método en campos diversos, desde la civilización minoica hasta el origen de la humanidad.
Finalmente, el paleomagnetismo ha descubierto que el sentido del campo magnético terrestre también varió en el pasado: el polo Norte estuvo situado al Sur y viceversa. Durante cientos de miles de años se produjeron períodos de polaridad inversa y de polaridad normal, durante

los cuales se daban “pequeños” episodios de unos cien mil años de duración en que la polaridad daba la vuelta a la posición contraria (en el cambio empleaba unos cinco o diez mil años). De aquí se deduje que cualquier muestra con polaridad inversa a la actual debe ser más antigua que 730.000 años y el recuento de los períodos e episodios puede ser una medida de cronología absoluta.
TEMA 5. LOS MÉTODOS CIENTÍFICOS DE ANÁLISIS
El material arqueológico, para poder aportar información, necesita de unos métodos que permitan recabar la mayor cantidad de datos posibles. Con este fin, se requiere el empleo de los nuevos métodos y técnicas desarrollados por otras ciencias para sus investigaciones, tales como la biología, la geología, la física y la química.
5.1 Reconstrucción del medio ambiente Los grupos humanos que estudia la arqueología habitan en territorios cuyas características definen en gran
medida las actividades y mentalidades de estos grupos. Contextualizar los yacimientos mediante la reconstrucción del medio permite al investigador comprender y profundizar en la vida de los habitantes del yacimiento. Reconstruir el medio es una labor que requiere la participación de las siguientes disciplinas:
o Geología :
La geología estudia, entre otras cosas, la composición de los sedimentos terrestres. En su aplicación a la investigación arqueológica, el mayor interés de esta ciencia radica en los aportes que puede ofrecer sobre el Cuaternario, por ser el momento de aparición de los primeros primates que dieron lugar al ser humano y ser el periodo de tiempo en el que se han desarrollado las comunidades humanas.
Las vertientes que más interesan de la geología son la estratigrafía, que estudia la superposición y evolución de los estratos, y la sedimentología, que estudia la composición mineralógica de esos estratos.
Durante el Pleistoceno, los sedimentos glaciares fueron de gran importancia por su prolongación en el tiempo y su impronta en el relieve. Los paisajes glaciares que pueden estudiarse actualmente corresponden a los inlandsis, los glaciares que perduran actualmente en los polos y las cordilleras más elevadas, y las morrenas, que son las acumulaciones de restos formados por las lenguas glaciares durante las alternancias de avance y retroceso del glaciar. Se han datado cuatro grandes glaciaciones, separadas por periodos interglaciares más cálidos. Estas glaciaciones son: Günz, Mindel, Riss y Würm. Las cronologías de cada una de ellas continúa siendo, actualmente, un asunto controvertido.
Los sedimentos lacustres son aquellos formados por la deposición continuada de material mineral y orgánico en fondo de los lagos. La sucesión estratigráfica de este tipo de sedimentos permite obtener secuencias climáticas. Este fenómeno es similar en los depósitos marinos, ya sean playas fósiles en las que los restos marinos se encuentran alejados del mar actualmente, o depósitos submarinos por el crecimiento del nivel del mar.
Los loess son sedimentos formados por la acumulación de partículas erosionadas y transportada por la acción eólica. Es particular de climas muy secos o muy fríos. Los loess forman suelos de gran fertilidad que han sido objeto de ocupación humana continuada.
Los sedimentos volcánicos por la rapidez con la que se consolidan y sellan los restos arqueológicos.
La geomorfología es una disciplina que permite la reconstrucción del relieve y evaluar el impacto de los frecuentes fenómenos erosivos sobre los yacimientos.
o Arqueozoología :
La arqueozoología estudia los restos de fauna que pueden encontrarse en los yacimientos. El empleo de esta disciplina puede enfocarse tanto como la búsqueda de restos que sirvan como indicadores cronológicos o restos que indiquen formas de explotación económica.

Entre los invertebrados, los más frecuentes son los restos de moluscos gracias a la pervivencia de sus conchas o caparazones. Son excelentes marcadores climáticos por su sensibilidad a los cambios de temperatura, pero, debido a su evolución lenta, son poco útiles como marcadores cronológicos. Sus restos son encontrados mediante el cribado de los sedimentos. La ictiofauna, los peces, también puede llegar a ser un buen marcador climático, lamentablemente, este tipo de estudios se encuentran poco desarrollados.
Entre los mamíferos, se encuentran dos grupos diferenciados por su aplicación al estudio arqueológico. Los micromamíferos, como los roedores, aportan información precisa sobre la sucesión climática, además de ser un buen marcador cronológico por su rápida evolución.
Los mamíferos más grandes no permiten la precisión de la microfauna, sin embargo, son restos que aportan valiosa información sobre las actividades económicas de los grupos humanos. La dificultad del estudio de los grandes mamíferos está estrechamente vinculada con los problemas respecto a los restos óseos. Tras clasificar, estos restos en función de las especies, debe hacerse un estudio cuantitativo de los mismos y del número de individuos mínimo que se puede encontrar. Así mismo debe caracterizarse la edad y el sexo de los
individuos. El tamaño de los individuos y su corpulencia pueden ser deducidos gracias a los restos óseos, que presentan una relación entre el peso de los restos y el peso de los individuos.
o Arqueobotánica :
El estudio de los restos vegetales como granos, frutos, carbones y demás restos es efectuado por la arqueobotánica. El hallazgo vegetal más abundante son los pólenes que se acumulan continuamente en los suelos, hasta formar parte de los estratos. Los estudios palinológicos permiten conocer la variedad vegetal del entorno de los yacimientos y las variaciones climáticas o antrópicas que alteran la composición de la cubierta vegetal. Para reconstruir la vegetación se realizan gráficos que representan cuantitativamente el polen encontrado en las muestras. Los problemas que se encuentran en estos estudios derivan de la contaminación de las muestras con pólenes actuales, así como por la amplia distribución de los pólenes por medio del viento, que pueden alterar la reconstrucción de las especies vegetales y su porcentaje. La forma de solucionar estos problemas se ha hallado mediante el estudio de los restos de silicatos en los yacimientos, que se forman en las células vegetales.
Otra rama de estudio de la botánica de los yacimientos puede ser la antracología, que estudia los restos vegetales carbonizados. Los restos de granos y semillas, denominado carpología, permiten ofrecer una imagen sobre las actividades económicas.
Análisis químico :o Los análisis químicos son empleados para el análisis de la composición de los materiales encontrados
en los yacimientos. Los materiales están compuestos por varias sustancias que se subdividen en mayoritarias, minoritarias y oligoelementos (elementos que forman parte de los materiales de forma muy reducida). Los datos que ofrecen estas técnicas a la arqueología son acerca del origen de los materiales o las capacidades tecnológicas de los grupos humanos.
o Generalmente se realiza una espectroscopia, que consiste en la medición de las distintas longitudes de
ondas causadas mediante el sometimiento de la pieza a unos procesos radiactivos. Los métodos más utilizados son la fluorescencia de rayos x, la absorción atómica de luz (cuyo fundamento consiste en la medición de la difracción de la luz al pasar por la pieza previamente calentada) y los análisis de
activación (que consiste en las lecturas de rayos gamma emitidos por las partículas de los materiales tras ser sometidos a un bombardeo de neutrones.
Estudios Isotópicos :o Los estudios de los isótopos aportan información variada en función de a qué elemento se efectúe el
estudio. Así, por ejemplo, el estudio de los isótopos del carbono permite conocer la variedad en la dieta de los grupos humanos, ya que los distintos isótopos del carbono tienen una presencia en los vegetales que varía según especies.
o Así mismo el estudio de los isótopos de oxígeno en las conchas de los moluscos permite conocer
variedades climáticas. También se pueden medir los isótopos de los metales para conocer su procedencia, al igual que es posible en los restos líticos.