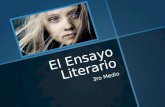Ensayo
-
Upload
babitorres -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Ensayo
UNIVERSIDAD DE CONCEPCINFacultad de Ciencias Sociales
Carrera de Sociologa
Anlisis social de Chile HistricoEnsayo
Disciplinamiento Social
Nombre:
Brbara Torres Olivera.
Docente:
Alejandra Brito Pea.
04 de julio de 2013, Concepcin.
DISCIPLINAMIENTO SOCIALEstablecer los lmites de la sociedad fue la tarea que se propuso la lite chilena. Desde tiempos de la colonia (cuando se puso al poder de la sociedad con la independencia de Chile), la sociedad aristcrata criolla se auto-distinguieron de la sociedad popular haciendo hincapi en que ellos eran la poblacin moral, la recta; y los otros eran la poblacin inmoral.
Aunque eran dos sociedades que convivan paralelamente, este paralelismo le molestaba a las lites pobres del pas, ya que les faltaba mano de obra y se horrorizaban por la manera en que la clase popular viva diariamente. Respondiendo a este malestar (que con el paso del tiempo se torn en un problema) tomaron distintas medidas de disciplinamiento social para ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres, hombre y nios que componan el universo popular de la poca.
En el perodo de la cuestin social, el disciplinamiento social estaba bajo la perspectiva econmica capitalista que la oligarqua de esa poca tena y con la influencia de empresarios extranjeros que estaba llegando al pas.
Chile se inserta en el capitalismo internacional en el siglo XIX, a travs de la exportacin de productos. Las faenas productivas de la minera estaban en manos de los pinquineros. Durante un siglo y medio (1720 1872, aproximadamente), los peones itinerantes desempearon un rol primordial en la constitucin y desarrollo del viejo sector minero-exportador. Por un lado, descubrieron la mayora de la minas. Por otro, normalmente, iniciaron su explotacin. Durante el siglo XVIII, casi la totalidad del gremio minero estaba formado por buscones o pirquineros, esto es, por peones itinerantes probando suerte en actividades mineras (Salazar, 1985).
La minera es relevante en la historia, no slo por la acumulacin de capital, sino que tambin es el espacio donde implanta la proletarizacin.
La proletarizacin fue un proceso pensado en varones. Lejana y sumergina permaneci la historia de la lucha de los trabajadores (mineros) por impedir justamente su proletarizacin, es decir, por evitar la prdida de sus espacios de autonoma laboral y existencial (Illanes, 1990). Las mujeres desaparecen de a fuerza de trabajo. Es el hombre el objeto de la proletarizacin.
Ante la rebelda obrera y la creciente necesidad de una mano de obra, la clase patronal y gubernamental intentaron restablecer el orden laboral mediante disciplinamiento de los cuerpos por azote, salario y ley; pero ninguno funcion. Entonces se direcciona hacia un disciplinamiento del espritu: hacia la sociabilizacin.
Pero la minera no fue el nico espacio de disciplinamiento social. En las zonas urbanas, como Santiago, los mecanismos ocupados para el control del pueblo popular estuvieron ms dirigidos hacia la mujer, especficamente, hacia la mujer arranchada.
Las mujeres arranchadas era la imagen del peonaje femenino: mujeres solas con sus huachos que migraban a las periferias de las ciudades, pidiendo un territorio donde poder desarrollar estrategias de sobrevivencia para ellas y su prole.
Esperaban ustedes otra cosa?: Meteo Vega, el pen que engendr las criaturas de Rosaria, no se hizo presente el da del parto. Tampoco haba aparecido durante el ltimo tiempo del embarazo, porque, de haberlo hecho, no habra ido con ella al monte a rescatar la pierna del buey desbarrancado? No compadeci la angustia final de Rosaria. No se hizo cargo de ninguno de los nios. (Salazar, 1987).
Sus ranchos eran territorios extensos que los trabajaban, ya sea en huertas y animales, y establecan sus casas-quintas. Con el flujo de peones que se vean en las periferias circulares de la ciudad, stas mujeres instalan en las puertas de sus casa una meza donde venden mote con huesillo, vasos de chicha, empanada, pan amasado, almuerzos, etc. Este era el escenario de las mujeres chinganas que, por supuesto, molestaba a la lite criolla. La solucin a este malestar fue la urbanizacin de las mujeres en los conventillos.Ser mujer popular en este perodo signific una cada vez ms compleja integracin de lo que se consideraba el mundo pblico (trabajo) y el privado (casa-familia) (Brito, 1995).
Los conventillos solan ser casas patronales, pero la lite ve en los stos un negocio, (adems de ser la solucin urbana al problema de los ranchos) ya que al ser espacios reducidos, en un territorio se podran construir varios cuartos redondos que se arrendaran, sin que haya preocupacin alguna por los espacios. Los conventillos no tardaron en presentar problemas, y donde se vea que la raz de stos estaba en el pueblo, ignorante, corrompido y vicioso, innatamente incapaz de mantener la higiene y la salubridad de sus viviendas.
El horror que causaba las condiciones en que vivan los pobres, hizo focalizar el discurso en la llamada crisis moral, la que se consideraba como resultante de la ausencia de modelos familiares (Brito, 2005).Lo que antes se asuma como una diferencia, en el contexto de la cuestin social, se asume como un foco de problema. El disciplinamiento aqu se torn hacia naturalizar la adscripcin femenina al espacio domstico. Es necesaria la existencia del hogar para el disciplinamiento social de las mujeres, para ellos se comienza a poner a la familia como centro moral. Se comienza a alertar de una intervencin de la familia ideal, ya que la lite empieza a mirar como algo nuevo lo que siempre estuvo ante sus ojos: la madre y sus huachos. Ven que en esta sociedad popular no hay hogar ni familia que moralice.Para justificar racionalmente la reclusin femenina en el espacio domstico surgi el concepto de la mujer virtuosa. [] Esta reclusin femenina legitima el espacio del hogar como un espacio propio, a partir del cual se resguardaba la virtud.El disciplinamiento social de stas mujeres estaba ligado tambin al hecho de ser madre. Ante los hechos de abandono de hijos y la posterior creacin las Gotas de Leche, la lite mand al campo de accin a un ejrcito de faldas, constituido por las mujeres de las lites, las seoras visitadoras.El objetivo estratgico de la visitacin social era el establecimiento de la fidelidad social (Illanes, 1999). Ella ha realizar un trabajo moderno para establecer el orden pre-moderno. Hibridacin maternalista y su lgica de ordenamiento. Se da una relacin entre madres, por lo que hay un re-establecimiento de las relaciones entre stas dos clases, y a la vez, hay un re-establecimiento de la diferencia de clases. Esa madre-pueblo haba sido inoculada de la nueva hibridez entre tradicin y modernidad.
Con los forzados mecanismos de disciplinamiento social, se produjeron una seria de consecuencias. Una de las que ms qued plasmada fue la violencia. sta se hizo presente tanto en el disciplinamiento urbano con los conventillos, como en el disciplinamiento en la zona minera del Norte. Un ejemplo claro de esta fue la situacin vivida en la zona del salitre. En su mayor parte sta era una violencia espontnea e individual, estimulada por el juego, el alcohol y, seguramente, la escasa influencia de inhibidores culturales, institucionales o familiares sobre un conglomerado popular joven, mayoritariamente masculino, y de reciente formacin (Pinto, 1998).
La ocupacin militar de Tarapac por Chile, y su posterior anexin, produjo varios cambios en la pampa. Primeo, sus habitantes quedaron sometidos a un Estado tericamente ms fuerte que el peruano, con una supuesta mayor capacidad de dominacin. Segundo, la re-privatizacin de las salitreras redund en mayor actividad econmica, con mayor disciplina impuesta sobre los trabajadores, y un aumento del empleo, aunque de manera precaria, pero lo haba.En los ochenta, el bandidaje sigui existiendo en la pampa, aunque sin la misma bonanza de antes. La delincuencia comn aumentaba en tiempos de vacas flacas, declinado en los repuntes econmicos; a mayor despidos, mayor marginalidad, mayor delincuencia.A inicios de la dcada de los noventa, los conflictos laborales se convierten en la principal fuente de estallidos de sociales. La ira popular comienza a compartir espacio con la planificacin, organizacin y el discurso de clase, pero la violencia popular se sigue manifestando como era habitual en ese medio.En este escenario, el Estado evolucion de uno incapaz de controlar a la peonada, a otro que apoya a los privados en su intento de disciplinar a los obreros, a otro que derechamente los escarmienta a punta de matanzas. Salazar, G. Labradores, peones y proletarios. Formacin y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX Ediciones SUR, Santiago, 1985.
Illanes, M. A. Azote, salario y ley. Disciplinamiento de la mano de obra en la minera de Atacama (1817-1850). En Proposiciones N 19, Santiago, 1990.
Salazar, G. Ser nio huacho en la historia de Chile. En Proposiciones N 19, Santiago, 1990 Vial, G. Historia de Chile (1891 1973), vol. I, Tomo II (Santiago, 1987)
Brito, A. Del rancho al conventillo. Transformaciones de la identidad popular-femenina. 1850 1920. En Godoy, L et.al. Disciplina y desacato. Construccin de Identidad en Chile, siglos XIX y XX. SUR/CEDEM, Santiago, 1995)
Ibdem
Brito, A. De mujer a madre, de pen a padre proveedor. La construccin de identidades de gnero en la sociedad popular chilena. 1880 1930. Ediciones Escaparate (Concepcin, 2005).
Ibdem
Illanes, M.A. "Entre "madres". Maternalismo popular e hibridacin cultural. Chile 1900 - 1920". En Revista Nomadas Serie Monografas, PGCAL, U de Chile, Editorial Cuartos Propio, (Santiago, 1999)
Ibdem.
Pinto, J. Rebeldes Pampinos: los rostros de la violencia popular en las oficinas salitreras (1870 1900). En Trabajos y Rebeldas en la Pampa Salitrera, Ediciones USACH, Santiago, 1998