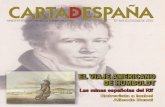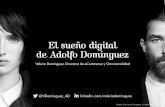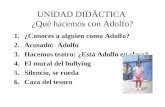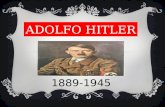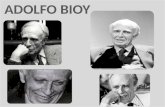El Viaje de Adolfo Burgoing
-
Upload
reinaldo-moralejo -
Category
Documents
-
view
57 -
download
0
Transcript of El Viaje de Adolfo Burgoing

1
XII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LAS MISIONES JESUÍTICAS: “INTERACCIONES Y SENTIDOS DE LA CONVERSIÓN”,
Buenos Aires, 23 al 26 de septiembre de 2008
Simposio 4: Imagen, Sonido, Ritual y Escritura Coordinadores: Dra. Estela Auletta (Universidad de Buenos Aires, Argentina) Dr. Eduardo Neumann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) Dr. Tadeo Holler (Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil)
EL VIAJE DE ADOLFO DE BURGOING A LAS MISIONES Y LA COLECCIÓN JESUÍTICO- GUARANÍ DEL MUSEO DE LA PLATA
Iglesias, María Teresa CONICET
Depto. Científico de Arqueología, Museo de La Plata [email protected]
Moralejo, Reinaldo Andrés
CONICET Depto. Científico de Arqueología, Museo de La Plata
[email protected] Introducción
El Museo de La Plata fue fundado por el Perito Francisco Pascasio Moreno en 1884,
constituyéndose en uno de los mayores museos de ciencias naturales del mundo por la
importancia de sus colecciones que, a diferencia de otros, incluye la evolución biológica y la
cultura del hombre, con especial énfasis en los aborígenes americanos antes y con
posterioridad al contacto con el europeo. En este aspecto se destacan más de 30 objetos de
imaginería, mobiliario y arquitectura de las Misiones Jesuíticas del Paraguay y Misiones
(Argentina).
En base a las colecciones reunidas por Moreno en el Museo Antropológico y
Arqueológico de Buenos Aires se crea el de La Plata, que nace con un claro objetivo
expresado por él mismo como “…instituto científico, técnico y docente; preservador y
custodio del patrimonio cultural y natural; medio incuestionable de comunicación, con fines
de información, de instrucción y promoción cultural” (Citado en: Salceda, S., et. al. 2001:2)
La idea con la que Moreno concibió y desarrolló al Museo de La Plata se encuentra
claramente expresada en sus escritos fundacionales y en todo lo que logró concretar. Su
objetivo era reunir en una gran institución el acervo nacional que enseñara las diferentes

2
ramas de las ciencias naturales y sociales, integrándolas en un orden que mostrara sus
relaciones mutuas y que las propiedades de cada una pudiesen servir a esclarecer las demás.
De esta manera, el Museo junto con sus publicaciones tenía que ser un centro de
investigación digno de ser consultado por todos los hombres de ciencia del mundo. Este
espíritu educativo y popular lo afirma Moreno cuando dice que una de las tareas es cultivar el
espíritu del pueblo, ya que “los que saben son siempre los menos y hay que pensar en los que
no saben”, expresando claramente el sentido y alcance que se daba a la difusión del
conocimiento. La concepción del Museo de una institución científica al servicio de la
comunidad se refleja también en el convencimiento de Moreno de que en todo lo que respecta
al accionar de la misma “el público necesita saber y tiene derecho a ello” (Citado en:
Riccardi, 1989: 10).
Inspirado por esta ideología, se dedica a incrementar las colecciones para otorgarle los
elementos necesarios para ello. Así es como centra su atención en las misiones de indios
guaraníes fundadas por la Compañía de Jesús, y en febrero de 1887 eleva un informe al
Ministerio de Obras Públicas de la provincia, del cual dependía el Museo, en donde indicaba:
“Mucho interesa conocer los resultados de la enseñanza artística de aquellos misioneros a los indígenas bastante favorecidos por dotes naturales que aún duran a pesar de su decadencia. Hay allí entre los bosques de esos parajes, ruinas imponentes, desconocidas por la ciencia y por las artes; ellas denotan un estilo especial indígena muy marcado, aún cuando a primera vista parezca jesuítico español, y la conservación de los muchos restos transportables que aún quedan, estatuas de madera y piedra, trozos arquitectónicos, altares y piedras sepulcrales, pinturas y libros que es difícil describir, harían honor al Museo de La Plata, que salvaría de una pérdida segura una forma de arte muy digna de ser conocida y que bien estudiada arrojaría grande luz sobre esa época tan importante y tan debatida de la conquista” (Moreno, 1890-91:29) A mediados de 1887, Moreno envió al Paraguay y al nordeste argentino al viajero
naturalista Adolfo de Bourgoing, quien visitó la localidad paraguaya de Trinidad y
posteriormente las ruinas de San Ignacio Miní, Mártires, Santa María la Mayor, Concepción
del Bermejo, Loreto y Apóstoles (provincia de Misiones). Gracias a sus esfuerzos y a la
donación de algunos objetos por parte del gobernador de Misiones, logró reunir una
considerable cantidad de piezas de enorme valor artístico.
En este trabajo se esboza un repaso histórico sobre el origen de la colección jesuítico-
guaraní del Museo de La Plata. Partimos de la premisa de que entre los ejemplos más
característicos del proceso de interacción entre diversas culturas, cuyo conocimiento es uno de
los fundamentos para aprehender la dinámica del espíritu humano, se encuentra el que se
gestó en la conquista de América por mediación de los misioneros jesuitas. La fundación de
pueblos tales como Trinidad, San Ignacio Miní y tantos otros, de debió a la acción de los

3
jesuitas pero su supervivencia, luego de la expulsión de la Compañía en 1767, prueba la
vitalidad de su influencia cultural. Por consiguiente, se impone una constante revaloración de
los restos materiales de estas culturas.
De guaraníes y europeos: las Misiones Jesuíticas del Paraguay y el desarrollo de su arte
Para entender el proceso de aculturación operado entre jesuitas y guaraníes se debe
considerar la organización integral y particular de la vida comunitaria que desarrollaron estos
grupos aborígenes. Así, consideramos que la cultura es una forma de vida creada histórica y
socialmente por una comunidad a partir de las relaciones que mantiene con la naturaleza,
consigo misma, con otras comunidades y con lo sobrenatural.
Los guaraníes definieron y caracterizaron culturalmente un espacio geográfico
siguiendo los cursos de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Conocían y visualizaban con
claridad su hábitat, se sentían parte de él; era un espacio donde se conjugaban el hombre y la
naturaleza en armonioso equilibrio. Poseyeron carácter intrusivo en la región platense, con
una constante existencia ofensiva y defensiva respecto a las otras etnías preexistentes,
instalándose en las riberas de los grandes ríos, arroyos y lagunas. Eran los sitios más propicios
para la horticultura, la pesca y la caza, y para la recolección de la arcilla para la cerámica,
mientras que el monte cercano ofrecía frutas silvestres y madera. Cada aldea era parte de una
amplia red intercomunicada por caminos, compuestas por tres o cuatros grandes casas
comunales en donde los lazos de parentesco actuaban como ordenadores de la estructura
social. Cada casa representaba un te’'ýi (parentesco, linaje) con un jefe, y en función de ella se
organizaba toda la actividad económica productiva, basada en el concepto de reciprocidad y
en la disponibilidad de bienes. La reunión de varios te’'ýi formaba un tekoha (residencia) que
llevaba a conformar un táva, la aldea o pueblo. La unión entre el hombre y la mujer era una
forma institucional de ampliar los lazos de parentesco y de consolidar el sistema de
reciprocidad productiva, económica y de defensa. Por ello entre los caciques la poligamia era
una práctica común que ampliaba e incrementaba su poder político y económico.
El concepto de la propiedad privada no existía en la sociedad guaraní. Todo lo que se
cosechaba y recolectaba, el producto de la caza y la pesca, eran distribuidos solidariamente
entre los miembros del te’ýi. Solamente algunos pocos bienes podían ser considerados
personales (las armas, las hamacas, algunos utensilios de cerámica). La tierra era un bien del
que se podía disponer pero sobre el cual nadie podía pretender derechos de propiedad
exclusiva. Eran comunitarios la tierra cultivable, las fuentes de agua, el monte y la selva, con
todos sus recursos aprovechables.

4
Un personaje muy respetado era el paye, profundo conocedor de la herboristería, era
médico del cuerpo y del espíritu. Se creía que era portador de poderes portentosos capaces de
causar la muerte, de hablar con los espíritus de los muertos, de cambiar el curso de los ciclos
de la naturaleza, de provocar o curar enfermedades. A diferencia del cacique cuyo poder era
temporario, el paye se imponía al grupo por sí mismo.
La faceta espiritual del guaraní constituye uno de los aspectos más llamativos de su
cultura. Desde el mismo momento de la conquista hispánica, llamó la atención que no
poseyeran templos ni ídolos o imágenes para venerar, ni grandes centros ceremoniales y no se
dudó en concluir que no poseían ningún tipo de creencias religiosas. En verdad la religiosidad
existía y era profundamente espiritual: Ñanderuvusu, “nuestro padre grande”, o Ñamandu, “el
primero, el origen y principio”, o Ñandejara, “nuestro dueño”, eran los nombres que referían
a una divinidad invisible, eterna, omnipresente y omnipotente. Una entidad espiritual concreta
que podía relacionarse con los hombres bajo la forma perceptible de Tupâ, el trueno. Se
manifestaba en la plenitud de la naturaleza y del cosmos, pero nunca en una imagen material.
Ñamandu no era exclusivo de los guaraníes, era el padre de todos los hombres, dador de vida
y sustento del equilibrio del orden universal. Frente a él estaba la otra dimensión de la
realidad espiritual, el mal, expresada en el concepto de Aña, generadora de la muerte, la
enfermedad, la escasez de alimentos y las catástrofes naturales.
El guaraní se refería a su lengua como avañe’e, el habla del hombre, una fuerza
creadora capaz de transformar y hacer surgir realidades. Según su mitología el mismo
Ñamandu había creado el avañe’e cuando por medio de las "palabras almas" creó el mundo.
Para los guaraníes esta tierra y esta vida no eran la perfección. Existía un lugar donde
todo era perfecto: la Tierra sin Mal; no era un mito sino un lugar real, concreto, que se
ubicaba imprecisamente hacia el este, más allá del Gran Mar (el Atlántico). La vida era un
peregrinar hacia aquel sitio al que se podía llegar luego de la muerte física y, en algunos casos
excepcionales, en vida. Esta creencia generaba periódicamente grandes migraciones en su
búsqueda, inspiradas por el mesianismo de algunos chamanes.
Para iniciar las tareas de evangelización, los jesuitas se preocuparon por aprender la
lengua y las costumbres del grupo indígena que tenían ante sí. Desde su propia perspectiva
van apreciando las costumbres y creencias, a la vez que van formándose una imagen sobre la
personalidad de los aborígenes: ingenuos y de entendimiento limitado; incapaz de entender lo
que no ven o tocan, apegados a lo concreto; no inventan nada ni piensan en el futuro. No
obstante sí se hallan dotados de una memoria que los habilita para desenvolverse en la lectura,
escritura y oficios mecánicos, como de un gusto innato por lo fastuoso que los lleva a
complacerse en las ceremonias de la iglesia.

5
Más allá de si es exacta o no, a partir de esta imagen se planificó la acción de los
jesuitas. En primera instancia había que hacer de ellos hombres -según las pautas
occidentales- para convertirlos después en cristianos, pues el fin último sería siempre la
salvación de las almas. El bienestar material obraría como un medio para vivir con decoro; la
enseñanza de las letras era el acceso a los libros espirituales; las artes -arquitectura,
imaginería, danzas- el instrumento para conocer y honrar a Dios. Nada descuidaron los
jesuitas para infundir la doctrina, pero es en el culto donde las invenciones y también los
frutos son mayores. Mediante la pompa externa se buscaba una interiorización del
cristianismo. Todo estaba previsto: los bautismos, los entierros, las confesiones, se realizan
con la mayor solemnidad y ornamento, tanto en la ceremonia como en el mobiliario (Rípodas,
1985, pp. 55-60). No se omitía en la educación ninguna manifestación artística, adiestrándolos
en la música y la pintura, la escultura y la arquitectura aplicadas a las iglesias y a la
imaginería religiosa.
Aunque en principio los indios se dedicaron a la agricultura y la ganadería,
fundamentales para su subsistencia, desde el comienzo los Padres procuraron instruirlos en las
tareas manuales necesarias para el desarrollo de las nuevas poblaciones. El padre José Cardiel,
en su Compendio de la Historia del Paraguay, dice que en las reducciones el ejercicio de
artesanías y oficios no era considerado vileza entre los indios:
“Hay todo género de oficios, carpinteros, estatuarios, doradores, plateros, pintores, rosarieros, herreros, zapateros, tejedores, sastres, y de todo lo que necesita el pueblo y en algunos hacen campanas y órganos y aún algunos relojes de pesas. Todos estos oficios están, no en sus casas, que así nada se haría de provecho, sino en uno de los patios que tienen todas las casas de los Padres y los visita el cura con frecuencia, para que hagan su deber (…) El tener algún oficio es nobleza. Al indio que no tiene oficio, o de república o de mecánico, le llaman abarey, que quiere decir hombre ordinario, hombre plebeyo y sin nombre, sin ser, sin entidad (…) Hasta los caciques tienen por honra el tener oficio” (Citado en: Ribera, 1985: 48) Otro jesuita, el francés Pedro Charlevoix, explica que desde que los niños están en
edad de comenzar a trabajar se los pone en los talleres “y se los coloca en aquellos para los
cuales parecen tener más inclinación, porque hay el convencimiento de que el arte debe ser
guiado por la naturaleza” (Ribera, op. cita)
Además de los talleres de carpintería que había en todos los pueblos, hubo escultores
en Loreto, Itapúa, Trinidad y Corpus; retablistas en Santo Ángel, San Luís, Corpus, Mártires,
Candelaria, San Nicolás, Loreto y Santa Ana; a los que se agregan tallistas, torneros y
carpinteros en la reducción de La Cruz. Los inventarios de sus bienes realizados al transferirse
los pueblos guaraníticos a la autoridad secular, informan cuáles eran las herramientas que
usaban y por la cantidad se deduce la magnitud de los trabajos escultóricos que no sólo

6
abastecían las necesidades locales, sino que contribuían a aliviar la escasez de piezas que
requería la liturgia en los centros urbanos del Río de la Plata.
Toda la producción artística se destinaba a lo religioso: retablos, confesionarios,
púlpitos, grandes imágenes de talla completa para la ornamentación del templo o las
procesiones, y pequeñas para la devoción popular. Se utilizaban la madera del cedro, idónea
para ser dorada y policromada según la tradición artesanal hispánica.
Para la ornamentación de los muros interiores o el exterior de los templos utilizaron la
piedra arenisca, fácil de labrar con resultados óptimos. En algunos frentes se colocaban
estatuas de santos dentro de hornacinas labradas en la piedra. Los guaraníes tomaron
libremente del repertorio artístico europeo los elementos con que decoraron las grandes
fachadas, aberturas, fustes, capiteles, arcos y dinteles. Emplearon la madera y la piedra junto
con las herramientas habituales para componer imágenes según la temática occidental
cristiana, pero en todo lo demás fueron enteramente originales, de tal modo que es difícil
confundir una escultura de las misiones de guaraníes con cualquier otra iberoamericana. Otra
condición que distinguía a los artistas misioneros de los demás sudamericanos, era la
seguridad económica y social en la que desarrollaban sus obras. No obstante las diferencias
formales que destacan la personalidad creadora de cada artesano, la escuela jesuítico-guaraní
mantiene un estilo unitario que se caracteriza por formas macizas y fuerte acentuación de los
contrastes que ejemplifican la vastedad de un lenguaje plástico que alcanzó su mayor
expresión en el siglo XVIII.
En la Provincia Jesuítica del Paraguay, o Paraquaria, centraron los jesuitas sus
esfuerzos y se involucró mayor cantidad de misioneros. Desde los primeros encuentros entre
jesuitas y guaraníes, los lienzos pintados con imágenes cristianas se utilizaban como una
forma de intermediación. Cuando ya se lograba establecer un contacto permanente, las
pinturas continuaban fortaleciendo el afianzamiento de la reducción. Allí trabajaron varios
maestros artistas moldeando las bases de la cultura guaraní, aculturación que fue posible,
entre otras cosas, por el relativo aislamiento en que se desarrollaban las misiones.
Hacia 1690 llega el escultor, pintor y arquitecto italiano José Brasanelli, introduciendo
en los talleres guaraníes el barroco italiano y alemán que aporta un notable cambio estilístico.
En sus obras aparecen los movimientos complicados, la gestualidad, las formas abiertas y
dinámicas. Para algunos contemporáneos, influenciados por su particular visión occidental del
arte, los indios imitaban y reproducían los modelos europeos con variada destreza. Sin
embargo, los guaraníes reelaboraron las premisas barrocas en un estilo con carácter propio,
resuelto en base a formas simples y geométricas.

7
Asignarle al arte jesuítico un estilo barroco es polémico, si bien es cierto que alguna de
sus obras lo son. Este carácter se expresa en sus formas, los movimientos de la línea y el
predominio de lo decorativo (Rodríguez y Rufo, s/d).
Ya el P. Furlong había advertido problemas de estilo, cuando dice que:
“No es tarea fácil expresar con acierto lo que fue el arte escultórico en las Reducciones de Guaraníes, y más difícil aún es el manifestar cuál fue la bondad de la pintura. Una y otra, pintura y escultura, fue abundantísima… (…) cada uno de los treinta pueblos contaron con talleres y artistas, y por más lento que haya sido el ritmo de trabajo de los treinta o cuarenta que se consagraban en cada uno de esos talleres a pintar y esculpir, al cabo de algunos años la producción debió de ser enorme, y el mercado comprador siempre fue insignificante. Como la casi totalidad de esas pinturas y esculturas son anónimas, y si no es examinado la madera o la tela, o los colores, no podemos saber si son de origen europeo o si fueron trabajados en los pueblos misioneros, y en este segundo caso si fueran la obra de artistas europeos (…), o si fueron obras exclusivas de artistas americanos. Después de haber visto y examinado las múltiples estatuas de todo tamaño que se conservan aún en los pueblos (…), sacamos una conclusión: es un error considerar de procedencia europea a las obras de rasgos más finos y de méritos más innegables, y considerar de factura indígena las más toscas y primitivas. Todas estas estatuas, como se deduce por material usado, son de origen americano, aún cuando en unas predomina el aire de la estatuaria italiana y en otra la alemana. Hubo maestros de ambas escuelas y es evidente que contaron con abundantes discípulos” (Furlong, 1962: 493-494) Las apreciaciones de los primeros jesuitas en su mayoría atribuyen al guaraní gran
capacidad de imitación y cero creatividad. Lo cierto es que la estética guaraní, simple y
geométrica, difería de las formas europeas más dinámicas. El estilo renacentista -más sobrio y
equilibrado- traído por los primeros artistas misioneros fue mejor recibido, comprendido e
imitado por los guaraníes que el dinámico barroco arribado recién a fines del XVII (Sustersic,
2005: 186).
El arte nativo expresado en las pinturas corporales, la cestería, los adornos plumarios y
la alfarería, reinterpretó de un modo totalmente nuevo y diferente los modelos europeos
propuestos. La simetría y la frontalidad que la caracterizaban eran mejor aceptadas por las
imágenes renacentista, estables y ordenadas. Por el contrario, la mayoría de las imágenes
representadas en movimiento, con vestimentas, pliegues y cabellos ondulantes, reemplazaron
en el siglo XVIII a las anteriores. Esas imágenes barrocas nunca fueron totalmente
comprendidas, ni plenamente aceptadas como propias por el indígena. (Sustersic, 2005: 187).
El arte que se producía en las misiones posee un estilo original que difiere del resto del
“arte colonial”, debido a quienes lo realizan y las motivaciones inherentes. El artista
pertenecía a una cultura aborigen y sería a partir de su propia cosmovisión que traduciría y
reelaboraría un idioma barroco que le era totalmente ajeno. No obstante, en la extensa

8
producción de los escultores guaraníes destacaron excelentes artífices, en su mayoría
anónimos. De estos talleres dirigidos por los maestros jesuitas, surgieron corrientes estilísticas
propias que no podrían analizarse siguiendo los modelos europeos.
Las imágenes realizadas y la función que desempeñaban son un testimonio de que esos
pueblos establecieron una experiencia única en la que se logró una síntesis de diferentes
aportes, originando una nueva cultura. La participación del indio se manifiesta en su
capacidad de preferir, enfatizar o rechazar temas iconográficos cristianos, en virtud de la
mayor o menor identificación de dichos temas con sus propias creencias y concepciones de la
vida (Affani 2005: 231)
“El arte de las Misiones Jesuíticas nos permite sospechar que hubo temas aportados por el cristianismo que entre los guaraníes hallaron mayor aceptación que otros. Este fenómeno en cierta medida, puede ser explicado a partir del estudio de la mentalidad y de las creencias guaraníes, que lejos de perderse con la llegada del cristianismo, continuaron presentes en las Misiones. Los guaraníes enfatizaron, reinterpretaron y enriquecieron las concepciones cristianas que hallaron similares a sus propias creencias religiosas y con las cuales lograron una cierta identificación. En esto se pone de manifiesto un proceso de reinterpretación del cristianismo y nos permite reconocer la participación indígena en la conformación de manifestaciones religiosas y artísticas y cierta continuidad del modo de ser guaraní previo a las Misiones, durante y después de ellas” (Affani 2005: 242)
Los guaraníes poseyeron condiciones artísticas innatas y bajo la guía de los jesuitas
adquirieron las técnicas que les permitieron expresarse y alcanzar un nivel inédito hasta
entonces y que nunca más sería igualado.
La colección jesuítica del Museo de La Plata: antecedentes históricos
En la memoria que elevó Moreno en diciembre de 1888 al Ministerio de Obras
Públicas, informaba que: “Dos salas laterales independientes (del piso bajo) está destinadas
a las reliquias históricas. Una de ellas contiene los vestigios de la época jesuítica de
Misiones” (Citado en Torres, 1927: 316). Ampliando este dato, decía poco después:
“La breve reseña de la fundación y estado actual de este Museo (…), da cuenta de lo que ya se ha realizado en él (…). Las dificultades de organización y sobre todo de la reunión de los materiales son enormes, puesto que no se trata de colecciones acumuladas durante largos años, ni incorporadas con raras excepciones, en grandes masas por donaciones o compras, sino de unas que con base relativamente pequeña, “donada” (….), ha sido necesario aumentar diariamente, buscándolas en regiones distantes y difíciles, sin disponer de elemento oficial suficiente… El deseo de lucro ha hecho que sean artículo de comercio los objetos que debieran ser de propiedad pública, y conozco grandes colecciones que con este fin se han formado y que se han vendido (…) en países extraños es (la considero obligación) la reunión

9
de esos objetos (…), la salvación de esos materiales que han de servir de base a nuestra historia. (… ) los museos son raros en estos países y poco frecuentados (…) Las reuniones de huesos y piedras no lo han alhajado hasta ahora y de aquí la conveniencia de reunir materiales de todo género (…) y de buscar los que atraigan más la atención. (…) En la rotonda central, pasajes y escalera, he colocado, provisoriamente, las antigüedades recogidas en la parte del territorio argentino y Paraguay que sirvieron de teatro a las Misiones jesuíticas que florecieron en el siglo XVII; sección interesante en todo sentido, tanto por el interés histórico que tiene esa época, como bajo el punto de vista artístico, por la fusión del estilo jesuítico característico, con la forma indígena. El artífice guaraní, guiado por el sacerdote jesuita, ha producido un estilo particular (…). Lástima que tan poca atención se preste a estos vestigios de una época de esplendor en regiones hoy casi desiertas. Nadie, a lo menos en la República Argentina, se ha preocupado de salvar de la destrucción tales preciosidades, de las que solo queda una que otra en manos de coleccionistas particulares” (Moreno, 1890-91: 29 y ss.)
A fines del siglo XIX en Buenos Aires surgió la discusión de si los restos artísticos de
Misiones, particularmente la fachada de San Ignacio Miní, se habrían de trasladar a los
museos de la capital o se dejarían donde estaban, procurando conservarlos como objetos de
arte. Predominó esta última opinión, sólo en parte, pues nadie se preocupó de conservar las
ruinas (Hernández, 1913: 283). En cuanto a la colección del Museo, sus ejemplares fueron
cambiando de lugar repetidas veces y luego arrinconados hasta que, hacia 1927, el entonces
director Luís María Torres dispuso que fueran expuestos en dos salones del primer piso. Para
ello fueron clasificados en dos tipos: los objetos de madera y los de piedra.
La primera clase procede de la reducción de Trinidad, fundada en territorio paraguayo.
Su iglesia era sin duda la mejor de aquella región; fue construida en 1745 por el arquitecto
Juan Bautista Prímoli, toda de piedra sin trabazón de cal. Además, tenían los indígenas como
maestro de escultura al hermano José Brasanelli, que estuvo hasta su muerte entre los indios
instruyéndoles en ese arte.
Sin embargo, no todos los elementos de que podía disponer el artista indio eran
adecuados; los colores llegaban, con frecuencia, adulterados. Esto podría explicar por qué
muchas de las esculturas de la colección han perdido u opacado la pintura, además del
deterioro al que se vieran expuestas con el transcurso del tiempo. Algunas conservan restos de
pintura y dorados brillantes; los indios eran hábiles en el trabajo de estofado -extender de un
modo uniforme la pintura sobre un fondo dorado e ir descubriendo sólo aquellas líneas que
han de adornar el conjunto-. Respecto a la colección de ejemplares de piedra, no todos podían
exhibirse porque su excesivo peso constituía un peligro para la estabilidad del piso (Torres,
1927:317 y ss.)

10
A principios de 1887 se hallaba sirviendo al Museo de La Plata como naturalista
viajero el joven uruguayo Adolfo de Bourgoing, quien fuera enviado por Moreno al territorio
de Misiones y al Paraguay para recoger todos los restos posibles de las ruinas de las misiones
jesuíticas. Los informes de Moreno demuestran la constante inquietud por dotar a su Museo
de cuantos elementos necesitara para culminar la obra emprendida:
“(…) las colecciones argentinas que posee, si bien son muy valiosas, se refieren principalmente a las provincias andinas y regiones australes, siendo poco numerosas las del litoral paranaense y apenas dignas de mencionar las del territorio de Misiones que el señor Bourgoing propone explorar. No hay duda alguna de que el viaje que se proyecta, convendría mucho para el Museo. (…) allí tuvo su asiento principal la “Compañía de Jesús” en los primeros siglos de la conquista y abundan aún en las ruinas de sus pueblos, hoy casi perdidos, interesantes vestigios muy poco estudiados bajo el punto de vista artístico…” (Moreno, 1890-91: 29) Bourgoing emprendió su viaje en marzo de 1887, dirigiéndose a Misiones por la vía
del río Uruguay. Llevaba con él un diario de viaje en donde anotaba todas sus observaciones
particulares y los trabajos que realizó para cumplir con su misión. Este diario sería publicado
siete años después bajo el título “Viajes en el Paraguay y Misiones”1, siendo un sobrecargado
relato de sus aventuras e impresiones personales:
“Las (…) Misiones (…) Argentinas, (…) del Brasil y (…) Paraguayas (…) dentro de los referidos límites se hallan las ruinas de Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio Miní y Corpus, sobre le Paraná; Santo Tomé, Concepción de la Sierra y San Javier sobre el Uruguay y San José, San Carlos, Santa María y Mártires que ocupan el interior, donde también se encuentran diversos oratorios. Inmensos naranjales cubren hoy los escombros, (…) donde hoy vuelven a formarse algún núcleo de población. Imposible es visitar aquellos vestigios, aquellos recuerdos históricos, sin sentirse súbitamente presa de un sentimiento de veneración y de respeto; (…) en medio de aquellos macizos murallones de piedra derrumbados y de aquellas columnas y capiteles artísticamente esculpidos… Todos los autores están contestes en elogiar el orden admirable, la moralidad, la disciplina y los progresos que realizaban aquellos pueblos en todos los ramos de actividad, en todas las artes y las industrias más útiles y que más se relacionaban con las necesidades locales (…) existían además, en todos los pueblos (…) escuelas donde no solo se enseñaba los primeros elementos de instrucción, sino también el canto, música y arte coreográfico, con el deliberado propósito de infundir en aquellos indígenas el sentimientos de la estética y modificar así, a la vez, su duro natural e instintos salvajes; existían así mismo talleres de casi todos los oficios (…) de herreros, carpinteros, plateros, talabarteros, relojeros, sastres, zapateros, toneleros, etc. algunos de los cuales quizá no se hallarían hoy en aquel territorio… (…) las campanas de algunos templos eran también fundidas con el cobre que se extraía de las minas que existen en el territorio; y de la ornamentación de sus templos, (…) era de tan buen gusto, tan espléndida y rica que podía competir con la mejor de los de Madrid y Toledo. De este aserto existen aún pruebas materiales e irrecusables, que pueden verse visitando algunas de sus ruinas o examinando los objetos (…) que
1 Este diario contiene dos partes, la primera referida a las aventuras de Bourgoing por tierras paraguayas y el segundo texto titulado “Excursión a las Misiones”

11
conservan determinadas personas, o de las que el autor mismo ha podido recoger en sus viajes, y se encuentran hoy en las galerías del Museo de La Plata” (Bourgoing, 1894: 332-335)
Antes de llegar a Trinidad se detiene en las ruinas de Santo Tomé. Del templo sólo
quedan los cimientos, y un hacinamiento de escombros y piedras talladas. En otros sitios
baldíos, al interior de los patios, o en los cercos de piedra se ven esas mismas piedras con
bajos relieves o representando algún emblema, más generalmente el signo distintivo de la
Compañía; algún adorno de pórtico o fachada, cuadrantes solares de diversas dimensiones que
formaban parte de los pisos en algunas casas, entre otras cosas.
En las inmediaciones de San José pudo constatar la existencia de una mina de cobre de
buena calidad. Decide visitar los restos de aquel pueblo-cué, según la expresión guaraní con
que los campesinos de Misiones designan el emplazamiento de sus antiguos pueblos, los que
solían presentársele bajo el aspecto de un frondoso y extenso naranjal. Después de no pocos
contratiempos y peripecias, llega a Trinidad.
“Una vegetación exuberante (…) cubren (…) las ruinas de la población que fundaron los jesuitas en 1712. Allí se destacan majestuosamente las ruinas de dos templos, soberbias moles de piedra, que la acción del tiempo y las tormentas aún no ha logrado derribar del todo” (Bourgoing, 1894: 395) De aquella floreciente población no quedaba más que un mísero poblado del que era
jefe un tal Buenaventura Flecha.
“Estas ruinas (…) causan (…) veneración y respeto; (…) admiración (…). En efecto: ¿quién sino esos indios pudieron tallar los millares de piedras con que fueron construidos esos suntuosos templos, colegios y otros vastos edificios? ¿Quiénes sino estos manejaron el cincel o las herramientas del tallista para hacer surgir esa multitud de obras de escultura, esas magníficas imágenes en madera y piedra, y tanta obra de arte y paciencia que aún pueden verse donde quiera que haya existido un pueblo de éstos, de mediana importancia?
No pudieron ser sino (…) aquellos indios guaraníes que poco antes vagaban por los bosques, (…) errantes siempre, y aventureros, transformados luego, en inteligentes artífices bajo la acertada dirección de los Padres Misioneros, pues jamás pudieron estos realizar por sí solos tanta labor, ni es presumible que se ocuparan de ella en lo que tenía de material; sabido, como es, además, el cuidado con que se evitaba a los indios de cada reducción el contacto con europeos. A esto se debe que en muchas de esas obras se revele un estilo particular, notablemente indígena” (Bourgoing, 1894: 401-402)
Por un amplio portón se ingresaba a un inmenso patio cerrado, contiguo al templo
principal. Allí podían verse fragmentos de cornisas, capiteles, medias columnas, zócalos, todo
ostentado una gran labor escultural de ornamentación; aún se distinguía algún bajo relieve,
figuras de ángeles, ramos, etc. En los muros se apreciaba numerosas tallas simbólicas o
atributos de la religión. Algunos santos de piedra, sin cabeza, manos o cojos, yacían por el

12
suelo, lo mismo que algunos trozos de columnas y piezas que formaron parte del altar. En
muchas partes se conservaban aún restos de revoque, de pintura o de blanqueo.
En un local más modesto que servía de capilla a los vecinos, la puerta principal
sorprendía por su riqueza puesto que había pertenecido al templo. Realizada en cedro,
ostentaba los más delicados bajo relieve, figuras de serafines, flores y ramos entrelazados,
conservando la riqueza del dorado, el brillo y viveza de los colores originales. Esta capilla
poseía un hermoso altar y magníficas imágenes talladas en madera, de gran tamaño y
espléndidamente decoradas. En una pieza contigua, Bourgoing se encontró con un verdadero
museo de antigüedades, extravagante y abigarrado.
“Imaginaos, veros (…) rodeado de todos los doctores de la iglesia, de los mismos apóstoles y santos (…), de crucifijos de todo tamaño, de colosales candelabros, (…) angelitos, la misma Santísima Trinidad (representada ésta de un modo un tanto grotesco); …Y aquellos bustos (…) o aquellas estatuas de tamaño natural (…) con las radiantes vestiduras (…) despedían los vivos destellos del dorado con que se hallaban profusamente decorados, en alternativa con los más vivos colores. (…) en los rincones, por el suelo, y en todo sitio había algún objeto (…) que llamase la atención por algún concepto; ya fuera por su originalidad, o por su significado: (…) algún desvencijado violón, arpas sin cuerdas y sin clavijas, cajas de guerra mal abolladas, y con sus parches hechos tiras, grotescos muñecos, y entre estos uno que (…) representaba al famoso Sansón, haciendo (…) muy poco honor al héroe (…) representado por un trozo de madera mal tallado, cabalgando sobre cierto animal, que nos aseguró ser un tigre…” (Bourgoing, 1894: 406-407)
Había grandes libros, ricos misales y voluminosas obras latinas sobre diversas
ciencias. Los restos de un altar, un púlpito muy decorado, un tabernáculo y multitud de
candelabros de madera tan adornados y elegantes, de labor tan rara, que por su misma
originalidad podían constituir una adquisición de no escaso mérito para Bourgoing:
“Escoja Ud.; indique lo que piensa llevar –me dijo [Flecha]- fijando su mirada en el objeto que había de señalar y prestando oídos a la oferta correspondiente. (…) fui naturalmente escogiendo todo aquello que lo merecía, sin hablar de precio hasta no haber reunido un lote conveniente” (Bourgoing, 1894: 409)
Con este personaje tenía que entenderse para reunir sus colecciones, sin embargo, la
intachable religiosidad del indio no lo resigna fácilmente a desprenderse de las imágenes
sagradas a las que aún veneraban, aunque se hallen fuera de las iglesias y entre la maleza. No
era raro encontrar por allí una imagen deteriorada y maltrecha luciendo numerosas velas que
la fe de aquellas personas mantenía encendidas en procura de algún milagro.
Al conocerse los propósitos de Flecha y Bourgoing, comenzaron las protestas de la
comunidad, acusándoles de herejes vendedores de santos, pero Flecha tenía tomadas sus
precauciones y todo se arreglaría, aunque la reprobación popular fuera un argumento que a
propósito sabría él esgrimir para aumentar sus ganancias. Al fin, y después de enojosos

13
regateos, Bourgoing pudo adquirir un primer conjunto, con el compromiso de volver para
llevarse una segunda colección por la que Flecha exigió a cambio una campana para la
capilla, sillas de buena clase, candelabros de bronce, piezas de percal y sobre todo unos
cuantos patacones más. Se encargó todo esto a Buenos Aires y a su debido tiempo los entregó
pudiendo así completar sus colecciones. Con la campana, Flecha halagó el sentimiento
religioso del pueblo de tal modo que, cuando Bourgoing regresó a Trinidad, salieron en
manifestación a recibirle -a él o a la campana-, y cuando sacó sus objetos todos se prestaron a
ayudarle… mediante el pago de dos patacones por cabeza.
De allí se dirigió a San Ignacio Miní cuya iglesia era famosa por su portada recubierta
de esculturas y ornamentaciones. Las enormes proporciones de las imágenes en piedra hacía
difícil su extracción e imposible remolcarlas, por lo que tuvo que conformarse con las de
menor tamaño, y aún así hubo que sacarlas a la rastra, a cincha de caballo. “Allá iban, pues,
también, esos interesantes vestigios (…) a ocupar su lugar con muchos otros en el augusto
recinto del museo “La Plata” (Bourgoing, 1894: 409)
Después de visitar en vano Mártires y Santa María la Mayor, se trasladó a Concepción
de la Sierra donde el desatino de los lugareños había destruido los tesoros artísticos de la
iglesia. Esta ostentaba una portada con magníficas esculturas que el ex jefe de aquella
localidad, coronel Berón de Astrada, se entretuvo en hacerlas voltear a lazo. Después un
doctor quiso llevarse las esculturas, cautivado por su belleza, pero no pudiendo por su
excesivo peso procedió a decapitarlas para llevarse, al menos, las cabezas. Por fortuna no todo
era vandalismo. El gobernador de Misiones, general Rudecindo Roca, salvó algunas valiosas
esculturas de este y otros templos que después donó al Museo de La Plata.
Bourgoing también visitó Apóstoles, que se encontraba en igual estado de ruina. Se
conservaban dos grandes estanques embaldosados y varios conductos subterráneos que
comunicaban con ellos, con los que era traída el agua para el pueblo. Además, una especie de
mesa o ancho pedestal de piedra adornado con bajo relieves, que supo sostener una gran cruz
de piedra en cuyo centro labrada a cincel aparecía una corona de espinas, más abajo los pies
del Crucificado y a los lados las manos. Ésta se encontraba a la sazón en Posadas en poder
del General Roca, de quien Bourgoing la obtuvo posteriormente.
A pocas cuadras se hallaban las ruinas del oratorio de Santa Bárbara. Su elegante
fachada de estilo clásico ostentaba una piedra rectangular con la inscripción guaraní: “Santa
Bárbara eñemboé angá orè rehé” (“Santa Bárbara, ruega por nosotros pecadores”) en
características grabadas y con restos aún del dorado que las cubría en otro tiempo.
“Tarde o temprano todo aquel pequeño edificio (…) acabaría por venir al suelo, y con él tan interesante pieza histórica. Más justo era, pues, destinarla al recinto del Museo

14
antes que también gentes ignorantes o mal intencionadas hicieran un uso menos noble de ella” (Bourgoing, 1894: 476) Camino a Posadas pasó por las ruinas de San Carlos y Loreto -en donde recoge un
mortero y la pila bautismal-, con lo cual dio por terminada su misión, después de haber
tomado cantidad de datos que prometían una excelente cosecha en una segunda expedición.
Moreno, satisfecho con los resultados e informaciones que Bourgoing le facilitó sobre
los inestimables tesoros artísticos que yacían perdidos entre la maleza misionera, solicitó al
gobierno de la provincia autorización y fondos para enviarlo nuevamente:
“Los objetos que ya han llegado a este establecimiento muestran el elevado grado de cultura artística a que habían llegado esos pueblos indígenas en casi toda su totalidad, y como es imposible que el reducido número de europeos que tenían aquellas Misiones hayan podido ejecutar todos los monumentos (…), no es dudoso que el elemento indígena haya contribuido en gran parte a levantarlos. Buenos artífices, tallistas en madera y piedra han de haber formado los jesuitas con los indios guaraníes que catequizaban; y estudiando algunos de los objetos que posee el Museo, se nota el primitivo carácter indígena, y es bajo este aspecto que ofrecen gran interés las estatuas en madera y piedra y los trozos arquitectónicos traídos (…), aún cuando ellos no sean suficientes para poder conocer con exactitud lo que fueron aquellos pueblos perdidos hoy, y cuya historia es poco conocida” (Bourgoing, 1894: 521-522)
Esta vez iría provisto de más amplios elementos de trabajo, entre los que
especialmente se mencionaba equipo fotográfico. Pero las buenas intenciones de Moreno
chocaron contra la política que se había impuesto el Poder Ejecutivo provincial. El gobierno
de Máximo Paz se destacó por su extremado afán de economías. Considerando “que este
gasto no era de urgente necesidad”, la solicitud de Moreno fue despachada con un rotundo
“No ha lugar; resérvese para mejor oportunidad” (De Barrio, 1932: 204)
La colección: breve descripción de los objetos
Como ya se ha dicho, son dos conjuntos: las obras de madera, juntamente con una
campana, que proceden del pueblo de Trinidad; y los objetos de piedra de diferentes
reducciones jesuíticas fundadas en el territorio argentino de Misiones (De Barrio, 1932: 200)
A)- Objetos de madera: (todos realizados en cedro)
1.- Candelero para cirios: ejemplar de estilo barroco que ha perdido totalmente la pintura que
lo recubría. La base tiene forma de trípode con decoración de hojas y frutos; las patas
terminan en garras de león; el resto es foliado. Una vieja inscripción, apenas legible, decía que
este ejemplar sirvió de base a un púlpito, pero su forma hizo suponer más bien que sirvió de
candelabro para el cirio pascual de grandes dimensiones, ya que por su forma de trípode

15
parece que se trata de algo transportable, algo innecesario para un púlpito, pero además esta
forma sería impropia y peligrosa para una base de ese tipo.
2.- La Santísima Trinidad: grupo de dos estatuas que representan al Padre y al Hijo sentados
sobre trono de nubes. La ejecución es bastante deficiente y de poca habilidad. Falta el Espíritu
Santo, que por estar comúnmente representado por una paloma suspendida, ha desaparecido.
Esta obra es desmontable, compuesta de varias partes que se ensamblan entre sí toscamente.
3.- Bargueño: con incrustaciones de marfil que, juntamente con la talla de la madera
completan figuras de aves y dragones. Tiene siete cajoncitos cuyas manijas de metal semejan
corazones. Las incrustaciones marfilinas del cajoncito central forman una cruz en perfecto
estado de conservación. En la tapa superior hay un sello de lacre con las iniciales C.P.G.B.
que parece ser bastante posterior a la construcción del mueble.
4.- Altarcito: cuyo frontal forma un tríptico dividido por columnas. Los dos cuadros laterales
pintados presentan restos muy maltratados de las figuras de San Pedro y San Pablo. La puerta
central posee cerradura. Su ornamentación es de hojas y flores.
5.- Cuatro candelabros: tallados iguales delicadamente con ornamentación de hojas y flores.
Rematan en el extremo superior con un porta velas de metal.
6.- Ángel orante: estatua mutilada de un ángel arrodillado en actitud de orar sobre nubes por
entre las que aparecen cabecitas de ángeles. Le faltan las alas y las manos; su color negro se
debe a combustión por fuego. Parece haber formado parte de un grupo escultórico.
7.- Armadura de sillón: muy deteriorada, le falta el asiento y el respaldo que ha debido ser
cambiado muchas veces a juzgar por los numerosos agujeros de clavos. Los dos brazos
terminan en cabecitas desiguales de ángeles con las caras mutiladas; posee decoración foliar.
8.- Estatua de un santo: en actitud de predicar -parece ser San Juan Francisco de Regis-. De
tamaño natural, está vestido con sotana, sobrepelliz y estola; ésta última, aunque rota en las
extremidades, muestra todavía restos de la ornamentación original.
9.- Adorno: de uso no especificado, tiene ornamentación de flores y hojas.
10.- Paje y león: de deficiente ejecución. El custodio en Trinidad decía que representaba la
lucha de Sansón con un león, como se refiere en el Libro de los Jueces. De ser así el artista
estuvo errado al representar a Sansón vestido de paje del siglo XVII y más aún la lucha (que
terminó por caer el león con la quijada rota) ya que en este caso el personaje se halla
“cabalgando” sobre el animal.
11.- San Gregorio Magno: imagen de busto que conserva aún brillante, así como el pedestal
sobre el que está montado, la pintura ejecutada por el procedimiento de estofado.

16
12.- San León Magno: esta escultura hace pareja con la anterior por la forma del busto y por
la igualdad del decorado. Son las dos esculturas mejor conservadas de la colección. Ambas
presentan la particularidad de tener los ojos de cristal.
13.- Estatua de un santo: de un tamaño reducido y por su color parece ser el popular santo de
los negros, que los brasileños llaman Saõ Benedito Pretinho.
14.- Adorno con anagrama de María: delicada talla que debió haber formado parte de un
sistema de ornamentación. Su decoración es de pájaros, hojas y flores.
15- Cinco cabezas aladas de ángeles: tema de ornamentación muy usado en la iconografía
religiosa, sobre todo cuando acompaña a la figura de la Virgen.
16.- San Miguel Arcángel: hermosa estatua de perfecta ejecución, está destruida en su parte
inferior por el fuego. Los brazos y las alas han sido también destrozados.
17.- Campana: de bronce, en el centro lleva la inscripción latina: Venite et pramdete
quæapponantur vobis; (venid y comed lo que os den); podría indicar que era la campana del
refectorio que anunciaba las horas de comer. Está dedicada a San Sebastián según la imagen
borrosa del santo que aparece entre la leyenda latina en el acto de sufrir el martirio. En el
borde inferior, otra leyenda bilingüe dice: San Sebastián, ora pro nobis. Su tamaño es
aproximadamente el que se usa en las casas de estudio para anunciar las horas.
B)- Objetos de piedra: (todos realizados en arenisca)
I- Procedentes de las ruinas de San Ignacio Miní:
18.- Escudo de la Compañía de Jesús: en un bloque hexagonal de piedra sobresale el
anagrama IHJ, que quiere decir Jesús, del latín Ihesus.
19.- Capitel: con forma de medio óvalo, formaba parte de la ornamentación de la fachada de
la iglesia.
II.- Procedentes de las ruinas de Apóstoles:
20.- Columna: ejemplar incompleto, le falta la base y no tiene más que una parte del fuste
cilíndrico y el capitel. Con la base truncada resultó difícil mantener su estabilidad y de
excesivo peso para que pueda exhibirse, supo haber un calco en exposición.
21.- Cruz: en cuyo centro se ve labrada a cincel la inscripción “INRI” y una corona de
espinas; más abajo un corazón y los pies; en los dos brazos de la cruz se ven las manos.
Representarían las cinco partes del cuerpo de Cristo que fueron llagadas en la crucifixión.
Rayos de luz parten del centro de la cruz. En uno de los pies y en el corazón puede apreciarse
claramente la tendencia de la arenisca a agrietarse en la dirección de las capas.
23.- Frontispicio: de la ermita dedicada a Santa Bárbara. La puerta con su ático se conservaba
intacta, pero Bourgoing hizo desmontar este último para transportarlo al Museo (largo 1,50 m;
ancho 0,60 m)

17
III.- Procedente de las ruinas de Santa Ana:
24.- Inmaculada Concepción: estatuita que representa a la Virgen María según la profecía del
Génesis, con el mundo por pedestal y pisando la cabeza de la serpiente. Por su forma y
aspecto pudiera haber sido una de tantas estatuas que adornaban las fachadas de las iglesias.
IV.- Procedente de las ruinas de Candelaria:
25.- Estatuita: que parece representar a Santa Ana. Por su tamaño y aspecto parecidos a la
anterior, pudiera haber sido destinada al mismo uso de ornar alguna portada.
Estas dos últimas imágenes fueron donadas por el general Rudecindo Roca, al igual
que una cabeza alada de ángel realizada en relieve sobre un bloque de piedra (procedente de
las ruinas de Santa María); una estatua de 1,40 m de altura representado a la Verónica
(procedente de las ruinas de Mártires); y una estatua de tamaño natural (1,62 m de altura) de
San José con el Niño en los brazos (procedente de Apóstoles). Estas piezas se destinaron al
Museo Colonial de Luján a pedido del entonces director, Enrique Udaondo. También le fue
entregado en custodia: un mortero encontrado fuera de las ruinas y que no puede asegurarse
que perteneciera a la misión, aún cuando haya sido usada por los aborígenes; y una pila
bautismal con forma de ostra de 1,59 m de frente por 0,79 m de fondo -originarios de Loreto-;
y una estatua de 1,70 m que representa a la Virgen María con el Niño en los brazos -de
Concepción de la Sierra- (De Barrio, 1932: 201-205).
Consideraciones finales: el arte jesuítico como patrimonio de los museos
Las influencias culturales jesuíticas en Europa son diferentes a las que se producen en
América. Interesa en particular el barroco jesuítico porque se vincula directamente con el
hispanismo y el catolicismo, y lleva a pensar cómo se manifestó la iconografía de la
contrarreforma católica en los territorios coloniales americanos (Rodríguez y Rufo, s/d)
Pocos años desde su llegada les bastaron a los jesuitas para establecer un sistema
perfectamente organizado y de influencia imborrable. Establecieron colegios, universidades,
estancias y principalmente probaron con éxito el modelo de las misiones que ya habían
ensayado los franciscanos previamente. Sin embargo su obra excedió lo misional: enseñaron
artes y oficios con un ánimo innovador, que hoy son tangibles en variedad y cantidad de
objetos. Por ello es un deber para los museos conservar, investigar y difundir este patrimonio.
Esto puede representar un desafío. ¿Qué lo diferencia o hace especial? Podría
argumentarse que el patrimonio jesuítico guaraní posee valores artísticos más elevados que lo
creado en el contexto de otras órdenes religiosas, o que fueron los jesuitas los que
introdujeron el arte barroco. Si bien la imaginería de las misiones jesuíticas presenta
características estilísticas e iconográficas de excelencia, no hay argumentos sólidos ni puede

18
establecerse un criterio consensuado para conferir a lo jesuítico una preeminencia especial
sobre otras obras artísticas producidas en el mismo ámbito y en la misma época.
Sin embargo, puede justificarse esta importancia en las repercusiones e influencias
históricas y culturales que personificaron los jesuitas en esta región del nuevo mundo. Los
alcances éticos, sociales, educativos, económicos y tecnológicos que legó la Compañía,
definen y explican en gran medida una particular conformación histórica e identitaria. La
presentación del patrimonio jesuítico debe servir a los mismos fines que deben plantearse los
museos en la actualidad al determinar sus objetivos en íntima relación con la búsqueda y
afirmación de esa identidad cultural (Risnicoff de Gorgas, 2001: 176). Idénticos ideales que
inspiraron al Perito Moreno: producir, a través de lo tangible, la reflexión sobre lo intangible,
las ideas, los conceptos, el espíritu que animó otras épocas. Los objetos se exhiben fuera de su
contexto original, entonces la investigación e interpretación debería recuperar el significado
original de los mismos desde el presente, para que el fin no sea mostrar cosas, sino transmitir
ideas.
A ese respecto, el arte jesuítico es un testimonio cultural que tuvo una función
intrínseca, creado para significar, para predicar de la fe, del amor, de la veneración mediante
representaciones más o menos realistas y/o simbólicas, mediante relatos míticos o históricos.
Tenían por misión comunicar un mensaje y producir conocimientos. Esa misma función debe
cumplir un museo.
Agradecimientos
Este trabajo se realizó en primera instancia para una materia de postgrado de la
Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, en relación a proyectos de investigación
financiados por beca doctoral de CONICET. Agradecemos del mismo modo a las siguientes
personas del Museo de La Plata: a la señora Directora, Dra. Silvia Ametrano, por autorizarnos
a trabajar con la colección. Al Dr Héctor Pucciarelli y la Sra. María Cristina Muñe de la
División de Antropología, por la amabilidad y la asistencia brindada para acceder a los
objetos. Al Lic. Máximo Farro del Archivo del Museo, por su ayuda y orientación con los
documentos.
Bibliografía
Affanni, F. 2005 “La presencia de la mentalidad y de las creaciones guaraníes en las
manifestaciones artísticas y religiosas de las Misiones jesuíticas”. En: Carlos Page (Ed).
Educación y evangelización. La experiencia de un mundo mejor. X Jornadas Internacionales
sobre Misiones Jesuíticas, pp. 231-242. Córdoba.

19
Bourgoing, A. 1894 Viajes en el Paraguay y Misiones. Paraná: Tipográfica “La Libertad”.
De Barrio, M. 1932 “Las colecciones de las Misiones Jesuíticas del Paraguay existentes en el
Museo de La Plata”. Revista del Museo de La Plata, XXXIII, Tercera serie [IX]: 195-205.
Buenos Aires.
Furlong, G. 1962 Misiones y sus pueblos de guaraníes. Buenos Aires: Theoría.
Hernández, P. 1913 Organización social de las Doctrinas Guaraníes de la Compañía de
Jesús [II] Barcelona: G. Gili Editor.
Moreno, F. 1890-91 “El Museo de La Plata. Rápida ojeada sobre su fundación y desarrollo”.
Revista del Museo de La Plata [I]: 27-55. Talleres del Museo de La Plata.
Ribera, A. 1985 “Las artes en las misiones guaraníticas de la Compañía de Jesús”. El Arte de
las Misiones Jesuíticas, pp. 47-54. Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos; Fondo Nacional de las Artes. Imprenta Municipal, Buenos Aires.
Riccardi, A. 1989 “El modelo de Museo en el proyecto original de Moreno”. Novedades del
Museo de La Plata, Vol 2, N° 1: 10. Museo de La Plata.
Ripodas Ardanaz, D. 1985 “La evangelización”. El Arte de las Misiones Jesuíticas, pp. 55-60.
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, Fondo Nacional de las
Artes. Imprenta Municipal, Buenos Aires.
Risnicoff de Gorgas, M. 2001 “Lo jesuítico en Hispanoamérica. Un desafío para los museos”.
Congreso Internacional Jesuitas 400 años en Córdoba, tomo I, pp. 175-186. Córdoba.
Rodríguez, M. I. y M. Rufo. 2008 <Estado y Patrimonio: La gestión de la Colección jesuítica
en el Museo Histórico Nacional>. Secretaria de Cultura, Presidencia de la Nación [En línea].
Http://www.museoroca.gov.ar/artraba.htm. Consultado en mayo de 2008.
Salceda, S.; M. Méndez; S. Ferrarini y H. Calandra. 2001 “Colección Jesuítica-Guaraní del
Museo de La Plata (Argentina): criterios para la confección de un sistema de documentación
de bienes culturales” (manuscrito). 8° Jornadas Internacionales de Misiones Jesuíticas, pp. 1-
8. Itapúa.
Sustersic, D. 2005 “Las imágenes domésticas de las misiones jesuíticas”. En: Carlos Page
(Ed). Educación y evangelización. La experiencia de un mundo mejor. X Jornadas
Internacionales sobre Misiones Jesuíticas, pp. 183-189. Córdoba.
Torres, L. M. 1927 Guía para visitar el Museo de La Plata. Buenos Aires: Imprenta y Casa
Coni.