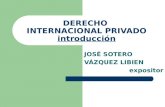El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor
-
Upload
daniel-galuga -
Category
Documents
-
view
499 -
download
0
Transcript of El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 1/9
El valor del silencio en la formación del contrato de consumo, desde el análisis económico del derecho
Por Sebastián Gabriel Arruiz *
1. El silencio Sabemos que con sólo pensar en el silencio nos envuelve una sensación que tiende a relajarnos y entregarnos alsueño, pero nos propondremos hacer el esfuerzo de combatir esa tentación y mantenernos despiertos paraelaborar y leer estas breves líneas.- El silencio es importante en distintos aspectos de la vida y del pensamiento humano. Es indispensable paradescansar, facilita la meditación y la reflexión, lo procuran los cazadores cuando acechan a su presa, etc. En laAntigua Grecia, los pensadores presocráticos encontraban en el silencio la explicación de la armonía en eluniverso.[1] Quienes aprecian la música clásica explican que la delicia de la 5ª Sinfonía de Beethoven no reside enla melodía básica ("tatatatan") sino en los espacios de silencio que se suceden de un pasaje a otro de la melodía.- Del mismo modo, el silencio ocupa un lugar importante en el análisis jurídico: es profundamente estudiado por elDerecho Procesal[2], el Derecho Administrativo[3], el Derecho Penal[4], el Derecho de los Contratos[5], etc.-
La palabra es aquello que nos caracteriza y nos diferencia de nuestros hermanos menores los animales. Pero elsilencio (al menos el que es jurídicamente relevante) exige mucho más que simplemente no pronunciar palabraalguna, significa además no realizar acción ni comunicar mensaje por ningún medio (signo o gesto). En este sentidoel Código Civil argentino distingue las maneras de declarar voluntad: declaración de voluntad expresa y tácita.-Es expresa la voluntad que se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. [6] Es tácita la voluntadque surge de actos que permitan inferirla con certidumbre.[7] En cambio el silencio es abstenerse de realizarcualquier tipo de acción.- En fin, el silencio es hacer absolutamente nada de nada.- 2. Regla general: el silencio no constituye manifestación de voluntad
En principio, el silencio no constituye una manifestación de voluntad del silente. El silente no emite opinión, ni decide,ni declara cuál es su deseo o voluntad. Es decir, quien calla no otorga (ni rechaza).- Sin embargo, a veces el Derecho crea una ficción por la cual se le otorga un sentido a la inacción del silente. Así seestablece que en ciertos casos el silencio se tendrá como negación del reclamo de un particular, o comoreconocimiento de la documentación o de los hechos que se le atribuye, o como rechazo de una oferta, etc. Enocasiones esta ficción es favorable al sujeto que se mantiene en silencio, pero otras veces no.- 3. Excepción: la obligación (rectius : carga) de pronunciarse Una de las excepciones más importantes que recepta el ordenamiento jurídico argentino es la norma según la cual
el silencio constituirá manifestación de voluntad cuando exista una obligación legal de expedirse.[8] Esta regla, queexiste en nuestro Código Civil desde su redacción originaria dio lugar a intensos debates en torno a suinterpretación. El Código Civil argentino fue redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y sancionado a libro cerrado en1869. Este dato es importante para entender porqué se utilizó impropiamente el término "obligación" cuando enrealidad debió decirse "carga" de expedirse. Nos permitiremos proponer una relectura de esta norma a partir de lasenseñanzas que recibí de mi padre.[9] 3.1. Los tres imperativos del Derecho
En 1936 James Goldschmidt publicó su "Teoría General del Proceso" en la que expuso el concepto central de sutesis: la carga, que dio lugar al trío de imperativos y fue un aporte muy importante no sólo para el Derecho Procesalsino para el Derecho a secas. Unos años atrás ya había elaborado esta idea, pero lo cierto es que cuando Vélezredactó nuestro Código Civil, no conocía esta idea de carga porque no existía ese concepto ni siquiera en estadoembrionario.- James Goldschmidt clasifica los imperativos, principalmente, según cuál sea la consecuencia que acarrea suincumplimiento: el incumplimiento de un deber deriva en la aplicación de una sanción, el de una obligación habilita suejecución forzada y el de una carga acarrea un perjuicio propio del incumplidor. Por ello, se conoce a la carga como
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
1 de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 2/9
p
el imperativo del propio interés.- Si trasladamos esta clasificación al silencio y sus efectos, necesariamente tenemos que descartar que haya una"obligación" de expedirse. Nadie puede ser forzado a hablar o realizar una actividad propia, el único métodotristemente conocido para lograr ese fin es la tortura y no podemos concluir que la ley de un estado de Derechoimpone una obligación con sustento en un medio de esta naturaleza. Es decir, nunca un sujeto puede estar obligadoa expedirse.- En algunas oportunidades romper el silencio constituye un deber. Así, el juez tiene el deber de resolver las
controversias que se le presentan, el testigo tiene el deber de declarar, el funcionario público tiene el deber deresponder las peticiones que hacen los particulares, etc. Este incumplimiento hará sufrir una sanción al infractor(destitución, prisión, etc), pero de ningún modo puede inferirse de ese silencio una declaración de voluntad ficta.¿Cuál podría ser el sentido de esa declaración? ¿Habría que entender que hizo lugar a la demanda o que larechazó, que vio al imputado matar a otro o que no lo vio, que autorizó la petición del particular o que no? Salvo queexista una regla de determine a priori el sentido que cabe asignarle al silencio en estas circunstancias, no se lepodrá otorgar ningún sentido ya que los sujetos no tienen ningún interés en la declaración que deben hacer, porqueestán cumpliendo una función y su declaración sólo es relevante para los terceros. Allí el problema aún no estaráresuelto y se necesitará una declaración de voluntad expresa.- Descartadas las dos alternativas anteriores para interpretar el art.919 del Código Civil, sólo nos resta pensar que ladecisión de emitir declaración de voluntad constituye una auténtica carga y la solución es tan simple como
impactante: donde dice "obligación" hay que leer "carga" .[10] Desde la óptica del Análisis Económico del Derecho (AED), si consideramos a las normas como incentivos útilespara guiar la conducta de los sujetos, podemos afirmar que tanto el deber como la carga generan incentivos que vaa ponderar cada sujeto al momento de decidir si cumple o infringe con las reglas.- Si se trata de un deber, el valor o costo de la sanción que le provocará la sanción por incumplimiento de un deberserá una de las variables a considerar. Y si se trata de una carga, tendrá en cuenta el beneficio que dejará deganar o el perjuicio sufrirá si no la cumple. [11] En cambio, si pesa sobre el sujeto una obligación, entonces esa ponderación pierde relevancia. Únicamente podrádecidir si cumple espontáneamente, pero si no lo hace, igualmente terminará haciendo la conducta que prescribe la
obligación porque se la ejecutará de manera forzada.- Esto creemos que es asimilable (aunque no igual) a un concepto que ideó Calabresi [12] en materia de daños:general y specific deterrence .- Una medida se clasifica como de "general deterrence" cuando impone un costo a la conducta de las personas quetendrán que elegir qué hacer, y para ello evaluarán los beneficios y perjuicios o costos que implicará su decisión. [13]Por el contrario, una medida de "specific deterrence" sustrae la decisión de las manos del potencial dañador ymaterializa mediante la fuerza la conducta indicada por el Derecho.[14] A nuestro modo de ver, lo primero resultaasimilable a la situación de un sujeto sobre el cual pesa un deber o una carga y lo segundo es similar a un sujetoque está obligado.- 4. El silencio en la formación del contrato[15] Parece verdad de Perogrullo, pero igualmente creemos útil recordar que para la formación de un contrato sonnecesarios dos sujetos: uno que realiza una oferta de contratación y otro que es el destinatario de esa oferta.También es requisito indispensable que el destinatario sea libre para decidir si contrata o no.- En un modelo simple, en el que no puede ser modificada la oferta, una vez que el destinatario decide que quierecontratar realizará aquello que sea necesario para perfeccionar el contrato. Se podría decir que en ese momento eldestinatario tiene la carga de ajustar su conducta a la regla que indica cómo se perfecciona un contrato. En cambio,si no quiere contratar, entonces tendrá la carga de hacer lo que sea necesario para evitar el perfeccionamiento delcontrato.- Entonces, el destinatario tiene tres alternativas frente a la oferta según cuál sea su interés: responder "quiero
contratar" (aceptar), responder "no quiero contratar" (rechazar) o mantenerse en silencio (¿?).- ¿Qué sentido hay que asignarle a ese silencio? Eso dependerá de una regla previamente establecida al efecto,pero existen sólo dos mundos posibles: aceptación o rechazo.-
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
2 de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 3/9
p
Ahora explicaremos, cuáles son las consecuencias que producen estas dos alternativas, a la luz de la teoría de juegos. Imaginemos que tenemos dos potenciales contratantes y que cada uno actuará en función de lo que haga elotro. El oferente puede hacer una oferta o no hacerla, y el destinatario puede aceptarla, rechazarla o callar.- 4.1. El silencio como rechazo de la oferta
Si el silencio significa rechazar la oferta, entonces el destinatario nunca emitirá una respuesta negativa. Si no quierecontratar y sabe de antemano que no hacer nada significa no contratar, obtendrá el mismo objetivo si se mantieneen silencio que si rechaza expresamente. El rechazo expreso le insumirá algún esfuerzo, por más pequeño que sea,y por ello maximizará su bienestar si no hace nada.- En cambio, si desea contratar, no tendrá otra alternativa que emitir una declaración expresa de aceptación.- En este caso el destinatario tiene la carga de aceptar expresamente la oferta (si desea aceptarla). En cambio, notiene la carga de rechazar (aunque desee rechazarla) porque se aprovecha del silencio.- Conforme a esta regla es que el destinatario únicamente decidirá contratar, si el valor que le asigna al objeto delcontrato es mayor a la suma del precio que tendrá que pagar por la cosa y el costo de emitir la respuesta deaceptación. El problema es que se crea un costo adicional que puede llegar a obstaculizar ciertas transaccionesdeseadas por el destinatario, por ejemplo, aquellas en que el costo de contestar hace traspasar el umbral paraconvertir en antieconómico el contrato para él.-
4.2. El silencio como aceptación de la oferta
Si el silencio significa aceptar la oferta, entonces el destinatario nunca aceptará expresamente. Si quiere aceptar ysabe de antemano que sin hacer nada estará en el mismo escenario que si acepta, se aprovechará nuevamente delefecto del silencio y tendrá por perfeccionado el contrato sin ningún esfuerzo.- En cambio, si no quiere contratar, la única alternativa que le queda es rechazar expresamente la oferta.- En este caso el destinatario tiene la carga de rechazar expresamente la oferta (si desea rechazarla). En cambio, notiene la carga de aceptar (aunque desee aceptarla) porque el silencio por sí solo perfeccionará el contrato.-
Por eso, el destinatario sólo rechazará aquellas ofertas en que el valor del objeto del contrato sea para él menor ala suma del precio que deberá pagar por la cosa y el costo rechazar expresamente.- Esto ocasiona un grave inconveniente sobre el que volveré más adelante: el destinatario puede terminar soportandocontratos no queridos cuando le resulte más costoso rechazar la oferta que aceptarla silenciosamente. Eso seráfrecuente cuando el costo de rechazar expresamente sea muy elevado o bien cuando el valor de la prestación seamuy pequeño.- 5. Efectos del silencio en los contratos en general En el ordenamiento jurídico argentino, el principio general es que el silencio frente a una oferta significa su rechazo.Esta es una consecuencia clara del art.919 del Código Civil y también lo afirma categóricamente la doctrina. [16] Sin embargo, sujetos libres en pie de igualdad pueden tranquilamente pactar que en el futuro el silencio asumiráefectos diferentes a los que establece la regla general. Es decir, pueden las partes celebrar un contrato que regirásus futuras negociaciones. No hay ningún obstáculo normativo para ello, por lo que el silencio puede implicar laaceptación de una oferta, si así lo acuerdan previamente las partes.- Aunque no haya un pacto expreso para darle al silencio un efecto diferente a la regla general, a veces, igualmentees posible inferir esa pauta a partir de la conducta previa de las partes. Si las partes a lo largo de una relaciónprolongada, constantemente realizaron transacciones sin que haya aceptaciones expresas, puede interpretarse quetácitamente interpretaron el silencio constituye aceptación de la oferta (ej: proveedor que descarga periódicamentemercadería en el depósito de su cliente, sin que el cliente diga nada y luego paga su precio). Esa prácticareiterada, pacífica y tácitamente aceptada por las partes, impide que uno pueda escudarse en el silencio paradesconocer la existencia del contrato, ya que eso iría en contra de sus propios actos. La parte que quisiera
aprovechar el silencio para liberarse de su compromiso (entregar la cosa, pagar el precio, etc) so pretexto de queno aceptó expresamente la oferta, violaría el principio de buena fe y afectaría las verosímiles expectativas de laotra parte.[17] 6. Efectos del silencio en el contrato de consumo
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 4/9
p
6.1. La Ley nº24240, de Defensa del Consumidor (LDC)
Existe una nota saliente en las relaciones de consumo que señalan prácticamente todos quienes se decidan aestudiarlas. Esa nota es la desigualdad entre las partes que intervienen. Puede decirse que la mayoría de losconsumidores o usuarios se encuentran en una situación de inferioridad frente a los productores o prestadores deservicios (empresas, empresarios, estado, etc). Esa inferioridad puede ser de distintos tipos: de riqueza, deinformación disponible, de libertad de decisión, etc. Muchos institutos del Derecho del Consumidor morigeran esadesigualdad, sin llegar a reequilibrarla.-Una de las tantas manifestaciones de lo expuesto es el art. 35 de la LDC de Argentina[18], que prohíbe exigir unarespuesta negativa expresa del consumidor para que no se perfeccione un contrato.- 6.2. Casos en que el silencio funciona de facto como aceptación
Hasta aquí está todo muy lindo, quedó bien claro que el silencio como regla general no crea contratos, queparticularmente en las relaciones de consumo la regla es aún más estricta y pareciera que todo eso es bueno. Peroquienes nos interesamos en el Análisis Económico del Derecho, nos preocupamos por las implicancias que tienenlas normas en el mundo de la realidad.[19] Las normas no son meros juguetes vistosos , son instrumentos quetienen repercusiones relevantes sobre la conducta de las personas y sobre la riqueza social.- Por eso, el estudio de este tema no puede finalizar con repetir la fórmula de que "si hay silencio del consumidor,
entonces debe ser que no hay contrato". Tenemos que ver si eso es así en los hechos, y en su caso, en quémedida se verifica en la práctica el cumplimiento de la regla y en qué medida no. Debemos analizar elenforcement [20] de la regla y los remedios que podemos utilizar al respecto. Intentaremos esbozar algunasaproximaciones en ese sentido.- No todo es color de rosas. A pesar de la categórica regla del art. 35 LDC, existen muchos casos en que seconvierte en letra muerta. Como explicaba en el punto 4.2., a veces la aceptación silenciosa termina siendo el malmenor para el destinatario de la oferta. El destinatario sigue siendo libre para rechazar la oferta, pero si asumimosque es un sujeto racional que intentará maximizar su beneficio, siempre preferirá soportar ese mal menor y así severá obligado por las circunstancias a ingresar en una relación contractual. Una oferta realizada con esascaracterísticas es una clara inducción a la contratación forzosa.-
Mencionaremos sólo algunos casos de este estilo que han terminado en los estrados judiciales: empresaproveedora de televisión por cable que envía una revista junto con la factura mensual y agrega su costo a lacuota[21]; entidad bancaria que brinda un nuevo servicio al titular de una caja de ahorro y se lo debitaautomáticamente de su cuenta[22]; empresa de medicina prepaga que modifica unilateralmente el servicio queredunda en mayores costos para los usuarios[23]; entidad financiera que debitó automáticamente de la cuenta desus usuarios un seguro por extracción forzada en cajeros automáticos y por extravío de tarjetas de créditos[24]; ymuchos otros casos más.- En todos los casos mencionados, se transfiere de facto al destinatario de la oferta la carga de rechazarlaexpresamente. Si el destinatario se queda en silencio y no se queja para nada porque confía en la regla clara delart.35 LDC, le seguirán brindando la prestación no deseada y le seguirán descontando los importes impuestos. Allí,la regla queda solamente en el mundo de las ideas o del deber ser.-
7. Remedios legales En esta oportunidad no hemos demostrado, cuáles son los efectos que ocasionan las maniobras abusivasseñaladas en el punto anterior, lo que excedería los límites de este trabajo. Asumiré como hipótesis que lasconsecuencias son indeseables y simplemente intentaré describir muy brevemente algunas herramientas jurídicasque pueden ser útiles para morigerar estas prácticas que dan lugar a contratos compulsivos. No obstante, estaaproximación se inserta dentro de la preocupación más genérica acerca de las decisiones oportunistas de losagentes en las relaciones de consumo[25] .- 7.1. Nulidad de cláusulas abusivas
Para que el pacto valga como ley para las partes, es presupuesto indispensable que ambas se encuentren encondiciones de disponer libre y autónomamente de su voluntad. Conforme a lo explicado en el punto 6.1., esfrecuente que los consumidores se hallen en una situación de inferioridad respecto de los vendedores. Lainformación que dispone y el poder de decisión del consumidor son fácticamente menores. Por ello, la LDCestablece que las cláusulas abusivas que se inserten en un contrato de consumo en contra del consumidor sereputarán como no escritas y carecerán de eficacia[26]. Es decir, por más que el consumidor firme un contrato en el
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 5/9
p
que atribuye al silencio el valor de una aceptación, esa cláusula es nula porque contradice lo específicamentedispuesto en el art.35 de la LDC a favor de los vendedores o prestadores de servicios.- De todos modos, este remedio no sirve para los casos en los que el efecto del silencio es totalmente de facto,cuando el silencio se impone como aceptación por la fuerza de las circunstancias de hecho y sin ningún tipo depacto previo al respecto.- 7.2. Responsabilidad por daños [27]
Cuando un sujeto rechaza una oferta lo hace precisamente porque considera que si la acepta estaría en peorescondiciones. Si se verifica que el consumidor quería rechazar la oferta y no lo hizo expresamente porque confió enla regla del art.35 LDC, pero el oferente obró frente al silencio como si hubiera aceptado y hace efectiva lasprestaciones, entonces el destinatario sufre un daño. Será difícil determinar la cuantía del daño en el caso concretoy puede ser que ese daño sea muy pequeño (o no), pero algún daño existirá.- El consumidor puede exigir que se deje sin efecto la operación que ocurrió en los hechos. Pero si el consumidorrecibió algún beneficio concreto (no un mero beneficio eventual) por esa transacción que no consintió y pretendedejarla sin efecto, entonces deberá restituir aquello en cuanto se benefició. De otro modo habría un enriquecimientosin causa del consumidor. No se puede anular el negocio únicamente en la parte que perjudica al consumidor ysubsistir en la parte en que lo beneficia: o hay un contrato válido o no lo hay.- En fin, si el consumidor rechaza la oferta expresamente por la advertencia del oferente que impuso esa regla
unilateralmente (en contra del art.35 LDC), el daño que sufre consiste en los gastos y demás molestias para emitirla contestación de rechazo; si el consumidor se mantiene en silencio y el oferente se comporta como si se hubieraperfeccionado la transacción, el daño que sufre consiste en los importes que le detraiga el oferente, los gastosnecesarios para dejar sin efecto la operación, menos los beneficios concretos que haya obtenido el consumidor (ej:si recibió una cosa, deberá restituirla).- La responsabilidad civil con las consiguientes indemnizaciones que pueden asumir los sujetos que pretendanbeneficiarse con estos ardides, es un instrumento útil para disuadirlos, pero no es suficiente para limitarla a nivelesóptimos. Recordemos que me refiero a casos en los que un sujeto tuvo incentivos insuficientes para rechazarexpresamente una oferta. Si no se molestó en responder expresamente que no quería un producto o un servicio,parece bastante probable que tampoco tendrá incentivos suficientes para entablar una demanda de daños yperjuicios tendiente a obtener una eventual indemnización. Por ello, suele ocurrir que los consumidores aceptan
estoicamente el daño, las empresas se salen con la suya, escapan a su responsabilidad y continúan lucrando con elsilencio de los consumidores.- 7.3. Sistemas administrativos de compensación de daños y controles por la autoridad de aplicación
La última reforma de la LDC[28] introdujo un mecanismo por el cual los consumidores pueden acudir a un enteadministrativo especializado, para que determine la existencia de un daño y ese mismo organismo puede obligar alproveedor que causó el daño a resarcirlo (bajo ciertos límites cuantitativos). Esa decisión es susceptible de revisión
judicial y aquello que se pague por ese motivo será deducido de eventuales indemnizaciones posteriores.[29]No ingresaremos en los enormes debates que este nuevo instituto ha dado lugar en torno a su interpretación yaplicación. Simplemente señalaremos que esta vía parece ser menos costosa y requiere menos esfuerzos para losconsumidores al momento de realizar un reclamo por infracciones de los proveedores. Parece que les resultará másbarato y más fácil que promover una acción procesal. Esta es una manera de paliar esa falta de incentivos por laque los consumidores no reclaman. Si es más fácil o menos costoso, entonces más consumidores van reclamar porla defensa de sus derechos y menos empresas podrán beneficiarse del silencio como aceptación de la oferta.- De todos modos habrá que observar cómo funciona global y realmente este instituto incipiente. Por más que sedemuestre que con su implementación se reduzcan ciertas maniobras abusivas, también habrá que ponderar loscostos operativos que insume el sistema y otros costos colaterales.- Por otro lado, la autoridad de aplicación también tiene atribuciones para controlar de oficio o a partir de denuncias,el efectivo cumplimiento de la LDC y establecer sanciones de diversa índole a los proveedores que violen losderechos de los consumidores. La efectividad de estas atribuciones administrativas de contralor resultan de granimportancia para disuadir en este tipo de maniobras abusivas como las que comentamos, podría ser la aplicaciónde multas por contratación compulsiva.-
7.4. Ampliación de la legitimación activa
Otro instrumento para facilitar los reclamos (esta vez judicialmente) consiste en la ampliación de la legitimaciónprocesal para actuar en juicio. Muchos sujetos sufren estos tipos de daños de manera bastante homogénea. El
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
5 de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 6/9
p
proveedor que exige una respuesta expresa al consumidor frente una oferta, bajo apercibimiento de tener porperfeccionado el contrato, es muy probable que realice la misma oferta a un número muy grande de personas. Enlos grandes números es donde el vendedor o el prestador de un servicio encontrarán rédito a esta actitud, por loque la oferta afectará seguramente de manera bastante homogénea a un número grande de sujetos. [30] Hayfuertes controversias terminológicas en torno a la clasificación de este tipo de daños "colectivos", "difusos","grupales homogéneos", "supraindividuales", etc. pero las discusiones también son conceptuales. [31] En Argentina, a partir de la reforma constitucional de 1994 se incorporó en el art.43 de nuestra ConstituciónNacional (CN) un amparo tendiente a la protección de los "derechos de incidencia colectiva". [32] A pesar de ello, no
fueron muy frecuentes ni claras las actuaciones en las que se admitió la procedencia de esta figura. En el año 2009,la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) admitió la legitimación de un particular que promovióuna acción de amparo tendiente a cuestionar la constitucionalidad de una ley que autorizaba ampliamente lasintervenciones de comunicaciones telefónicas y de Internet, en el fallo Halabi[33] que seguirá dando mucho quehablar a la doctrina y a la jurisprudencia.-En lo que respecta al Derecho del Consumidor, el art.43 de la Constitución Nacional (CN) específicamente legitimaa las asociaciones de consumidores a reclamar por esta vía del amparo en defensa de los derechos de losconsumidores.- Parece plausible sostener que los costos y esfuerzos que insumen muchas acciones individuales, son más grandesque un solo reclamo por un grupo especialmente dedicado al efecto (las Asociaciones de Consumidores, porejemplo) o que el reclamo de un sujeto que decidió reclamar por sí y a favor de todos los que se encuentran en la
misma situación (el "afectado", por ejemplo un consumidor).- Por ello, la ampliación de la legitimación activa para entablar acciones procesales, puede contribuir a incentivar losreclamos porque grupos de sujetos podrían aunar fuerzas, distribuir costos y esfuerzos para realizarlos.- Es un tema complejo que amerita una detenida evaluación de sus repercusiones concretas, especialmente encuanto a las complicaciones administrativas y procesales que acarrean estos "procesos colectivos", y también distamucho de ser pacífico el tema desde la teoría general del proceso. Pero vale la pena continuar trabajando parapulir el diseño y el análisis.- 7.5. Presunción de gratuidad de productos o servicios no solicitados por el consumidor
Hay quienes propician una regla que incrementa el riesgo para quienes pretendan aprovecharse del silencio delconsumidor: que los productos entregados o los servicios prestados sin que sean solicitados por el consumidor, sepresuman gratuitos o en donación.[34] Según comenta el autor citado, existe una regla en ese sentido en Brasil y enel Reino Unido. En nuestro país no contamos con una regla de esta naturaleza, pero aún no me atrevo a asegurarque sea del todo conveniente su incorporación. Puede tratarse de un arma de doble filo, el consumidor podría ser elque se terminara aprovechando de la presunción para eximirse del pago del precio en auténticas relacionescontractuales que no se instrumentaron adecuadamente.- 7.6. Daños punitivos
Los daños punitivos son un instituto profundamente analizado por el L&E. Luego de fuertes y largos debates en ladoctrina argentina, luego de intentos fallidos para incorporar los daños punitivos al orden jurídico argentino,finalmente fueron recogidos en el año 2008 por la reforma de la LDC[35].- Si bien existen diferencias importantes entre los distintos diseños de este instituto en el Derecho Comparado [36] yse han elaborado muchas definiciones al respecto, me parece bastante plausible la definición que considera a losdaños punitivos como: "…aquellas condenas judiciales de dinero, que sumadas a las indemnizaciones
compensatorias, deberá afrontar aquél que -mediante una grave violación a la ley- no cumplió con el nivel de
precaución socialmente deseable, dado que especuló con una baja probabilidad (menor que el cien por ciento) de
ser condenado por el valor total del daño causado y/o esperado." [37]
Los daños punitivos, por un lado, incrementan los incentivos para que las empresas se abstengan de realizar dañosdolosamente o tomen medidas preventivas adecuadas para evitarlos, ya que las indemnizaciones que deberánafrontar pueden ser mucho más significantes. Y por otro lado, en caso que todo o parte de la condena por dañopunitivo sea destinado a la víctima (como está regulado en la LDC), los daños punitivos incrementan notablemente
los incentivos para que los sujetos demanden cuando sufren un daño ya que el botín de guerra que pueden obteneres mucho más grande que el daño efectivamente sufrido.- Los vendedores o prestadores de servicios que pretenden aprovecharse del silencio del consumidor para lograr uncontrato compulsivo, actúan con total desaprensión o hasta dolosamente respecto de los perjuicios que puedan
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
6 de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 7/9
p
ocasionar a los consumidores. Si especularon y conocen de antemano que muchos consumidores o usuarios no semolestarán en rechazar expresamente la oferta, y actúan como si se hubiera perfeccionado un contrato en claraoposición a la regla del art. 35 LDC (ej: debitan un importe de la cuenta del consumidor), ocasionan dolosamente undaño a muchos consumidores (por más ínfimo que sea individualmente considerado). Por ello, es esperable queluego de la recepción legislativa y jurisprudencial de los daños punitivos, sean más frecuentes los reclamos delconsumidor para dejar sin efecto la transacción, para reclamar el monto de la indemnización de los daños sufridos yel importe correspondiente a la condena por daños punitivos.- 8. Reflexiones finales
En este trabajo simplemente intentamos resaltar un aspecto que generalmente es descuidado por la doctrinatradicional. A pesar que exista una regla clara e imperativa por la cual el silencio del consumidor debe entendersesiempre como que rechaza una oferta, no quiere decir que por arte de magia vaya a cumplirse en la realidad.- Desde el punto de vista lógico o dogmático se clasifican las conductas como prohibidas, permitidas u obligatorias.Pero si nos interesan las consecuencias de las normas en el mundo de la realidad, entonces no basta con repetiresas relaciones deónticas sino que tenemos que evaluar cuáles son los efectos reales de los distintos diseñosinstitucionales que tenemos y en su caso, qué podemos hacer para modificar esa realidad.- Con ese objeto describimos algunos mecanismos jurídicos que pueden ser útiles para alinear los incentivos de losagentes que intervienen en las relaciones de consumo, guiados por su propio interés, de manera tal que se
reduzcan las repercusiones negativas de los contratos compulsivos por el silencio del consumidor.- ¡Enhorabuena! Como prometimos al principio, hemos llegado al final del trabajo y no nos hemos dejado vencer porel sueño que inspira el silencio.-
* Abogado. Docente Auxiliar en Derecho de Daños, Departamento de Derecho, Universidad Nacional del Sur (BahíaBlanca). Miembro del Grupo de Investigación sobre Análisis Económico del Derecho dirigido por Hugo A. Acciarri yAndrea Castellano en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca).[1] FERRATER MORA José, "Diccionario Filosófico" .[2] El silencio es una de las reacciones que puede adoptar el demandado cuando lo emplazan para comparecer y
contestar la demanda. Se discute arduamente acerca de los efectos que acarrea esa actitud. Al respecto, ver:ARRUIZ Mario Andrés, "El Valor del Silencio del Demandado en el Proceso Civil" , Costa Sud nº10, Bahía Blanca,1997, p.21-36.[3] El silencio de la administración permite que el particular tenga por agotada la vía administrativa y pueda iniciar laacción correspondiente en sede judicial. También puede dar lugar a una acción de amparo por mora para forzar a laadministración a pronunciarse sobre una petición del particular.[4] La prohibición de declarar contra uno mismo constituye una garantía constitucional de todo Estado de Derecho,por la cual el imputado tiene derecho a mantenerse en silencio frente al requerimiento de la otra parte, sin que esaactitud pueda ser utilizada en su contra.[5] Precisamente de ese aspecto me ocuparé en este trabajo.[6] Conforme art.917 Cód. Civil para los actos jurídicos en general y art.1145 Cód. Civil para los contratos.[7] Conforme art.918 Cód. Civil para los actos jurídicos en general y art.1145 Cód. Civil para los contratos.[8] Art.919 Cód. Civil: "El silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una
manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de
explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las
declaraciones precedentes." (el subrayado nos pertenece)[9] ARRUIZ Mario Andrés, op.cit.
[10] Con este argumento no pretendemos ponernos en los zapatos de Vélez Sarsfield ni de los legisladores queaprobaron el texto del Código Civil, para intentar (infructuosamente) descubrir qué quisieron decir al elaborar esanorma. Simplemente intentamos explicar la razón de este desliz de Vélez y por qué debemos adoptar unainterpretación superadora.[11] Lo que apuntamos es que estas variables son las que nunca faltarán, pero obviamente existirán muchas otrasvariables a considerar que hacen más complejo el análisis (probabilidad de que la sanción se torne efectiva,beneficio que se obtiene del incumplimiento, etc).[12] CALABRESI Guido, "The Cost of Accidents. A Legal and Economic Analysis" , Yale University Press, NewHaven y Londres, 1970.[13] Ej: se ordena indemnizar los daños que causa un sujeto.[14] Ej: se clausura una industria contaminante.[15] Las reflexiones de este acápite provienen de GÓMEZ POMAR Fernando, "Fundamentos del Derecho de
Contratos: un Análisis Económico y Jurídico" , curso sobre Análisis Económico del Derecho Privado, Universidad
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
7 de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 8/9
p
Nacional del Sur, Bahía Blanca, p.15-18.[16] Ver por todos: ALTERINI Atilio Aníbal, "Contratos. Civiles – Comerciales – De consumo. Teoría General." ,Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p.284; LORENZETTI Ricardo Luis, "Tratado de los Contratos" , Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p.269.[17] Art.1198 Cód. Civil primer párrafo: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y
de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y
previsión."
[18] Art. 35 LDF: "Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre
una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier
sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se
efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque
la restitución pueda ser realizada libre de gastos."
[19] Ver ACCIARRI Hugo A., "¿Importan a los Juristas las Consecuencias de las Normas?" , en Publicatio , Revistadel Centro de Estudiantes de Abogacía de la UNS nº 1, 2000, p.9.[20] Este término suele traducirse como eficacia .[21] Cám. Nac. Com., sala B: "Unión de consumidores de Argentina c/Cablevisión SA s/Sumarísimo" , 22/11/07,LexisNexis on line 11/45253. A título de anécdota comentamos que hemos sufrido en carne propia exactamente elmismo problema. Aunque no utilizamos ni siquiera una sola vez ninguna de las revistas recibidas, ya que resulta másentretenido buscar aleatoriamente la programación para ver vía "zapping" , nunca nos molestamos en quejarnos por
esos $5 que regalamos mensualmente. Evidentemente no teníamos incentivos suficientes para hacerlo pero esaexperiencia fue nos llevó a pensar y escribir sobre el tema que hoy nos ocupa.[22] Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª: "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/Secretaría de Industria,
Comercio y Minería s/Disposición DNCI 126/00" , 15/08/00, LexisNexis on line 8/10784.[23] Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª: "Intercorp S.A. c/Estado Nacional s/Disposición DNCI 720/97" , 30/03/04,LexisNexis on line 8/14779.[24] Cám. Nac. Com., sala C: "Unión de usuarios y consumidores c/Banco de la Provincia de Buenos Aires
s/Sumarísimo" , 04/10/05, LexisNexis on line 11/40127. (elDial.com - AA2E8D)[25] Sobre esa preocupación se ha dicho que "…probablemente, los productores sin escrúpulos e interesados en
obtener rápidamente beneficios son la mayor fuente de información errónea para los consumidores y quienes
globalmente causan un mayor daño, y los esfuerzos para disuadir a este tipo de vendedor están entre las más
valiosas aportaciones de las políticas de protección de los consumidores. Esto explica y justifica la existencia de
la regulación contra la publicidad engañosa, así como sobre información exacta y sobre otros requisitos en la formación del contrato en aquellos mercados de consumo…". GÓMEZ POMAR Fernando, "La Relación entreNormativa sobre Protección de Consumidores y Normativa sobre Defensa de la Competencia. Una Visión desde elAnálisis Económico del Derecho", www.indret.com , working paper nº113, enero 2003.[26] Art.37 LDC: "Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que
desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que
contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.
[…]"
[27] Para un análisis profundo sobre las implicancias de la responsabilidad civil por daños al consumidor, ver:ACCIARRI Hugo A. y TOLOSA Pamela, "La Ley de Defensa del Consumidor y el Análisis Económico del Derecho",en PICASSO Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA Roberto A. (dirs.), La Ley de Defensa del Consumidor
Comentada y Anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, p.45 y ss.[28] Del año 2008, por la ley 26361.[29] Art.40 bis LDC: "Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor,
susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona,
como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.
La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la
infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de cinco
(5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina (I.N.D.E.C.).
El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el proveedor en los términos del art. 45 de
la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a favor del
consumidor.
Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño directo determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a
éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial."
[30] Para observar la importancia de la magnitud de los daños individuales, ver: RÍOS Guillermo, "Cuantía delReclamo Individual y Acción de Clase. Acerca de la Ley 26361 y del Fallo ‘Halabi’", Jurisprudencia Argentina
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
8 de 9 05/08/2011 05:16 p.m.

5/9/2018 El valor del silencio en la formación del contrato de consumo -Eldial - Dcho consumidor - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/el-valor-del-silencio-en-la-formacion-del-contrato-de-consumo-eldial-dcho-consumidor 9/9
p
Suplemento de Derecho y Economía, 2010, p.73-83.[31] Para un análisis pormenorizado de este tema ver: MEROI Andrea, Procesos Colectivos , Rubinzal-Culzoni,Santa Fe, 2008.[32] Art. 43 CN: "[…] Podrán interponer esta acción (amparo) contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su
organización. […]"
[33] CSJN: "HALABI, Ernesto c/P.E.N. s/amparo" , Fallos 332:111.(elDial.com - AA4FEF)[34] LITWAK Martín A., "Publicidad y Ventas Realizadas Fuera de los Establecimientos Comerciales: la LlamadaDemanda Inducida en la Ley de Defensa del Consumidor", Jurisprudencia Argentina , 1999-I, p.989.[35] Art.52 bis LDC: "Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el
consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento
responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les
correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el
art. 47, inc. b) de esta ley." (Ese máximo es de $5.000.000)[36] Ver SALVADOR CODERCH Pablo, "Punitive damages" , InDret 1/2000, www.indret.com.[37] IRIGOYEN TESTA Matías, "Daños Punitivos: Análisis Económico del Derecho y teoría de juegos" ,
Jurisprudencia Argentina , Suplemento especial de Derecho y Economía, p.38.
Citar: elDial.com - DC1674
Publicado el 05/08/2011
Copyright 2011 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – Argentina
file:///D:/DESCARGAS ARES/3.ht
9 de 9 05/08/2011 05:16 p m