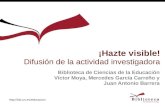El texto escrito, evidencia de una lengua visible
-
Upload
juanjose-garcia -
Category
Documents
-
view
225 -
download
1
description
Transcript of El texto escrito, evidencia de una lengua visible
El texto escrito, evidencia
de una lengua visible
Por Juan José García Posada
La responsabilidad ética de escribir con voz propia. Coherencia y honradez
intelectual. Defensa de la escritura.
2
El texto escrito, evidencia
de una lengua visible
Ensayo leído en el seminario nacional sobre Escribir para publicar, organizado por la Fundación latinoamericana para el desarrollo del
liderazgo, Fundel, en marzo de 2010. Capítulo del libro La vigilia de la razón, próximo a ser publicado por Editorial UPB, en abril de 2013.
Han dicho algunos filólogos que la escritura es la cualidad que diferencia una lengua de un dialecto. El español habría seguido siendo un modestísimo apéndice oral del latín si no hubiera sido porque a unos monjes copistas anónimos, los del monasterio de San Millán de la Cogolla, se les ocurrió empezar a grabarlo por escrito en las Glosas Emilianenses. Tal vez no les pasó por la mente que estuvieran protagonizando un acontecimiento de trascendencia excepcional para la historia de la cultura. Eran apenas unas grafías que se confundían con el navarro-aragonés e incluso con el vascuence, pero dejaron constancia de cómo esta lengua en que hablamos y escribimos comenzaba un proceso de evolución y acunaba desde aquel entonces, un milenio atrás, los primeros balbuceos de una literatura propia, para superar la condición precaria de habla dialectal dentro del conjunto entonces incipiente de las lenguas ibéricas. El griego de Homero también surgió de la tradición oral. El expediente H es una novela encantadora del escritor albanés Ismail Kadaré. Narra las peripecias investigativas de dos irlandeses neoyorquinos que buscan en una aldea del Norte de Albania
3
la conexión entre los cantos que los rapsodas siguieron reproduciendo de generación en generación y las versiones de tales cantos que el autor de La Ilíada y La Odisea trasladó en su época y en su estilo al idioma heleno.
Hay lenguas que no tienen escritura. Varias de ellas han sostenido existencia autónoma en el ámbito amerindio. Con todo y carecer de literatura escrita, catalogarlas como simples dialectos puede resultar despectivo e inexacto si se tienen en cuenta su antigüedad, su permanencia y el amplio concierto de sus hablantes. Pero me pregunto qué sería de nosotros, los que hablamos el español, si estuviéramos privados del privilegio de escribir lo que pensamos en nuestra propia lengua y, más todavía, si no se nos hubiera concedido el goce de la lectura de nuestros clásicos, desde las aventuras del Ingenioso Hidalgo, los poemas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, los genios del Siglo de Oro y los de los siglos siguientes, hasta las novelas de Pérez Galdós, Miguel Delibes, Vargas Llosa y García Márquez.
Antes de seguir, debo reafirmar mi inconformidad con este eslogan publicitario: Una imagen vale más que mil palabras. Es un sofisma. Digámoslo al contrario y de modo enfático: ¡Una palabra vale más que mil imágenes! Si pensamos porque hablamos y si el idioma es el don del que nos ha dotado la Providencia para la expresión de las potencias del alma y para vivir en comunidad, lo que por paradoja está descubriéndosenos cada vez que confrontamos los discursos más incoherentes y contradictorios y los mensajes más confusos y ocultadores, es un proceso de deterioro acelerado del habla común, que revela el estado de crisis generalizada que padece el hombre colombiano. (Debo anticipar que me abstendré de hablar en esta ocasión sobre los efectos negativos del mal uso de la internet y las redes sociales y la formación de una generación de ágrafos).
4
"El hombre -decía Pedro Salinas- se posee en la medida que posee su lengua”. El recordado profesor y poeta de la Generación del 27 se refería a la invalidez del habla.
El miedo a deliberar y a discordar es un síntoma de esa minusvalidez. También lo es la arrogancia despreciativa por el argumento contrario. Los dos limitan el uso de la palabra, cierran el horizonte, estimulan el monólogo estéril, llaman a la censura. Son envidiables las sociedades en las que se vive en un clima de verdadera libertad de expresión porque se hace valer en su plenitud la capacidad expresiva del idioma, sin miedo y sin cálculo, sin necesidad de eufemismos cautelares. De igual manera está denotando invalidez la incompetencia para el manejo de la escritura, para el uso correcto del idioma escrito.
Yo soy lo que digo. Somos lo que decimos, lo que hablamos. Es falaz decir que una imagen vale más que mil palabras. En el principio estuvo el Verbo y el verbo encarnó... La palabra es la horma de la idea. Y es la representación más exacta, más fiel, más precisa de un carácter, de una personalidad, de lo que en términos contemporáneos se denomina un perfil. Dice... o desdice de la calidad humana. Pero no sólo soy lo que digo, no sólo somos lo que decimos, sino también lo que escribo y lo que escribimos. La palabra escrita permanece como sello perdurable de un carácter, de un estado de ánimo, de unas circunstancias y de una cosmovisión personal.
Y la palabra escrita y consagrada mediante el libro. Los logócratas es una de las obras recientes del profesor George Steiner, uno de los ensayistas más lúcidos de los tiempos actuales. Es una defensa de la palabra escrita y publicada y en particular del libro. “Los libros (dice) son nuestra contraseña para llegar a ser lo que somos. Su capacidad para provocar esta trascendencia ha suscitado discusiones, alegorizaciones y
5
deconstrucciones sin fin. Las implicaciones metafóricas del icono hebreo-helénico del Libro de la Vida, del Libro de la Revelación, de la identificación de la divinidad con el Logos, son milenarias y no tienen límites. Desde Súmer, los libros han sido los mensajeros y las crónicas del encuentro del hombre con Dios. Mucho antes de Catulo ya eran los correos del amor. Por encima de todo, con algunas obras de arte, han encarnado la ficción suprema de una posible victoria sobre la muerte. El autor debe morir, pero sus obras le sobreviven, más sólidas que el bronce, más duraderas que el mármol”.
Como en esta intervención para la cual se me ha distinguido debo hablar del lenguaje escrito, he querido basar este reconocimiento a partir del deber ser, de la ética del idioma escrito. Lo ético y lo estético son inseparables, forman una simbiosis, cuando de escribir se trata. El buen decir, el buen escribir, así como también el buen leer, se ajustan a formas de elaboración estética, pero también a un concepto valorativo propio de quien habla y escribe. De ahí que en esta exposición sea pertinente insistir en la coherencia, la transparencia, el criterio de veracidad y la honradez intelectual como condiciones imprescindibles para que la difusión del texto escrito y la consiguiente relación entre autor y lector sean confiables y estén basadas en términos de interlocución legítima.
La palabra incoherencia puede ser muy contundente: Si se afirma que alguien dice incoherencias parece como si le faltara un grado para ser un tonto o un enajenado mental. De todos modos lo incoherente es aquello que no acredita una relación lógica. Así sucede con la falta de coherencia: Se predica de quien no asegura una conexión entre lo que piensa y lo que dice o escribe. No garantizar la coherencia puede ser la primera falta en la que se incurra para entorpecer el buen destino que se presume debe seguir un texto escrito. Esa contradicción entre lo que
6
se piensa y lo que se escribe puede ser el primer factor de desconfianza y pérdida de credibilidad y, por consiguiente, la primera causa de alejamiento de lector. Con el lector es necesario procurar una aproximación que facilite el diálogo virtual. De lo contrario, el texto escrito pasará a convertirse en monólogo destinado más al fuero íntimo que a la difusión y en lugar de la publicación será preferible encerrarlo en un cofre con el título genérico de querido diario.
Ser coherente es una prueba máxima de la integridad de quien escribe para ser leído. La falta de coherencia puede comportar tendencia al engaño. Es probable que una lectura prima facie del texto no despierte ni siquiera sospechas en el lector. Pero tarde o temprano empezarán a emerger indicios de impostura, contradicciones reveladoras, contrasentidos que denoten la ruptura del hilo sutil que debe unir lo que se piensa y lo que se dice por escrito. Es en esos instantes en los que va formándose una atmósfera de duda y desconfianza.
El buen lector, el buen catador de estilos experimentado para cualificar escritos y calificar o descalificar escritores o catalogarlos entre buenos, regulares y desastrosos, descubre con suma facilidad el engaño y puede señalar los elementos que tipifican la falta de coherencia.
Cuando uno como redactor casi compulsivo está ante el desafío diario y nocturno de escribir para publicar, siente a veces el sobrevuelo de incontables fantasmas. El más temible de todos es el de la incoherencia o de la falta de coherencia, que puede también asociarse con el engaño.
La fuerza de la razón, la consistencia de las convicciones, la entereza para atreverse a decir lo que se piensa, libera de esos fantasmas, pero sobre todo del que más funestos efectos puede ocasionarle al prestigio, al buen nombre, a la credibilidad a que aspira quien escribe. En el
7
grabado de Goya que el genial artista aragonés tituló El sueño de la razón produce monstruos está simbolizado ese problema nuclear: Cuando la razón entra en reposo, cuando está somnolienta o cuando duerme, los monstruos, los íncubos y súcubos y los fantasmas invaden el espacio e inhiben al autor para cumplir su función primordial, su misión principal, la de escribir. En cambio, con la razón despierta, con la sindéresis y la capacidad de discernimiento en estado de alerta, los fantasmas suspenden su aleteo insoportable y desaparecen como por ensalmo y los temores consiguientes quedan también conjurados para bien del texto escrito.
Para que la coherencia se verifique, es preciso cumplir una condición esencial: Escribir con voz propia. En la abundante y variopinta producción escrita que nos toca leer todos los días hay profusión de voces apócrifas, de ideas arrendadas o tomadas en calidad de préstamo, de puntos de vista copiados y pegados, de plagios y aprovechamientos ilícitos de opiniones ajenas. Cada día aparecen ejemplos que harían demasiado extensa una exposición como esta, pero que muestran un descaecimiento penoso de la originalidad y, por supuesto, de la autenticidad. En todas partes suelen aparecer columnistas inauténticos, comentadores dedicados a reproducir sin reato de conciencia textos, dichos, apreciaciones de otros, en un vergonzoso ejercicio de hurto continuado que vulnera elementales derechos de propiedad intelectual. Escribir con voz propia debería ser norma áurea para todo aquel que esté dispuesto a exponer sus conceptos al escrutinio público. Al menos en las clases de Periodismo de Opinión y Ética Profesional este tema es recurrente. Pero el cálculo ilegítimo de probabilidades y el eufemismo, sumados al miedo a decir la verdad, se unen para hacer de la voz propia una rareza, tanto en los medios periodísticos como en los libros. Escribir
8
con voz propia es presentarse sin engaños ni imposturas ante los lectores.
Salvo en situaciones de extrema necesidad se ha aceptado en la historia de las letras el papel de negro, de creador oculto y secreto al servicio de un señor que se lleva todos los méritos de la obra editada. A escribir con voz propia renunciaban los integrantes anónimos del equipo de escritores que trabajaba para Alejandro Dumas. Les dictaba unas instrucciones, les hacía una minuta para que desarrollaran cada novela y los dejaba que escribieran con una imitación tal de su estilo que sería imposible, hoy en día, dictaminar cuál obra sería del verdadero Dumas o de uno de sus escritores a sueldo. Tampoco alcanzaríamos a conceptuar qué obras, de autores contemporáneos, son escritas por ellos mismos o por sus asalariados. Sospecho que se desplomarían no pocas figuras mayestáticas de la literatura y el periodismo.
El malogrado escritor húngaro Sandor Marai, genuino clásico literario del Siglo Veinte, descubierto para la historia de la literatura universal por los meses de la caída del Muro de Berlín, dejó un testimonio espléndido de su vida en el mundo de las letras y del periodismo en las Confesiones de un burgués. Esta es la primera de tres obras autobiográficas suyas. Las otras dos fueron Tierra, tierra y el Diario. En aquel libro dedicó un capítulo a relatar sus experiencias como cronista y comentarista de varios periódicos de su país y de otras naciones de Europa y muy en particular a tratar sobre ese problema capital de escribir para publicar, vencer el temor al qué dirán y, sobre todo, escribir con voz propia, con alma original, sin ideas prestadas.
Cuando se escribe para publicar y se escribe con voz propia (y estas observaciones pretendo que sean válidas para el texto periodístico y el escrito literario, así se reconozcan sus naturales diferencias) hay que
9
cuidarse de dos riesgos extremos: El primero, soltarle demasiada rienda a la imaginación, a la que Santa Teresa llamaba la loca de la casa. El segundo, autocontrolarse y medir las palabras de tal modo que acaben por disfrazarse o modularse hasta convertir el texto en un juego de eufemismos. En ambas situaciones se pierde la voz propia. En la primera, porque se deja la libre expresión a lo que se entendería como inspiración misteriosa y muy en especial a una suerte de potente fuerza directriz externa, deus ex maquina, que obra por fuera y por encima del talento del autor. En la segunda, porque se restringe la libertad individual y se incurre en el constreñimiento de la autocensura.
Sandor Marai acreditó su decisión de escribir con voz propia en sus novelas, como La hermana, La mujer justa, El último encuentro, El amante de Bolzano. Sin embargo, al final de su defensa de la autenticidad hizo una advertencia entre cáustica y humorística: Se convenció por fin de que había logrado escribir con voz propia cuando empezó a notar que en los periódicos para los que escribía ya no se afanaban tanto como antes para publicarle sus artículos. La voz propia no siempre merece comentarios encomiásticos de editores proclives al unanimismo dogmático y excluyente y nada afectos a las expresiones plurales y distintas.
¿Acaso escribir con voz propia implica sacrificar la posibilidad de publicación y exponerse a ser condenado por tales editores al ostracismo? ¿Es peligroso escribir con voz propia? ¿Escribir con voz propia significa abstenerse de hacer concesiones y resistir la tentación de entrar en una trama lamentable de transacciones consensuales?
Las respuestas a tales cuestiones no son fáciles. Creo que se integran al conjunto de reflexiones sobre la ética del escritor, sea de libros, de creaciones literarias o razonamientos filosóficos, o de periódicos,
10
revistas y demás medios de comunicación. Escribir, así se trate de un ejercicio de hombres libres (y por esa misma razón) comporta la asunción de responsabilidades éticas. La libertad, en el concepto clásico, es la facultad de hacer lo que debe hacerse. Incluida la libertad de pensar con voz propia y escribir lo pensado. La voz propia presupone entonces libertad, autonomía y responsabilidad, es decir capacidad de afrontar las consecuencias y responder por lo escrito.
Hace una semana murió en Valladolid, su ciudad natal y la de su vida octogenaria, el luminoso novelista Miguel Delibes. He extrañado que en una encuesta entre escritores españoles, publicada por el prestigioso semanario El Cultural, no se haya mencionado ni por cortesía la novela que le mereció a Delibes el Premio Nadal, en 1947, consagratoria no sólo por la originalidad sugestiva del título, La sombra del ciprés es alargada, sino, sobre todo, porque es una obra de arte, un arquetipo de novela de siempre. No necesitamos buscar obras modélicas del género novelesco en Los Buddenbrock, Muerte en Venecia o, claro está, La Montaña Mágica, de Thomas Mann. Tampoco, en Hermann Hesse, o en Goethe o Dostoievski, o en los maestros norteamericanos de todas las edades, desde Allan Poe, Hemmingway y Faulkner hasta el prolijo Philip Roth y La trama americana. En el idioma nuestro hay escritores que, en especial, hacen sentir el llamado encanto de la buena literatura. Delibes está en la primera línea de una lista de personajes obvios.
Además de la autenticidad, de la voz propia, de la originalidad y la transparencia en la relación que se establece mediante la lectura, una preocupación fundamental consiste en ponerse en disposición de llegarles a los lectores. ¿Cómo llegarles, sea desde una columna de opinión, desde un ensayo filosófico, desde una novela o un cuento? No hay fórmulas ni recomendaciones mágicas. La experiencia ejerce un influjo magistral. Lo primordial está en que esa voz propia mantenga un
11
indeclinable sentido de lo humano y un respeto invariable por la dignidad personal del lector, pero también que se exprese con la sencilla elegancia o la elegante sencillez que nace de un estilo depurado, decantado por los años, los trasnochos y las amanecidas o las jornadas extenuantes en el trabajo entre placentero y doloroso de escribir para los demás, con la condición de que esos demás estén llamados a convertirse en aliados, al menos durante el tiempo que se destine a la lectura y sin crearles tensiones o contrariedades innecesarias.
El encanto de la buena literatura es indecible, indefinible, como lo ha sido, para los críticos y los intérpretes de la producción artística, como el ensayista Valeriano Bozal, el llamado nosequé de la obra de arte moderna. Ese encanto está unido a la expresión de lo entrañable: He ahí el porqué de la imposibilidad de mandar al rincón del olvido las obras que evocan los tiempos y lugares de la infancia, las escenas del hogar, los momentos deliciosos de la vida del campo. Para captar y tratar de comprender el encanto de la buena literatura hay que leer a Miguel Delibes. Nos induce, con una prosa limpia y plena de imágenes, a concluir que esa es una de las claves principales para que lo pensado y vivido sea digno de quedar escrito y de publicarse.
Ese encanto de la buena literatura y esa virtud de escribir con voz propia son patentes en El padre Brown y Ortodoxia, de Chesterton; en las Ficciones, de Borges; en La conciencia de las palabras, de Elías Canetti; en La resistencia, de Sabato; El infinito viajar, de Claudio Magris; Lecciones de los maestros, de George Steiner. El encanto de la buena literatura, que nos mueve a sentir la satisfacción de haber leído, lo enseñan también Stendhal y Rojo y negro; Goethe y Las afinidades electivas; Cela y el Viaje a la Alcarria; Pérez Galdós y los Episodios nacionales; Eca de Queiros y la Correspondencia de Fradique Méndez. En esta suerte de canon de amigos literarios de siempre, cómo no tener
12
presentes El esclavo, de Bashevis Singer; El desvío a Santiago, de Cees Noteboom; No digas noche, de Amos Oz; más Lin Yutang y Una hoja en la tormenta, Deszo Kostolanyi y La cometa dorada y, claro está, los autores que había mencionado atrás y los que siguen encantándonos entre los nuestros, como don Tomás Carrasquilla.
¿Y escribir con voz propia es también escribir como se habla? ¿Es pertinente que a quienes escribimos se nos sugiera conciliar el lenguaje oral y el escrito? El hombre culto debe escribir como habla y hablar como escribe, pero sin afectación y sin vulgarismos, se ha dicho. Este es otro de los dilemas habituales. Lo afrontamos en particular quienes escribimos en periódicos y para un público amplio, extenso y en general desconocido, tan impredecible como desconcertante, no para lectores más o menos identificables que manifiesten expectativa y aceptación cuando anunciamos que aparecerá un libro de autoría propia.
La cultura humana ha discurrido desde tiempos inmemoriales entre la oralidad y la palabra escrita. Steiner, también en su ensayo sobre Los logócratas, plantea la paradoja de Sócrates y Jesús, que nunca escribieron, que siempre hablaron, en medio de sociedades caracterizadas por el culto a libros tutelares. Steiner no omite la alabanza de los libros, pero advierte sobre su fungibilidad, para afirmar que la escritura es un archipiélago en medio de los inmensos océanos de la oralidad humana. “La escritura (dice), sin hablar del libro en sus diversas formas, constituye un caso aparte, una técnica particular dentro de un conjunto semiótico en gran medida oral. Decenas de miles de años antes de la elaboración de las formas escritas, la humanidad se contaba fábulas, transmitía doctrinas religiosas y mágicas, componía hechizos de amor o anatemas. Conocemos un ejercicio de comunidades étnicas, de mitologías sofisticadas y de tradiciones populares naturales sin alfabetismo, sin verdaderas letras. No sabemos de ninguna
13
población, en este planeta, que desconozca la música. La música, en forma de canto o de composición instrumental, es al parecer realmente universal. Es el idioma fundamental para la comunicación de la sensibilidad y del sentido. Aun hoy es de rigor la mayor prudencia ante las estadísticas de alfabetización. Una buena parte de la humanidad debe, como mucho, contentarse con textos rudimentarios. No lee libros, pero canta y danza”.
Por supuesto que los conceptos de Steiner en los fragmentos citados son polémicos. Y son rebatibles. Por esa misma razón, sin subestimar la fuerza cualificadora de la música y la danza en la evolución de las culturas humanas, es atinado señalar la escritura como avance trascendental, conquista definitiva de la humanidad. La escritura, el texto escrito y más adelante el libro, desde su formato original en las tablillas babilónicas hasta la presentación (como continente, no como contenido) en las formas actuales del libro digital y el electrónico.
Si la escritura le ha faltado a no pocas culturas, desde un punto de vista contemporáneo no es un disparate decir que por consiguiente han sido incompletas. Si el analfabetismo sigue marcando en las estadísticas, no es porque deba aceptarse como carencia, vacío, debilidad y factor de diferencias entre unos seres humanos letrados y otros ágrafos. No leer libros y en cambio cantar y danzar no tiene por qué ser un signo de evolución. Más bien es indicio probatorio de un estado anterior, tal vez primitivo. Steiner pone a Jesús y Sócrates como prototipos de líderes que no escribieron y en cambio cultivaron la expresión oral. Pero sus palabras se habrían olvidado y muy poco sabríamos de ellos en nuestro tiempo, si no hubiera sido por lo que se ha escrito acerca de sus vidas imitables, paradigmáticas, por los escritos testimoniales de sus discípulos, por los evangelistas y por los libros de Aristóteles.
14
En los tiempos actuales el texto ausente abre un vacío, no es una prueba de avance, de progreso. Y la voz oscura, así sea profunda, no se transforma en testimonio visible, en documento para la posteridad. Todo lo contrario, puede desaparecer envuelta en la bruma del tiempo. Al menos nuestra propia lengua, como decía al comienzo, si hubiera carecido en definitiva de escritura se habría extinguido o habría seguido siendo un modestísimo apéndice oral del latín, un dialecto reducido a pequeñas comunidades de la Península y no un idioma que nos une, o nos divide, nos hace gozar o padecer, en todo caso nos representa, a unos cuatrocientos millones de hablantes panhispánicos. Las lenguas de los seres humanos se dividen en dos: Las visibles y las invisibles. Todas pueden ser audibles. Pero si no tienen escritura, si carecen de literatura, pasan sus palabras y se las lleva el viento. Y se olvida a su gente y a sus hombres representativos, cuyas obras quedan rotando en las tinieblas exteriores, sumidas en la invisibilidad, como si jamás hubieran existido.