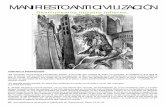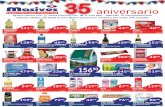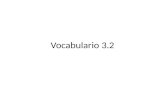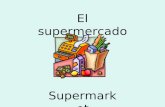El Supermercado de La Identidad
description
Transcript of El Supermercado de La Identidad
-
El supermercado de la identidadJorge Mars
Vivimos en la sociedad de la apoteosis del individualismo; sinembargo, la crisis del individuo aparenta generalizarse. Nos move-mos en un momento en el que la dedicacin a los problemas delmbito interior de la personalidad supera con creces a la de cual-quier otra poca; a pesar de lo cual, la crisis psicolgica se presentareiteradamente, con urgencia. Estamos inmersos en una organiza-cin social en la que los derechos humanos se encuentran siempreen primer plano; no obstante, las personas nunca se sintieron tangobernadas por el impersonal clculo econmico y tecno-cientficoque rige los destinos de nuestro presente, y por un poder tan dilui-do y etreo como inabordable en todo aquello que no sea lo formal.En la poca del Yo, los divanes de los psicoanalistas se encuentranrepletos, y en las nutridas colas de espera el consumo de drogaspara la ansiedad del espritu tranquilizantes, calmantes, relajan-tes, estimulantes, etc. supera con creces al de cualquier otro tipode frmacos. La demanda de manuales y cursos de autoayuda, deautoestima, de autoperfeccionamiento y dems autos alcanzacotas sorprendentes, sin necesidad de publicidad alguna.Simplemente, van expandindose de angustia en angustia, cualmancha de aceite. En una civilizacin que proclama la racionalidadcomo bandera, se extiende soterradamente, sin pausa, la vieja irra-cionalidad, como arma exclusiva de los desamparados, de los mar-ginados por la dictadura de una forma exclusiva y excluyente de
En unacivilizacin queproclama laracionalidadcomo bandera,se extiendesoterradamentela viejairracionalidad
76 n 4
-
racionalidad: el clculo econmico.La extensin de ese clculo econmico a todos los mbitos de laactividad humana y su relacin con el entorno natural muestra a lasclaras, por contra, la imposibilidad de su falsa racionalidad. Ladesigualdad creciente y las crisis ecolgica y psicolgica delatan elfracaso ltimo de esta dictadura pretendidamente racionalista.Ahora bien, por el momento, su expansin contina: el mercado ysus mercancas fijan las pautas de un nmero cada vez mayor deconductas en el devenir social y personal. La angustia de los hom-bres, su dificultad para adaptarse a un cambio que, a menudo, lessupera, se convierte tambin en un nuevo producto para el merca-do: remedios espirituales para la insatisfaccin personal y crisis dela identidad para la confusin poltica. Tendr algo que ver todoesto con la crisis de la modernidad? Asistiremos, como algunosdefienden, a una crisis civilizatoria producida por la globalizacineconmica y cultural que destruye la diversidad social y cultural?
Individualismo y modernidadSiempre se alude a la modernidad por lo que se considera su com-ponente fundacional: la liberacin del individuo de los vnculosjerrquicos de dependencia, que marcan el fin de las relacionesfeudales de subordinacin de unas personas a otras. Pero esta libe-racin se produce en el terreno jurdico, en el que se contempla laigualdad como un componente abstracto, ya que el derecho necesi-ta basarse en generalizaciones abstractas. Por lo tanto, el sujetojurdico contemplado poco tiene que ver con el individuo real. Sloas pueden considerarse como iguales los individuos empricos sus-tancialmente desiguales.El otro pilar constitutivo de la modernidad viene representado porla autonoma de lo econmico respecto al resto de los componentesque conforman el cuerpo social. Por primera vez en la historia seproduce una separacin entre la persona y la forma en que logra lasatisfaccin de sus necesidades. Los vnculos personales del Anti-guo Rgimen son sustituidos por un sistema de mediacin basadoen la propiedad, que se separa del individuo e incluso gobierna suconducta, segn las leyes del clculo econmico. Slo la coaccineconmica puede coexistir con la nueva libertad jurdica, con laseparacin del individuo real del sujeto abstracto del derecho. ni-camente as puede solventarse el que una persona jurdicamenteigual por sus derechos se vea obligada a vender su fuerza de traba-jo a otra, y que el derecho pueda obviar esta desigualdad sustancialsin alterar sus principios de igualdad.
La exahustivaaplicacin de la
lgicacuantitativa del
mercadotransforma
profundamentela identificacin
personal
CdG 77
Jorge Mars
-
La historia del principio de igualdad es la historia de un colosaldesarraigo, de una dramtica secuencia de decisiones que han sus-trado al individuo (econmico) de la trama de las relaciones socia-les precedentes. Cuando el cordn que le une a la comunidadnatural se rompe, entra en funcionamiento el mximo artificioque la historia haya conocido: la transformacin en mercanca deltrabajo y de la tierra (por tanto, de la vida misma y de la naturale-za). A partir de entonces, la ficcin de la mercanca proporciona elprincipio de organizacin para toda la sociedad.Estas paradojas explican que, en ocasiones, se pueda entender eldesarrollo de la modernidad como un proceso de debilitacin delYo. El sujeto inicialmente propietario deviene en sujeto consumi-dor, debido a que el sistema funciona como productor, reproductory destructor de objetos destinados a la apropiacin, finalizando elciclo en un sujeto en relacin con el objeto consumible. La exhaus-tiva aplicacin de la lgica cuantitativa del mercado transformaprofundamente la identificacin personal, devolvindonos un suje-to que en adelante ser mensurable slo en el terreno cuantitativo.La identidad conformada por la pertenencia a la comunidad habasido un principio central de la organizacin social. De hecho, pre-cisamente la identidad, entendida como estatus, mediaba la rela-cin con la naturaleza y las relaciones de poder sobre el territorioperteneciente a la comunidad. Por supuesto, esa identidad fuerte yjerrquica, premoderna, asustara a muchos de los que hoy recla-man su vuelta, a los que buscan la raz, el origen. Sin embargo, laorganizacin que se configura mediante la preeminencia de loeconmico necesita prescindir del mecanismo identitario para tras-ladar a la mercanca y su reproduccin el poder de organizar lasrelaciones entre las personas. Libera al individuo tanto de la de-pendencia jerrquica como de buena parte de sus lazos comunitari-os: le abandona a la soledad y a la voltil innovacin del mercado.Existe una continuidad sustancial entre el individualismo origina-rio del derecho moderno y el actual individualismo de masas delconsumidor, orientado hacia una infinita gratificacin de los pro-pios deseos. La libertad individual pasa a definirse en trminos delibertad de eleccin entre ms objetos a consumir. La lgica de lacantidad y la desenfrenada carrera por su consecucin constituye elfundamento de la sociedad del consumo de masas. En cualquiercaso, las cantidades no identifican; cuando las relaciones humanasse transforman en relaciones basadas en el dinero y el intercambiode mercancas, no extraa encontrar un individuo dbil por la pr-
En lageneralizacinde la simpleza,y en lairracionalidadque sueleacompaarla,encontramosuno de losaspectosbsicos de lacultura demasas
78 n 4
El supermercado de la Identidad
-
dida de la identidad que la comunidad proporciona. La relativalibertad de la sociedad moderna estimular tanto la creatividad anteel conflicto como la angustia que ste conlleva. Las certezas que laestrecha comunidad premoderna garantizaba, la identidad aparen-temente estable, son condenadas a su desaparicin en el indivualis-mo propietario, primero, y en el individualismo de masas posterior.
Individualismo y cultura de masasEl individualismo de masas del consumidor, que caracteriza lasociedad contempornea, encuentra su mxima expresin en elcentro desde el que irradian hoy casi todas las directrices: EstadosUnidos. Como en cualquier poca, el pas que puede imponer laspautas de comportamiento econmico, social y cultural es, asimis-mo, pionero en la conformacin de esos comportamientos. En estecaso, adems, puede afirmarse que los EE UU, son, quiz, el pasen cuya tradicin social el individualismo se encuentra ms arrai-gado. Y es all donde las paradojas que resebamos en la intro-duccin de este texto alcanzan su mxima expresin, la sociedaden la que los fenmenos que han puesto en crisis la identidad semanifiestan con rotunda crudeza.El individualismo estadounidense no slo debilita la identidad,sino que alcanza unas cotas en las que la soledad se convierte enuna caracterstica fundamental de aquella sociedad. Se ha podidodemostrar que durante la ola de calor que sufri Chicago hace dosaos, varias personas murieron en sus casas porque el pnico a lacalle les impidi salir en busca de ayuda durante los das en los quelos sistemas de comunicacin no funcionaron. Pues bien, la sole-dad y el miedo al entorno no harn ms que agravarse con la tancacareada sociedad de la informacin que est arribando. Son yadiez millones de estadounidenses los que trabajan, por medio delordenador, en su propio domicilio. Aadamos a esto las cuatrohoras diarias que pasan frente al televisor, la posibilidad de realizarel conjunto de sus compras por va telemtica, junto a un nivel cul-tural medio que ha convertido aquel pas en el paraso de los malosestudiantes espaoles, y podremos hacernos una idea aproximadadel maravilloso futuro que los exgetas del modelo nos auguran.Este nivel cultural al que nos referimos no surge de la nada. De lamisma forma que el consumo de masas se basa en la produccin deobjetos para la ms ampla mayora, la cultura de masas que generarequiere la mayor cantidad de pblico posible para obtener el xitoque se persigue. Del xito, entendido en este sentido, de la culturade masas norteamericana podemos dar fe. Tan slo hace falta
La crisis de laidentidad se
nutre de lapuesta en
cuestin de lasformas
comunitariastradicionales
CdG 79
Jorge Mars
-
encender el televisor o entrar en el cine para comprobarlo, puespara dirigirse a la inmensa mayora es imprescindible rebajar loscontenidos, ponerlos al alcance de cualquiera, simplificar los valo-res y los mensajes transmitidos. Y en esta simplificacin, en lageneralizacin de la simpleza, y en la irracionalidad que sueleacompaarla, encontramos uno de los aspectos bsicos de la cultu-ra de masas con la que este pas surte al conjunto del planeta.Como es lgico, esta cultura entrevera la manera de entender y rea-lizar la actividad poltica de aquella sociedad. La cultura delespectculo dio lugar a la poltica del espectculo. Vuelven a repe-tirse aqu las ideas simples, machaconamente repetidas, y la ade-cuacin a lo que la mayora de los ciudadanos-clientes quierenescuchar. Contra lo que se piensa, el nacimiento de la propagandacomo actividad cientfica no surgi en la Alemania nazi conGoebbels, sino en la democracia norteamericana. Fueron conscien-tes, y lo explicitaron, de que en una democracia la manipulacin delas conciencias era mucho ms importante que en las dictaduras.Las expectativas de las masas deban ser encauzadas, no fuera a serque, en su ignorancia, acabaran reclamando soluciones poco con-venientes. Por tanto, el mismo empobrecimiento de los contenidosse traslada igualmente a la poltica en su versin USA; una formade entender la poltica que se extiende por doquier.
Identidad personal versus identidad socialSi el individualismo consumista estadounidense y su cultura demasas provocan una crisis en cualquier forma de identidad perso-nal o social, tambin desde all puede llegar el remedio. Resultaevidente que la crisis de la identidad se nutre, fundamentalmente,de la puesta en cuestin de las formas comunitarias tradicionales:la familia, la comunidad local, las asociaciones polticas o sindica-les, la crisis del trabajo, etc. Por lo que parecera obligado quecualquier va de actuacin pasara, en este asunto, por la creacinde nuevos vnculos comunitarios, libres y no cosificados, que per-mitieran a la gente recomponer las relaciones sociales que alimen-tan la identidad. Sin embargo, paradjicamente, la solucin publi-citada desde el Imperio muestra un camino completamente opues-to, un empeo en resolver el problema desde el mismo individua-lismo que contribuye a crearlo.Esta contradiccin trata de resolverse oponiendo los componentespersonales y sociales de la identidad. Oposicin que solamentepuede entenderse en clave ideolgica, ya que desde la ms mnimaracionalidad cientfica se demuestra insostenible. La identidad ni-
No es posibleseparar lo quesomos de lacultura que nosconforma,aunque slo seaporque paraintentarlotenemos queutilizar laherramientocultural clave:el lenguaje
80 n 4
El supermercado de la Identidad
-
camente puede encontrar expresin en la existencia del otro o delos otros; sin esta contraposicin, referirse a la identidad no tieneningn sentido. Desde la primera infancia la identidad se construyemediante un doble proceso complementario de diferenciacin indi-vidual y pertenencia social. En este caso son los padres, en elmbito individual, los que juegan el papel del otro, y en tanto queunidad social, en tanto que familia, crean los vnculos sociales queacabarn conformando la personalidad. Por consiguiente, la identi-dad siempre tiene un componente social, inseparable del personal.Otro de los aspectos de esta errnea dicotoma lo constituye la con-traposicin entre lo que realmente somos y lo que la cultura o lacivilizacin ha producido en nosotros. Y aqu, la falta de racionali-dad vuelve a manifestarse. Pues no es posible separar lo que somosde la cultura que nos conforma, aunque tan slo sea porque paraintentarlo tenemos que utilizar la herramienta cultural bsica: ellenguaje. Tratar de pensar, o de sentir, como dicen algunos, sinrecurrir al lenguaje, se demuestra intil. La oposicin entre nues-tra cultura y la autenticidad de cada uno resume un camino tanirreal como inexistente. Creer que uno es una entidad pura a la quese aaden aditivos contaminantes, que con esfuerzo pueden ser eli-minados a voluntad, slo refleja un arcaico sentido mgico de laespiritualidad o una nueva manera de recuperar los peores compo-nentes del individualismo a ultranza.
De Hollywood a LanzaroteDebe tener relacin el hecho de que EE UU, adems de la patriapor excelencia del individualismo, tambin sea el paraso de lassectas, que se cuentan all por miles. Por ello, a la invasin demanuales de autoayuda en versin ejecutivo triunfador, sucedeahora la de esta espiritualidad simple e individualista que arrasa enel mercado global de la ansiedad y, salvo pequeas excepciones, elconjunto de publicaciones que en este terreno nos invaden llevanimpreso el made in Hollywood. El fenmeno se extiende ms de loque algunos creen: libros que llevan aos en el mercado aparecenentre los ms vendidos en nuestra Isla: sintomtico. La americani-zacin comienza a anegar nuestras conciencias.Se observa que muchos conejeros encuentran consuelo para la cri-sis de la identidad leyendo la policiaca espiritualidad de Las Nueverevelaciones (enigma sin resolver porque ya ha aparecido la dci-ma); las inauditas ensoaciones de una norteamericana con losaborgenes australianos en Las Voces del Desierto; la simplicidadde los ejercicios espirituales de El Caballero de la Armadura
A la invasin demanuales de
autoayuda, enversin
ejecutivotriunfador,
sucede ahora lade esta
espiritualidadsimple e
individualista
CdG 81
Jorge Mars
-
Oxidada; los best-sellers de Paulo Coelho, como El Alquimista. Obien, descubren que el amor ms sublime es aquel que no necesitadel otro, sino que anida en ti, a travs de los Aforismos de Anthonyde Melo y de un largo etctera del cual, quien escribe estas lneas,no tiene noticias ciertas. Quin hubiera podido prever que en unpas que ha producido tan altas cotas de literatura mstica cuyacumbre bien podra ser el Canto Espiritual de Juan de la Cruz seiba a acabar consumiendo la espiritualidad en pldoras de literaturamediocre para todos los pblicos importadas desde Hollywood?No obstante, esta versin de la espiritualidad busca legitimidad enlas religiones tradicionales, especialmente en las orientales.Tampoco aqu la literatura es la original; asistimos al juego de laimpostura en que nos sumerge el marketing de la industria editorialestadounidense. Podra ser que la realidad virtual impida ya dis-tinguir entre lo real y lo reflejado en el espejo de la ideologa con-sumista. El precursor de esta espiritualidad oriental a la americanafue Krishnamurti, que supo conciliar las versiones light de looriental con las necesidades de las masas occidentales. No en vano,fue uno de los precursores de la comunicacin de masas, o de lamanipulacin de las conciencias, en los EE UU, donde enseaba,all por los aos veinte, los rudimentos de la espiritualidad orientalen estadios deportivos a los que podan asistir treinta y tantos milenfervorizados seguidores. Al amparo de la espiritualidad arriban,tambin, otras costumbres orientales: la salud, la alimentacin, lasexualidad,etc., de nuevo provenientes de USA. Un ejemplo ilus-trativo es el xito de ventas de El Libro del Tao, escrito, claro est,por un norteamericano; mientras de El Tao original recientemen-te reeditado por dos editoriales nacionales resulta difcil venderalgn ejemplar: no es tan simple como su reconversin americana,no proporciona recetas mgicas sino pensamiento; requiere algoms de esfuerzo personal.La presencia de sectas y grupos mesinicos menos estrictos en laIsla es muy importante, tanto los formados por gente llegada delexterior como aquellos en los que la participacin de los conejeroses determinante. Desde sectas con gur oriental includo a genteque se relaciona con formas de vida extraterrestres; desde los cur-sos de autoestima a exageraciones sin lmite de la medicina naturalo la dieta. Lanzarote, cuya transicin desde una sociedad casi feu-dal a una de servicios se produjo tan reciente como vertiginosa-mente, y donde la avalancha turstica y de emigracin han conver-tido en minora a la poblacin local, aparece como un escenarioperfecto para la crisis de la identidad. Por ello no puede sorprender
Se acabaconsumiendo laespiritualidaden pldoras deliteraturamediocreimportadadesdeHollywood
82 n 4
El supermercado de la Identidad
-
en exceso esta significativa presencia de las alternativas irraciona-les en nuestro entorno.En este campo, el fenmeno insular de mayor xito lo constituyenlas denominadas Escuelas de Padres, ms una comunidad de feli-greses de la nueva espiritualidad individualista que una secta pro-piamente dicha. En estas Escuelas convergen una mezcla diversade gentes en busca de la identidad perdida, al encuentro de recetasespirituales aderezadas, tambin en este caso, con la repeticincontinua de un pequeo ramillete de ideas muy sencillas: desde elconcete a t mismo hasta la usual sobrevaloracin del esfuerzopersonal como nica va para la solucin de todo tipo de proble-mas; desde la glorificacin de la autoestima a la calificacin de losapegos y compromisos personales como un pesado lastre del queconviene desprenderse. En estas ideas, y otras cuantas ms, vuelvea magnificarse la solucin individualista y a ponerse en cuestin laposibilidad misma de la identidad social, plasmada en la comuni-dad. Cmo es posible la existencia comunitaria, las relacionessociales o personales, sin los apegos y compromisos entre las per-sonas, aunque puedan dar lugar, incluso, a la dependencia? Dondems parece aorarse la identidad es donde se ponen las bases parasu imposibilidad.
La espiritualidad yuppieEl esfuerzo personal es algo siempre encomiable. El conflictosurge cuando se minimizan hasta tal punto los componentes socia-les, las relaciones y la interactuacin con los dems la vidacomunitaria, en suma y ese esfuerzo personal se transforma en elnico camino real de actuacin. Pues bien, esa confianza ciega enque slo la superacin personal permite alcanzar cualesquiera obje-tivos deseables o virtuosos que merezcan la pena une, curiosamen-te, dos formas de encarar la vida que se cuentan como contradicto-rias: la nueva espiritualidad irracionalista y la ideologa del ejecuti-vo agresivo y triunfador.Ambas ponen el acento en ese esfuerzo personal para conseguiruna diferenciacin excluyente con respecto a la colectividad; lasdos desprecian, por motivos aparentemente distintos, los compo-nentes sociales y sus desigualdades, en la creencia de que todo esten tus manos, todo es alcanzable a partir de tu esfuerzo. Quienesno triunfen en el trabajo o en el perfeccionamiento personaltendrn que achacarlo a su propia incapacidad y no podrn buscarla explicacin en el diferente punto de partida que la desigualdadeconmica, social y cultural pueda establecer. Por ello se compren-
Se unen dosformas de
encarar la vidaque se cuentan
como contradic-torias: la nueva
espiritualidadirracionalista y
la ideologa delejecutivoagresivo
CdG 83
Jorge Mars
-
de, en ambos casos, esa renuencia a los apegos, a los compromisospersonales: en un caso, porque los lazos que crean esos compromi-sos entorpecen las elecciones ms convenientes en la carrera por elxito econmico; en el segundo, porque los apegos provocan unadependencia del otro que aleja y dificulta el encuentro con unomismo, la otra versin del xito.Lo que se persigue, realmente, es liberarse de la contaminacinde los condicionantes sociales. El yuppie aspira a ser libre de laslimitaciones econmicas, creyendo que su dinero podr satisfacertodas las necesidades planteables. Muestra as su desconfianza enla sociedad, en sus congneres: vctima del miedo que le producela interdependencia del ser humano con su entorno y la desconfian-za en la solidaridad de sus semejantes. La vulnerabilidad de losms espirituales se enmarca en el mbito de los sentimientos.Aspiran, igualmente, a escapar del sufrimiento que les provoca lainterdependencia afectiva a veces mediante la impostura de susublimacin, y por eso su bsqueda se dirige hacia la autonomapersonal (como el yuppie en la construccin de una situacineconmica de privilegio, con el mismo ahnco y dedicacin), rehu-yendo los apegos afectivos, pues la dependencia emocional leshace sentirse vulnerables. Participan de la desconfianza en el otro ycifran su libertad en la ausencia de compromisos. Su desapego esla garanta de su libertad, en tanto que mantienen intacta la poten-cialidad de poder elegir, en cualquier momento, entre un nmeroilimitado de posibilidades. Pero esta libertad, sin embargo, nuncase puede actualizar, ya que la eleccin misma supone un compro-miso, una limitacin de esa libertad, que slo en potencia puedeexistir. En la misma medida, el ejecutivo triunfador cifra su liber-tad en la posibilidad de elegir cmo satisfacer sus necesidades entodo momento, siendo el abanico de stas inconmensurable.Adems, el afn de superacin en trminos individuales se convier-te en una carrera sin fin. Se engrandecen artificialmente los finesanhelados, de tal manera que slo son alcanzables por muy pocagente, con lo que prevalecen entornos de relacin personal reduci-dos e incondicionales. Resulta casi imposible interactuar con per-sonas de otro nivel econmico, en un caso, o con gente que no haaccedido al conocimiento y que, por tanto, no puede compren-dernos, en el otro. Los ejecutivos y los msticos tienden, al final, arelacionarse tan slo con sus iguales; la diferencia de criterios sedifumina y los objetivos del grupo se tornan cada vez ms impor-tantes, provocando a la larga un aumento del ensimismamientopersonal o la reclusin en pequeos grupos tribales afines, nico
Este refuerzo dela desvincula-cin socialexplica que eltrabajo o lasecta puedancaptar la enteravoluntad de lapersona
84 n 4
El supermercado de la Identidad
-
lugar donde los individuos se sienten acompaados (desapareceel desvalimiento) y logran comunicarse (desaparece la lacerantesoledad) en el inacabable proceso de bsqueda y perfeccin econmica o personal que se presenta sin culminacin posible.Este refuerzo de la desvinculacin social explica que el trabajo o lasecta puedan captar la entera voluntad de la persona. La huidageneralizada del sufrimiento que pudiera generar la privacin, biende un objeto, bien de una persona, delata una limitada capacidadpara resistir la frustracin, lo que a su vez aumenta la inseguridad,que obliga a aadir nuevas dosis al esfuerzo: ms trabajo, mayorperfeccin interior; en resumen, cuanto ms difcil de alcanzar,ms deslumbrante resulta el objetivo y ms justificada y necesariaparece la dedicacin.Por todo lo dicho, no causa extraeza que esta nueva espirituali-dad, como los yuppies, provenga del Imperio. Adems, la glorifica-cin de la solucin individual a cualquier tipo de problemas coad-yuva a la reproduccin del sistema dominante, que consigue ence-rrar el malestar social en el incuo terreno de lo personal. Desdeuno mismo difcilmente se cuestionan los cimientos del poder; paraeso siempre ha hecho falta compaa.Conviene sealar que, an con su confusin, las propuestas espiri-tuales descritas responden al genuino malestar que el consumismoindividualista y la irracionalidad real de lo econmico provocan enla sociedad en que vivimos. El abandono de la espiritualidad bienentendida y su transmutacin en el materialismo rampln que inun-da el conjunto de las relaciones sociales, provoca la necesidad deencontrar, desgraciadamente a cualquier precio, una explicacin alsentido de la identidad perdida, de la propia vida. No obstante, tris-te destino el de los que, realizando un notable esfuerzo por encon-trarse a s mismos, por hallar un camino individual en el que laidentidad personal pueda cargarse de sentido, se ven inmersos, sinembargo, en la autopista global del espritu, en un mercado per-fectamente estructurado y dirigido, y a cuyos pinges beneficioscontribuyen con su inocente granito de arena.
Como siempre, una nueva identidadEste tipo de alternativas impregnan tambin algunas zonas de laactividad poltica, donde la bsqueda de la identidad se ha conver-tido en una mercanca electoral. Hasta el punto de rastrearla enlejanos orgenes primigenios no contaminados, tampoco, por lacultura y la civilizacin de los cinco siglos posteriores. Pero, pormucho que duela, somos mucho ms por esos cinco siglos que
Triste destino elde los que tras
un esfuerzo porencontrarse a s
mismos se veninmersos en la
"autopista"global del
espritu
CdG 85
Jorge Mars
-
por las remotas huellas previas. En este terreno, el juego es anms peligroso e igualmente irracional, ya que la visin primaria deuna identidad autntica y cosificada se construye en lo polticocontraviniendo las reglas jurdicas de igualdad en que se asientanuestra convivencia social y contra los otros, en trminos com-pletamente excluyentes. Si una visin tal acabara por imponerse,Canarias, Lanzarote, quedar condenada al empobrecimiento socialy cultural de su comunidad.De lo que debera tratarse, en realidad, es de cmo construir nue-vos vnculos comunitarios en un territorio sometido a un tremendocambio econmico y, por tanto, social y cultural. Indagar sobre loscomponentes de una identidad basada en modos de produccinagrcolas y pesqueros supone un trabajo histrico encomiable, unesfuerzo ineludible para comprender nuestro pasado. Pero tratar dereconstruir esa identidad en la sociedad actual se demuestra tanintil como ingenuo; intil porque la identidad es una construccinconceptual ligada a formas de vivir determinadas y en estrecharelacin con las actividades de produccin preeminentes en unasociedad en un momento histrico concreto. Ingenuo porque sloestamos interesados en recuperar la identidad perdida sin quereresas formas de vida a las que se asocia. A no ser que el objetivoperseguido consista en la manipulacin y control poltico del terri-torio y su poblacin, en cuyo caso nos situamos ante un cinismonada ingenuo.De la misma forma, resulta socialmente contraproducente la obse-sin individualista e irracional de la bsqueda de uno mismo comoestadio previo necesario para el cambio social. La identidad perso-nal aislada no existe; es en la interrelacin social donde se confor-ma la identidad, donde surgen los conflictos y la riqueza y creativi-dad que nos ayudan a resolverlos. Frente a la manipuladora tenta-cin individualista, que empobrece nuestra comunidad, tenemosque pensar que solamente la actividad ciudadana y la participacinpblica en la gestin de las dificultades nos har encontrar solucio-nes que respondan a los intereses de la mayor parte de la sociedad.Dediqumonos al anlisis serio del proceso histrico y de la reali-dad actual, y no a la bsqueda de antiguos mitos; analicemos loscambios ocurridos en nuestra manera de vivir, producir y consumiry encontraremos las claves para la actuacin que el futuro deman-da. Que Lanzarote se haya convertido, econmicamente, en unmonocultivo turstico y que, por lo tanto, todos dependamos deesta industria para la supervivencia aparece como uno de los com-
Es en lainterrelacinsocial donde seconforma laidentidad,donde surgenlos conflictos yla creatividadque nos ayuda aresolverlos
86 n 4
El supermercado de la Identidad
-
ponentes fundamentales de esa nueva realidad. El hecho de quetodas las necesidades de la poblacin y el territorio sean puestas alservicio de nuestros visitantes, muestra con mayor claridad la fuen-te de nuestros confictos que buclicas inmersiones arqueolgicas.No obstante, recordemos, aunque existan responsabilidades diver-sas, cul ha sido la contribucin de esta comunidad al estado de lasituacin; aunque los de fuera no sean inocentes, poco ganare-mos tratando de despejar todas las culpas al exterior.Reconozcamos que, a pesar de los inconvenientes y de lo que hasufrido nuestra identidad, no son pocas las ventajas buscadas yencontradas. No era fcil, desde luego, renunciar a la riqueza: elautomvil, los electrodomsticos, la universidad de nuestros hijosy el agua y la luz, entre otras cosas, conforman hoy una manera devivir que forma parte de nuestra identidad, tanto como la herenciarecibida. Quin sera partidario de la vuelta a la vieja identidadcon la pobreza que llevaba aparejada?Lanzarote ha cambiado con excesiva rapidez. Las dificultades paraadaptarse a la nueva situacin resultan ms que comprensibles.Entonces, el problema no es la identidad originaria, sino las difi-cultades que genera la construccin de una nueva comunidad, deunas nuevas relaciones sociales, los cambios econmicos y suendiablado ritmo, la cultura que nos llega y la que tenemos queforjar mucho ms rica, pese a quien pese. En resumen, el pro-blema se encuentra, como siempre, en la construccin de la nuevaidentidad y en el tiempo y el ritmo que para ello necesitamos; y eneste cometido el autntico lastre es la irracionalidad y el miedoante el nuevo reto, y que las opciones planteadas puedan enmarcar-se en los estrechos mrgenes del folklore identitario o del indivi-dualismo consumista. Por ello, bien podemos terminar diciendo que el problema msurgente de la identidad en Lanzarote puede concretarse en lasiguiente frase: Ni una cama ms. Detener la locura y darnostiempo para asumir los cambios y alumbrar la comunidad en la quequeremos vivir, la que nos proveer de una nueva identidad, queser, como todas, provisional. Si la identidad pudiera establecersede forma clara y para siempre indicara que esta sociedad habrapasado de la realidad al museo etnogrfico.
El problema seencuentra,
como siempre,en la
construccin dela nueva
identidad y enel tiempo y el
ritmo que paraello
necesitamos
CdG 87
Jorge Mars