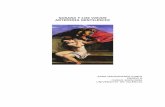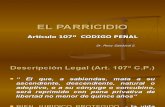6 top santiago 2007 recalificación parricidio a homicidio culposo
El parricidio es un modo de enviar al pasado a los viejos
-
Upload
jonathan-lopez -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of El parricidio es un modo de enviar al pasado a los viejos
Nu
do
s
59
El parricidio es un modo de enviar al pasado a los viejos Entrevista a Carlos Altamirano
Mina Alejandra Navarro
Durante los años sesenta y setenta Carlos Altamirano luchó por la revolución. En 1978, en plena dictadura militar, fundó junto con Beatriz Sarlo la revista Punto de Vista, una inusitada y valerosa voz de resistencia y, a la vez, una sostenida expresión de rigor e imaginación crítica. Fue miembro de su consejo de dirección por más de veinte años.
En los últimos años Altamirano se encaminó a un progresismo moderado. Ha concentrado su trabajo en los quehaceres académicos. Actualmente es investigador y docente de la Universidad de Quilmes. Ahí dirigió el Centro de Estudios e Investigaciones; co-dirige el Programa de Historia Intelectual y es miembro del comité editor de su revista Prismas. Uno de los ejes temáticos de su producción es justamente el estudio de los intelectuales como actores de la vida pública, cultural y social de Argentina y América Latina.
Pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y profesor de la Univer-sidad de Buenos Aires. En 2004 obtuvo la beca John S. Guggenheim y recibió el Premio Konex.
Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia (1997), en colaboración con Beatriz Sarlo; Frondizi: el hombre de ideas como político (1998); Peronis-mo y cultura de izquierda (2001); Bajo el signo de las masas, 1943-1973 (2001); Para un programa de historia intelectual (2005).
Acerca del parricidio
¿Consideras que toda generación intelectual debe cometer un parricidio para construir su propia voz, para constituirse con identidad singular? ¿Cuáles serían los elementos que actuarían como inhibitorios para asumir una actitud “parricida”?
No creo que pueda fijarse una regla general. Veamos la cuestión de la generación, que puede ser entendida como una herramienta historiográfica, capaz de aclarar algunos cambios sensibi-lidad o determinados conflictos en el campo de las elites culturales. Pero la generación puede ser también una forma de auto-comprensión, no una categoría del que interpreta sino del que actúa, un modo de afirmar un “nosotros” juvenil frente a “ellos”, los adultos, los establecidos, los “viejos”. El “parricidio” es un modo de enviar al pasado a los “viejos”. Me parece que no es la dinámica puramente endógena de las generaciones la que produce este tipo polémico, “parricida”, de conciencia generacional. Creo, más bien, que son ciertos acontecimientos perte-necientes al espacio más amplio de la vida social y política los que producen, a veces, un “efecto de generación”, que lleva a grupos de cierta clase de edad a identificarse como miembros de una generación particular, no únicamente distinta de la anterior, sino portadora de una verdad, del orden que sea, que supera la verdad establecida. Tomemos la experiencia argentina, que conoz-co mejor. Este efecto de generación tuvo, por ejemplo, el rosismo y, en general, el triunfo de los caudillos, sobre la llamada generación de 1837, en la Argentina, es decir, sobre los jóvenes ilus-trados que emergen a la vida pública en la primera mitad de la década de 1830, en Buenos Aires.
No
str
om
o
60
¿Por qué habían triunfado los caudillos? Responder a esta pregunta requiere de una doctrina superior a la que ha dominado el cerebro de los mayores, dirán los jóvenes. Otros elementos, por supuesto, se conjugaron para producir el sentimiento de la necesidad de una ruptura con los mayores (las doctrinas derivadas del romanticismo literario y social, por ejemplo). El ajuste de cuenta con los errores (y las doctrinas erróneas) de los padres les apareció como un requisito de autoafirmación, de identidad. Pero este tipo de ruptura intergeneracional no me parece que sea una ley. Para seguir con la experiencia argentina, la otra promoción generacional sobresaliente fue la 1880. Generación del Ochenta es el modo en que se designa a la elite política que tomó en sus manos la modernización económica, social y cultural del país. Esta generación, sin embargo, no hizo de la querella con los adultos un tema de identificación: los “viejos” (Sarmiento, Mitre) eran respetados y aun admirados, pero ellos pertenecían al pasado, no guiaban a los jóvenes, que tenían otros faros intelectuales. En este caso, el criterio generacional es ante todo un instru-mento del análisis histórico.
Hay un ejemplo elocuente de parricidio en la historia intelectual de mediados del siglo xx. La actitud del grupo constituido en torno a la revista argentina Contorno respecto a los referentes culturales inmediatamente anteriores y profundamente influyente en el proceso tan significativo de los posteriores años sesenta y setenta, del que fuiste a la vez actor y testigo. ¿Puedes reconocer un punto de partida intelectual para esta actitud? ¿Puede generalizarse este signo parricida a las experiencias de Marcha y de Pasado y Presente? ¿Cómo ubicarías a Punto de vista en ese proceso?
David Viñas, que fue una de las figuras de Contorno, dijo alguna vez que si la generación de 1837 había sido rosista, la suya fue una generación peronista, por el modo crucial en que la experiencia del peronismo marcó a quienes eran jóvenes o adolescentes cuando Perón llegó al gobierno. El hecho peronista produjo ese efecto generacional del que hablaba más arriba en los jóvenes de clase media. Aunque Contorno fue la revista y el grupo que más dramatizó la ruptura generacional (el término “parricidas” fue acuñado para definir la actitud de sus miembros) otras publicaciones de esos años también proclamarían en sus editoriales su pertenencia a una nueva generación. Por ejemplo, se lo puede ver en Pasado y presente. La revisión que los críticos de Contorno hicieron de la literatura y el papel de las elites culturales de la Argentina fue una referencia esencial para quienes nos asomamos a la vida cultural en los años sesenta. Y fue una inspiración, sin duda, para Punto de vista. Pero el tiempo no había pasado en vano: para los que haríamos Punto de vista ya no regía el magisterio de Sartre ni de Martínez Estrada, y la lección del estructuralismo nos había proporcionado otra percepción de los textos de la cultura, aunque no fuéramos estructuralistas.
Intelectuales y política
Has trabajado intensamente en los últimos años en la definición y concreción de un campo disciplinario novedoso y fructífero para América Latina: el de la historia intelectual. ¿Cuál sería tu apreciación de la condición actual del intelectual, digamos que “posmoderno” para entendernos –salvando todas las prevenciones que este término puede suscitar? ¿Existen intelectuales hoy, en el sentido de su problemática relación con definiciones tales como las de Gramsci o Sartre? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este conjunto de posiciones?
Distingamos, primero, entre historia intelectual, que es un campo de estudio centrado en len-guajes ideológicos y “hechos de discurso”, y el intelectual, que es un actor histórico y puede ser
Nu
do
s
61
investigado con los instrumentos de la historia social, la historia política y la historia intelectual. Lo que se llama condición postmoderna, así sea para referirse a los intelectuales, está ligada a lo que Lyotard llamó “crisis de los grandes relatos”, que es en realidad crisis de las filosofías de la historia. Mejor dicho: de las diferentes versiones de la idea de que la historia realiza un diseño, que no es ya un diseño divino, sino uno inmanente al curso histórico mismo, sea el progreso de la humanidad, la plenitud de la nación o su emancipación de todo encadenamiento. Por ejem-plo, la realización de la sociedad sin clases y sin Estado. En la producción de estos relatos, que a menudo se transformaron en relatos militantes, encontramos la labor de varias generaciones de intelectuales. Sartre probablemente el último gran intelectual de esta especie: el filósofo-es-critor, un maestro de pensar que era a la vez un maestro de la escritura. El tiempo de Sartre ya no es el nuestro, ni política ni intelectualmente, y Foucault lo señaló hace más de treinta años. Lo de Gramsci es distinto. Aunque sensible como ningún otro dirigente marxista a la cuestión de los intelectuales, él fue antes que nada un cerebro político y un jefe revolucionario. Su pen-samiento respecto de los intelectuales, que es muy rico y productivo, se halla entretejido con una serie de preocupaciones estratégicas, en las que también se mostró muy innovador dentro de la tradición marxista: su concepción del Estado, del partido obrero, de la hegemonía y de las características de la revolución socialista en Occidente. Mi disidencia respecto de Gramsci en lo relativo a los intelectuales radica en esto: creo que no se puede avanzar en el estudio de los intelectuales, sin elaborar criterios y esquemas de clasificación para grupos, clivajes y jerarquías del mundo social que no se dejaban apresar a través de la definición económica de las clases y las divisiones sociales. O sea, sin salir del paradigma marxista, que deja ver muchas cosas, pero es ciego para otras.
¿Qué canales tiene hoy el intelectual para relacionarse con la sociedad, en particular el intelectual que tiende a la izquierda política y social, luego del eclipse de los partidos comunistas –independientemente de la pertenencia o no de los intelectuales a ellos, los partidos comunistas constituían una fuerte referencialidad y un espacio reconocido– y la caída del muro de Berlín? ¿Y que dirías de la relación con “el príncipe”?
Es difícil dar una respuesta general a la primera parte de la pregunta. Se puede intervenir en el debate público –o tratar de provocarlo– en torno de una cuestión considerada esencial y que re-quiere de una movilización de la opinión para alcanzar determinado objetivo o, a la inversa, para impedir que se produzcan hechos considerados negativos para la sociedad o para sus sectores más débiles. Es el modo clásico de intervenir por parte del intelectual, que toma a cargo una causa, aunque ahora ya no se instituya como portavoz de la humanidad, la nación o el pueblo. La otra forma, que también cuenta con una larga tradición, es tener como interlocutor privile-giado a un movimiento social, poner al servicio de un actor social las competencias culturales que se poseen. Las experiencias del intelectual al servicio del Príncipe no han sido en general afortunadas, ni para la política ni para los intelectuales.
Apuestas y decepciones
Es ya un tópico referirse a las experiencias transformadoras de los últimos decenios con el rótulo de decepciones: la experiencia soviética, la china, la cubana, las revoluciones de liberación del Tercer Mundo. En vista del balance de los años recientes en América Latina en cuanto a heteronomía y pobreza ¿sumarías a esta lista la de la democracia, o mejor dicho, la de la izquierda democrática? ¿Hay izquierdas y derechas? ¿Qué horizontes ves en el desarrollo político de nuevas alternativas de izquierda en los países de América Latina?
No
str
om
o
62
Me parece un hecho irrebatible que los últimos veinte, quince años no han sido buenos para la izquierda en ningún lugar del mundo. En realidad, esas decepciones de que habla la pregunta han significado una verdadera catástrofe para al conjunto de las culturas de izquierda, al punto que terminó por afectar incluso a los gobiernos y partidos alejados del modelo revolucionario, como la socialdemocracia. Hasta fines de la década de 1980, la internacional socialdemócrata era, si no un centro de poder, un centro de autoridad política y un aliado para países como los nuestros. Pero hoy eso ya no existe. Lo que ha vuelto más cínicos a los capitalistas y a sus representantes políticos e ideológicos, que dicen ahora en voz alta lo que antes se cuidaban de decir. La demo-cracia política ya no inspira en nuestros países las ilusiones de veinte años atrás, aunque hasta ahora sigue siendo preferida a otras opciones. Me parece que la mayoría de nuestros países ya no acepta pensar que sea necesaria una etapa de capitalismo salvaje para poner a nuestro alcance la lucha por la equidad. En ese sentido, la experiencia de los años noventa, los del neoliberalismo sin anestesia, ha vuelto más cauta la actitud de los latinoamericanos. Pero creo también que esa mayoría tampoco acepta que la existencia de desigualdades sociales, que son enormes, obligue a renunciar por un tiempo, mientras se logra abolir la pobreza, a la democracia y a las libertades públicas. Como en todas partes, también en América Latina, una izquierda democrática debe aprender a pensar un futuro sin la asistencia de una filosofía de la historia. O sea, un futuro que no se ordene en torno a un fin absoluto, cuya consecución siempre aplazada, es siempre apta para justificar una acción que vaya más allá de todo límite. Una izquierda democrática debería activar la esperanza y tener sentido del límite.
En la historia argentina de los últimos sesenta años el peronismo fue protagónico y lo has estudiado en profundidad. Sobre la base de esa experiencia histórica que conoces muy bien, ¿qué prospectiva podrías trazar en el cuadro del proceso argentino actual y en el contexto regional, especialmente en relación a lo que se vive en Brasil, Chile, Bolivia y Venezuela?
Perón cometió un gran error político: irritó más allá de toda necesidad a las clases medias y las llevó a unirse en un bloque con las clases socialmente privilegiadas del país, que pudieron re-convertirse en democráticas y republicanas. Y dividió al país casi en dos mitades. Cuando estalló el conflicto con la Iglesia, el gobierno, que indudablemente tenía una amplia base popular, se precipitó hacia su fin en un año y medio. Tengo la impresión de que Chávez va por ese camino. El gobierno de Lula no es asimilable al de Chávez y menos lo son gobiernos de la concertación chilena.
México, con el actual gobierno de Calderón y el pan, se propone como modelo alternativo latinoamericano frente a los peyorativamente llamados “populismos”, en particular el del régimen de Hugo Chávez ¿Ves alcances reales a esta propuesta, podría enhebrarse un proyecto neoliberal con cierta solidez?
Me parece difícil que se vuelva al neoliberalismo puro duro en América Latina.