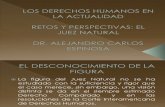EL JUEZ
Transcript of EL JUEZ
-
EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
-
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURDICASSerie Juicios Orales, Nm. 15
Coordinadora editorial: Elvia Luca Flores valos Asistente editorial: Karla Beatriz Templos Nez
Edicin y formacin en computadora: Wendy Vanesa Rocha Cacho
ColeCCin JuiCioS oraleSCoordinada por: Jorge Witker y CarloS natarn
-
NIMROD MIHAEL CHAMPO SNCHEZ
EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES
EN MXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO
INSTITUTO DE FORMACIN PROFESIONAL DE LA PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERALMxiCo, 2013
-
Primera edicin: 21 de noviembre de 2013
DR 2013. Universidad Nacional Autnoma de Mxico
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURDICAS
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/nCiudad de la Investigacin en HumanidadesCiudad Universitaria, 04510 Mxico, D. F.
INSTITUTO DE FORMACIN PROFESIONAL DE LA PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
4a. y 5a. Cerrada de Avenida Jardn s/n Colonia Ampliacin Cosmopolita
Delegacin Azcapotzalco, 02920 Mxico, D. F.
Impreso y hecho en Mxico
ISBN de la obra completa: 978-607-02-4793-4ISBN de este volumen: 978-607-02-4919-8
Esta obra fue dictaminada por sus pares acadmicos y aprobada para su publicacin por la Comisin Editorial del Instituto
de Investigaciones Jurdicas
-
VII
CONTENIDO
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IXHctor Fix-Fierro
Agradecimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Captulo priMero
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. Polticas pblicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Definicin de poltica pblica. . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Identificacin del problema . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Objetivos y actores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Identificar las alternativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5. Las modificaciones al marco jurdico . . . . . . . . . 15
6. Costos y recursos asociados a la poltica. . . . . . . 18
7. Acciones de implementacin y responsabilidades 19
8. Seguimiento y evaluacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
II. Poltica criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1. Evolucin de las ideas penales . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Definicin de poltica criminal . . . . . . . . . . . . . . 26
III. Teoras de la pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341. Teoras absolutas o retribucionistas . . . . . . . . . . 37
-
CONTENIDOVIII
2. Teoras relativas o preventivas . . . . . . . . . . . . . . 42
3. Teoras mixtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Captulo Segundo
EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES . . . . . . 57
I. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1. Modelos de ejecucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2. Relacin jurdica entre el condenado y el Estado 60
II. Derecho comparado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
III. Funciones del juez de ejecucin . . . . . . . . . . . . . . . 65
Captulo terCero
EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
I. A nivel legislativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
II. La ejecucin como etapa del sistema acusatorio . . . 75
III. Situacin actual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
-
IX
PRESENTACIN
La reforma constitucional de 2008 en materia penal plantea grandes desafos de carcter tcnico, humano y de reingeniera institucional, lo cual exige nuestra atencin terica-reflexiva.
En efecto, la transicin que experimentan los sistemas penales mexicanos (local y federal), sugieren la realizacin de estudios empricos y comparados que iluminen el proceso de cambio que hoy presenciamos desde los estados hacia la federacin.
La seguridad pblica, la prevencin, la persecucin y la procu-racin de justicia se armonizan a los parmetros constitucionales con horizontes temporales, precisos a culminar en 2016. As la pu-blicidad, contradiccin, continuidad e inmediacin, junto a la me-todologa de audiencias orales y posibles expedientes electrnicos debern asimilarse en el nuevo sistema penal para la democracia en desarrollo.
En consecuencia, dichas dinmicas culturales e institucionales estn en curso, detonadas por entidades federativas pioneras, las que en grados distintos, de diseos legislativos e implementacin, se acoplan a principios de transparencia, publicidad y rendicin de cuentas que rigen las polticas pblicas actuales.
A cubrir y desarrollar tpicos diversos bajo el prisma del dere-cho comparado, que integran el universo de la reforma constitu-cional y legal en materia penal, y a registrar, experiencias inter-nacionales y locales comparadas. Esta coleccin monogrfica de Juicios Orales est destinada a cubrir y desarrollar tpicos bajo el prisma del derecho comparado, que integra el universo de la reforma constitucional y legal en materia penal, y a registrar ex-periencias internacionales y locales comparadas; misma que se ofrece a estudiosos, acadmicos y operadores de este nuevo sis-tema de justicia y reingeniera institucional penal en gestacin.
-
X PRESENTACIN
Este nuevo esfuerzo editorial de nuestro Instituto est coordi-nado por los doctores Carlos Natarn y Jorge Witker, miembros de nuestra comunidad acadmica, responsables de la calidad y continuidad de esta coleccin.
Hctor Fix-Fierro
-
1AGRADECIMIENTOS
Esta obra no hubiera sido posible sin la colaboracin de los po-deres judiciales de las entidades federativas que, a travs de la informacin de sus pginas de internet, personal administrativo y, en algunos casos que apreciamos de sobremanera, los propios jueces, nos brindaron amablemente para realizar un mapeo de la situacin actual de la figura del juez de ejecucin de sanciones.
Desgraciadamente, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, no tuvimos acceso a informacin en algunos de los estados, lo cual se ver reflejado, concretamente, en los cuadros y estadsti-cas del ltimo captulo.
As tambin, mi agradecimiento a la licenciada Lidia Ins Se-rrano Snchez y al licenciado Edgar Samuel Moyao Morales, quienes se encargaron de recabar la mencionada informacin y estructurarla en los cuadros tambin ya sealados.
-
3INTRODUCCIN
La figura del juez de ejecucin de sanciones fue introducida a nuestro pas a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, concretamente al reformar el sistema penitenciario en el artculo 18 y las facultades de los jueces, al poder modificar las penas, de conformidad con el artculo 21.
Histricamente, en nuestro pas la ejecucin de la pena haba estado a cargo absolutamente del Poder Ejecutivo; aunado a lo anterior, la concepcin de los fines de la pena y su tratamiento dieron como resultado, por un lado, una serie de abusos, vejacio-nes y violaciones de derechos humanos de los internos y, por otro, problemas de disciplina, inseguridad, corrupcin, etctera, por parte de los internos.
El que la ejecucin de la pena tenga un control judicial es un intento por resolver los conflictos antes mencionados; no olvide-mos que el Poder Judicial forma parte del Estado, y por ello su actuacin es parte de las actividades del aparato estatal, por lo que en el captulo primero revisaremos el tema de las polticas pblicas como acciones de las entidades estatales para la identi-ficacin de problemas y las actividades tendentes a su solucin.
Asimismo analizaremos el tema de la poltica criminal como el conjunto de decisiones relativas a los instrumentos, reglas, estra-tegias y objetos que regulan la coercin penal, que forman parte del conjunto de la actividad poltica de una sociedad y, por ende, forman parte de las polticas pblicas. Aunado a lo anterior, es necesario dar un breve repaso sobre las teoras de los fines de la pena, ya que dependiendo de la postura que se adopta respecto de stas, se podr entender por qu la necesidad de instaurar el juez de ejecucin.
-
4 INTRODUCCIN
En el captulo segundo explicaremos los antecedentes histri-cos y doctrinales de nuestra figura en estudio, comentaremos bre-vemente cmo se regula la figura en el derecho comparado, para concluir, de manera general, cules deben ser sus atribuciones.
En el captulo tercero nos avocaremos a explicar el proceso de implementacin en nuestro pas, as como de entregarle al lector una serie de datos y estadsticas de la situacin actual del juez de ejecucin de sanciones en las entidades federativas.
-
5Captulo priMero
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA
I. poltiCaS pbliCaS
La formacin de polticas pblicas es un objeto de estudio apa-rentemente ubicado fuera del campo de los cientficos y operado-res del derecho (son un objeto y mtodo de estudio que tomamos prestado a las ciencias polticas y la administracin pblica); sin embargo, cuando detenemos nuestro pensamiento en el hecho de que la implementacin de toda decisin del aparato estatal requiere de aquel instrumento al que, entre otras caractersticas, podemos atribuirle el de ser heternoma, coactiva, abstracta, de aplicacin general y creada por el rgano competente para ello (si en efecto hablamos de la norma jurdica); encontramos as, sin ms, que las polticas pblicas son un objeto digno de ser estudia-do por los juristas.
La legitimidad del orden poltico democrtico (es decir, de los gobernantes) depender, en la actualidad, de garantizar el m-nimo de bienestar para los sectores sociales menos favorecidos. Dar respuesta a las necesidades de la sociedad civil debe ser parte fundamental de la agenda pblica.1
1 Baza, Fernando y Valenti, Giovana, Hacia un enfoque amplio de pol-tica pblica, Polticas Pblicas. Revista de Administracin Pblica, Mxico, nm. 84, 1993, pp. 28 y 29: si en lugar de asumir de partida una visin estrecha, go-bernista y nacionalista asumimos una conceptualizacin amplia estatal e internacional del campo multidisciplinario y profesional de poltica pblica y una visin explcitamente social de su sentido pblico, que implican irremi-siblemente el asumir el indeclinable compromiso ideolgico-poltico originario
-
6 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
1. Definicin de poltica pblica
Definir el trmino poltica pblica (cuyo origen es el anglo-sajn public policy) tiene como primer obstculo la semntica tra-dicional que atribuimos a la palabra poltica. Andr-Nol Roth2 nos advierte que la palabra poltica contiene tres significados, que el idioma ingls distingue claramente: el primero, la poltica como mbito de gobierno de las sociedades humanas, polity en ingls. El segundo es la poltica como actividad de organizacin y lucha por el control del poder, en ingls politics. Y tercero, la poltica como designacin de los propsitos y programas de las actividades pblicas, policy en lengua inglesa.3
de las ciencias de poltica con la democracia; es decir, en lugar de asumirnos como ingenieros gubernamentales nos asumimos como ingenieros del inters pblico del ciudadano.
De esta manera estamos concernidos no slo con los problemas de gobier-no del gobernante en turno, sino con la dilucidacin de las maneras ptimas de tratamiento o resolucin de los problemas pblicos de nuestra sociedad (los perciba o no el gobernante en turno y convenga o no a sus intereses resolverlos), de nuestra civilizacin y del mundo en su conjunto. Y en lo referente a nuestra sociedad, estara en primersimo lugar la disolucin de los rasgos autocrticos del sistema poltico, pues implican que sistemticamente es imposible la con-frontacin del inters del pblico ciudadano en un rea de decisiones pblicas clave para la vida estatal y el desarrollo: la relativa a las decisiones polticas sobre quin gobierna.
2 Roth Deubel, Andr-Nel, Polticas pblicas. Formulacin, implementacin y eva-luacin, Bogot, Ediciones Aurora, 2012, p. 49.
3 Vase Gerrero, Omar, Polticas pblicas: interrogantes, Polticas Pblicas. Revista de Administracin Pblica, Mxico, nm. 84, 1993, p. 84. El padre mismo de las polticas pblicas, Harold Lasswell, las imagin como un medio para mejorar el gobierno, y sin embargo distingue las polticas pblicas y las polticas privadas. Segn lo expresa, las corporaciones privadas y aun los individuos tie-nen polticas, es decir Policies. Si fuera de tal modo, la nocin misma habra per-dido toda significacin, pues como afirmaba Adam Smith hace muchos aos, la diferencia en Inglaterra entre Police y la Policy, es que la primera se refera a la administracin de la ciudad como congregacin cvica, en tanto que la Policy era el arte del gobierno, el conocimiento de reglas, principios y mximas desti-nadas al buen gobierno.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 7
Para efectos de lo que estamos tratando, el significado que uti-lizaremos es este ltimo. El mismo Andr-Nol Roth cita a otros autores que hacen referencia al concepto de poltica pblica, co-menzando por Heclo y Wilddavsky, quienes sealan que una poltica pblica (policy) es una accin gubernamental dirigida ha-cia el logro de objetivos fuera de ella misma; Meny y Thoenig proponen definir a la poltica pblica como la accin de las au-toridades pblicas en el seno de la sociedad, que se transforma en un programa de accin de una autoridad pblica.4
Para Dubnick, la poltica pblica est constituida por las ac-ciones gubernamentales lo que los gobiernos dicen y hacen con relacin a un problema o una controversia (issue). Ho-gwood, por su parte, seala que para que una poltica pueda ser considerada como una poltica pblica, es preciso que en un cier-to grado haya sido producida o por lo menos tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizacio-nes gubernamentales. Por otro lado, Muller y Surel sealan que una poltica pblica es aquella que designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de accin pblica, es decir dispositivos poltico-administrativos coordinados, en princi-pio, alrededor de objetos explcitos.5
Segn la serie anterior de definiciones vertidas por este con-junto de autores, es posible considerar cuatro elementos princi-pales que permiten ubicar la existencia de una poltica pblica:
1) Implicacin de gobierno.2) Percepcin de problemas.3) Definiciones de objetivos.4) Proceso.
Precisamente, y a diferencia de una empresa donde las decisio-nes repercuten al interior, las polticas que llevan a cabo los orga-
4 Gonzlez Tachiquin, Marcelo, El estudio de las polticas pblicas: un acercamiento a la disciplina, QUID JURIS, ao 1, vol. 2, 2005, pp. 99-118.
5 Idem.
-
8 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
nismos pblicos son expresin de las relaciones y los comporta-mientos polticos de quienes estn involucrados en su realizacin; es por esto que el objeto de estudio de las polticas pblicas es el conjunto de dispositivos conformado por:
a) Los objetivos colectivos que el Estado considera como de-seables o necesarios, incluyendo el proceso de definicin y de formacin de stos;
b) Los medios y acciones procesados, total o parcialmente, por una institucin u organizacin gubernamental, y
c) Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las conse-cuencias deseadas como las imprevistas.
El anlisis de polticas pblicas consiste en examinar una se-rie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar parcial o totalmente la sociedad, as como sus resultados y efectos. No debemos olvidar que en cada momento de la formacin de polticas pblicas interviene, o dejan de ha-cerlo, individuos, grupos e instituciones polticamente orientadas de diversa manera, pero de su interaccin resultan decisiones gu-bernamentales.6
Es necesario tambin sealar el campo de accin de la poltica pblica, as entonces podemos hablar de poltica (pblica) econ-mica, social, exterior, judicial, etctera. De manera tal que cada poltica pblica tiene su campo de intervencin, el cual a su vez puede dividirse en varias subdivisiones, como, por ejemplo, la po-ltica educativa se subdivide en poltica universitaria, poltica de educacin media y poltica de educacin bsica.7
6 Centro Latinoamericano de Administracin para el Desarrollo, Anlisis de polticas pblicas, Caracas, Centro Latinoamericano de Administracin para el Desarrollo (CLAD), Centro de Documentacin y Anlisis de Informacin (CEDAI), 1992, p. 14.
7 Idem. Las polticas pblicas no son formuladas, transformadas en normas jurdicas ni ejecutadas con base en la ms pura racionalidad tcnica, sino prin-cipalmente como resultado de la interaccin de factores tales como el monto
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 9
Acercarse tericamente a las polticas pblicas es un esfuerzo complicado, principalmente debido a la diversidad de tratamien-tos que recibe de los autores que se ocupan de su estudio. Existe una gran importancia de las teoras politolgicas que parten de teoremas sobre el poder, el consenso y el conflicto. Ubicar a los sujetos que detentan el poder, as como los objetivos que buscan, es uno de los temas principales en la ciencia de la sociologa po-ltica.
En este contexto, las polticas pblicas son vistas como una interaccin entre el poder estatal y la ciudadana en el ejercicio de sus libertades, a manera de exteriorizacin real y puntual del juego entre los poderes sociales.
En el ciclo de las polticas pblicas se distinguen cinco fases en el desarrollo de una poltica pblica: 1) identificacin de un problema; 2) formulacin de soluciones; 3) toma de decisin; 4) implementacin, y 5) evaluacin.8
1) En la fase de identificacin de un problema, los actores po-lticos y sociales perciben una situacin como problemtica. Por ejemplo, los partidos polticos, los sindicatos y gremios se manifiestan a travs de sus miembros y expresan en el lenguaje que les es propio el problema; el siguiente paso es solicitar una accin pblica y buscar que el problema se inscriba en la agenda pblica del sistema poltico (agenda setting).9
del poder poltico del que disponen los individuos, grupos o instituciones in-volucradas y del que carecen aquellos que no logran involucrarse; los sistemas de valores culturales; las preferencias y prioridades competitivas entre s, y el conocimiento establecido y aceptado como vlido, acerca de la naturaleza de los hechos y los problemas.
8 Cardozo Brum, Myriam, La evaluacin de las polticas pblicas: proble-mas metodologas, aportes y limitaciones, Polticas Pblicas. Revista de Administra-cin Pblica, Mxico, nm. 84, 1993, passim.
9 Vase Bardach, Eugene, Los ocho pasos para el anlisis de las polticas pblicas. Un manual para la prctica, trad. de David Garca-Junco Machad, Mxico, CIDE-Miguel ngel Porra, 1998, p. 17. La primera definicin del problema es un
-
10 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
2) La fase de formulacin de soluciones comienza a partir de que se ha logrado inscribir el problema en la agenda polti-co-gubernamental; la administracin pblica realiza esfuer-zos por plantear de manera clara y dimensionar dicha pro-blemtica, proponiendo una o varias soluciones a la misma (policy formulation).
3) La toma de decisin es una fase en la cual los actores e insti-tuciones autorizados para decidir sobre la cuestin plantea-da (gobierno, Congreso) examinan la o las soluciones pro-puestas y eligen cul o cules han de aplicarse.
4) La fase de implementacin (implementation) es la puesta en prctica de la solucin elegida o la no implementacin de la misma.
5) Como ltima fase encontramos la evaluacin por parte de los actores sociales y polticos (policy evaluation) de la respues-ta elegida para solucionar el problema y el impacto de su implementacin.
Esta fase puede originar un reinicio del ciclo completo a fin de reajustar la respuesta elegida (retroaccin-feedback) o suprimir la poltica pblica (program termination).
Lo que acabamos de describir es un modelo que en la realidad algunas veces suele funcionar y otras tantas no; esto es, el proceso de una poltica pblica puede iniciar en cualquiera de las fases descritas o invertir el orden en que se aplican. Este modelo tiene como ventaja su rompimiento con la visin jurdica tradicional, a la que le es contrapuesta un enfoque mayoritariamente socio-lgico y politolgico, que sita el momento de la decisin en un contexto mucho ms realista y ms amplio. En este enfoque, la competencia jurdica como expresin del poder simblico del de-recho no se sobrepone al resto de las competencias mencionadas.
paso crucial. sta le da al analista: 1. Una razn para hacer todo el trabajo necesario, a fin de determinar todo el proyecto, y 2. Un sentido de direccin para obtener evidencia e informacin.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 11
2. Identificacin del problema
Para lograr la identificacin de problemas en el anlisis de po-lticas pblicas es necesario responder a la pregunta: por qu en algn momento, y a travs de qu mecanismos, un tema se vuel-ve problemtico y obliga a las autoridades pblicas o al Estado a intervenir y hacer algo al respecto? En esta etapa pueden distin-guirse dos elementos de anlisis: 1) la construccin del problema social como problema que requiere la intervencin pblica, y 2) la inscripcin de dicho problema en la agenda poltica (agenda setting).
Por agenda debemos entender, segn Andr-Nol Roth:10 la serie de temas percibidos como problemticos, los cuales requie-ren un debate pblico y en su momento la intervencin del poder pblico legitimado.
La nocin de agenda no es fcil de definir, comenzando por-que no todos los temas que se perciben como problemticos lle-gan a formar parte de esta agenda, razn por la cual podemos adivinar la existencia de mecanismos de acceso y exclusin para inscribir un tema en la agenda. Es til hablar de agenda de acuerdo a los rganos del Estado; as, podemos hablar de agenda del rgano ejecutivo, del rgano legislativo y del rgano judicial. Tambin es viable hablar de una agenda formal y de una agenda informal (u oculta), esto ltimo debido que los temas que pblicamente se anuncian como parte de la agenda de un rgano o institucin, no son necesariamente los que se trabajan al interior del mismo.
Por ltimo, es necesario tambin distinguir entre agenda insti-tucional (o recurrente) y la agenda coyuntural. La primera contiene los temas que regresan peridicamente a la agenda poltica (por ejemplo, el presupuesto anual del Estado), y la agenda coyuntural, que se refiere a temas que surgen en un momento especfico para el que no necesariamente las autoridades se encontraban prepa-radas (por ejemplo el estallamiento de una crisis econmica o una guerra).
10 Roth Deubel, Andr-Nol, Polticas pblicas..., cit., pp. 47, 48 y ss.
-
12 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
La identificacin de problemas de la agenda poltica requiere en primer lugar el reconocimiento de la realidad como una reali-dad problemtica, dimensionndola social y polticamente. Cabe hacer mencin de que esta construccin y dimensionamiento no son datos objetivos. S, en cambio, son el resultado del conjunto de luchas de actores sociales y polticos, quienes pugnan por im-poner su propia lectura de determinado problema de acuerdo con los intereses que representan. En trminos de una teora for-malista del derecho, es la tensin entre el ser (social y poltico) y el deber ser (jurdico).
Se deben distinguir tres fases de construccin de los problemas:11
a) La necesidad de una transformacin en la vida cotidiana de los individuos, originada por cambios sociales que afecten de manera diferenciada a los grupos sociales.
b) En la segunda fase se requiere que estas afectaciones, que comienzan de manera individual, se transformen en un problema colectivo o social, lo cual requiere de personas o grupos con capacidad e inters de definir el problema y de fungir como voceros del mismo en un lenguaje adaptado a travs de los medios pblicos.
c) Una vez formulado el problema y reconocido como un pro-blema social, se busca el reconocimiento de la necesidad de una intervencin pblica o poltica, que generalmente ocurre a travs de leyes y reglamentos. Esto se denomina institucionalizacin, lo cual ocurre en un proceso a travs del cual se legitima el problema y sus voceros o promotores.
3. Objetivos y actores
En la identificacin de objetivos de las polticas pblicas, Eu-gene Bardach seala que es muy til enfocarse en un criterio base u objetivo principal que hay que maximizar o minimizar. Gene-
11 Ibidem, pp. 52 y 53.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 13
ralmente ese objetivo principal ser el contrario de la definicin del problema. Por ejemplo, si el problema es demasiadas fami-lias sin hogar, el principal objetivo ser minimizar el nmero de familias sin hogar.12
Por otro lado, Jos Meja Lira13 seala que
los objetivos de las polticas implican desacuerdos sobre los cur-sos de accin y presentan situaciones competitivas o conflictivas sobre los problemas en s mismos. Adems, los objetivos son resul-tado de disputas, diversas calificaciones, explicaciones y variados procesos de juicio de quienes intervienen en su conformacin. La capacidad de reconocer las diferencias entre situaciones proble-mticas, problemas de poltica y objetivos de la poltica es funda-mental para emprender soluciones, donde los desacuerdos pue-dan manejarse adecuadamente o, en su defecto, ser negociados.
Podemos encontrar que al mismo tiempo que puede existir mayor o menor complejidad de los problemas de poltica, lo cual determina los tipos de tcnica o mtodo para resolverse, as tam-bin existe una graduacin de complejidad de los objetivos de la poltica pblica, razn por la cual stos deben manejarse de manera jerarquizada.
En este apartado es til tener en cuenta que existen dos ma-neras de inscribir un problema en la agenda pblica, de acuerdo con la fuente de la cual proviene dicha inscripcin: la primera fuente es externa al Estado y sus instituciones, se le denomina modelo de demanda, y la segunda es interna, pues proviene del Estado y sus instituciones, a la cual se le denomina modelo de oferta administrativa.
En el modelo de demanda podemos identificar como actores a los distintos grupos sociales que se movilizan para solicitar la intervencin del Estado. Se puede tomar como parte del modelo
12 Bardach, Eugene, Los ocho pasos, cit., p. 46.13 Meja Lira, Jos, La evaluacin de la gestin y las polticas pblicas, Mxico,
Miguel ngel Porra, 2003, p. 34.
-
14 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
de Estado democrtico clsico, donde ste responde a las deman-das formuladas por los ciudadanos. Es casi una generalidad que la movilizacin iniciada por uno o varios grupos provoca como reaccin la movilizacin de otros, ya sea en solidaridad o en opo-sicin, esto ltimo en respuesta a la posibilidad de afectacin de intereses propios por los cambios deseados por los primeros grupos. Cada grupo puede utilizar estrategias y recursos propios para presionar a la autoridad.
No debemos olvidar que la administracin es heterognea y fragmentada y sus distintos segmentos presionan hacia el interior del sistema poltico en busca de la prevalencia de sus intereses y puntos de vista con la finalidad de fortalecerse frente a otros segmentos.
En la segunda forma de inscribir un problema en la agenda p-blica, la denominada oferta administrativa coloca de nueva cuen-ta a los funcionarios pblicos como actores, con la finalidad de ampliar su importancia social y obtener mayores recursos finan-cieros y humanos. Esto implica un aparente camino invertido en la formulacin de polticas pblicas, puesto que existira primero la oferta y luego la identificacin o creacin de la demanda.14
4. Identificar las alternativas
Por alternativas debemos entender opciones de poltica, cursos de accin o estrategias de intervencin para solucionar o mitigar el problema. Se debe comenzar con una visin muy general que implique una lista de todas las alternativas que se desee conside-rar en el anlisis de polticas pblicas, para a continuacin des-
14 Centro Latinoamericano de Administracin para el Desarrollo, Anli-sis, cit., p. 17. La formacin de la agenda es un punto polticamente crtico del proceso de formacin de polticas pblicas, en el que participan ciertos acto-res con motos variables de poder. La distribucin desigual de poder determina tanto los temas de la agenda como la seleccin de la definicin ms adecuada del problema, e influye adems de la viabilidad de la implementacin de la poltica.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 15
cartar las que sin mayor estudio tengan apariencia de ser poco viables o satisfactorias. Puede realizarse una combinacin de dos o ms de estas alternativas o reorganizar las que sean anlogas en una sola alternativa bsica, con sus variantes secundarias.15
Para tener una lista de alternativas pueden buscarse opciones en las propuestas que expresen los actores polticos, la opinin pblica medida a travs de medios fiables, propuestas de las que se encuentran en la congeladora de los rganos legislativos o en los archivos de las instituciones ejecutivas, as tambin las propuestas de los cientficos de la materia sobre la que trate el problema a solucionar.
Cabe sealar que desde el principio de la creacin de la lista de alternativas debe ser incluida la que se denomine no emprender ninguna accin. Lo anterior en atencin a que los problemas suelen ser dinmicos, y esta caracterstica puede minimizarlos o maximizarlos a tal grado que no sea necesario o, en el otro extre-mo, viable ningn tipo de accin.
Deben tambin revisarse las fuentes comunes de cambio que alimenten la dinmica del problema, por ejemplo:
a) Los cambios polticos despus de una eleccin, o ante el sim-ple panorama de una contienda electoral.
b) Los cambios en los niveles de desempleo y las tasas de infla-cin que acompaan los ciclos econmicos.
c) La variacin entre estrechez y holgura presupuestas de las organizaciones, provocada por las polticas generales de im-puestos y gastos.
d) Los cambios demogrficos como la migracin o el abulta-miento de ciertos sectores poblacionales.
5. Las modificaciones al marco jurdico
La identificacin de modificaciones al marco jurdico que im-plican las polticas pblicas podemos circunscribirla en el mbito
15 Bardach, Eugene, Los ocho pasos, cit., pp. 31, 32 y ss.
-
16 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
de los criterios prcticos de anlisis aplicables a las alternativas enlistadas y a los procesos de implementacin, criterios como el de legalidad, viabilidad poltica, solidez en condiciones de imple-mentacin administrativa y perfectibilidad.
Analizar una poltica pblica utilizando el criterio de legalidad implica saber que sta no contravenga los derechos constitucio-nales, estatutarios o de la ley general, ni atente contra la protec-cin de los derechos humanos. Sin embargo, en este anlisis cabe considerar que el derecho es dinmico y en algunas ocasiones ambiguo.
En el anlisis de las modificaciones a las normas que requie-re la aplicacin de una poltica pblica, Eugene Bardack16 reco-mienda hacerse las siguientes preguntas:
1) Qu podra hacer usted?
a) Aplicar un nuevo rgimen regulador o abolir uno anti-guo.
b) Estipular nuevas normas o eliminar las antiguas.c) Hacer ms estrictas o ms flexibles las normas existentes.d) Mejorar las bases cientficas y tcnicas para las normas
escritas.e) Cerrar o abrir pretextos.f) Aumentar, capacitar o supervisar mejor a los inspectores.g) Focalizar mejor las inspecciones para atrapar a las man-
zanas podridas y as disuadir a los evasores o aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.
h) Aumentar o disminuir el nivel de efectividad de las san-ciones.
i) Hacer ms rgidos o ms flexibles los procedimientos para apelar.
j) Cambiar los procedimientos de denuncia y de auditora.
16 Ibidem, pp. 81, 82 y ss.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 17
k) Aumentar, reducir o mejorar los mecanismos de queja para los trabajadores o para el pblico.
2) Por qu podra hacerlo usted?
El autor en comento seala la necesidad de distinguir entre tres tipos muy distintos de regulacin. El primero orientado a los precios y productos en monopolios naturales; la Comisin Federal de Telecomunicaciones regula, por ejemplo, el servicio de telefona local; el Consejo de la Judicatura Federal regula la funcin y desempeo de los juzgadores. El segundo tipo de re-gulacin, que denomina regulacin social, est relacionado con aspectos de salud y seguridad; tiene el objetivo de corregir las im-perfecciones que surgen por una informacin pobre del mercado o por excesivas fricciones provocadas por las sanciones del Cdi-go Civil (por lo general contratos). Un tercer tipo de regulacin se refiere a los niveles de entrada, salida, produccin, precio y ni-veles de servicio en industrias supuestamente oligoplicas, como el transporte.
Por ltimo, respecto a la modificacin al marco jurdico en el contexto de las polticas pblicas es dable sealar que puede transformarse o crearse el derecho en sus siguientes fuentes y ma-nifestaciones:
a) Derechos y obligaciones en los contratos.b) Derechos de propiedad.c) Obligaciones de deudas.d) Leyes de lo familiar.e) Derechos constitucionales.f) Leyes laborales.g) Leyes mercantiles.h) Leyes criminales.i) Mecanismos de resolucin de disputa diferentes del litigio o
las Cortes.
-
18 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
6. Costos y recursos asociados a la poltica
Esta etapa de las polticas pblicas considera necesario reali-zar un anlisis de los costos para los programas y proyectos que se planteen como solucin al problema, comparndolos con los beneficios que reportarn para este cometido. Este anlisis costo-beneficio permite la determinacin y comparacin de la rentabi-lidad de estas soluciones.
Los recursos del Estado son limitados, por eso es necesario dis-cernir entre las opciones (alternativas) que compiten por alcan-zarlos. En general, si los beneficios son mayores que los costos, la solucin (proyecto o programa) es aceptable, en caso contrario debe ser desechada.17
La identificacin de estos costos puede ser de tipo privado, si se considera una unidad econmica concreta, y los costos-bene-ficios se valoran a precio de mercado. O puede ser de carcter social, cuando interese comparar la contribucin que hace a la sociedad cada proyecto que implica una inversin en algn sector econmico. En la evaluacin privada los resultados se tasarn en prdidas o ganancias y en la evaluacin social se tasar en bien-estar de la comunidad. Es posible que existan proyectos que den como resultado una prdida monetaria pero reporten un gran nivel de bienestar social.
El primer paso para evaluar un programa pblico es medir lo que hace el programa, identificando y midiendo sus resultados.
17 Cardozo Brum, Myriam, La evaluacin, op. cit., p. 170. Las ac-ciones estatales tendentes al logro de objetivos necesitan, para ser llevadas a la prctica, la utilizacin o el consumo de recursos (econmicos, financieros, materiales, humanos, de informacin, etctera). La correcta asignacin de los mismos de acuerdo con las prioridades establecidas en la jerarquizacin de fi-nalidades perseguidas permitir en su ejecucin, un impacto sobre el problema que se intenta resolver. Evaluar estas variables implica definir algunos criterios que permitan comparar diferentes proyectos para tomar una decisin que se-leccione el mejor o las diferentes gestiones de organizaciones similares, o la misma organizacin en sus gestiones referidas a periodos distintos.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 19
Existen ocasiones en que dichos resultados son fciles de identi-ficar, como en los casos del suministro de agua que produce una nueva presa o la recoleccin de residuos en determinado territo-rio. En otras ocasiones los resultados no son tan fciles de identi-ficar, como en el caso de un nuevo programa educativo, situacin en la cual es necesario todo un conjunto establecido y consistente de criterios para determinar los beneficios que se derivan.
Al elaborar un anlisis costo-beneficio de algn proyecto p-blico es esencial medir los beneficios pretendidos y los no preten-didos; los tangibles y los intangibles, los derivados de resultados extra y los derivados de los recursos ahorrados.
Los criterios ms comnmente utilizados para la medicin de las polticas pblicas son: eficiencia, eficacia, efectividad y pro-ductividad.18 En este contexto, se considera eficiente, para el sector pblico, el logro del conjunto de objetivos perseguidos con los mismos costos econmicos, sociales o polticos; sern eficaces las acciones que alcanzan los objetivos, sin perder de vista el costo econmico de los mismos.
Por otra parte, ser efectiva una medida cuyo impacto global produzca un resultado positivo en la realidad independiente de que aqul formara o no parte del conjunto de finalidades per-seguidas de acuerdo con la planeacin organizacional; pero si el criterio de eficiencia lo aplicamos con exclusividad al rea de produccin de una empresa, se tendr una relacin que mide la cantidad de artculos o servicios producidos en relacin con el volumen de insumos empleados; a esto se denomina criterio de productividad.
7. Acciones de implementacin y responsabilidades
No existe entre los investigadores de la implementacin de po-lticas pblicas, un acuerdo sobre el objeto de estudio. Hay quie-
18 Idem.
-
20 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
nes consideran que dicho objeto lo constituye todo lo que forma parte del proceso entre la declaracin inicial de una poltica y el ltimo de sus impactos en la realidad. Existen otros investi-gadores que restringen el objeto a las acciones de quienes son los responsables formales de la ejecucin de una poltica pblica. Esta ltima visin tiene la desventaja de excluir a los actores no oficiales, no obstante que la mayor parte de las veces, stos son indispensables tcnica o polticamente en el proceso.19
La implementacin ser entonces esa secuencia programada de acciones (la cadena subsiguiente de causalidad) que conlleva muchos actores y muchas operaciones, reiterativas y progresivas, individuales y colectivas, y que busca con esos medios especficos (financiamientos y subsidios pblicos) producir el evento aspirado como fin (empleo para las madres solteras, alfabetizacin total de la poblacin, etctera).
stos y otros pasos ms, por los que una poltica atraviesa, son puntos de reunin de muchos actores con diversos intere-ses y puntos de vista sobre la poltica en su conjunto o sobre las ventajas o costos que se desprenden de cada uno de los pasos de su implementacin. Es evidente que, en el proceso emprico de implementacin de una poltica, las fases que conceptualmente pueden ser distinguidas con nitidez y progresividad tienden a so-breponerse y a ser reversibles.
8. Seguimiento y evaluacin
La complejidad de la implementacin de polticas pblicas es tal que a modo nicamente de introduccin sealaremos tres puntos clave para este tema: momento de la evaluacin, el obje-tivo o meta y el sujeto evaluador.
El primer punto nos ubica en el momento de la evaluacin res-pecto del proceso de la poltica pblica que se estudia; el segundo
19 Gonzlez Tachiquin, Marcelo, El estudio, op. cit., pp. 110 y 111.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 21
requiere que se precisen las finalidades de la evaluacin para po-der determinar el objeto a evaluar y el tipo de evaluacin que se requiere; el tercer y ltimo punto nos permite ubicar la posicin que ocupan los evaluadores en el proceso de la poltica pblica.20
20 Roth Deubel, Andr-Nol, Polticas pblicas, cit., pp. 149 y 150. Respec-to a los calendarios de evaluacin, puede sealarse que son pertinentes en tres momentos: la evaluacin antes de que se implemente la poltica pblica (ex ante); la evaluacin que se realiza durante la puesta en marcha de la poltica pblica recibe el nombre de evaluacin concomitante o continua, y la evaluacin pos-terior a la ejecucin se conoce como evaluacin ex post.
La evaluacin ex ante es un instrumento prospectivo y auxiliar en la toma de decisiones sobre cul alternativa implementar frente a un problema social, y consiste en analizar una propuesta de ley, programa o proyecto para determinar los efectos que generara su implementacin. Este instrumento de anlisis se utiliza principalmente en los estudios de impacto legislativo, los proyectos de desarrollo, los proyectos de infraestructura y los estudios de impacto ambiental. En el caso de estudios de impacto legislativo (de particular inters en el proceso de reforma judicial), el objetivo es conocer las consecuencias y efectos previsi-bles que ocasionara una nueva legislacin. La evaluacin concomitante, tam-bin llamada evaluacin de proceso (o de impacto temprano), es otro momento posible de la evaluacin que acompaa la puesta en marcha del proyecto o programa, el objetivo es, por una parte, controlar el buen desarrollo de los pro-cedimientos previstos y, por otra, permitir la deteccin de problemas para po-der realizar los ajustes necesarios a tiempo. Se trata de realizar un seguimiento o monitoreo a las actividades de implementacin de un programa insumos, cronograma, realizaciones, resultados, etctera. Este tipo de evaluacin pue-de ser de carcter continuo o peridico (semestral o anual) y puede ser realizado por personal de la misma administracin control interno o por grupos externos como en los casos de la interventora o de la veedura.
La evaluacin ex post, tambin llamada de retrospectiva o a posteriori, es la que se realiza con ms frecuencia. En este caso se trata de analizar los efectos de un programa o de una poltica pblica luego de efectuada su implementacin; la finalidad de una evaluacin ex post es generalmente la obtencin de conocimien-tos y enseanzas para decisiones futuras.
La realizacin de una evaluacin ex post de una poltica pblica, requiere de un cierto rigor y descansa en el uso apropiado de herramientas metodolgicas tanto cualitativas y cuantitativas, desarrolladas por las ciencias sociales tales como la estadstica, las entrevistas, los sondeos, los anlisis de informes y de textos, etctera. sta es la evaluacin que se realiza pasados tres o cinco aos despus de haber terminado la implementacin de la poltica pblica, se con-centra en las reas de eficiencia, efectividad, efectos y propsito.
-
22 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
II. poltiCa CriMinal
Como ya hemos visto, una poltica pblica es identificar un problema y, a grandes rasgos, hallar la solucin del mismo; en este sentido, si queremos afirmar que la poltica criminal forma parte de las polticas pblicas, la pregunta a realizar es cul es el problema a resolver?
Uno de los grandes problemas de la sociedad, desde sus ini-cios, ha sido el problema delictivo, evitar que entre sus propios miembros se lesionen o pongan en peligro los bienes jurdicos ms indispensables y necesarios para la sana y recta convivencia social. Pero la manera de afrontar el delito no siempre ha sido la misma; si la sociedad evoluciona, por ende, el derecho como pro-ducto social tambin lo har.
1. Evolucin de las ideas penales
De tal forma, podemos englobar la evolucin de las ideas pe-nales en cuatro grandes fases, a saber: venganza privada, vengan-za divina, venganza pblica y el periodo humanitario.
La venganza privada nos remonta a pocas muy antiguas donde el poder pblico era prcticamente inexistente, por lo que tam-bin careca del poder coactivo necesario para llevar a cabo el cumplimiento de sus ms elementales fines sociales; la funcin penal revisti el carcter de venganza. Se trataba de una ven-ganza (ya sea individual, de ofendido a ofensor; ya colectiva, de un grupo familiar contra otro) que no tena las caractersticas de un modo de reaccin, donde la sociedad permaneca no slo alejada, sino indiferente.
Si se tratase de dar prioridad a uno de los tres tipos de evaluacin propuestos con anterioridad, debe decirse que se le dara a la evaluacin concomitante (o evaluacin de proceso) dado que, por su carcter de seguimiento y control, brin-da mayores posibilidades para generar cambios o direccionamientos de accio-nes que aumenten las posibilidades de alcanzar las metas y objetivos de alguna poltica pblica en especfico.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 23
El doctor Rafael Mrquez Piero explica:21
Slo en el caso de que la sociedad apoyara al ofendido, al venga-dor, reconoca el principio legitimador de su venganza y, en caso necesario, le prestaba ayuda, en cuya circunstancia podra haber una venganza privada equivalente a una pena.
Naturalmente, esta prctica dio lugar a una enorme serie de abusos, autnticas guerras civiles familiares, en las que no era fcil adivinar el final de esas sangrientas luchas, y que hizo necesario aplicar un principio limitador de las mismas, surgiendo de esta guisa el llamado talin, segn el cual no poda devolverse un dao mayor que el recibido (su lacnica frmula fue: ojo por ojo, dien-te por diente).
Ulteriormente aparecieron las llamadas composiciones, tran-sacciones de carcter especial entre agresor y familia, y perjudica-do y su clan, en las que aqullos rescataban de stos, en virtud de entrega pecuniaria u objetos valiosos, el derecho de venganza.22
En la venganza divina lo comn era reparar la ofensa a los dio-ses, que la trasgresin haba supuesto, y aplacar su clera. Todo el aparato coercitivo de la justicia criminal se haca en nombre de los dioses y para su satisfaccin (por ejemplo Israel, Persia, China, Egipto, la India, etctera). Una tercera fase, identificada como de venganza pblica, estructura el poder pblico sobre bases slidas (desde luego, en torno a la figura del monarca); desafortu-nadamente, la represin penal, que aspiraba sobre todo a man-tener la paz y la tranquilidad social, se acentu sobre el terror y la intimidacin.
El Estado deleg a los jueces todo lo relativo a la aplicacin imparcial de las penas. Se limit el derecho a la venganza de los ofendidos y se le sustrajo la aplicacin de las penas; comienza as el intento por organizar el sistema probatorio y la pena se obje-
21 Mrquez Piero, Rafael, Derecho penal parte general, 4a. ed., Mxico, Trillas, 2001, pp. 68 y 69.
22 Makarewics, Juliusz, La evolucin de la pena, Madrid, Reus, 1907, pp. 16 y 17.
-
24 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
tiv e independiz, tanto del que la determinaba como del que la ejecutaba.
Empero, junto a ello, en esta fase aparecen las penas ms crue-les, las leyes se hacen ms severas hasta extremos inconcebibles, castigndose como delitos diversos hechos sin gravedad alguna (magia, hechicera, etctera). La lucha contra la cada vez ms abundante criminalidad se realiza mediante una violencia ins-titucional creciente, y la misma pena de muerte, frecuentsima, es precedida y acompaada de espeluznantes tormentos. La ad-ministracin de justicia carece de independencia, se pliega a los caprichos de reyes y poderosos, y el fiel de la balanza se inclina siempre hacia el lado de los poderosos y en contra de los dbiles.23
Una cuarta fase, el periodo humanitario, con base ideolgica en la revolucin de las ideas (con sus tres etapas: Renacimiento, Refor-ma y Revolucin Francesa), produjo en el derecho penal, como no poda menos que ocurrir, un movimiento de recreacin. La Iglesia Catlica haba hecho benigna la penalidad dursima de los tiempos remotos. Con todo, es el llamado Siglo de las Luces, es decir el XVIII, el que con el Iluminismo plasma esta co-rriente humanitaria; precursores y pensadores de esta tendencia fueron Hobbes, Puffendorf, Spinoza, Locke, Wolf, Grocio, Ba-con, Diderot, Voltaire, DAlenbert, Rousseau, Montesquieu, et-ctera, pero el honor de su realizacin prctica corresponde a Csar Bonnesana, Marqus de Beccaria.
El libro de Bonnesana, titulado Dei delitti e delle pene (De los de-litos y de las penas), de enorme repercusin, apareci publicado en Livorno en 1764 e hizo suponer una valiente y enrgica de-nuncia del derecho penal reinante (demasiado libre del ejerci-cio del poder mal dirigido, que tantos ejemplos de fra atrocidad presenta). La postura del Marqus de Beccaria trascendi a los ordenamientos jurdicos positivos de diversos pases.24
23 Cirac Estopaan, Sebastin, Los procesos de hechiceras en la Inquisicin de Castilla La Nueva, Madrid, CSIC, 1942, passim.
24 Pessina, Il Diritto penale in Italia de Cesare Beccaria fino alla promulgazione del Codice vigente, Miln, Societ Editrice Libraria, 1906, pp. 550, 551 y ss.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 25
No obstante, el punto clave de esta evolucin de las ideas pe-nales, donde se refleja con mayor amplitud el pensamiento de Beccaria y sus ansias renovadoras, fue la Revolucin Francesa de 1789. Es en la Declaracin de los Derechos del Hombre, del 26 de agosto de 1789, en donde se establecieron diversos princi-pios penales, sustantivos y procesales, constitutivos de garantas individuales.25
Al mismo tiempo que Beccaria en el continente europeo, John Howard en Gran Bretaa inici un movimiento de mbito ms reducido, pues se concret al rgimen carcelario, aunque de no-table relevancia; inspeccion y describi los horrores de las pri-siones britnicas de su poca. Al respecto, Howard escribi un libro titulado Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, en 1777, en Londres.26
As pues, nos encontramos ya en el supuesto de la existencia del poder penal, es decir del ejercicio del ius puniendi, en otras palabras, de un fenmeno social y poltico que se ejerce con algn modo de organizacin. Nos referimos al ejercicio de la violencia estatal de manera organizada, como funcin del Estado.
De esta manera, consideraremos a la poltica criminal como parte de las polticas pblicas, pero referido a un mbito ms pequeo, individual y concreto; deber ocuparse de enfrentar el fenmeno delincuencial, mediante la prevencin y la represin. Si bien nos enfrentamos a una ambigedad conceptual, s pode-mos afirmar, independientemente de la ideologa o pensamiento respecto a la poltica criminal, que debe realizarse un diseo que permita establecer y procurar las condiciones suficientes para lo-grar la sana y recta convivencia social; respetando siempre los parmetros sociales se podrn resguardar los principios en que se edifica el Estado social y democrtico de derecho.27
25 Ibidem, pp. 551 y 552.26 Rivire, A. y Savvie, Howard, Son Aeuvre. Revue Penitentiarie, 1981, pp. 661,
662 y ss.27 Bribiesca Jurez y otro, Poltica criminal (Mxico-Chile), Revista Refor-
-
26 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
2. Definicin de poltica criminal
El trmino poltica criminal se utiliza desde el siglo XVIII, y se utilizar de manera comn hasta principios del siglo XIX. Si bien es un trmino que ha evolucionado, podemos partir de la idea general de que es el conjunto de normas, principios y direc-trices obtenidos del estudio del delito, del delincuente, de la pena y, en su caso, de las medidas de seguridad en la lucha contra la delincuencia, tanto en el aspecto preventivo como el represivo.
Franz von Liszt define la poltica criminal como un conjunto sistemtico de principios fundados en la investigacin cientfica de las causas del delito y de los efectos de la pena, a partir de los cuales el Estado ha de llevar a cabo la lucha contra el delito a tra-vs de la pena y de las instituciones que se relacionan con sta.28 Por su parte, Mezger concibe a la poltica criminal, de manera ms general, como todas aquellas medidas estatales tanto para la prevencin como para la represin del delito.29
ma Judicial, pp. 163-214. Los autores en comento dicen literalmente: ser menester garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad, justicia, la equidad y el bien comn fomentando por un lado, la innovacin institucional y por el otro la renovacin cultural que el proceso requiera.
Estos objetivos debern permear a todo sistema jurdico de manera sist-mica y congruente, por lo que bajo esta concepcin, debern siempre poder adecuarse a las necesidades que este proceso importe y como tal, nunca sern fin en s mismo, sino slo medios para el logro de la efectiva vigencia y respeto a la Constitucin
Una dbil poltica criminal que no atienda a los factores que fomentan la realizacin de las conductas delictivas, sin desenmascararlas para ser atendidas por otras reas de la poltica pblica, tiende a ser ajena y como tal, crea con-diciones de poder que no slo afectan a los particulares, sino que actan como verdaderas excrecencias malignas internas, que terminan por pudrir las bases mismas de la estructura del Estado en la sociedad.
28 Liszt, Franz von, Tratado de derecho penal, 4a. ed., trad. de Jimnez de Asa, Madrid, Reus, t. II, passim.
29 Cfr. Mezger, Edmund, Derecho penal, parte general, 6a. ed., trad. de Ricardo C. Nez, Espaa, Crdenas Editor y Distribuidor, 1985.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 27
Ms acorde con estos tiempos, y con nuestra concepcin de poltica pblica, Heinz Zipf indica que la poltica criminal es la obtencin y realizacin de criterios directivos en el mbito de la justicia criminal. Por su parte, Hans Heinrich Jescheck considera que la poltica criminal se encarga de cmo debe conformarse el derecho penal para cumplir con su misin de proteger a la socie-dad; por ende, deber analizar las causas del delito, los elementos integrantes de los tipos penales, los efectos que causan las san-ciones penales, etctera.30 Para Jescheck, nuestra materia estar delimitada por tres principios: culpabilidad, Estado de derecho y humanismo.
El principio de culpabilidad se refiere a que solamente podr sancionarse a una persona a la que le sea reprochable su conduc-ta; por lo tanto, la pena supone culpabilidad, y aqulla no puede superar la medida que le marca la culpabilidad.31
El Estado de derecho es el rector de la actividad estatal que est facultada para ejercer el ius puniendi; de manera formal deber
30 Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal, parte general, 3a. ed., trad. de Mir Puig y Muoz Conde, Barcelona, Bosch, 1981, vol. I, pp. 17, 18 y ss.
31 Cfr. Welzel, Hans, El nuevo sistema del derecho penal, trad. de Jos Cerezo Mir, Buenos Aires, Editorial B de F, 2002, p. 125. Dicho reproche va dirigido a la resolucin de voluntad antijurdica, pero no a cualquier resolucin de voluntad, sino a la voluntad conforme a la norma; slo aquello que depende de la voluntad del hombre puede serle reprochado como culpable. Sus dotes y disposiciones (lo que realmente es) pueden ser valiosas o de escaso valor, pero slo lo que haya hecho con ellas o como las haya empleado, en comparacin con lo que hubiera podido o debido hacer de ellas, o como las hubiera debido o podido emplear, slo as podr serle imputado como mrito reprochado como culpabilidad.
La culpabilidad dice Welzel es un concepto valorativo negativo, identi-ficndolo como reprochabilidad. La culpabilidad en sentido amplio (como voluntad de la accin culpable, o como accin culpable) presupone conceptual-mente la culpabilidad como cualidad (reprochabilidad), es decir la culpabilidad en sentido estricto y propio.
En sentido estricto, la reprochabilidad presupone, en cambio, una voluntad determinada, como soporte especfico. Solamente una voluntad (antijurdica) o una accin (tpica, antijurdica) puede ser culpablemente relevante para el derecho penal.
-
28 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
velar por garantizar la seguridad jurdica de los ciudadanos, de-biendo ser evitados los abusos; materialmente configurar el con-tenido del derecho penal para corresponderse lo ms posible con la idea de un Estado justo.
Para Jescheck, el humanismo dota al derecho penal de las bases para su aplicacin, apoyado en la solidaridad recproca, en la responsabilidad social para con los reincidentes, de la libre dis-posicin hacia la ayuda y la asistencia social y, desde la ptica de nuestro tema, una decidida voluntad de recuperar a los delin-cuentes y condenados.
Por su parte, el ilustre autor (y con mayor influencia respecto al tema en los ltimos tiempo) Claus Roxin parte del concepto de Liszt pero indica que la poltica criminal es aquella disciplina que posee los mtodos adecuados en un sentido social para luchar contra el delito, es decir, cumple con la misin social del derecho penal, mientras que al derecho penal, en el sentido jurdico de la palabra, le corresponde la funcin liberal del Estado de derecho, debiendo asegurar la igualdad en la aplicacin del derecho y la libertad individual frente al ataque o restricciones del Estado.32
Roxin se distancia de Liszt al afirmar que las cuestiones po-ltico-criminales no deben penetrar en la dogmtica, pues no es posible escindir la dogmtica penal o sistemtica de la poltica criminal, ya que muchas deducciones y resultados exactos de la sistemtica, si bien pueden llegar a resultados uniformes e inequ-vocos, slo lo harn en la teora, pero en la prctica se pueden traducir en resultados materiales injustos, dando como resultado dos soluciones contrapuestas entre s. Para no utilizar la dogmti-ca jurdico-penal como un formulismo plasmado de abstraccin, y que el juez abandone el automatismo (silogismo legalista), de-ber utilizarse la poltica criminal para adaptar la norma al caso concreto.33
32 Roxin, Claus, Poltica criminal y sistema del derecho penal, 2a. ed., trad. de Francisco Muoz Conde, Argentina, Hammurabi, 2002, pp. 32, 33 y ss.
33 Vase Roxin, Claus, La evolucin de la poltica criminal, el derecho penal y el proceso penal, trad. de Carmen Gmez Rivero y Mara del Carmen Garca Can-
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 29
Por su parte, Alberto Binder sostiene que no se puede com-prender la poltica criminal sin la poltica general, ya que no existe una sociedad sin poltica, porque no existe sociedad sin poder y sin intereses, ya sean comunes o contrapuestos. Cabe destacar desde la ptica de Binder que la poltica es una actividad que puede ser calificada de compleja y que se mani-fiesta de muy diversas formas; la mayora de las veces utiliza la fuerza que dimana del propio Estado (poder institucionalizado), llamada coercin estatal. Y es precisamente cuando esta coercin estatal alcanza cierta intensidad a travs de ciertas formas cultu-ralmente particularizadas (conocidas como penas) que se habla de coercin penal.34
En este sentido, la poltica criminal ser el conjunto de deci-siones relativas a los instrumentos, reglas, estrategias y objetos que regulan la coercin penal; que forman parte del conjunto de
tizano, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 31 y 32. Un derecho penal mo-derno debe tener como objetivo la mejor conformacin social posible. Esto es: tiene que orientarse a impedir la comisin de delitos y practicar la prevencin sintetizando las exigencias de un Estado de derecho con las del Estado social. El Estado de derecho reclama la proteccin ms efectiva posible del individuo y de la sociedad, algo que nuestro Tribunal Constitucional Federal ha caracterizado a travs del concepto de funcionabilidad de la justicia penal, as como la mayor proteccin posible de los derechos de autor, que no puede convertirse en objeto de intervenciones estatales desproporcionadas. Ambos fines del Estado de derecho proteccin de la sociedad y salvaguardia de la libertad son de naturaleza antagnica y tienen que encontrar un equilibrio que satisfaga ambos componentes: la prevencin general, que en sus distintas formas de aparicin sirve a la afirmacin del derecho y a su mantenimiento, tiene que estar siempre limitada por la exigencia de libertad ciudadana.
34 Binder, Alberto, La poltica criminal en el marco de las polticas pbli-cas. bases para el anlisis poltico criminal, Revista de Estudios de Justicia, nm. 12, 2010, pp. 213-229. Existe un paso imprescindible en el anlisis de la que consiste en determinar el tipo especfico de violencia estatal que constituye el poder puni-tivo o el deslinde de otras formas de violencia estatal no punitivas, si es que ese deslinde puede hacerse. Por ahora nos alcanza con afirmar que, sobre la base de una idea general de violencia social o estatal, el poder punitivo debe ser enmarcado analtica-mente en sus rasgos especficos. En un sentido an ms especfico deberamos decir que lo que existe como factum es la violencia desplegada por el Estado.
-
30 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
la actividad poltica de una sociedad. Ese conjunto de decisiones que conforman la poltica criminal no son ms que actos volun-tarios de determinados agentes sociales que usan instrumentos de coercin penal, cuyo contenido es eminentemente valorativo.
En relacin con todo lo anterior, y en el entendido de que la poltica criminal es la manera en que el Estado enfrenta al delito, y que lo puede hacer tanto en prevencin como en represin del mismo, es dable aclarar que existir una poltica criminal parti-cular en cuanto a los poderes en que se divide el Estado; mejor dicho, existir una poltica criminal del Ejecutivo, una del Legis-lativo y otra del Judicial.
De manera clsica, se entienden las manifestaciones de la pol-tica criminal como lo muestra el siguiente esquema.
La poltica criminal, dividida en los poderes, se manifestar de la siguiente manera:
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 31
El Poder Legislativo es el encargado de establecer su poltica criminal al realizar el proceso legislativo; recordemos que la ley penal se compone de la descripcin de la conducta o tipo penal y la descripcin de la amenaza o punibilidad.
La poltica criminal legislativa queda manifiesta al establecer el intervalo de punibilidad de cada figura delictiva, dejando al juzgador la individualizacin de la pena a aquellas conductas que encuadren en el tipo penal. Tambin establece las bases para el sistema penitenciario a nivel constitucional, creando, en teora, una poltica criminal de la ejecucin de la pena.
Al ser el legislador el representante de la voluntad popular, ste establecer las penas, de conformidad con la proteccin del bien jurdico penalmente protegido. De todo el bagaje de bienes jurdicos, existen algunos de mayor importancia; as, no es equi-parable la vida al patrimonio, por eso el homicidio tendr una pena mayor que el robo.
-
32 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
El juzgador, derivado de la acusacin y solicitud de pena del Ministerio Pblico, ser el encargado de individualizar la sancin con apego a los principios de legalidad,35 taxatividad y proporcio-nalidad36 de la lesin del bien jurdico penalmente tutelado.
Una vez individualizada la pena, el sentenciado compurga-r su pena en establecimientos (distintos a aquellos en los que se llev a cabo la prisin preventiva, si fuere el caso) que estn a cargo del Poder Ejecutivo, ya sea federal o estatal.37 Indepen-
35 Artculo 14, prrafo tercero, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos: En los juicios del orden criminal queda prohibido impo-ner, por simple analoga, y an por mayora de razn, pena alguna que no est decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
36 Carbonell, Miguel, Ultrajando a la Constitucin. La Suprema Corte contra la libertad de expresin, ISONOMA, nm. 24, abril de 2006, pp. 171-186. Para que se verifique la proporcionalidad es necesario que se observen los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; es decir, existir proporcionalidad cuando: a) la regulacin o limitacin de un derecho fundamental sea adecuada para la obtencin de un fin constitucional-mente legtimo; b) la medida adoptada sea la ms benigna posible del derecho en cuestin, de entre todas las que revistan la misma idoneidad para alcanzar el fin supuesto, y c) las ventajas que se obtengan con la restriccin deben com-pensar los posibles sacrificios del derecho para su titular y para la sociedad en general.
37 Artculo 18 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos: Slo por delito que merezca pena privativa de libertad habr lugar a prisin preventiva. El sitio de sta ser distinto del que se destinare para la extincin de las penas y estarn completamente separados.
El sistema penitenciario se organizar sobre la base del respeto a los de-rechos humanos, del trabajo, la capacitacin para el mismo, la educacin, la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercin del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para l prev la ley. Las mujeres compurgarn sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
La Federacin, los estados y el Distrito Federal podrn celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del mbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdiccin diversa.
La Federacin, los estados y el Distrito Federal establecern, en el mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que ser aplicable a quienes se atribuya la realizacin de una conducta tipificada como delito por
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 33
dientemente de la existencia del juez de ejecucin de sanciones, el Poder Ejecutivo ejecuta, respetando los principios que le marca
las leyes penales y tengan entre doce aos cumplidos y menos de dieciocho aos de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitucin para todo individuo, as como aquellos derechos especficos que por su condicin de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las per-sonas menores de doce aos que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, slo sern sujetos a rehabilitacin y asistencia social.
La operacin del sistema en cada orden de gobierno estar a cargo de ins-tituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuracin e imparti-cin de justicia para adolescentes. Se podrn aplicar las medidas de orientacin, proteccin y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la proteccin integral y el inters superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia debern observarse en la aplicacin de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos se-guidos a los adolescentes se observar la garanta del debido proceso legal, as como la independencia entre las autoridades que efecten la remisin y las que impongan las medidas. stas debern ser proporcionales a la conducta realizada y tendrn como fin la reintegracin social y familiar del adolescente, as como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizar slo como medida extrema y por el tiempo ms breve que proceda, y podr aplicarse nicamente a los adolescentes mayores de catorce aos de edad, por la comisin de conductas antisociales calificadas como graves.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgan-do penas en pases extranjeros, podrn ser trasladados a la Repblica para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinsercin social previstos en este artculo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero comn, podrn ser trasladados al pas de su origen o residencia, sujetndose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos slo podr efectuarse con su consen-timiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrn compurgar sus penas en los centros penitenciarios ms cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegracin a la comunidad como forma de reinsercin social. Esta disposicin no aplicar en caso de delincuencia organizada y res-pecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Para la reclusin preventiva y la ejecucin de sentencias en materia de de-lincuencia organizada se destinarn centros especiales. Las autoridades com-petentes podrn restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e im-poner medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos
-
34 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
la Constitucin referentes al respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitacin para el mimo, la educacin, la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercin social del senten-ciado a la sociedad. El juez slo deber intervenir en caso de que no se cumplan estos principios, ya sea como facultad o a peticin de los internos de manera individual en algn caso concreto.
De tal forma que el cuadro de la divisin y manifestacin de la poltica criminal quedara de la siguiente manera:
III. teoraS de la pena
Cuando entramos al estudio de la pena, inmediatamente surge una primera afirmacin realizada por Enrique Bacigalupo, en la
establecimientos. Lo anterior podr aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en trminos de la ley.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 35
cual refiere que la primera cuestin que debe abordar el estudio del derecho penal vigente, que surge bsicamente del Cdigo Pe-nal, es la concerniente a la funcin de las normas que lo integran.
El autor en comento trata de responder a la pregunta: para qu establece la sociedad organizada en el Estado un conjunto de normas que amenazan con la aplicacin de una pena en la ejecucin de determinadas conductas? Y afirma que la funcin del derecho penal y las teoras de la pena tienen una estrecha re-lacin, ya que toda teora de la pena es una teora de la funcin que debe cumplir el derecho penal.
El autor, asimismo, explica que dentro del pensamiento clsico existen dos lneas que procuran dar respuesta a estas cuestiones; sosteniendo que el derecho penal tiene una funcin metafsica, consistente en la realizacin de un ideal de justicia, y que el dere-cho penal tiene una funcin social, caracterizada por la preven-cin del delito con miras a proteger ciertos intereses sociales reco-nocidos por el derecho positivo, tambin conocidos como bienes jurdicos.38
Esta afirmacin se cie a analizar un aspecto de la teora de la sancin penal, que es el relativo a los fines de la pena, el signifi-cado del acto de castigar tanto para el propio condenado como para la sociedad que castiga; as, ya no slo se estudia la legiti-macin y esencia de la pena, sino para qu se va a imponer esta pena.39
Si bien para Bacigalupo la funcin del derecho penal est vin-culada estrechamente a las concepciones sobre su legitimidad, y afirma que si se piensa que es una funcin legtima del Estado realizar ciertos ideales de justicia, el derecho penal ser enten-dido entonces como un mero instrumento de justicia que no da lugar a una funcin del Estado y se tendr que recurrir a otras
38 Bacigalupo, Enrique, Derecho penal parte general, 2a. ed., Buenos Aires, Hammurabi, 1999, p. 29.
39 Benavente Chorres, Hesbert, La ejecucin de la sentencia en el proceso penal acusatorio y oral, Mxico, 2011, Flores Editor y Distribuidor, p. 25.
-
36 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
concepciones del derecho penal, en el que se entender de ma-nera diferente. De aqu surge la justificacin del derecho penal como un instrumento socialmente til, y as, el valor que se asig-ne a estas funciones ser el fundamento de la legitimidad del de-recho penal.40
Pero este proceso de justificacin no ha sido espontneo, antes al contrario, se ha derivado de diversos enfrentamientos radica-les, especialmente en el ltimo cuarto del siglo pasado, con la dis-puta en la lucha de escuelas en torno a los principios legitimantes del derecho penal.
Encontramos entonces que la escuela clsica mantuvo el criterio legitimante de la justicia a travs de las teoras absolutas de la pena; la escuela positiva propona como nico criterio el de la uti-lidad, expresndolo por medio de las modernas teoras relativas de la pena. Estas dos oposiciones de fundamentos legitimantes vinculan la cuestin de la pena con la concepcin del Estado y con sus poderes penales.
La escuela clsica conceba a los poderes del Estado de una manera ms estrecha que la escuela positiva, ya que esta ltima, en su idea de defensa social, le permita justificar la interven-cin del Estado con el poder penal, cuestin que para los clsicos era poco probable de hacer;41 temas que ms adelante se explica-rn a detalle con las diferentes teoras que lo robustecen.
Sobre la naturaleza de la pena, surgen respuestas que han sido formuladas por estas teoras de la pena; no obstante, la expresin teora se toma en sentido amplio, porque en realidad no se trata de teoras, sino de principios o axiomas legitimantes, cuya funcin en la ciencia del derecho penal es la de fundamentarlo en ltimo trmino. As, las teoras de la pena no responden a la pregunta qu es la pena?, dado que el ser de la pena depende de la naturaleza que se le atribuya, sino bajo qu condiciones es legtima la aplicacin de una pena?; es decir, la nocin de que
40 Bacigalupo, Enrique, Derecho penal parte general, cit., pp. 28 y 30.41 Ibidem, pp. 29 y 30.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 37
se impone una pena por la realizacin de la justicia, as como la concepcin de que si se somete a una persona a los efectos negati-vos de la pena es por razones de utilidad social. Ya que la justicia y la utilidad son principios o axiomas que tratan de fundamentar la pena. As, las teoras de la pena responden a la pregunta para qu?42
Para Roxin, del cometido del derecho penal y de las disposi-ciones penales hay que diferenciar el fin de la pena que se ha de imponer en el caso concreto, si el derecho penal tiene que servir a la proteccin subsidiaria de bienes jurdicos y con ello al libre desarrollo del individuo, as como al mantenimiento de un orden social basado en este principio, entonces mediante este cometido slo se determina qu conducta puede conminar el Estado. Con ello, afirma el autor, no est decidido, sin ms, de qu manera debera surtir efecto la pena para cumplir con la misin del dere-cho penal; as, la teora sobre el fin de la pena, siempre tiene que referirse al fin del derecho penal que se encuentra detrs.43
Como se ha percibido en prrafos anteriores, desde hace mu-chos aos, se ha disputado el fin de la pena con diferentes inter-pretaciones fundamentales, las cuales incluso hoy siguen deter-minando la discusin.
As, encontramos que las teoras que pretenden explicar el fin de la pena son tres:44
1. Teoras absolutas o retribucionistas
A estas teoras tambin se les conoce como de la retribucin, expiacin o justicia, y tienen como principales promotores
42 Benavente Chorres, La ejecucin de la sentencia, cit., p. 26.43 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general, t. I: Fundamentos. La estructura de la
teora del delito, Madrid, Espaa, 1997, p. 81.44 Jimnez Martnez, Javier, La ejecucin de penas y medidas de seguridad en el juicio
oral (ensayos de recopilacin para una antologa), Mxico, Ral Jurez Carro Editorial, 2012, col. Juicio Oral, p. 91.
-
38 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
a Kant y a Hegel. Su primordial punto de vista consiste en que la pena constituye un fin en s mismo, entonces se castiga por-que se debe castigar, ya sea como una retribucin moral, como retribucin tica o como una retribucin jurdica,45 es decir, la teora absoluta sostiene que la pena al hallar su justificacin en s misma, no puede ser considerada como un medio para fines ulteriores, por eso es absoluta, porque el sentido de la pena es independiente o desvinculada de su efecto social (lat. absolutas = desvinculado).46
As, al no encontrar el sentido de la pena en la persecucin de un fin socialmente til, lo encuentra mediante la imposicin de un mal que merecidamente se le retribuye, un mal que equilibra y expa la culpabilidad del autor por el hecho cometido. Es ne-cesario resaltar que la concepcin de la pena como retribucin compensatoria es conocida desde la Antigedad y aceptada en la conciencia de los profanos con naturalidad, en el sentido de que la pena debe ser justa, y eso presupone que se corresponda en su duracin e intensidad con la gravedad del delito, que lo compense, inmortalizando el viejo principio del Talin ojo por ojo, diente por diente. En este punto de vista histrico y en el de-sarrollo cultural se ha desvinculado la pena estatal de la venganza privada, as como de las hostilidades entre las familias y las tribus, de tal forma que el derecho a la retribucin pas a manos de una autoridad pblica neutral, que proceda segn reglas formales y en consecuencia creaba paz.47
Siguiendo este contexto, para la teora de la retribucin el sentido de la pena consiste en que la culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposicin de un mal penal; porque debe imperar la justicia. Esta teora sucede a la expiacin como fundamento de la legitimidad de la pena, propia de los Estados absolutistas, que implican una concentracin total del poder y un
45 Ibidem, p. 92.46 Benavente Chorres, La ejecucin de la sentencia, cit., p. 26.47 Roxin, Claus, Derecho penal parte general, cit., pp. 81 y 82.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 39
uso ilimitado de l, indispensable para el desarrollo posterior del capitalismo, entendiendo por expiacin una actividad anmica del penado, de carcter moral, para purificarse interiormente a travs del arrepentimiento experimentado posterior al castigo.48
As entonces, se concibe a la teora de la retribucin como la necesidad de restaurar el orden jurdico interrumpido, que se tra-duce en la imposicin de un mal por el mal contenido, conclu-yendo que la pena surge como una necesidad moral derivada de un imperativo categrico, como la justicia para Kant; o una necesidad lgica: negacin y afirmacin del derecho, como es para Hegel.49 Sin embargo, la concepcin ms tradicional de la pena responde a la arraigada conviccin de que el malo no debe quedar sin castigo y el culpable debe encontrar en l su merecido, todo esto se ha fundado en tres razones diferentes: las religiosas, las ticas y las jurdicas.50
A. Fundamentacin religiosa
El cristianismo y otras religiones parten de la correlacin entre las exigencias religiosas de justicia divina y la funcin de la pena; desde su connotacin religiosa de la Ley del Talin hasta la pos-tura que manifiesta Roxin de sta como un acto de fe.
En este contexto, Roxin asevera que la idea misma de retribu-cin compensadora slo se puede hacer plausible mediante un acto de fe, ya que racionalmente no se puede comprender cmo se puede borrar un mal cometido, aadiendo un segundo mal, que es sufrir la pena. Afirma que tal procedimiento corresponde al arraigado impulso de venganza humana, del que ha surgido histricamente la pena; pero que la asuncin de la retribucin por el Estado sea algo cualitativamente distinto a la venganza, el que la retribucin quite la culpa de la sangre del pueblo, slo
48 Benavente Chorres, La ejecucin de la sentencia, cit., pp. 26 y 29.49 Ibidem, p. 27.50 Jimnez Martnez, La ejecucin de penas, cit., pp. 92-94.
-
40 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
se concibe por un acto de fe que no puede ser impuesto a nadie, ya que no es vlido para la fundamentacin ni vinculante para todos, de la pena estatal.51
Por lo que agrega que de nada sirve, para justificar esta teora, invocar el mandato de Dios, ya que las sentencias no son pronun-ciadas en nombre de Dios, sino en nombre del pueblo; por ello no es admisible, en una poca en la que deriva todo poder estatal del pueblo, la legitimacin de medidas estatales con la ayuda de poderes trascendentes, adems de que asegura que ello no se co-rresponde con la esencia de una verdadera religiosidad.52
B. Fundamentacin tica
Esta fundamentacin proviene de Emanuel Kant, quien afir-maba que el hombre es un fin en s mismo, por lo que no es lcito instrumentalizar en beneficio de la sociedad ni sera tica-mente admisible fundar el castigo del delincuente en razones de utilidad social. De aqu que slo es admisible basar la pena en el hecho de que el delincuente la merece segn las exigencias de la justicia, donde la ley penal se presenta como un imperativo categrico, es decir, como una exigencia incondicionada de la justicia y libre de toda consideracin utilitaria; as, la pena es el resultado que se impone cada vez que se comete un delito.
Asimismo, refiere que la retribucin siempre debe ser equiva-lente al dao causado por el delito punitur quia peccatum est, es decir, el castigo debe basarse en el hecho de que el delincuente la me-rece segn las exigencias de la ley penal; de aqu que esta ltima se presente como un imperativo categrico o una exigencia de la
51 Durn Migliardi, Mario, Teoras absolutas de la pena: origen y fun-damentos, conceptos y crticas fundamentales a la teora de la retribucin moral de Immanuel Kant a propsito del neo-retribucionismo y del neo-pro-porcionalismo en el derecho penal actual, Ensayos. Revista de Filosofa, San-tiago, vol. 67, 2011, disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-43602011000100009&script=sci_arttext.
52 Idem.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 41
justicia, que debe ser superior de las consideraciones utilitarias. La pena es un fin y no un medio para conseguir un bien, el hom-bre no puede ni debe ser tratado como un objeto al servicio de ciertos fines.53
Dentro de las afirmaciones de Kant, encontramos que la pena debe ser aun cuando el Estado y la sociedad ya no existan. Esta concepcin recibe su caracterstica de absoluta, ya que el sentido de la pena, al no ser la prosecucin de alguna finalidad socialmente til, radica en que la culpabilidad del autor sea com-pensada mediante la imposicin de un mal penal, o sea que se agota todo el fin de la pena en la retribucin misma.
El mal de la pena est justificado por el mal del delito, como un mal que debe sufrir el delincuente para compensar el mal cau-sado con su comportamiento, como mencionbamos anterior-mente respecto a la Ley del Talin, ya que niega o aniquila al de-lito, restableciendo el derecho lesionado y debe de imponerse por el delito; aunque resulte innecesaria para el bien de la sociedad, aunque no se logre un efecto intimidatorio ni exista riesgo alguno de reincidencia debe siempre aplicarse. Finaliza con la idea de la proporcionalidad entre el delito y la pena; as, una pena que no tomara en cuenta el dao causado por el delito no sera justa: de la misma forma la conciencia colectiva y la del infractor deben sentir como propia la igualdad entre el dao causado por el delito y la pena merecida.54
C. Fundamentacin jurdica
Esta fundamentacin se le atribuye a Hegel, el cual afirma que el carcter retributivo de las penas tiene una fundamentacin ju-rdica, ya que se justifica por la necesidad de restablecer la vigen-cia de la voluntad general, representada por el orden jurdico, que resulta negada por la voluntad especial del delincuente; de
53 Benavente Chorres, La ejecucin de la sentencia, cit., p. 27.54 Ibidem, p. 28.
-
42 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
esta forma, la pena en s no persigue fines preventivos, intimi-datorios o correccionales. En este sentido, Hegel se distingue de Kant materialmente, ya que al principio del Talin, prctica-mente irrealizable, lo sustituye por la idea de la equivalencia de delito y pena; observando siempre a la pena como la afirmacin del derecho.
De esta manera, la tesis de Hegel se basa en el supuesto de que el delito es la negacin del orden jurdico, por lo que la anttesis es la pena, al ser la negacin del delito. En esta construccin de la negacin de la negacin, la pena se concibe como reaccin o ins-trumento que restablece o restaura idealmente el orden jurdico infringido, de la armona entre la voluntad general y la particular, sin tener fines utilitarios posteriores; entonces slo as se trata al delincuente como un ser racional, libre y se le honra, dndole no algo justo en s, sino su propio derecho. La justicia de la pena concreta, entonces, vendr dada por un principio valorativo ms flexible, que tenga en cuenta las caractersticas de la lesin con-creta y las circunstancias de la sociedad civil.55
2. Teoras relativas o preventivas
Anteriormente se seal que la escuela positiva realiz sus pro-puestas expresndolas por medio de las llamadas teoras relativas, o tambin conocidas como teoras de la prevencin.
Las teoras se caracterizan por considerar a la pena un medio para alcanzar una meta, ya sea la prevencin, la rehabilitacin o la defensa social, y resaltan que sera inhumano e incluso absur-do aplicar una pena sin perseguir una finalidad.56
Se posiciona en la idea contraria de las teoras absolutas en quia peccatur est, es decir, slo porque se ha delinquido, estable-ciendo que en las teoras relativas, la pena se impoen ut ne peccetur,
55 Idem.56 Fernndez Muoz, Dolores E., La funcin de la pena, Revista de Derecho
Comparado, Mxico, UNAM, p. 963.
-
LA EJECUCIN DE LA PENA COMO POLTICA PBLICA 43
es decir, para que no se delinca. La formulacin ms antigua de esta teora se atribuye a Sneca, quien, con base en el Protgoras de Platn, afirm Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur, que significa que ninguna persona razonable castiga por el peca-do cometido, sino para que no se peque.57
Estas teoras procuran legitimar la pena mediante la obtencin de determinado fin, o la tendencia a obtener ese fin, basando su criterio legitimante en la utilidad de la pena y en donde su fin consiste en la intimidacin de la generalidad, es decir, en inhi-bir los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados (teora preventivo general de la pena, negativa o positiva), o para que no reitere su hecho (teora preventivo especial o individual de la pena, negativa o positiva).58
Encontramos que a diferencia de las teoras absolutas, que se fundan en principios religiosos, morales o idealistas, las teoras relativas parten de la consideracin de que la pena es necesaria para el mantenimiento del orden social y de ciertos bienes socia-les necesarios para el desarrollo; en este sentido, la pena no se justificar como mero castigo del mal realizado o como respuesta retributiva frente al delito ya cometido, sino como instrumento dirigido o encaminado a prevenir delitos futuros. Se podra decir que la retribucin mira al pasado, mientras que la prevencin mira al futuro. Dentro de las teoras relativas se brindan tres diferentes orientaciones:59
A. Teora de la conservacin del pacto social
Dentro de esta teora, es lgico que como mximo exponen-te encontremos a Rousseau, el cual afirmaba que el verdadero objeto de la pena es la conservacin del pacto social, es decir,
57 Vidaurri Archiga, Manuel, Las teoras de la pena, Guanajuato, Mxico, p. 20, disponible en: http://usic13.ugto.mx/derecho/pdfs/BIJ/BOLET46.pdf.
58 Benavente Chorres, La ejecucin de la sentencia, cit., p. 29.59 Cfr. Jimnez Martnez, La ejecucin de penas, cit., pp. 95-99.
-
44 EL JUEZ DE EJECUCIN DE SANCIONES EN MXICO
que el contrato social tiene como nico fin la conservacin de los contratantes, as que el fin quiere los medios y estos medios son inseparables de algunos riesgos, e incluso de prdidas.
La teora contractualista dogmatiza que el orden social es un derecho que no viene de la naturaleza, antes al contrario, est fundado en convenciones; as, la pena es una reaccin defensiva para la conservacin del pacto firmado, ya que el delito coloca al interno fuera de la proteccin del orden social y el delincuente es entonces un traidor a este pacto.
B. Teora de la prevencin general
Esta teora no va enfocada al delincuente; por el contrario, atiende a la sociedad en general y se divide en positiva y negativa.
La teora de la prevencin general negativa tiene su origen cientfico en Feuerbach, quien concibe a la pena como una amenaza que por medio de las leyes se dirige a la colectividad con el objeto de limitar el peligro derivado de la delincuencia latente en una so-ciedad; esta coaccin de manera abstracta se concretiza a travs de las sentencias, en particular cuando el juez, al condenar al au-tor de un delito, anuncia a los dems lo que ocurrir si realizan la misma conducta, es d