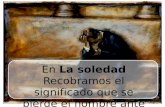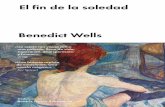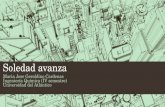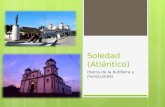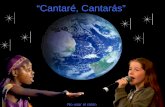El Fin de La Soledad
-
Upload
sol-rueda-rueda -
Category
Documents
-
view
9 -
download
4
description
Transcript of El Fin de La Soledad

El fin de la soledadPor William Deresiewicz Traducción de Wilson Orozco
Lejos de los otros, pero con su permanente compañía imaginaria, la generación de internet y las redes sociales ha crecido sin darse cuenta de lo que es estar solos un instante. Antes de que sea completamente desterrada de nuestras vidas, el autor vuelve los ojos hacia la casi extinta soledad.
Ilustracn de Adrià Fruitós
¿Qué quiere el yo contemporáneo?La cámara ha creado una cultura de la celebridad; el
computador está creando una cultura de la conectividad. Al tiempo que convergen (la web
pasa del texto a la imagen gracias a la banda ancha y las redes sociales extienden cada
vez más el tejido de la interconexión), las dos tecnologías revelan un impulso común.
Tanto la celebridad como la conectividad son formas del reconocimiento. Eso es lo que el
yo contemporáneo quiere. Quiere ser reconocido, quiere estar conectado: quiere
visibilidad. Si no ante millones de personas, como en un reality o en El show de Oprah,
entonces ante cientos de ellas en Twitter o Facebook. Ésta es la característica que nos
define, así es como nos volvemos reales ante nosotros mismos: al ser vistos por otros. El
gran pavor contemporáneo es el anonimato. Si Lionel Trilling tenía razón, si la
característica que definía al yo en el romanticismo era la sinceridad, y en la modernidad
era la autenticidad, entonces en el postmodernismo es la visibilidad.
Vivimos exclusivamente en relación con los otros y lo que desaparece de nuestras vidas
es la soledad. La tecnología nos arrebata nuestra privacidad e intimidad así como nuestra
capacidad para estar solos. Aunque no debería decir “nos arrebata”. Eso lo hacemos
nosotros mismos; estamos renunciando a ese derecho muy fácilmente. La tía de una
adolescente que conozco me contó que ésta había enviado hacía poco tres mil mensajes
de texto en un mes. Es decir, cien por día o uno cada diez minutos mientras estaba
despierta (mañana, tarde y noche), todos los días de la semana, en clase, durante el
almuerzo, mientras hacía las tareas y se cepillaba los dientes. En promedio nunca está
sola más de diez minutos seguidos. Esto es, nunca está sola.
Una vez les pregunté a mis alumnos sobre el lugar que ocupaba la soledad en sus vidas.
Uno admitió que ve tan angustiosa la posibilidad de estar solo que prefiere estar
acompañado incluso si tiene que hacer un trabajo. Otra preguntó, ¿a quién se le ocurre
estar solo?
Para esa sorprendente pregunta, la historia ofrece algunas respuestas. Es cierto que el
hombre es un animal sociable, pero la soledad tradicionalmente ha tenido un valor social.
En particular, el hecho de estar solo se ha entendido como una dimensión esencial de la
experiencia religiosa, aunque restringida a unos cuantos elegidos. A través de la soledad
de espíritus excepcionales, el colectivo renueva su relación con lo divino. El profeta y el
ermitaño, el sadhu y el yogui van tras sus iluminaciones, buscan sus trances en el
desierto, en el bosque o en la cueva. Porque la voz calmada y tenue solo habla en el
silencio. La vida social es un ajetreo de asuntos insignificantes, una embestida de

preocupaciones cotidianas, y las instituciones religiosas no son la excepción. Uno no
puede escuchar a Dios cuando la gente parlotea y la palabra divina (a pesar de las
intenciones de esas instituciones) se resiste a descender sobre el monarca o el sacerdote.
La experiencia comunitaria es la ley humana, pero el encuentro solitario con Dios es el
acto sobresalienteque renueva esa ley (sobresaliente, porque nadie es profeta en su
tierra. Tiresias sufrió la injuria y luego fue declarado inocente, santa Teresa de Ávila sufrió
el interrogatorio pero luego fue canonizada). La soledad religiosa es una especie de
mecanismo social autocorrector, una forma de acabar con la maleza del hábito moral y la
costumbre espiritual. El vidente regresa con nuevas tablas de la ley o con nuevas danzas,
su cara iluminada con la verdad eterna.
Al igual que otros valores religiosos, la soledad fue democratizada por la Reforma y vuelta
secular por el romanticismo. De acuerdo con Marilynne Robinson, el calvinismo creó el yo
moderno al centrar el alma en la introspección, dejándola al encuentro con Dios, como el
antiguo profeta, en “profundo aislamiento”. A la lista de Calvino, Margarita de Navarra y
Milton, como los pioneros de la modernidad, podemos agregar a Montaigne, Hamlet e
incluso a don Quijote. Esta última figura nos advierte sobre el papel esencial de la lectura
en esa transformación, y de la imprenta, que en el siglo XVI y posteriores cumple una
función análoga a la de la televisión e internet en el nuestro. La lectura, en palabras de
Robinson, “es un acto de inmensa introspección y subjetividad”. “El alma se encuentra
consigo misma en relación con un texto, primero el Génesis o san Mateo y luego El
paraíso perdido u Hojas de hierba”. Con el protestantismo y la imprenta, la búsqueda de la
voz divina estuvo al alcance de todos e incluso fue de incumbencia colectiva.
Pero es con el romanticismo cuando la soledad alcanza su más grande notoriedad cultural
al volverse tanto literal como literaria. La soledad protestante todavía es figurativa.
Rousseau y Wordsworth la volvieron física. El yo no se encuentra ahora en Dios sino en la
naturaleza y para estar en la naturaleza hay que ir a ella. Y eso se debe hacer con una
sensibilidad especial: el poeta desplazó al santo como vidente social y modelo cultural.
Pero ya que el romanticismo también heredó la idea dieciochesca de la compasión social,
la soledad romántica se dio en relación dialéctica con la sociabilidad: no tanto por
Rousseau y aun menos por Thoreau, el más solitario de todos, sino por Wordsworth,
Melville, Whitman y muchos otros. Para Emerson, “el alma se rodea de amigos para
acceder a un mayor autoconocimiento o a una mayor soledad; y luego se queda sola por
una temporada, para engrandecer su conversación o a la sociedad”. La práctica romántica
de la soledad es a todas luces una expresión de la “sinceridad” planteada por Trilling:
creer que el yo se reafirma por una congruencia entre actuación pública y esencia
privada, aquella que estabiliza su relación consigo mismo y con los otros. Especialmente,
como señala Emerson, con el otro bien amado. De ahí las famosas parejas de amistad del
romanticismo: Goethe y Schiller, Wordsworth y Coleridge, Hawthorne y Melville.
Pero la modernidad eliminó esta dialéctica. Su concepto de la soledad era más severo,
más contradictorio, más aislante. Como modelo del yo y de sus interacciones, la
compasión social de Hume dio paso a la fuerte barrera de la personalidad de Pater y al
narcisismo de Freud: la noción de que el alma, encerrada en sí misma e inabordable para
el mundo, no tiene otra opción que la soledad. Con algunas excepciones, como Woolf, los
modernos evitaron la amistad. Joyce y Proust la menospreciaron; D. H. Lawrence no se
fiaba de ella; las parejas de amistad de la modernidad (Conrad y Ford, Eliot y Pound,
Hemingway y Fitzgerald) en general fueron más tranquilas que sus contrapartes del
romanticismo. El mundo se entendía ya como un asalto al yo, y con toda razón.
El ideal romántico de la soledad se desarrolló en parte como reacción al surgimiento de la
ciudad moderna. En la modernidad, la ciudad no solamente es más amenazante que
nunca, sino que se ha vuelto inevitable, se ha convertido en un laberinto: la Londres de
Eliot, la Dublín de Joyce. La turba (la masa humana) oprime. El infierno son los otros. El
alma es obligada a recluirse en sí misma: de ahí el advenimiento de una forma más

austera, de una forma más agresiva de autoconfirmación, la “autenticidad” de Trilling,
donde la relación esencial es solamente con uno mismo. (Así como hay pocas buenas
amistades en la modernidad, también hay pocos buenos matrimonios.) La soledad se
convierte, más que nunca, en el terreno del autodescubrimiento heroico, un viaje por
reinos interiores convertidos en vastos y aterradores gracias a las visiones de Nietzsche y
de Freud. Alcanzar la autenticidad es mirar de frente esas visiones sin estremecerse. El
mejor ejemplo de Trilling es Kurtz. El autoexamen protestante se convierte en el análisis
freudiano y el héroe de la cultura, que alguna vez fue un profeta de Dios y luego un poeta
de la naturaleza, es ahora el novelista del yo: un Dostoievski, un Joyce, un Proust.
Pero ya no vivimos en la ciudad moderna y nuestro más grande miedo no es la asfixia de
la masa sino el aislamiento de la manada. La urbanización dio lugar a la suburbanización
y con ésta vino la amenaza universal de la soledad. Lo que exacerbó las tecnologías del
transporte –podíamos vivir cada vez más separados– fue restaurado por las tecnologías
de la comunicación –podíamos estar cada vez más cerca. O por lo menos, eso es lo que
hemos creído. La primera de estas tecnologías, el primer simulacro de proximidad, fue el
teléfono con su “Conectando a la gente”. Pero durante los setenta y los ochenta, nuestra
soledad se acrecentó. Los suburbios, cada vez más alejados, se convirtieron en exurbios,
es decir, en áreas rurales habitadas. La familia se hizo cada vez más pequeña o se
disgregó, las mamás dejaron el hogar para irse a trabajar. De la chimenea electrónica
pasamos al televisor en cada cuarto. Incluso en la niñez, y por supuesto en la
adolescencia, todos estábamos atrapados en nuestro propio nido. Los altos índices de
criminalidad y, peor aún, las crecientes tasas de pánico moral, desterraron a los niños de
las calles. La costumbre de salir por el barrio con tus amigos, habitual en el pasado, se
había vuelto algo impensable. El niño que creció entre las dos guerras mundiales, como
parte de una extensa familia ubicada en una comunidad urbana bien unida, se convirtió en
el abuelo de un niño que se sienta solo frente a un enorme televisor, en una enorme casa,
en una enorme zona. Estábamos perdidos en el espacio.
En medio de esas circunstancias, internet llegó como una bendición sin paralelo. No
podemos negarlo. Internet ha permitido que gente aislada se comunique entre sí y que
personas marginadas se encuentren entre ellas. El padre ocupado puede estar en
contacto con sus amigos lejanos. El adolescente gay ya no se tiene que sentir un
extraterrestre. Pero como el tamaño de internet ha crecido, se ha vuelto inabarcable en
muy poco tiempo. Hace diez años escribíamos correos en computadores de escritorio y
los transmitíamos a través de una conexión telefónica. Ahora enviamos mensajes de texto
desde nuestros celulares, montamos fotos en Facebook y somos seguidores de
completos extraños en Twitter. Un constante flujo de contacto mediado, virtual, imaginario
o simulado nos mantiene conectados al enjambre electrónico: aunque el contacto, o por lo
menos el contacto persona a persona, resulta cada vez menos importante. Parece que la
meta ahora es simplemente ser conocido, convertirse en una especie de celebridad en
miniatura. ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántas personas leen mi blog?
¿Cuántas entradas aparecen en Google con mi nombre? La visibilidad asegura nuestra
autoestima y se vuelve un sustituto del contacto real. No hace mucho, era
fácil sentirse solo. Ahora es imposibleestarlo.
El resultado es que hemos perdido ambas partes de la dialéctica romántica. ¿Qué
significa la amistad cuando tienes 532 “amigos”? ¿De qué manera hay más intimidad
cuando leo en Facebook que Sally Smith (a quien no he visto desde el colegio y de quien
no era tan amigo tampoco) “está haciendo café y mirando fijamente al infinito”? Mis
estudiantes me dijeron que ya les queda poco tiempo para la intimidad. Y por supuesto ya
no tienen tiempo para la soledad.