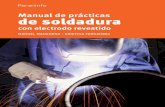EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS … · básicas de la relación, no necesariamente...
Transcript of EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS … · básicas de la relación, no necesariamente...
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS
AMBIENTALES EN ARGENTINA.
CIUDAD DE CÓRDOBA, AGENTINA
AUTORES
ORTEGA JOSE EMILIO ([email protected]) SBARATO DARÍO ([email protected])
CAMPOS MANUEL BRIZZIO JACQUELINA ERICA
Este trabajo ha sido producido en el marco del Programa de Investigación y Desarrollo en Gestión Ambiental que se desarrolla de manera conjunta entre la Maestría en Gestión para la Integración Regional del Centro de Estudios Avanzados de la UNC y del Centro de Información y Documentación Regional de la Secretaría General de la UNC. Siendo sus árbitros el Prof. Ing. Jorge Horacio González (Prof. Titular y Rector UNC), Prof. Dr. Jugo Juri (Prof. Titular, Ex Rector UNC, Ex Ministro de Educación de la Nación) y Prof. Dr. Pedro J. Frías (Prof. Consulto UNC, Presidente Honorario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba).
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
Temario El modelo institucional. Concepto, caracteres, experiencias comparadas.
El caso argentino: Orden Supraestatal: el Mercosur, principios, organismos y normas.
Orden federal: principios organismos y normas.
Orden provincial: principios, organismos y normas. Orden municipal: principios, organismos, normas. La
subsidiariedad ambiental y el rol del municipio en la definición y ejecución de políticas ambientales. La
vocación interjurisdiccional de los problemas y la regulación ambiental: las regiones.
1. El Modelo Institucional Argentino 1.1 Generalidades Al hablar de modelo, nos referimos a la forma de organización que adopta el estado, que como es sabido en la República Argentina es federal. La doctrina coincide en señalar los problemas de llegar a conceptos generales de federalismo, puesto que hay tantos como estados federales existen (Steward). Sólo podríamos hallar cierta coincidencia común partiendo del concepto de “descentralización territorial del poder en el Estado”. Consideramos con Barrera Buteler, que esta complicación quizá tenga su origen en la influencia del enfoque excesivamente racionalista y positivista que identifica la idea de federalismo con uno de sus modelos, el más difundido, que surge como novedad con la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Así se incurre en el error de desarrollar una “teoría general” del federalismo a partir de ésta, cuando ésta no es más que una versión del ideario y la técnica federal. Se suelen señalar los siguientes elementos básicos:
• Comunidades diversas (sujetos colectivos autónomos) • Voluntad de relacionarse o vivir en común • Voluntad de preservar la identidad social y jurídico institucional, junto con las facultades
de autogobernarse y los poderes necesarios para cumplir sus fines sin afectar los del conjunto
• La existencia de un “pactum foederis”, acuerdo de voluntades que contiene las pautas básicas de la relación, no necesariamente revestido de las fomalidades de un tratado.
Es importante distinguir al modelo federal (el aparato estructural que adoptan las comuniddes federadas), de la llamada “relación federal” (lo sustantivo). En cuantro a los primeros, también denominados “arreglos federales” (Douglas Price, Rozenkantz) y entre los que se mencionan al estado federal tal como lo conocemos, las uniones legislativas, las confederaciones y otros modelos surgidos del federalismo internacional como la propia Unión Europea. de la relación federal, suponen una adaptación del conjunto de elementos comunes a determinada realidad política, jurídica y social, lo que determina la multiplicidad de variantes. En cambio, la relación federal vincula sujetos colectivos, tiene vocación de permanencia, es concreta y singular, nace y se desarrolla en los procesos históricos, supone dinamismo y tiende a erigirse en un sistema coordinador de diversos componentes y factores para la producción de resultados cuyo fin es el bien común.
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
1.2 La distribución de competencias en materia ambiental La distribución de competencias en nuestro Estado Federal, no ha sufrido modificaciones sustanciales desde la sanción de la Constitución de 1853/60, dado que las reformas posteriores, incluida la de 1994, no modificaron la llamada “regla máxima”, de la que se derivan poderes conservados por las Provincias, poderes delegados en forma expresa o tácita al Estado Federal, poderes ejercidos en forma concurrente entre ambos órdenes gubernamentales, podres ejercido en forma compartida (los cuales requieren voluntad conjunta de los órdenes gubernamentales, como la coparticipación impositiva y las transferencias de competencias, servicios y funciones). Podemos agregar también, el ejercicio de competencias excepcionales (como la que posee el Gobierno Federal en materia de impuestos directos), y la existencia de competencias prohibidas a las provincias (las delegadas al gobierno federal), al estado federal (conservadas por las provincias) o a ambas (la concesión de facultades extraordinarias). En el caso ambiental, nos encontramos frente a una competencia de tipo concurrente. El art. 41 de la Constitución nacional asigna competencias al Gobierno Federal en el dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental. Las constituciones y leyes dedican en las provincias importantes capítulos a la cuestión ambiental, tanto en lo que se refiere a los derechos, como así también a los deberes, las garantías y las políticas especiales del Estado. En este último sentido, es ilustrativo el artículo 66 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que establece: “... El estado provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones. Para ello dicta normas que aseguren: 1. La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, divresidad, mantenimiento y recuperación de recursos. 2. La compatibilidad de la programación física, económica y social de la Provincia, con la preservación y mejoramiento del ambiente. 3. Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio. 4. la asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida en los asentamientos humanos. Asimismo, la normativa ambiental provincial infraconstitucional, es vasta y profusa en la realidad comparada: encontramos normas generales o marco y regulaciones específicas. 1.3 El nivel municipal El municipio, sus fortalezas, sus debilidades, sus roles y proyección social, económico e institucional, ha sido un eterno invitado del discurso político, y un eterno postergado de la acción de gobierno. No existe programa o plataforma política que, a veces encontrando inspiración en cíclicos estudios de inestimable valor, realizados en muchos casos por prestigiosas institituciones académicas, no haya desarrollado capítulos con mucho de efectista y poco de efectivo. Si tomamos como referencia los casi veinte años de estado de derecho ininterrumpido que, felizmente y pese a nuestras angustias a incertidumbres cotidianas, estamos viviendo los argentinos, la autonomía municipal, el fortalecimiento del municipio, la autogestión, y tantas otras reinvidicaciones institucionales de tipo local, fueron las banderas esgrimidas por los políticos de todos los sectores y todas las ideologías en sus campañas, lo que podría inducirnos a
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
pensar que mucho han hecho los gobiernos en materia municipal, si procuramos entablar conexiones entre este nivel discursivo dirigencial -que inclusive parecería tener correlato con la acción de gobierno, debido a la creación de estructuras cuya misión y funciones se vincula directamente a la cuestión-, con los medulosos estudios de prestigiosos investigadores o expertos que incluvise interdisciplinariamente han abordado desde siempre esta temática, cuando la pasmosa realidad de la casi totalidad de los municipios argentinos, presas de la ineficacia, el endeudamiento y la desinversión en sus anquilosadas estructuras, evidencian todo lo contrario. Por otra parte, fenómenos culturales de raigambre transnacional con proyección económica, política, tecnológica, educativa, han hecho impacto sobre la organización y fundamentalmente sobre las necesidades y las expectativas de las comunidades locales, modificando sus estructuras, instituciones y demandas, generando esta suerte de “glocalización”, al decir de Borja y Castells, de la que tanto se habla y respecto de la que poco se acciona, mientras avanza a pasos agigantados, cambiándolo todo, desbordando nuestra capacidad de gestores públicos. La actual agenda de temas de los gobiernos locales, ha incorporado a nivel comparado variadas y complejas temáticas, que además de la tradicional prestación de servicios públicos urbanos básicos comprende cuestiones referidas al bienestar social (educación, salud, cultura, juventud y tercera edad, deportes y recreación, vivienda, empleo, ayudas económicas, pensiones y subsidios, prevención y seguridad ciudadana, etc.), la movilización de intereses y fuerzas locales para atraer la inversión foránea y retener u optimizar la propia, la problemática ambiental (espacios verdes, calidad del ambiente urbano, prevención y control de contaminantes fijos y móviles, etc.), el relacionamiento externo, el gerenciamiento de proyectos de desarrollo y de cooperación técnica nacional e internacional, el desarrollo de la infraestructura y la logística, etc. La creatividad, la capacidad de decisión y los recursos materiales humanos disponibles por los funcionarios debe forzarse a límites insospechados. Por ello, si bien existe certidumbre jurídico institucional, consolidada en la práctica, que reconoce la vigencia de legislación ambiental nacional y provincial, en lo que se refiere a contenidos mínimos o a la regulación de problemas interjurisdiccionales, la protección local de la calidad de vida, es resorte exclusivo del Municipio, mediante el ejercicio de su potestad reglamentaria, por sí o por organismos de su estructura especialmente delegados a tal efecto; Ello encuentra fundamento en el ordenamiento jurídico argentino, toda vez que existen en el mismo tres niveles de jurisdicción y competencia en materia de regulación ambiental: el art. 41 de la Constitución Nacional -derecho un ambiente sano, presupuestos mínimos que corresponden a la Nación, etc.-; las disposiciones provinciales y también las normas que en el legítimo ejercicio de su autonomía produzca el municipio, ya sea a partir de su carta orgánica o de normativa inframunicipal. En este sentido, oportuno es citar un dictamen de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba, que interpretó en su Dictamen 147/98 -Expediente 724.806/97- que: a) El ambiente es responsabilidad original de quien ejerce la autoridad; b) Los problemas ambientales locales, desde luego son de jurisdicción de la autoridad del lugar; c) Los problemas ambientales que se proyecten en más de una jurisdicción política, deben coordinarse a través de acuerdos que permitan identificar la jurisdicción competente y las política ambientales en el país. Finalmente, señalamos la importancia de movilizar localmente recursos técnicos y humanos frente a la discusión y solución de problemas originados en la contaminación de ambiental,
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
involucrando a instituciones y asociaciones de la comunidad, y propiciando la concientización de los empresarios y los ciudadanos consumidores de bienes y servicios. Todo lo dicho lleva a la consideración del denominado “nivel primario ambiental” como al orden gubernamental de gestión propio del espacio local, el cual permite implementar soluciones con mecanismos y herramientas adaptados a ese espacio. Este trabajo local posibilita entre otras cosas: fortalecer la participación de la comunidad en torno a problemas concretos; generar proyectos de acción factibles política y técnicamente para su realización; identificar claramente los actores sociales y los recursos involucrados en los problemas o conflictos ambientales; plantear estrategias de concertación tendientes al fomento, prevención y protección del medio ambiente en el espacio local; consolidar un nivel de institucionalidad que permita afrontar problemas ambientales en red, mejorando la participación y el aprovechamiento de recursos locales; etc. El nivel primario ambiental debe estar sustentado por la presencia activa de la población, la cual debe ser protagonista de una relación más activa y directa con los órganos del Estado competentes en el tema, sean estos los municipios, las universidades, las ONG’s, los centros de salud y otros sectores vinculados al ambiente. La comunidad (el actor local más importante), el gobierno local a través de sus estructuras, y los diferentes sectores involucrados en el proceso, deben integrarse en una estrategia participativa cuya meta es mejorar el entorno para alcanzar mejores y más saludables condiciones de vida. 2. La Integración. 2.1 Introducción La historia del hombre muestra con claridad, que la evolución general del ser humano, sólo pudo ser posible a partir de su comunicación y vinculación con otros hombres. Los individuos, primitivamente separados, se unieron a otros formando grupos, y esa voluntaria unión también evolucionó, pues estos grupos pequeños y dispersos se unieron a otros, y esas fusiones, que se favorecieron con la aparición de la vida sedentaria, formaron sociedades más o menos homogéneas que ocuparon territorios. La vasta literatura que ha estudiado esa evolución, ilustra cómo se fueron encontrando con el paso del tiempo distintos grupos sociales, diferenciados entre sí, surgiendo uniones y enfrentamientos, como así también la necesidad de su organización, tanto en las relaciones internas como para el ataque y la defensa exterior, o el posible acuerdo con terceros. Nace la política, la organización del poder, y comienza a desarrollarse su ejercicio mediante funciones ejecutivas, legislativas o judiciales, que a lo largo del proceso van adoptando diferentes formas o procedimientos. Y así, en una constante dinámica, comenzaron a sucederse ciclos de unión y desunión política, en los cuales a partir de unidades de cierta homogeneidad se procuró muchas veces crear y consolidar grandes estructuras o dominios de vasto territorio y población generalmente heterogéneas. Entre ellas, destacamos a los imperios -egipcio, asirio, babilónico, chino, persa, romano, azteca, inca, mongol, francés, alemán o prusiano, británico, español, portugués,
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
otomano, austrohúngaro, etc.-, en el pasado, y la a propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en este siglo En estas “uniones”, muchos han querido ver a la “integración” cuyo estudio hoy nos ocupa, teniendo en cuenta en aspectos tales como la extensión territorial y la organización política y económica ejercida a través de un poder central, afirmación a nuestro juicio incorrecta. En primer lugar, y como característica común a estos esquemas políticos, advertimos que a partir de la imposición de las naciones vencedoras o conquistadoras sobre las vencidos, o de las colonizadoras sobre las colonizadas, la estructura llegó a un punto máximo de esplendor y poderío soberano; y superado el mismo ingresó en profundas y sucesivas crisis -generalmente por errores o abusos de sus máximos conductores o líderes que concentraban en forma antidemocrática el ejercicio del poder-, sobreviniendo el paulatino desmembramiento (Ekmekdjian, 1995), más veloz o más sangriento según los casos. Si bien existió en estos casos la expansión territorial y la dominación política, lo fue en el marco de un proceso de anexión generado por medio de la fuerza, lo que no constituye integración tal como la concebimos actualmente, concepto vinculado estrechamente al acuerdo político y a la unión entre los pueblos para su propio bienestar económico y social. Si bien los procesos de integración de las naciones, fenómeno que ha singularizado la segunda mitad de nuestro siglo, han sido en su génesis consecuencia de un enfrentamiento bélico, pues nacen con la firma de los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas finalizada la Segunda Guerra Mundial, se diferencian de los procesos expansionistas imperiales del pasado, por ser fruto del esfuerzo por consensuar entre los estados estrategias para su pleno y común desarrollo, conviviendo pacíficamente, en un marco democrático y solidario. 2.2 Las relaciones económicas internacionales Las cada vez más complejas características de la vida económica y del comercio internacional han motivado a los estados, en la actualidad imposibilitados de proporcionar por sí solos todas las soluciones requeridas por sus habitantes, a complementarse con otros países de interés afin, dentro de un marco bi o multilateral, según sean dos o más los que emprenden la iniciativa. Como se ha dicho, no se trata de buscar soluciones conjuntas que se aplican a ámbitos nacionales diferentes, sino más bien de soluciones comunes destinadas a producir efectos en un ámbito más amplio. En ese contexto, y como lo enseñan los grandes economistas, los países se posicionan en el mundo económico en base a su mejores o peores condiciones de producción, cantidad o calidad de recursos naturales y humanos, costos de producción, preferencias de los consumidores -originadas en sus diferentes pautas culturales, gustos, simpatías, escalas de valores, etc.-. Esto nos lleva a referirnos muy someramente a las leyes de las ventajas, enunciadas por Adam Smith y David Ricardo en el siglo XVIII: el primero de ellos nos habló de la ventaja absoluta, demostrando el resultado positivo que tienen los intercambios internacionales para los Estados, a fin de que cada país exporte todo bien obtenido o producido a un costo más bajo que en el extranjero, y que a la inversa importe lo que sea menos caro fuera que dentro de su territorio. Ricardo nos enseño que también existe la ventaja comparativa, señalando que los países no sólo pueden obtener beneficios en el intercambio, sino también en la especialización: cada país se
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
debe especializar en la producción y la exportación de los bienes que pueda producir a un costo relativamente bajo, en los cuales es no absoluta, sino relativamente más eficiente que los demás, importando bienes que produzca con costo relativamente elevado en los cuales sea relativamente menos eficiente que los demás. Las disímiles posibilidades de cada Estado, con sus ventajas absolutas y relativas, originan naturalmente diferencias de productividad, la cual se define como eficacia de la combinación de los factores de producción. Esta eficacia aumenta cuando la misma cantidad de factores (los que universalmente son conocidos como la materia prima, el capital y el trabajo) son capaces, por su mejor utilización, de generar una mayor producción. En consecuencia, la especialización y el intercambio, a escala internacional (generalmente entre países de una misma región continental), establecida, luego de una etapa de conversaciones o negociaciones políticas, por medio de la firma de convenios internacionales, constituye una alternativa muy utilizada en la actualidad para aprovechar beneficiosamente esas diferencias, pues evita la competencia descarnada e irracional y posibilita el completo abastecimiento de bienes y servicios a la comunidad de cada país, que de esta manera no se ve obligada a consumir sólo los productos nacionales que existan en el mercado interno, los que muchas veces son en determinados rubros caros, insuficientes o lisa y llanamente inexistentes. 2.3 El mercantilismo y el libre cambio A lo largo de la historia, las relaciones económicas internacionales no se han mantenido estáticas, mostrando diferentes ciclos y caminos adoptados o ensayados por los pueblos, las naciones y posteriormente los países jurídicamente organizados. A partir del siglo XVII, cuando en Occidente surgieron los Estados modernos, comenzaron a implementarse desde la propia órbita pública con gran firmeza políticas económicas denominadas “mercantilistas”, concebidas entre uno y dos siglos antes, con el propósito de incrementar el poder económico del estado desarrollando la industria y el comercio exportador, con diferentes perfiles: España procurando el incremento de sus depósitos de metales preciosos (metalismo), Gran Bretaña creando grandes flotas marítimas y desarrollando sus redes internacionales financieras y comerciales (comercialismo), Francia impulsando la explotación de descubrimientos científicos y preparando con gran firmeza la futura revolución industrial (colbertismo), Alemania dando a ese estado que nacía un fuerte liderazgo en la conducción económica (cameralismo), etc. Más allá de los matices, todos los caminos conducían, previa eliminación progresiva de los obstáculos locales al comercio -propios de las estructuras feudales que se estaban dejando atrás-, a una economía “nacional”, iniciándose a la vez el proceso de industrialización y de división del trabajo. Se sostuvo en un principio, para consolidar a la industria, una fuerte protección estatal, fundamentalmente a través de aranceles aduaneros a la importación de productos o de materias primas provenientes de otros estados; pero en la medida en la que fue lográndose el objetivo de desarrollo, los mismos países industrializados comenzaron a presionar internacionalmente por su expansión comercial, y por la eliminación de barreras proteccionistas para colocar sus manufacturas en otros mercados. Así, con Gran Bretaña (que se había preocupado por desarrollar
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
redes de comercialización internacional) y los Estados Unidos como líderes, surgió el librecambismo. El libre cambio permitió la supresión de numerosas barreras aduaneras, cuyos fundamentos y beneficios fueron puestos de manifiesto en la teoría económica por autores como Smith o Ricardo, tal como hemos visto. Se argumentó que una competencia internacional sin trabas facilitaría en un nivel mundial la división del trabajo, y que los mayores beneficios se obtendrían si especializaba la producción y se desarrollaba una economía de escala. Y así se manejó el mundo económico en esta etapa; pero el surgimiento de nuevas y poderosas economías nacionales, especialmente en Europa, desató una intensa competencia industrial en gran escala que implicó un retroceso del librecambio, cuya crisis terminal fue la famosa "Depresión" de 1930, volviendo la mayoría de los países -inclusive Inglaterra y EE.UU- al viejo sistema de protecciones arancelarias. 2.4 El bilateralismo y la cooperación internacional Al volver al régimen proteccionista, las relaciones económicas entre los países, cuando existieron, se desarrollaron exclusivamente sobre la base de tratados bilaterales e incluso multilaterales, también llamados de “cooperación internacional”. Los primeros en ponerse en práctica fueron los de tipo bilateral, pero sus deficiencias por establecer mecanismos de intercambio muy rígidos, o por pretender resolver problemas que excedían a los dos estados parte, llevó a una nueva etapa de esta evolución en las relaciones económicas: la llamada cooperación internacional, de ámbito espacial mucho más amplio al involucrar a varios países, la cual puede limitarse a establecer simples mecanismos de concertación en forma “inorgánica”, llamados así por no crear ninguna institución que coordine o administre el proceso; o puede establecer programas permanentes de cooperación institucionalizada, cuyo ejemplo lo constituyen las organizaciones internacionales. Estas instituciones, no obstante, pueden perseguir objetivos limitados o por el contrario propiciar una creciente vinculación entre los Estados participantes, a nivel regionales e internacionales, algunas de las cuales actúan directamente en el campo económico. Aparecen así las Naciones Unidas, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, etc. Sin perjuicio del gran avance, en cuanto a la búsqueda de soluciones a nivel internacional, el déficit de estas organizaciones radica en que los Estados miembros no transfieren porción alguna de su soberanía a estos organismos, enviando a su seno representantes que obedecen estrictamente las instrucciones de los de los gobiernos, logrando acuerdos que los Estados deben posteriormente ratificar, por medio de los mecanismos establecidos en sus respectivas constituciones. Esto implica que a la hora de procurar soluciones adecuadas a muchos problemas sufridos por determinados países o grupo de países, las mismas nunca serán verdaderamente comunes, ni de aplicación directa o inmediata en ellos, no existiendo en la organización creada una voluntad propia única y distinta a la de sus miembros, ejerciendo funciones soberanas. Por ello se dice que son “organizaciones intergubernamentales”. 2.5 La experiencia europea: nacimiento de la integración.
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
Con el libramiento de la segunda guerra mundial, había quedado demostrado el fracaso de las organizaciones internacionales intergubernamentales creadas luego del primer enfrentamiento bélico global, como así también el final de todo proyecto político que pretendiera unificar al continente europeo por la fuerza, tal como el que pretendió llevar adelante Adolf Hitler. El sol de la posguerra iluminó a una Europa herida en su moral, debilitada por el resentimiento y las frustraciones de naciones vecinas y destruida económicamente, situación que llevó a sus más preclaros líderes políticos e intelectuales a buscar soluciones de fondo que partieran de un único proyecto de reconstrucción continental, pues era evidente que ningún país europeo occidental podría por si solo hacer frente a la poderosa y antinómica vanguardia económica y política que la circundaba (EE.UU y Unión Soviética, que ya había avanzado significativamente sobre Europa Occidental). Y sin lugar a dudas, esa realidad animó a quien durante la guerra fuera el premier inglés, Winston Churchill, a decir en 1945: “Entre los vencedores encontramos sólo una Babel de voces. Entre los vencidos no encontramos sino silencio y desesperación. Debemos crear una especie de Estados Unidos de Europa. El primer paso que debemos dar es constituir un Consejo de Europa. Para realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse”. A partir del pronunciamiento de estas palabras, muchos gobiernos del viejo mundo se pusieron en marcha con el objetivo de acordar políticas. En el Congreso de la Haya de 1948, nació el denominado “Movimiento Europeo”, y en 1949 el Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Italia, Suecia y Noruega constituyeron el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia), al que se incorporan en 1950 Grecia y Turquía y un año después la República Federal de Alemania, fuertemente controlada por las fuerzas aliadas. Este organismo evolucionó como foro de discusión política, en el cual comenzó a debatirse el perfil de la futura integración. Bueno es destacar que todo este movimiento se desarrolló en un marco mundial que no sólo observaba con beneplácito el esfuerzo europeo, sino que participaba directamente en su sostenimiento político y especialmente económico, por medio de generosas ayudas o donaciones humanitarias, y del trascendente Plan Marshall, concebido por el Secretario de Estado Norteamericano que así se apellidaba, que volcó una gran suma de dinero a ese objetivo. Surge así, en 1948, la Organización Europea de Cooperación Económica -O.E.C.E., luego O.C.D.E.-, que contribuyó a impulsar la producción y circulación de bienes y servicios, financiando la recuperación industrial y suprimiendo muchas de las barreras proteccionistas existentes hasta entonces, generando una prosperidad que también ayudó a distribuir más equitativamente entre la sociedad. La idea de profundizar la unificación europea da su paso definitivo cuando en 1950 Jean Monnet, funcionario francés, elabora un plan difundido el 9 de mayo de ese por el canciller galo, Robert Schumann, proponiendo “colocar el conjunto de la producción franco alemana del carbón y del acero bajo una alta autoridad común, en el seno de una organización abierta a la participación de los demás países de Europa”. La realidad económica de estos dos elementos básicos de la industria era muy especial, variando sus condiciones de producción y consumo drásticamente de un país europeo a otro (mientras Alemania era un gran productor, otros importaban el total de su demanda), estando también
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
fuertemente controlada por Estados Unidos y el Reino Unido. El establecer una política auténticamente común, en función del interés del continente europeo en su conjunto, que satisfaga las demandas de todos en base a la libertad de circulación y la competencia leal, no era una empresa fácil. Y no se trataba sólo de una propuesta económica, sino también de una cuestión política, vinculada a la utilización de insumos imprescindibles para la producción de armamento, como lo eran el carbón (energía) y el acero (esencia de la industria bélica). Para garantizar el objetivo, la Declaración puntualizaba que debía constituirse un organismo “supranacional”, al cual los Estados le atribuyan competencias específicas, sometiéndose luego a sus decisiones. “Con la creación de una Alta Autoridad nueva, cuyas decisiones obligaran a Francia, Alemania y a los países que se adhieran a ella, esta proposición echará los primeros cimientos concretos de una federación europea indispensable para la preservación de la paz”, señalaba la proclama. Logrado el acuerdo, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo firmaron el 18 de abril de 1951 el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero (C.E.C.A.), de predominante intención política, partiendo de la necesidad de aportar a la paz mundial esfuerzos creadores, generando solidaridad de hecho, preocupados por mejorar el bienestar de la población, sustituyendo la rivalidad entre pueblos por la fusión de intereses comunes y con la vocación de profundizar gradualmente el proceso. Asimismo el Tratado establece objetivos económicos concretos, políticas de ayuda financiera e inversiones, de empleos, social, comercial, de transportes, etc., y crea por expresa voluntad de los estados parte, instituciones encargadas de conducir el proceso a las cuales le asignan potestades soberanas ejecutivas, legislativas y judiciales, con lo que adquieren carácter supranacional, lo que será estudiado en su oportunidad. A ella, Europa agrega otras iniciativas, como la creación de la Comunidad Europea de la Defensa, frustrada por la oposición del parlamento francés; pero los excelentes resultados de la CECA -en sus 14 primeros años de existencia la producción de acero se elevó de 41,9 millones de toneladas a 85 millones-y el permanente debate de los países fundamentalmente a través del Consejo de Europa, llevaron a echar a rodar el futuro de la integración europea directamente sobre andariveles económicos. Un importante trabajo político y meticulosos estudios económicos y jurídicos precedieron a la firma, en 1957, por Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos de los Tratados de Roma, fundantes de la Comunidad Económica Europea -CEE- y de la Comunidad Europea de Energía Atómica -EURATOM-. Es útil aclarar que los Países Bajos ya habían conformado un esquema de integración (unión aduanera) denominado BENELUX, mediante del Convención Aduanera de Londres de 1944 (destinada a regir finalizada la guerra) y una serie de protocolos adicionales, establecido finalmente como unión económica a partir del Tratado de la Haya de 1958, con vigencia desde el 1º de enero de 1960. Volviendo a los Tratados de Roma, el primero de ellos tiene por propósito establecer un solo mercado entre todos sus miembros, a partir de la libre circulación de mercaderías, personas (ciudadanos, turistas, profesionales, trabajadores, mano de obra, etc.), servicios y capitales, con un arancel aduanero común para importaciones. Ello implicó la supresión gradual de las aduanas interiores, el acercamiento progresivo de las políticas económicas entre los estados, etc., con el fin de promover el desarrollo armónico, el bienestar y la unión de los pueblos. Su completa
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
aplicación no es inmediata, y comprende dos grandes períodos: transitorio (doce años dividos en tres etapas de cuatro años cada una), y definitivo (cumplido el primer período). Los mecanismos de supresión de aduanas, libre circulación, tarifa exterior común, políticas económicas comunes (agrícola, comercial, industrial, competencia, establecimiento, etc.) y demás con objetivos de profundización económica, se desarrollan en un extenso articulado, y también se crean instituciones, muy similares a las que fundó el Tratado de París de 1951, las que luego estudiaremos, y que fueron creciendo con la participación de nuevos estados socios y evolucionando a lo largo de sus casi cincuenta años de vida. De igual forma, el segundo de los Tratados de Roma procura contribuir a la generación de condiciones para desarrollar la industria nuclear, alternativa energética de primer orden, alentando la investigación y asegurando la difusión de conocimientos, coordinando las inversiones y garantizando el igualitario acceso a materias primas y descubrimientos. Explicita cuidadosamente esos propósitos, y crea organismos supranacionales, como los demás Tratados. El éxito del modelo europeo, a pesar de haber transitado etapas de fuerte contracción, y la universalización o globalización del sistema capitalista y con él de la economía social de mercado (caracterizada por una elevada interdependencia económica, la transnacionalización del capital y el desarrollo industrial), sumados al vertiginoso avance de los medios de comunicación, favorecieron la posterior conformación en todo el mundo, de bloques económicos de carácter predominantemente regional, a partir de la suscripción de tratados internacionales, entre los cuales se inscribe nuestro Mercosur, todos ellos influidos por el esquema económico, político - institucional y jurídico trazado por los Tratados de París y Roma. Podemos advertir, analizando el caso europeo, que la insuficiencia de aquellos primeros organismos de cooperación internacional, dio paso a una forma más avanzada y profunda de vinculación estatal: la integración. Por medio de ella, los estados del viejo continente, ya organizados democráticamente y con propósito de lograr la pacificación, la unión y el bienestar de sus pueblos, fueron retirando gradualmente la significación económica de las fronteras políticas existentes entre los países, lo que implicó, para cada uno de los socios del bloque constituido en las tres Comunidades, una posibilidad de desarrollo individual y un mayor poder de negociación internacional, al concertarse la paulatina supresión de las restricciones aduaneras que limitaban el intercambio y la libre circulación de bienes, servicios o factores productivos (materia prima, capital y trabajo), en el ámbito continental europeo; como así también estableciendo estrategias políticas comunes para con el resto del mundo, creando instituciones a la cual se le atribuyen competencias propias de su soberanía, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo y judicial, encargadas de asegurar el cumplimiento de los objetivos. Por ello se dice que los acuerdos de integración, tienden a la supranacionalidad. 2.6 ¿Existen diferencias entre la cooperación internacional y la integración? Quizá resulte difícil comprender a priori las diferencias entre los acuerdos de cooperación o intergubernamentales y los de integración, pero debemos recalcar que no se trata sólo una cuestión de matices. Podemos sintetizarlas, resumiendo la opinión de los autores más importantes, en las siguientes: a) En las organizaciones de cooperación, encontramos una estructura institucional de tipo intergubernamental, cuya voluntad permanece sujeta a la soberanía de los Estados miembros. No existen organismos que tomen decisiones o dicten normas que deban ser acatadas directa,
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
inmediata y obligatoriamente por los Estados y por sus ciudadanos y tampoco se advierten órganos que estén facultados para resolver en forma obligatoria los conflictos que se generen en el marco del acuerdo; b) En las organizaciones de integración, existen instituciones que ejercen funciones superiores de Estado, a las cuales los miembros del bloque le han atribuido competencias que resignan en ese mismo acto. Por ello, esos organismos pueden actuar directamente en beneficio o perjuicio de particulares y modificar directamente, por medio del dictado de sus propias leyes, las normas nacionales, existiendo también por voluntad de los Estados miembros, un tribunal u órgano jurisdiccional que resuelve obligatoriamente los conflictos generados entre Estados, entre Estados y ciudadanos, o directamente entre ciudadanos. Más allá de la distinción efectuada, se aclara que los modelos desarrollados son sólo puros en teoría, y por tanto ideales, existiendo en la realidad organizaciones que se aproximan a uno u otro de los sistemas respondiendo, o bien una “estrategia de cooperación”, o bien a una “estrategia de integración”. ¨Pero conviene concluir en que definitivamente, como lo advierte el profesor español Carlos Molina del Pozo, “... La integración, en términos generales, supone un estadio superior al de la mera cooperación”. 2.7 Concepto de integración. Ahora bien, ¿Es el de integración un concepto pura o exclusivamente económico, pues persigue objetivos de liberación, intercambio y desarrollo? ¿O debemos decir que es un concepto jurídico, pues los procesos nacen con la firma de tratados y la aparición de instituciones que dictan y aplican normas obligatorias? ¿O quizá debamos afirmar que es un concepto político, pues se da después de negociaciones entre Estados y respondiendo muchas veces a objetivos de convivencia y cooperación entre países? Del esbozo de sus características sobresalientes surge claramente que el primer objetivo de los procesos de integración es desarrollar, en un ámbito territorial ampliado y sin fronteras entre los países socios, un programa de acción comercial común (libre circulación de bienes, de servicios y de factores productivos). No obstante ello, comercio y economía no deben confundirse, como tampoco debe soslayarse que la economía es una ciencia social, cuyo objeto es el hombre, sus necesidades, y la satisfacción de esas necesidades, en un contexto de recursos limitados. El hecho económico es un hecho del hombre, y como tal es un hecho cultural, que sirve para la evolución de su razonamiento, de su inserción social, de su comportamiento y de su comunicación con otros hombres. Por todo ello afirmamos que lo económico, como género cultural, trasciende lo comercial, y que en definitiva la integración, como hecho económico, es una de sus ramas o especies, y deberá concebirse sin ser despojada de los múltiples elementos culturales que la determinan: jurídicos, políticos, sociales, educativos, sanitarios, de seguridad, etc. La doctrina es casi uniforme en esta cuestión. Autores latinoamericanos, como el brasileño Estrella Faría, hablaron de dos sentidos o enfoques de integración: a) la denominada “integración internacional”, concepto genérico, referido a situaciones de carácter global, propios del sistema capitalista, resultado del accionar de las grandes empresas privadas o particulares, de sus transacciones e inversiones internacionales, potenciadas por el desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías de circulación de la información, que rápidamente permiten detectar las ventajas comparativas de los distintos
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
mercados nacionales. Todo este movimiento, origina una respuesta de los estados, que organizan entidades internacionales “de cooperación” como el GATT, o su reemplazante la Organización Mundial del Comercio -OMC-; b) La “integración regional”, o integración económica en sentido estricto, categoría que específicamente nos interesa, de carácter más profundo, y cuyas notas características venimos desarrollando, las cuales dependen del concepto que de la misma se escoja. En los procesos de integración, las llamadas “Altas Partes Contratantes” -los Estados miembros del bloque- negociarán un programa económico, traducido en un conjunto de reglas que se plasma en tratado internacional, que regirá la evolución de las relaciones y del proceso, a cuyo efecto establecerán fines y medios comunes, y en los que se tiende a ceder y atribuir determinadas competencias soberanas individuales a órganos que tendrán naturaleza supranacional, y que actuarán con criterios propios, garantizando de esa manera la marcha del proceso por encima de la voluntad de alguna de las partes. La integración persigue una finalidad económica: el progreso o desarrollo de los estados parte; pero se nutre de numerosos elementos jurídicos, político-institucionales, sociológicos, etc., sin los cuales no podría sostenerse. Escogiendo uno de los tantos conceptos que nos brinda la amplia y excelente doctrina existente, entendemos por integración el “esfuerzo para realizar una estructura deseable de economía internacional mediante la eliminación de barreras artificiales, haciendo óptimo su funcionanamiento e implementando elementos para su coordinación y unidad” (Timberger). Dejamos ya de hablar de “integración económica”, para hablar lisa y llanamente de “integración”, término que con más precisión y sin sobreabundar -lo que lleva a confusión-, denota un proceso único pero de aristas múltiples. Aclaramos también que lo que se denomina en la definición “barreras artificiales” son precisamente los aranceles y derechos aduaneros, que reciben ese calficativo por ser creados o suprimidos exclusivamente por el hombre (el gobernante) sin ningún condicionante de tipo natural, mientras que los “elementos” a los que se hace referencia son las propias instituciones creadas, que recordemos tienen tendencia a ser supranacionales (aún cuando no siempre lo logren totalmente). Hay quienes al hablar de “modalidades de integración”, se refieren a sus distintos aspectos o facetas, y así se distinguen, además de la “integración económica”, la “integración cultural” (educación y enseñanza), la “integración jurídica” (unificación o armonización de leyes y demás normas), la “integración militar” (defensa y estrategia), etc. No estamos de acuerdo con esta postura, y sostenemos que todo proceso de integración comprende en mayor o menor medida y en distintas etapas, a todos los aspectos de la vida en relación, por lo que no tiene sentido distinguirlos, y sí en todo caso especificarlos cuando sea necesario. 2.8 Características de los procesos de integración Los procesos de integración parten de presupuestos básicos, y se conciben u orientan con diferente extensión o alcance, y hacia diferentes objetivos, modelos o niveles, como ya veremos, diferenciando a cada una de estas características. Sus presupuestos pueden resumirse en los siguientes:
• Vigencia de la forma de gobierno democrática en los estados miembros:
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
La democracia es la facultad de los ciudadanos, dentro de un territorio, de participar en la administración de su gobierno, haciendo que sus derechos se vean reflejados en las disposiciones que adoptan representantes que ellos mismos eligen a ese efecto, de acuerdo a los procedimientos y garantías establecidas en la Constitución de cada Estado, instrumento jurídico - político que también establece la división y forma de ejercicio de esos poderes.
En los procesos de integración, sus tratados constitutivos (que son a la asociación lo que la Constitución es a cada uno de los Estados parte) y las leyes o normas que dictan las instituciones creadas por aquellos alcanzan más rápidamente a los aspectos económicos y comerciales que a las relaciones personales. Pero la verdadera integración requiere que toda la vida de los ciudadanos de los estados miembros sea beneficiada y alcanzada por el proceso, y ello sucede sólo en un sistema democrático, porque éste se caracteriza por anclar a las normas en la realidad, después de que las costumbres se hayan establecido en la comunidad.
Para consolidar la verdadera democracia en los procesos de integración, se requiere que el sistema que la recoja recepte modalidades tales como la división de poderes, la descentralización de funciones y la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en un marco de colaboración y coordinación, que otorgue dinámica a los distintos procedimientos de toma de decisiones.
• La existencia de voluntad asociativa: la integración no puede ser impuesta, sino que debe
ser el resultado del consenso, a partir de objetivos comunes.
• Un límite mínimo a la cantidad de Estados parte: autores del prestigio de Dromi, Ekmekdjian y Rivera, han planteado que la integración supone un mínimo de dos Estados miembros y un límite máximo, cual es que no se asocien todos los países, pues allí se habría llegado a un universalismo o comunismo. Nosotros coincidimos con la existencia del primero de los límites, pero no así con el segundo, pues la aceptación mundial de la idea de buscar la integración entre estados, el ascendiente de esta idea sobre las diferentes organizaciones intergubernamentales existentes en la actualidad, como las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio (aún cuando no sean supranacionales), el proceso de “globalización” de las relaciones internacionales, la ya comentada influencia del modelo europeo sobre otros bloques nacientes, y el nacimiento de asociaciones entre éstos (tal el caso del Mercosur y la Unión Europea, por ejemplo), entre otros indicadores, nos permiten considerar que no sería inapropiado aceptar a la integración como una idea de vocación universal, tanto como la vigencia en los estados de instituciones y leyes democráticas en lo político y jurídico, y el advenimiento del capitalismo de mercado en lo económico.
• La organización institucional: presupuesto propio de toda estructura política. Los
esquemas de integración se asientan sobre organismos con tendencia a ser supranacionales, que reciben competencias y jurisdicciones de los estados socios. Sobre este punto nos extenderemos en un capítulo posterior.
Desde el punto de vista de su extensión o alcance, la misma puede ser:
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
• Vertical o sectorial, y horizontal o general: el primer caso se manifiesta cuando la integración se refiere sólo a ciertos rubros, como el carbón y el acero en el caso de la CECA, o la energía atómica en el caso de la EURATOM. El segundo supuesto, cuando involucra a las economías nacionales en su totalidad, como la antigua CEE (hoy Unión Europea), la pionera Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la actual Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mercosur, etc., estructuras dentro de las cuales (esto es útil aclararlo) se permiten y de hecho se dan con mucha frecuencia acuerdos de integración sectorial, que pueden estar referidos a rubros tan diversos como alimentos, materias primas, automotores, radiodifusión, complementación en la producción o comercialización de ciertos productos, etc.;
• Endonacional y exo o supranacional: aún cuando sea lo más usual, no es acertado afirmar
que la integración se manifiesta exclusivamente entre países. También puede darse dentro de un territorio nacional, cuando sus unidades componentes (estados federados, provincias, comunidades autónomas, etc.) procuran superar en base a negociaciones políticas y acuerdos jurídicos, diferencias o desequilibrios económicos o sociales, a fin de incorporar a todos sus ciudadanos, agentes o sectores a la circulación más equitativa de la riqueza. Tal es el caso de la integración endonacional, que muchos los estados del mundo habilitan en su propia Constitución y que en la República Argentina reconoce antecedentes sobre los que nos extenderemos infra. También en Europa la región endonacional ha sido reconocida como vital en el proceso, al punto de crearse a nivel supranacional instituciones que las representan (Comité de las Regiones). Es deseable y se procura que los dos procesos de integración, el externo y los internos, se complementan e influyan recíprocamente.
Obvio es decir que la integración fuera de los límites del Estado nacional, en los términos ya explicitados, se denomina supranacional, aunque quizá sea más preciso denominarla exonacional, pues no todo proceso de este tipo llega a crear órganos totalmente supranacionales, como ya hemos expresado, y como lo seguiremos ilustrando.
• Regional, subregional, interregional, suprarregional y no regional: como hemos dicho,
generalmente dentro de un continente, o inclusive dentro de un mismo país, la región -entendida por ahora intuitivamente como “espacio territorial cuya población participa por su historia, costumbres, cultura e idiosincracia de un destino común que propende a su integración y desarrollo” (Dromi, Ekmekdjian y Rivera), es el ámbito natural de ésta. Así, desde un plano continental, tenemos el caso de la Unión Europea que contiene a Europa Occidental, o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que incluye a todos los países de esa región, o a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que abarca a los estados de América del Sur, etc. Desde una órbita nacional o local, tenemos casos como la mencionada Región Centro que involucra a provincias vecinas y afines, o la Región Patagónica en el extremo sur del país, etc.
Puede sin embargo el proceso, motivado por determinadas razones o circunstancias, acotarse a un límite menor dentro de la región, como es el caso del Mercosur dentro de la región sudamericana, o el BENELUX dentro de Europa, con lo que será de tipo subregional. O bien pueden darse las alternativas de vinculación entre dos regiones, en cuyo caso será interregional si no establece órganos que estén por encima de las dos regiones pre-integradas, tal como en la práctica está ocurriendo con el Acuerdo Marco de
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
Cooperación Intrarregional suscripto en 1995 por los Estados Miembros de la Unión Europea y los Estados Parte del Mercosur, que prevé la liberalización comercial, concertación de estrategias comunes frente a terceros países, colaboración e información en el intercambio de servicios, etc. Para el caso de que se diera una integración entre regiones con la conformación de un nuevo nivel de instituciones y normas que estén por encima de las normas emitidas por los organismos regionales y los propios de sus estados miembros, estaríamos frente a un proceso de integración suprarregional.
Finalmente, consideramos que existe una posibilidad no regional de integración, alentada por intereses económicos o políticos, que en las actuales circunstancias de globalización de las relaciones internacionales y la facilidad de las comunicaciones puede sostenerse y desarrollarse sin dificultad: tal el caso de los acuerdos entre la Unión Europea y Chile, o las iniciativas entre la Unión Europea y México, o Inglaterra y este último país, etc.
2.9 Objetivos de la integración Los estados han echado mano a una amplia variedad de objetivos, a la hora de iniciar sus procesos de integración. Así se han señalado, resumiendo nuemerosos textos jurídicos y opiniones, algunos como:
• Fomento del desarrollo armónico de las actividades económicas; • Expansión económica continua y equilibrada; • Estabilidad económica y social creciente; • Mejora en el nivel de vida de sus habitantes; • Relación más estrecha entre los Estados miembros; • Libre circulación de personas, bienes y capitales; • Control y fomento del aumento cuantitativo y cualitativo de la producción; • Fomento de mejores condiciones laborales y de vida para los trabajadores; • Desarrollo de la investigación y difusión de conocimientos técnicos; j) Facilitación de las
comunicaciones; • Facilitación de las inversiones; • Ampliación de áreas de libre comercio internacional; • Incremento del tamaño de los mercados; • Adopción de estrategias unicas para la negociación política y económica con el resto del
mundo; • Cooperación y solidaridad social; • Distribución más equitativa de la riqueza; • Coordinación en el mejoramiento de la infraestructura de los estados miembros; etc.
En la actualidad, existen tres modelos bien definidos de integración en cuanto a sus objetivos:
• El “Modelo Asiático”, que estructura el proceso a partir del fortalecimiento del Estado; • El “Modelo Norteamericano”, orientado hacia la exclusiva expansión del mercado, a
través del intercambio comercial; • El “Modelo Europeo”, que utiliza al mercado para mejorar el bienestar social. Según los
objetivos que se adopten, el proceso de que se trate se acercará más a uno u otro modelo. Independientemente del modelo u objetivos que se adopten, debe quedar claro que siempre es son los Estados quienes los eligen, lo que implica por parte de éstos tanto una decisión política como una reflexión económica. El grado de profundización que se le imprima a la integración (o
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
lo que es lo mismo, qué integramos y cómo lo integramos), también dependerá de la decisión y reflexión estatal. Los distintos actores sociales y económicos, podrán opinar, presionar o influir sobre el rumbo determinado, pero siempre serán los Estados a través de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de acuerdo a los mecanismos establecidos constitucionalmente, quienes conduzcan el timón. 2.10 Niveles de integración Los niveles constituyen categorías o modelos de procesos de integración, los cuales para una buena parte de la doctrina representan una suerte de escalinata que a medida que se recorre, perfeccionan o profundiza el esquema. En contra, una opinión minoritaria sostiene que cada modelo presenta características propias por lo que su evolución no necesariamente constituye la profundización de la etapa inmediata anterior. Por exhaustiva, elegimos la categorización de niveles de integración desarrollada por el Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales:
• Acuerdos de Integración Fronteriza: se basan en razones de necesidad geográfica y consisten en regulaciones especiales para facilitar el tráfico comercial en áreas determinadas. Incluyen a veces proyectos de infraestructura común (obras públicas conjuntas), o asentamientos industriales multinacionales,
• Establecimiento de tarifas preferenciales: favorecen el comercio en el espacio integrado, a veces recayendo exclusivamente sobre productos, otras veces abarcando también licencias de importación o exportación;
• Zona de libre comercio: área en la cual se suprimen gradualmente las barreras arancelarias y, en general, cualquier otra forma de restricción comercial para la circulación de bienes y servicios. Se trata de la forma más sencilla y elemental de integración económica, cuyo ejemplo más conocido es el NAFTA;
• Unión Aduanera: a lo establecido dentro de la zona de libre comercio, los estados suman la determinación de un arancel externo común. Se la considera transitoria, puesto que la libertad de comercio que ella genera, pronto hace sentir la necesidad de actuar en otras ramas de la economía y la política (la moneda, los impuestos, los transportes, la ayuda social, la educación, etc., pues de lo contrario la marcha de la unión aduanera fracasará por la diversidad de criterios o leyes vigentes en cada uno de los estados, que necesariamente deben ir armonizándose para lograr el cumplimiento de los objetivos. Podríamos encuadrar al Mercosur en este nivel;
• Mercado Común: Es una de las formas superiores de integración. A la libre circulación interna y arancel externo común -con algunas excepciones en este particular aspecto, como la CECA-, se le añade la libre circulación de factores productivos. Implica la adopción de numerosas y complejas decisiones no sólo en cuanto al orden económico, sino en el ámbito jurídico y político-institucional, pues la movilidad de los factores productivos exige que se tomen numerosas y diversas medidas que obligatoriamente deben ser comunes, tanto para armonizar diversas leyes como para equilibrar y conducir las relaciones económicas. Su estructura institucional debe ser en consecuencia permanente, para actuar sobre la realidad del intercambio y del programa económico, pues éste excede la simple remoción de barreras aduaneras. Su ejemplo más importante lo tenemos con la Comunidad Europea, desde la firma de los Tratados de Roma, hasta la entrada en vigencia del Tratado de Maastrich, creador de la Unión Europea, la cual se va constituyendo gradualmente.
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
• Unión Económica: concepto ciertamente difuso y difícil de desarrollar, constituye la forma más completa de integración, al fusionar en uno solo los demás niveles de integración. Ricardo Xavier Basaldúa también la denomina “unión económica y monetaria”, la cual se trata “... de la formulación concertada de las políticas macro y micro económicas y su traducción en una legislación económica común”. A los elementos característicos del mercado común (supresión de barreras internas), se agrega el establecimiento de políticas no sólo comerciales, sino también cambiarias, monetarias –con signo monetario y Banco Central único-, impositivas, agrícolas, ambientales, industriales, financieras, etc. En la actualidad, la Unión Europea tiende a convertirse en una unión económica.
2.11 Ventajas de la integración Desde el punto de vista económico, podemos señalar a las siguientes:
• Creación de comercio: se genera un intercambio comercial nuevo entre los Estados miembros, que ayudado por la liberación de las trabas internas y reglas de competencia uniformes, crece rápidamente y se diversifica, pues las exportaciones o importaciones que hasta ese momento se enviaban o se recibían de terceros países, a igual oferta, tienden a introducirse en el mercado integrado.
• Aprovechamiento de las economías de escala: las empresas pueden producir hacia un mercado ampliado, con lo que puede aumentar su productividad. La relativa especialización de la producción, hace asimismo que cada estado se beneficie, generándose ganancias, inversión y empleo de mano de obra por la produccion de bienes y servicios que por sus posibilidades está en mejores condiciones de producir a escala;
• Mejoramiento de la competencia: en ese gran mercado, las empresas competirán más, aumentando la oferta de bienes y servicios, lo que tiende a elevar su calidad, y a reducir su precio. Esto también implica la obligación de los estados de controlar la lealtad en la competencia, como así también de evitar acuerdos entre las empresas que perjudiquen a los consumidores.
• Atenuación de los problemas de pago: con la integración se crean mecanismos de compensación de pagos entre los países, por recíprocas exportaciones e importaciones, con lo que no se producen desembolsos de divisas, manteniéndose los depósitos o reservas de cada país en cantidades convenientes.
• Realización de obras de infraestructura comunes: la integración posibilita aunar esfuerzos económicos y técnicos para concebir y desarrollar grandes emprendimientos destinados a mejorar aspectos o servicios públicos urbanísticos, sanitarios, ambientales, hidrológicos, energéticos, educativos, de seguridad o defensa, de comunicación, de transporte aéreo, fluvial o terrestre, etc. Asimismo, las instituciones creadas por los tratados de integración muchas veces administran fondos que son específicamente destinados a este efecto, los cuales pueden aprovechar a dos o más estados parte o sólo a uno, integrándolo a las redes de infraestructura ya desarrolladas.
Desde el punto de vista político, podemos citar:
• Permite alcanzar un mayor grado de nivel y participación internacional: ante la consolidación del poder e influencia económica y militar global de las grandes potencias desarrolladas, una alternativa de mejorar el status es la asociación con tendencia a la creación de instituciones supranacionales;
• Constituye un proceso de cambio que permite el completo desarrollo social: como hemos dicho, la integración trasciende al comercio y a la economía, y alcanza al ser humano,
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
organizado como sociedad. Estos procesos, con fundamento en tratados que defienden la democracia, la solidaridad y la unión entre los pueblos, permiten que esa sociedad perciba cuáles son los objetivos a cumplir y participe en forma concreta y responsable en su cumplimiento. Así entendida, la integración transforma y renueva no sólo la visión, sino también los objetivos y el funcionamiento de numerosas estructuras políticas tradicionales, y de los propios ciudadanos, pues de éstos cambios se nutre necesariamente ese desarrollo social que se persigue. Por último, la cooperación, la movilidad y la libertad de circulación permiten el mejoramiento y el mayor intercambio de las fuentes de captación de información y conocimiento, lo que ayudará a crear una conciencia democrática y solidaria en la región o bloque integrado.
• Genera un progresivo equilibrio entre los intereses de cada Estado miembro y los del conjunto de países integrados: el hecho de buscar una integración gradual, en la que democráticamente se vayan logrando objetivos conjuntos, conducida por órganos que orientan el proceso hacia metas concretas, en base a un interés auténticamente común que se imponga sobre los egoísmos y rivalidades, lleva al equilibrio referido y con él a la mejor utilización de la capacidad colectiva, una verdadera “Comunidad” (de comunión, o común-unión).
3. La descentralización 3.1 Introducción Como ya hemos dicho, los conceptos de centralización y descentralización se refieren esencialmente a la distribución del poder político entre los distintos entes territoriales del Estado. Esta distribución del poder político tiene directo reflejo en las competencias y funciones que se atribuyan a las distintas instancias, y en las atribuciones legales y los recursos financieros con que cuente cada administración para hacerse cargo de las tareas resultantes. Por tanto, la descentralización se concibe como un proceso eminentemente político, donde lo que se juega es la división territorial equilibrada de un sistema de toma de decisiones preexistente. Para que exista una efectiva distribución de poder entre las distintas administraciones territoriales, será preciso que éstas puedan actuar con autonomía en el ámbito de sus decisiones y eso solamente se puede garantizar, desde el punto de vista político, cuando las autoridades que rigen las administraciones descentralizadas han sido elegidas democráticamente y no designadas por el gobierno central. En tal sentido, si bien la descentralización tiene manifestaciones institucionales relacionadas con los aspectos administrativos y financieros, manifestaciones económicas, etc., desde el punto de vista político, se entenderá que el Estado está descentralizado cuando el poder político esté distribuido equilibradamente entre los distintos entes territoriales que lo componen, principalmente en cuanto a iniciativas legislativas, órganos y tareas de gobierno y administración. En consecuencia, la descentralización es por sobre todo un proceso que profundiza la democracia, poniendo de manifiesto el cumplimiento de los valores de equidad, participación y autonomía con que deben operar las entidades subnacionales y las colectividades de los territorios. El desarrollo de la democracia moderna está ligado a la vigorización de las instancias subnacionales, incrementando y consolidando las libertades y derechos políticos de la ciudadanía, como también el de las instituciones representativas; permite la progresiva
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
incorporación de los sectores excluidos y marginados a las instituciones representativas locales y, a la vez, mayor participación y control ciudadano en el accionar de las administraciones territoriales. El proceso de descentralización se concibe, también, como un mecanismo que contribuye a la modernización del Estado, principalmente por la reducción de las distancias entre la toma de decisiones y los ciudadanos, reforzando la pertinencia, focalización, eficacia y eficiencia de aquéllas, reduciendo la burocracia innecesaria y aumentando la eficiencia en el uso de los recursos y el gasto público en los niveles subnacionales, ampliando la prestación de servicios básicos que mejoren las condiciones de vida de la comunidad. En esta perspectiva, el proceso de descentralización tiene resultado si reduce la distancia física y psicológica de actitud, entre la administración y el usuario. Por otra parte, aunque algunos ven la descentralización como un fin en sí mismo, poniendo énfasis en su concepción política y en el derecho del hombre a la autodeterminación, para otros ésta no constituye tal, sino más bien un medio para la consecución de objetivos centrales en el campo económico, social, político-administrativo y ambiental, puesto que existen condicionantes estructurales que superan los logros que puedan alcanzarse con la sola redistribución territorial del poder. El proceso de descentralización, a lo que sí propende es a lograr una mayor correlación entre modernización y complementariedad de las instituciones con los factores y los agentes económicos, sociales, políticos y culturales, constituyendo así la base y un factor para un proceso que tienda a un desarrollo más integral. Sin embargo, la descentralización -como proceso -que va en la dirección correcta de transferir en forma creciente poder de decisión a las distintas instancias territoriales- no garantiza por sí sola el objetivo último de mejorar el bienestar y el nivel de vida de las personas en esos territorios. No debe entenderse por desarrollo, el crecimiento económico de carácter tecnocrático; éste es insuficiente y, por tanto, en el proceso de descentralización lo que se busca es un buen funcionamiento del Estado y sus instituciones, lo cual depende de la gobernabilidad de la sociedad en su conjunto y ésta, a su vez, de las relaciones del Estado con la economía, la cultura cívica y los diversos actores políticos, económicos y sociales de cada territorio. Este proceso, a la vez, debe mejorar las prestaciones del Estado y cautelar que los derechos de los ciudadanos sean atendidos por la instancia que corresponda, aplicándose los principios de subsidiariedad y de solidaridad entre ellas. Así, la descentralización representa la puesta en práctica del principio político de la subsidiariedad, ligado también al principio ético de la solidaridad. 3.2 Descentralización y Territorio El territorio es uno de los elementos que definen al Estado. La heterogeneidad de paisajes geográficos, humanos y productivos, expresados en climas, morfologías, recursos, distancias, asentamientos, etc. marcan pautas de comportamiento societal y de estructuración administrativa. A este último aspecto debe dar adecuada respuesta el esquema político administrativo, el cual debería ser muy meditado y validado si es que estamos frente a un país descentralizado.
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
Al respecto, la División Política y Administrativa (DPA) puede entenderse como el conjunto de espacios, clasificados por niveles, donde se delimitan y desarrollan las decisiones y acciones del sistema de gobierno y administración Interior y de aquel territorial e institucionalmente descentralizado. Los niveles integrantes constituyen las bases territoriales para el mapa electoral, las jurisdicciones judiciales, los distritos escolares, sanitarios y policiales, etc. Tal estructuración requiere periódicos ajustes por su carácter intrínsecamente dinámico en función de variables, tales como la movilidad de la población, el cambio de ocupación del territorio, el desarrollo de las telecomunicaciones y transporte, entre otros. Los criterios sobre los cuales se basan las adecuaciones más importantes de la DPA deben considerar variables genéricas de diversa índole, resaltando aquéllas que dicen relación con su condición geográfica, densidad poblacional, identidad cultural, actividad económica, gestión político-administrativa, infraestructura y equipamiento, cobertura de servicios, etc.; las que, en el caso de las regiones, deberán considerar -además- su estructuración provincial correspondiente; en las provincias, su conformación comunal; y, en las comunas, su funcionalidad. En cada variable señalada se deberían determinar ponderaciones diferenciadas, tanto respecto de regiones como de provincias y comunas, en función de las zonas geográficas donde éstas se localicen. Otras materias contempladas dentro de las adecuaciones de la DPA son las modificaciones de límites comunales y la fijación o traslado de capitales regionales, provinciales y comunales. En el caso de las primeras, los análisis y evaluaciones se deberían efectuar particularmente en función de la accesibilidad e integración más adecuada; y, en las segundas, en atención a la centralidad geográfica y nivel de gravitación de los centros poblados con respecto a sus territorios jurisdiccionales. 3.3 Municipio, descentralización, integración y cooperación. Hablábamos de un rol orientador del municipio, la doctrina ha sistematizado en las siguientes tareas o funciones principales:
• Promoción Económica: Diseño e implementación de estrategias de promoción económica y social; Gestión de imagen territorial, para atraer, retener y alentar la inversión y el empleo; Identificación de núcleos de fortaleza sectorial para crear agrupamientos concentrados geográficamente; Vinculación del sistema educativo con el productivo para evitar la emigración de jóvenes; Facilitación de oportunidades, a través de la coordinación e innovación empresarial.
• Desarrollo social: Detección de requerimientos y necesidades de la comunidad; Coordinación de estudios técnicos; Participación en decisiones ejecutivas; Integración y promoción comunitaria;
• Medio Ambiente: Planificación; Preservación de los recursos naturales y el patrimonio y control del impacto ambiental de la obra pública y privada; Prevención y control de problemáticas ambientales urbanas; Mejoramiento de la calidad ambiental local.
• Ejercicio de la autoridad local: se incorporan nuevos ámbitos: defensa del consumidor, seguridad ciudadana, control de calidad de bienes y servicios, policía del trabajo, control alimentario, etc.
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
• Salud: gestión de unidades de atención primaria, hospitales (complejidad conforme el tamaño de la población), centros de salud transferidos por las provincias, etc.
• Educación: atención de establecimientos primarios transferidos por provincias, promoción de acuerdos con casas de estudios de nivel terciario y universitario para establecer delegaciones locales, creación de centros de investigación científica y tecnológica, etc.
La importancia y los efectos políticos, jurídicos, sociales y económicos de estos temas, que se potencian con los diferentes procesos de descentralización de servicios efectuados durante estos últimos años desde el Estado Federal hacia las provincias, y desde éstas hacia los municipios, y la generalizada situación de crisis administrativa y financiera que viven los gobiernos locales, trascienden generalmente a los límites jurisdiccionales de éstos, que han comenzado a considerar la alternativa de la cooperación con sus pares, inclusive entre provincias vecinas. Los programas de descentralización provincial, si bien previeron acciones como la transferencia de servicios a entes intermunicipales, no obtuvieron logros considerables en esta materia, posiblemente por no rodear al objetivo consagrado jurídicamente, de una intervención institucional y de una asistencia que primero capacite a los gestores y luego colabore en la organización de diferentes emprendimientos asociativos. La discusión es amplísima. Desde la esfera local, podemos preguntarnos: ¿Cuáles son los criterios que nos permiten identificar a los servicios públicos que pueden prestarse en forma asociada?; ¿Qué servicios públicos seleccionamos para empezar?; ¿Qué socios buscamos, y en base a qué criterios?; ¿Qué tipo de gestión desarrollamos: directa, indirecta o mixta?; ¿Qué marco jurídico damos a esa asociación?; ¿Necesitaremos asesoramiento externo para contestar a estos interrogantes y para gestionar servicios públicos en forma asociada?; ¿Cómo financiaremos la prestación?; etc. Desde el punto de vista provincial, no son pocos los puntos por resolver: ¿Es necesario fomentar la prestación asociada de servicios públicos?; ¿Cuáles podrían ser las mejores estrategias en ese sentido?; ¿Debemos asesorar y solicitar, a su vez, asesoramiento externo para el cumplimiento de estos objetivos?; ¿Será viable, a partir de una visión que desde el centro decisional recepte la realidad subregional, avanzar hacia la elaboración de mapas de “municipios red”?; ¿Será útil elaborar y redactar manuales de gestión, con definiciones generales y modelos de posibles instrumentos jurídicos a utlizar?; etc. Es muy claro que frente a esta auténtica revolución en la que cobran importancia medular la descentralización, la subsidiariedad, la competencia, la asociación y la eficiencia, se requiere comprender y concertar acciones a partir de una nueva cultura administrativa “... en la que prevalezca la responsabilidad del personal, la protección de los derechos constitucionales, la responsabilidad del personal, la representación política, la participación y la información”. Los estudios sobre algunos procesos de descentralización llevados a cabo en América Latina dan cuenta de que los procesos deben realizarse en forma completa y armónica. No sólo basta con descentralizar decisiones: es necesario formular un diseño balanceado y sincronizado, creando los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios, y capacitando a quienes deberán implementarlos y gestionarlos. La publicidad de los actos de gobierno, el control de la gestión presupuestaria y administrativa a través de los Tribunales de Cuentas, las obligaciones legales de
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
transparencia y responsabilidad de los funcionarios, generan una nueva visión de la Administración Pública: la del “gobierno empresario”, por sí en forma asociada, en la que resulta vital el manejo de herramientas de gestión estratégica muy utilizadas en el sector privado, como lo son la formulación, gerenciamiento y evaluación de proyectos 4. La Región 4.1 Generalidades Sabido es que términos como “región”, “ ... vocablo polivalente, confuso y a veces omnicomprensivo de realidades diferentes” (Larumbe Biurrum, 1972), ha expresado cuanto así lo han querido sus voceros, al punto de que moderna doctrina la considera una “wild card” o comodín, que se usa indistintamente en diversas ocasiones y con distintos fines (Bossier, 1993). Podemos hablar de región, en un sentido teórico o como término del discurso y como categoría de análisis, o podemos referirnos a “... la región física en sí misma (Heredia, 1999). Dentro de esta visión, para algunos, el término alude a territorios que sólo revisten utilidad administrativa, en un contexto de centralización política. Para otros, las regiones importan pequeñas unidades nacionales, las cuales para su completa realización social y económica deben ser dotadas de gran autonomía política. No falta quien encuentra en la región un instrumento superador de estrechos marcos tradicionales de prestación de servicios y de definición de acciones de gobierno que mejoren su eficiencia aumentando la escala, bajando los costos operativos y en definitiva concentrando el eje de la cuestión en la racionalización de la gestión pública. La doctrina diferencia correctamente las regiones “endonacionales”, constituidas por estados autónomos que integran un determinado país, de las “supranacionales”, integradas por dos o más países. También se habla de regiones “endoprovinciales” integradas por asentamientos locales, que se denominan “organismos intermunicipales”, “zonas”, “microregiones”, etc. Sin pretender originalidad, y a los fines de amojonar el camino que comenzaremos a recorrer, sostenemos que la región debe ser entendida, como expresara el maestro Pedro J. Frías, no como una "colectividad territorial", sino como un nivel de decisión por ahora adjetivo, que sirva a la mejor integración del país pero sin constituir un nuevo nivel de gobierno. Pero, ello es obvio, la región se asienta en el espacio. Su base física nos lleva al ámbito territorial, y ello nos conduce a preguntarnos por su ordenamiento. La región es ciudad y campo, es zona urbanizada y no urbanizada, es área productiva e improductiva, y toda organización institucional regional, aún adjetiva, debe partir asumiendo este presupuesto fáctico. Entendemos a la región, como “Concertada" a partir de determinaciones institucionales racionales, programadas y consensuadas. No es una “región plan”, pero supone la planificación, construida democráticamente, garantizando el pleno respeto de la autonomía política de las provincias y los municipios. 4.2 Las regiones “endonacionales” en la República Argentina 4.2.1 Introducción La integración regional en el país registra antecedentes de orden jurídico, político y económico, reflejados en aportes doctrinarios, experiencias concretas de mayor o menor relevancia y en la
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
normativa constitucional provincial y federal. En efecto, el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994, estableciendo que "Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines.". Se circunscribe un limite al alcance de la voluntad integradora de las provincias. Consecuentemente, dicho objetivo (el desarrollo económico y social) deberá inspirar la elaboración de los programas de acción que efectivicen la integración regional. Finalmente, el texto constitucional demanda, a los fines del perfeccionamiento del proceso de conformación de la región, el conocimiento (no la aprobación) del Congreso Nacional. Los procesos de reforma constitucional desarrollados en numerosas provincias de nuestro país con posterioridad al advenimiento del proceso democrático receptaron casi en su totalidad el concepto de región y la posibilidad de establecer acuerdos interprovinciales de integración regional. En la actualidad, se hallan conformadas -al menos formalmente- las siguientes regiones: Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica (1996); Nuevo Cuyo (1988); Norte Grande (1998, integración de la Región del Noroeste Argentino -NOA, 1995- y las provincias del Noreste (NEA); Comisión Regional de Comercio Exterior del Nordeste Argentino -CRECENEA, 1984-, Región Centro (1998). Estos agrupamientos han mantenido, en general, reuniones de periodicidad variable -generalmente anuales-, en las que se abordan cuestiones inherentes a la marcha de la región. Como resultado de las mismas se elaboran Actas o Declaraciones que establecen compromisos asumidos. La estructura de todas es similar, con órganos intergubernamentales que revisten las siguientes características: ejecutivo o de toma de decisiones políticas (integrado por los gobernadores), de ejecución de las decisiones (integrado por los ministros), técnico o de coordinación (por ministros o Secretarios Generales o por otra estructura extra provincia, como el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio del Interior, etc.); y finalmente uno deliberativo integrado por legisladores. A nivel del gobierno central, también se han generado a lo largo de estos años numerosos proyectos de regionalización, que no han superado la etapa de debate congresional. Entre éstos, el famoso y controvertido proyecto del Dr. José Roberto Dromi, desarrollado in extenso en la obra “Argentina por regiones. El nuevo federalismo. Las regiones para el desarrollo económico y social” (Carlos Menem, José Roberto Dromi, Ed. Ciudad Argentina, 1997). Se define allí a la región como “el espacio territorial cuya población participa por su historia, costumbres, cultura e idiosincracia en un destino común que propende a su integración y desarrollo”, concibiéndola como a “... una entidad económica y social, con personería jurídica, a la que se transfieren las competencias delegadas de la Nación y reservadas de las provincias en materia económico-social”. En lo que hace a lo económico y administrativo, se planteaba un diseño centralizado, impuesto desde el Estado Federal, lo que motivó el rechazo de buena parte de la doctrina y los gobernadores, estableciéndose para estas seis regiones (Norte, Del Centro, Andina, Patagónica, Litoral y Bonaerense), competencias en aspectos tales como: ejecución de programas económicos; prestación de servicios públicos; Banca Oficial Regional; registros públicos; Ejercicio profesional; Unificación de los organismos recaudadores; Obras públicas; regulación del transporte; Puertos y vías navegables, Vialidad; Comunicación y servicio postal; Medio ambiente y parque nacionales; Comercio exterior e integración; Defensa regional de la competencia; Fuerzas de seguridad; etc. 4.3 La región supranacional en la República Argentina 4.3.1 Algunas reflexiones sobre el Mercosur
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
Decíamos que el resurgimiento de los espacios regionales es en parte consecuencia de los grandes cambios y transformaciones que se están dando a nivel internacional y que influyen de manera más o menos directa dentro de la estructura los Estados. En ese contexto surgió una ambiciosa iniciativa de los países del extremo sur del continente: el Mercosur, surgido de la firma del Tratado de Asunción, del 16 de marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, inscripto en Aladi como Acuerdo de Alcance Parcial Nº 18. Profundiza el proceso iniciado en 1986 por Argentina y Brasil. Se complementa con una serie de protocolos adicionales. Esta continuidad, denota la vigencia de una política de estado, señal que tiene alguna importancia hacia el concierto internacional (frene al cual tiende a diluirse), pero que fundamentalmente impacta en la escala interna, pues implica y presupone la voluntad pública de intentar resolver los problemas económicos y sociales a través de la integración de sus regiones geográficas -lo que en países como el nuestro adquiere significación superlativa. Aunque evidentemente, estamos muy lejos del “Mercado Común del Sur”, nivel de integración cuya definición académica presupone la desaparición de aduanas interiores, la vigencia de un arancel externo común, y el funcionamiento de órganos supranacionales a los cuales los Estados le atribuyen funciones que le son propias en los campos ejecutivo, legislativo y judicial. Desde el plano político institucional, la estructura orgánica del bloque es endeble, y su desarrollo jurídico es insuficiente, coyuntura en la que las diferencias económicas no pueden más que potenciarse hasta el descontrol. Las normas producidas, carecen de efecto directo sobre los estados y sus ciudadanos, y existen criterios contradictorios entre los países sobre su prelación en los ordenamientos jurídicos nacionales. No obstante ello, la periodicidad de reuniones de los órganos creados por los Tratados fundacionales del bloque -aún cuando siguen siendo intergubernamentales, sin atribuciones de supranacionalidad-, su voluntad de continuar produciendo normas, y la influencia de algunas de éstas -a pesar de tener que pasar por un penoso procedimiento de ratificación- en el derecho interno, lentamente va conformando, según los más optimistas, un nuevo orden jurídico, complementario de los derechos positivos nacionales. El sistema jurisdiccional del Mercosur ha sido -acertadamente- muy criticado, pero se destaca que a partir de 1999, se resolvieron conforme las normas procedimentales vigentes nueve controversias. Frente a las dificultades, poco pueden hacer los hiperpresidencialistas socios del esquema por superarlas. Sus Jefes de Estado, nervio casi excluyente del proceso, sólo parecen tener la posibilidad de reunirse periódicamente para otorgar solidaridad protocolar al país más complicado según la circunstancia, lo que no deja de ser positivo, pero es insuficiente. Los complicados horizontes nacionales no permiten consolidar las estrategias que complementen debidamente el desarrollo integracionista. Los magros e irregulares niveles de calidad en la participación ciudadana que se advierten en sus democracias “formales”, se filtran -cuando no se extrapolan- a una integración internacional que, en su expresión real, no puede dejar de adolecer de esa carencia de legitimidad El período comprendido entre el último trimestre del 2001, todo el 2002 y lo que va del año en curso, pareció demoler lo poco que estaba en pie. Los acercamientos logrados entre la Comunidad Andina y el Mercosur, fundamentalmente a través del eje Venezuela-Brasil, se esfuman ante el golpismo que no cede en aquel, y las cautela que el establisment evidencia frente al gobierno de Lula da Silva. Uruguay, Paraguay y en menor medida Chile, sienten de manera
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
directa el feroz impacto del derrumbe argentino y la incertidumbre brasileña. La necesidad de respaldo externo parece arrodillar a todos frente al advenimiento del ALCA, aún cuando se está considerando negociar conjuntamente en ese esquema, con lo que el sueño de la integración se trunca por la cruda implantación de un libre comercio en el que habrá más problemas que ventajas para estados periféricos sin poder de negociación. Pero a pesar de todo, cierto es que la integración entre provincias, de corte interjurisdiccional, forma parte de los efectos que irradia la creación de bloques interestatales como el Mercosur, generando la adopción de concepciones espaciales regionales “endonacionales” para la implementación de políticas y programas de acción a nivel local. 4.3.2. Mercosur y regiones endonacionales 4.3.2.1 Su necesaria complementariedad Razonábamos un párrafo atrás, que el concepto de región “endonacional” no es contradictorio con la conformación de bloques regionales interestatales, como el Mercosur. Por el contrario, desde la perspectiva económica y social la formación de regiones “endonacionales” fortalece las ventajas y capacidades de las provincias que las integran, al efecto de su mejor inserción en espacios económicos nacionales y regionales supranacionales. Ambos procesos pueden y deben concebirse como complementarios e interdependientes. Respecto del proceso supranacional, pensar en modificaciones sustanciales en el sistema jurídico institucional del Mercosur, tomando como modelo el sistema supranacional europeo, tal como reclaman posiciones más cercanas a la cátedra “especulativa” que al cotidiano construir, es francamente imposible; sostener el esquema frente al desbarranco de sus socios, sobre la base de principios tales como la gradualidad, la flexibilidad y el equilibrio, consagrados por el propio Tratado de Asunción y procurando lograr en el corto plazo resultados que vayan más allá del libre comercio, es quizá la opición más razonable, pero no por ello más fácil. Quizá no sea conveniente esperar tanto del Mercosur “superestructural”. Este irá mejorando su perfomance en la medida en que se eleve la calidad de los sistemas políticos nacionales. El desafío es lograr, como bien nos lo ha enseñado P.J.Frías, la efectiva “concertación de competencias y conciliación de intereses” en los niveles más próximos al ciudadano, y para ello la región endonacional es un buen mecanismo de intermediación. Consideramos que, frente a estos desafíos, las regiones “endonacionales” están en condiciones de constituir un instrumento que facilite y promueva la incorporación de las provincias y estamentos locales en la elaboración de decisiones en el Mercosur, cuya dinámica sea susceptible de generar, en un mediano o largo plazo, una conformación institucional del bloque más eficiente y participativa. Recordando el ejemplo europeo, el Tratado de Maastricht establece la creación del Comité de las Regiones como órgano consultivo integrado por representantes de las autoridades locales y regionales de los países de la Unión, con el objetivo de acercar los mecanismos de decisión a los ciudadanos y permitir la directa intervención de dichos estamentos en la formulación de las decisiones que les afectan. Aportando sin dudas al fundamento de su creación, entre la abundante literatura existente, se ha dicho que “Los desarrollos más importantes conciernen las nuevas formas en que las regiones pueden insertarse en la programación integrada, de los esquemas que traducen el principio de la cohesión introducido en el Acta Unica, un sistema de nueva cooperación en el interior de la Comunidad entre los diversos niveles de poder (...) Europa no puede ser un tablero de zonas, a veces afligidas por el desarrollo, otras, privilegiadas por el bienestar. Tiene que haber paridad de posibilidades entre un área territorial y otra” (La Pérgola, 1991).
Ortega, J. E. et. al “El Diseño y la Evaluación de Problemas Ambientales en Argentina” Ciudad de Córdoba, Argentina. Maestría en Gestión para la Integración Regional y Centro de Información y Documentación Regional, Universidad Nacional de Córdoba.
4.3.2.2 Un ejemplo posible: el “Corredor Bioceánico”. Hacia el Pacífico, el proceso de integración Mercosur-Chile, Estado que suscribió con el Mercosur un Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de ALADI, en 1996, es muy importante para Argentina, por consolidar la integración física, estimulándose los llamados “Corredores Biocéanicos”. Más allá de los graves problemas señalados supra (la salida del modelo estatista o capitalista autárquico fue diferente en países como Argentina, Chile o Brasil), y del comprensible recelo chileno en integrarse plenamente al bloque, se advierte una positiva dinámica en el plano endonacional. Por caso, referimos las llamadas “regiones asociativas de frontera” en general, destacando en particular el avance que muestra la zona de las provincias de Cuyo con la que comprende a Valparíaso y Coquimbo. Ha sido beneficiosa la actuación de los “Comités de Frontera”, instancias mixtas que también encontramos en el derecho comparado (Arizona/Sonora en el norte), que sesionan en comisiones temáticas con presencia de actores públicos y privados involucrados que vienen solucionando numerosos asuntos aduaneros, administrativos, sanitarios, fiscales, comerciales, e inclusive trabajando conjuntamente en la proyección de la obra pública. Ha sido provechosa la apertura de estos comités a provincias mediterráneas que se vinculan horizontalmente a la región, como Córdoba y Santa Fe, y la participación de éstas en ese marco, tendiendo a consolidar vínculos en el trazado del futuro corredor bioceánico, que unirá los puertos chilenos con los brasileños sin pasar por las metrópolis o capitales, en un proyecto genuinamente federal.






































![4 electrodo revestido [Modo de compatibilidad].pdf](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/553c6eb95503467d318b49d1/4-electrodo-revestido-modo-de-compatibilidadpdf.jpg)