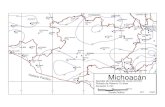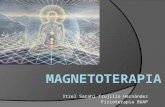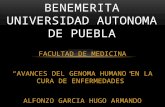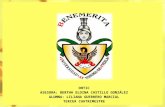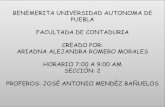EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS … · Clase y Cultura de la Maestría en...
Transcript of EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS … · Clase y Cultura de la Maestría en...
-
EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS
“Ganarse la vida, jugarse la suerte: una etnografía sobre comerciantes, mercados laborales
y movilidad entre Tulcingo, Puebla y la zona metropolitana de Nueva York (1970-2017)”
tesis que para optar al grado de Doctora en Antropología Social
PresentaMtra. Iliana Vázquez Zúñiga
Director: Dr. Andrew Roth Seneth Lectores:
Dr. Arthur Leigh Binford Dra. Rihan Yeh
Dra. Ma. de Lourdes Flores Morales
Zamora, Michoacán, 15 de marzo del 2018
-
AGRADECIMIENTOS
Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por haberme otorgado una beca con la que pude solventar mis estudios de doctorado del 2013 al 2017. Igualmente a El Colegio de Michoacán por los recursos adicionales que me permitieron cubrir los últimos meses de escritura de esta tesis.
Este trabajo es producto de años de aprendizajes y diálogos continuos con muchas personas que marcaron en distintas formas mi formación, otorgándome no sólo su conocimiento sino su amistad. Por todo ello, agradezco profundamente el tiempo, interés y dedicación que dieron a mi trabajo y mi persona. Todo ello es significativo y valioso para mí y seguramente estas líneas no bastan para expresar mi reconocimiento y compromiso con ellos.
Agradezco a mi director de tesis el Dr. Andrew Roth quien siguió cada etapa de mi proyecto, me proporcionó siempre una atinada y rigurosa guía así como una lectura atenta y crítica de mis trabajos. A mi comité de tesis, el Dr. Leigh Binford, quien ha estado presente desde mi trabajo de grado de la maestría y cuya postura crítica y analítica ha sido fundamental en mi formación. Igualmente a la Dra. Rihan Yeh por su lectura comprometida y minuciosa, sus comentarios siempre reforzaron importantes detalles etnográficos que yo pasaba por alto. A la Dra. Ma. de Lourdes Flores, con quien trabajé más de cerca en la última etapa del doctorado, su lectura reforzó mi enfoque desde la economía política y aportó importantes detalles.
A los profesores de El Colegio de Michoacán en general. Me llevo la actitud comprometida, disciplinada y crítica de sus clases y observaciones. A Gail Mummert con quien aprendí en un tono de contrapunteo sobre migración, transnacionalismo y familia. A Gaby Zamorano que me motivó a convertir un trabajo escolar en un artículo más serio para publicación, agradezco su tiempo para leerme y sus comentarios. A Laura Roush, Jorge Uzeta, Salvador Maldonado y Eduardo Zarate. Sus clases reforzaron en muchos sentidos mi investigación.
A mis compañeros de generación, con quienes compartí clases, charlas y fiestas que nos unieron en amistad y enriquecieron nuestra estancia en Zamora. Al ya extinto pero significativo “Eje del mal” que marcó un periodo importante de mi formación con las pláticas intensas y convivencias dentro y fuera de clases. A Mariano Acosta, Jaime Huerta, Victoria Luna y sobre todo José Osorto, con su compañía y cariño que persiste y se fortalece con el tiempo y la distancia.
A mis otros compañeros con quienes entablé amistad y además dieron su tiempo para leer algunos insumos y capítulos incipientes en el taller virtual, a distancia, informal y esporádico que tuvimos por algún tiempo: Rodolfo Vera “El Capitán”, Rogelio Córdova, Virginia Escobedo, Gustavo Morales y Elena Bolio.
1
-
Al volver a Puebla en la etapa de trabajo de campo y escritura me incorporé por invitación del Dr. Ricardo F. Macip al Seminario de Investigación Permanente Poder, Clase y Cultura de la Maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Ahí circulé varias versiones de mi trabajo en el taller “La letra con sangre entra” y socialicé inquietudes que fueron de gran ayuda para la versión final de la tesis. El seminario fue importante para mí porque me brindó un espacio de discusión y aprendizaje que hizo buen complemento con mi formación en Zamora. Me sirvió como una segunda casa a la que podía llegar con la confianza de sentirme con colegas comprometidos y críticos con los que aprendí mucho. Agradezco a todos sus integrantes y en especial a Ricardo Macip, quien ha seguido mi formación desde la licenciatura, allá con mi “chairismo de juventud”. Agradezco en especial que me orientara en esa etapa, justamente para seguir con mis estudios de maestría “más allá de los volcanes”. Además, ofreció siempre un consejo y guía así como su amistad incondicional.
En Puebla también leyeron algunas partes de mi trabajo la Dra. Alison Lee del Departamento de Antropología de la UDLAP. Sus comentarios en una estancia corta con ella fueron de gran ayuda sobre todo en el capítulo tres. A Adriana Ortega con la que colaboré para la realización de encuestas en Tulcingo, Piaxtla y Chinantla durante mi trabajo de campo y luego en Passaic, NJ y el sur del Bronx, NY.
A las chicas que desde lejos siempre procuraron el soporte emocional y el compromiso en las lecturas no sólo de versiones incipientes de la tesis sino de artículos y trabajos para congresos: Denisse Román, Julieta Flores y Noemi Pointeau. Agradezco su amistad y cariño a pesar de la distancia.
En este terreno de amistad agradezco a Iván Alonso que procuró siempre hospedaje en las visitas a Zamora y a Pedro Pablo Favela, por su amistad y charla. Ambos son de esas personas que te dará gusto volver a ver aunque pasen los años. También en Puebla a José Viveros, por apoyarme en momentos importantes de mi vida. Igualmente a Misraí Gutiérrez por las valiosas charlas “terapéuticas”.
En Tulcingo seguro se me pasan muchas personas, pero en especial a la familia Aguilar, don David y doña Emma. Agradezco que me hayan recibido en sus casas, me dieran hospedaje y alimento. A Ciro y Rey que hicieron de mi estancia en Tulcingo, una etapa más llevadera. Una mención especial merece Andrea Vivanco, que se convirtió en una gran amiga y me apoyó en la etapa de la escritura de la tesis visitándome constantemente en Puebla.
En mi estancia en Passaic quisiera mencionar a Miky y Betty por compartirme sus tiempos y rutinas. Sus historias son siempre inspiración y referente para mí. A Naty, Nayeli y Ali que me permitían acompañarlos en sus actividades y charlar mucho con ellos sobre “los mexas” y su generación. A los tulcinguenses que viven en la zona metropolitana de Nueva York, quienes me brindaron un poco de su tiempo y hablaron de sus vivencias conmigo.
2
-
A mi familia en Passaic, faltaría espacio para mencionar a todos. Conocer sus vidas incitó en mí una mayor sensibilidad para adentrarme en sus experiencias como “migrantes” y personas. A mi querida familia que en parte son mi inspiración: a papá que “sembró la semilla” de muchas de mis preguntas, a mamá por ser el pilar del amor y la fuerza, a Naye por proporcionarme cariño, escucharme y animarme en todo momento, a Xo por apoyarme cuando lo necesité, a mi hermano Pedro por su frescura y entusiasmo. A ellos, mi familia, dedico este trabajo como un cierre que es un momento de preparación e inicio de algo m ás^
3
-
RESUMEN
Esta investigación busca explicar las diversas estrategias para ganarse la vida de los tulcinguenses que construyen sus proyectos laborales y familiares entre Tulcingo, Puebla y la zona metropolitana de Nueva York (Passaic, Nueva Jersey y el sur del Bronx, Nueva York) a través de cinco generaciones de movilidad. En este proceso de continuidades y cambios que abarca de 1970 al 2017, los tulcinguenses se han identificado con la figura del comerciante, una forma de empresario que persiste a través de la apertura de negocios familiares. Algunos con tiendas de abarrotes y otros con restaurantes, comparten un imaginario social sobre el empresario que dota de sentido sus acciones y otorga cierto margen de maniobra y movilidad en la decisión de sus trayectorias laborales. Por tanto, el comercio ha sido una constante en la región, como una forma de asegurar el sustento que permite un ingreso precario pero constante. Documento cómo la experiencia de la migración internacional generó profundos cambios en la región, fragmentando las relaciones comunitarias e intensificando la “terciarización” de la economía local. Por un lado, trajo consigo la posibilidad de insertarse en empleos de baja remuneración con la “ilusión del ascenso” en la zona metropolitana de Nueva York y la culminación de proyectos familiares en que la idea de poner un negocio era básica y deseable. En la zona metropolitana de Nueva York esto generó una vida de hacinamiento, aislamiento y condiciones de sobre-explotación en los restaurantes y maquiladoras que tuvieron que sufrir las primeras generaciones. Por otro lado, doy cuenta de la formación de narrativas de éxito y emprendurismo a la par de una mayor precariedad en los negocios. Esto parece ser una respuesta a la decadencia de una etapa de relativo auge que generó la experiencia migratoria durante los noventa en el sur de Puebla. Desde una perspectiva generacional, las primeras generaciones pudieron aprovechar ciertas estructuras de oportunidad que la formación del mercado hispano y la llegada masiva de mexicanos en Estados Unidos procuró, a pesar de pasar por experiencias de intensa explotación. Las últimas generaciones parecen tener una mayor incertidumbre al notar que las posibilidades de viajar a Estados Unidos y obtener mejores salarios son menores que las de sus padres. Sugiero que a través de estas cinco generaciones doy cuenta de un proceso de proletarización parcial y desigual que abarca a artesanos del huarache, ganaderos y comerciantes en un proceso de construcción de un trabajador a la medida del capitalismo actual.
4
-
INDICE GENERAL
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... 1
RESUMEN....................................................................................................................... 4
INDICE GENERAL......................................................................................................... 5
ÍNDICE DE MAPAS....................................................................................................... 7
ÍNDICE DE TABLAS...................................................................................................... 7
ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 9
El lugar y el campo social............................................................................................13
Cinco generaciones de movilidad................................................................................18
Movilidades regionales y la experiencia urbana nacional.................................... 21
El Programa Bracero y movilidad internacional ................................................... 22
La Ley IRCA y sus efectos..................................................................................... 24
La migración acelerada y la semi-urbanización de Tulcingo............................... 26
Desaceleración de la migración internacional y reajustes locales........................29
El argumento etnográfico........................................................................................... 31
Ganarse la vida en el neoliberalismo.......................................................................... 38
La historia como continuidad y cambio...................................................................... 41
Cuestiones metodológicas.......................................................................................... 43
Estructura de la tesis y estrategia narrativa................................................................. 48
CAPÍTULO 1 Mercados laborales y economías regionales........................................... 54
1.1 El neoliberalismo y la reestructuración de los mercados de trabajo....................58
1.2 Economías regionales en el sur de Puebla............................................................ 61
1.2.1 Ganadería extensiva y comercio................................................................... 67
1.2.2 Curtido de pieles y producción de huarache................................................72
1.2.3 Migración interna: circuitos comerciales y trabajo temporal......................74
1.2.4 Migración internacional: el mercado de trabajo en Estados Unidos.......... 76
1.3 Institucionalización de la migración internacional y la economía de servicios .... 78
1.3.1 Tulcingo del dólar: migración acelerada y dinamización de la economíalocal......................................................................................................................... 80
1.3.2 Tulcingo del dolor: la desaceleración de la economía................................ 87
5
-
CAPÍTULO 2 El pueblo de comerciantes. Comercio e industria restaurantera como oportunidad y crisis........................................................................................................ 93
2.1 La terciarización y “changarrización” de la economía........................................99
2.2 Negocios familiares en Tulcingo. Comercios y restaurantes.............................104
2.2.1 Características de los negocios familiares.................................................. 110
2.3 Los comerciantes abarroteros..............................................................................114
2.4 Los restauranteros................................................................................................127
CAPÍTULO 3 “La rutina”: trabajo y precariedad en la zona metropolitana de Nueva York...............................................................................................................................141
3.1 La zona metropolitana de Nueva York y los mercados de trabajo....................147
3.2 “La rutina”: de la casa al trabajo........................................................................155
3.2.1 Los hogares: hacinamiento y organización familiar.................................. 157
3.2.2 Salarios y educación.................................................................................... 161
3.2.3 “No hay tiempo”: el sacrificio del trabajo.................................................164
3.3 Sector restaurantero: trabajar en restaurante, tener restaurante.........................168
3.4 Trabajadores del entretenimiento.........................................................................176
CAPÍTULO 4 “Líderes emprendedores, migrantes empresarios”. Narrativas de éxito y emprendurismo entre Puebla y Nueva York..................................................................183
4.1 Historias de éxito y oportunidad; los empresarios poblanos en NY..................190
4.1.1 Estructuras de oportunidad y movilidad social......................................... 192
4.1.2 Mercados de nostalgia: trabajadores y consumidores................................ 199
4.2 Política de remesas y emprendurismo en Puebla...............................................206
4.2.1 Fox y el “héroe migrante” ..........................................................................209
4.2.2 Puebla y los empresarios migrantes............................................................ 212
4. 2.3 Política local y reestructuración del dominio de clase.............................217
CAPÍTULO 5 Sentidos sociales de ser comerciante: formación de proyectos familiares y expectativas de movilidad social............................................................................... 223
5.1 El proyecto familiar y el éxito......................................................................... 230
5.1.1 El norte como inversión: las familias de retorno...................................... 231
5.1.2 Las familias “separadas” .............................................................................236
6
-
5.1.3 Las familias en Nueva York.....................................................................240
5.2 Prácticas de consumo y esparcimiento..............................................................248
5.2.1 Los ciclos festivos....................................................................................... 251
5.2.2 Tener una casa en Puebla.............................................................................254
5.3 Profesionalización y retorno a Tulcingo............................................................. 255
CONCLUSIONES ....................................................................................................... 263
ANEXO........................................................................................................................ 279
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 287
ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1. Ubicación de Tulcingo en el estado de Puebla................................................ 52
Mapa 2. Núcleos de población tulcinguense en la zona metropolitana de Nueva
York................................................................................................................................ 53
Mapa 3. Plazas comerciales y ganaderas....................................................................... 69
Mapa 4. Croquis del centro de Tulcingo.......................................................................109
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Generaciones.................................................................................................... 20
Tabla 2. Plazas comerciales y ganaderas........................................................................ 70
Tabla 3. Porcentaje de crecimiento de población........................................................... 84
Tabla 4. Porcentaje de crecimiento de población por municipio................................... 84
Tabla 5. Población ocupada por sector en el municipio de Tulcingo............................ 86
Tabla 6. Establecimientos principales por rubro de actividad......................................108
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Genealogía de la familia Chávez....................................................................126
Figura 2. Genealogía de la familia Hernández..............................................................137
7
-
‘¿Cuál es el punto de referencia del nuevo mundo en gestación?
El mundo de la producción, el trabajo.”
Antonio Gramsci,
Cuaderno 22 Americanismo y Fordismo
‘Bajo el capitalismo, la única cosa peor que
estar explotado es no estar explotado.”
Michael Denning,
Vida sin salario
“Hoy, los negocios son florecientes entre ellos, mañana se
desmoronan -es un perpetuo juego de azar y así viven ellos
como jugadores; hoy en el lujo, mañana en la miseria.
Un sombrío descontento de sublevados los consume:
el sentimiento más miserable que pueda agitar el corazón
de un hombre... Ese mundo no es para ellos una morada
hospitalaria, sino una presión con aire malsano, donde todo
no es más que tormento espantoso y estéril, rebelión, rencor y
resentimiento tanto hacia sí mismo como hacia los demás.”
Federico Engels,
La situación de la clase obrera en Inglaterra
8
-
INTRODUCCIÓN
“En la Sierra Norte, la Negra y Mixteca hay lugares con mucha marginación, pero si
comparamos la Sierra Norte y la zona de Tehuacán, ahí están en mayor grado de
marginación. Yo pienso que por la inaccesibilidad y eso” me decía don Martín una tarde
que hablaba con él sobre las condiciones de vida de los habitantes de las diversas
“regiones” en el estado de Puebla. Visité a don Martín durante mis primeras incursiones
de trabajo de campo en Tulcingo en el verano del 2012, cuando exploraba temas sobre
participación política de migrantes en la localidad. Don Martín tiene 66 años, es
tulcinguense, formado como ingeniero civil en la ciudad de Puebla en los setenta. Luego
incursionó en las oficinas estatales de SEDESOL como funcionario público y desde ahí
fungía como asesor político para los tulcinguenses que mantenían el ayuntamiento, con
los que conserva una posición de liderazgo. Fue presidente de Tulcingo de 1999 al
2002. Posiblemente debido a su formación y desenvolvimiento como “gestor” y
promotor de obra pública y experiencia en la burocracia estatal resalta en su lenguaje,
una narrativa de regionalización y un discurso de desarrollo gubernamental.
“La Mixteca se defiende un poco m ás^ yo lo analizo así: ¿Por qué hay un
mayor grado de marginación donde hay más recursos naturales? ¿Qué pasa en la
Mixteca si hay menos recursos naturales?, ¿el trabajo es más individual?, ¿las tierras
son áridas? ¿Por qué hay un mejor nivel de vida [que en las otras zonas de Puebla]?” se
cuestiona don Martín señalando que la Mixteca poblana goza de una mejor calidad de
vida. “Pues ante esas carencias y que no hay posibilidades de sobrevivir, la gente migra;
y al emigrar genera mejores ingresos para ellos y para sus familias. Eso de las remesas
es la diferencia. Si nosotros no tuviéramos remesas, ahí si nuestra lucha de marginación
sería mayor que la Sierra Norte” continuaba don Martín. En sus comentarios hacía una
9
-
reflexión sobre el papel central que ha tenido la migración en el sur de Puebla,
comparándola con otras zonas del estado que tienen mayores recursos naturales y otro
tipo de necesidades. Don Martín destaca en su charla que “la Mixteca” está en mejores
condiciones porque las remesas son “la diferencia”.
“Entonces pues eso es lo que ha hecho la diferencia yo creo que ante la escasez,
la gente migra. No tiene otra alternativa y creo que no la tuvo desde los años cincuenta
que empezaron a emigrar _ ya desde esos años^ cincuenta, sesenta, pues ya venían los
patrones del norte [los contratistas] para la pizca del algodón en California. ‘Pero
tráemelos de la Mixteca’ [decían los contratistas], ¿por qué no los de la Sierra Norte?
porque a lo mejor ellos ni se querían ir, su ascendencia indígena tiene otras
características de mayor arraigo hacia sus comunidades y nosotros no, podemos estar el
día de hoy aquí, mañana decidimos irnos a Nueva York porque aquí no nos convence el
sueldo o no tenemos trabajo y allá están nuestros hermanos o nuestros tíos o nuestros
padres; pues vámonos, que nos manden dinero y nos vamos mañana y no lo estamos
pensando mucho, porque además es eso^ aquí ¿qué hacemos?” terminaba don Martín
en tono reflexivo.
Con estos comentarios de don Martín quisiera resaltar varios puntos. Primero,
don Martín comparaba “la Mixteca” con otras regiones de Puebla donde se ubican
algunos municipios cuyos índices de marginación según las estadísticas oficiales son
altos o muy altos, a saber, la Sierra Norte de Puebla o la Sierra Negra1. Para don Martín
la Mixteca está por encima (en un discurso gubernamental de desarrollo) de otras
1 Según la división politico-administrativa del estado, Puebla se divide en siete regiones: I. Hnanchinango, II. Tezintlán III. Ciudad Serdán, IV. San Pedro Cholula, V. Puebla, VI. Izúcar de Matamoros, VII. Tehuacán (Página oficial de Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México). Existen otras asignaciones regionales relacionadas con los recursos naturales y condiciones geográficas a la que se refiere don Martín. La región de Huauchinango y Teziutlán formarían la Sierra Norte de Puebla, la región de Tehuacán la Sierra Negra y la zona de Izúcar de Matamoros es conocida como Mixteca poblana. Tulcingo es uno de los 45 municipios que componen la región VI y tenía un grado de marginación medio, estimado por el Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla en el 2010. Es decir, las estimaciones y comparaciones regionales de don Martín son ciertas.
10
-
regiones del estado en lo referente a condiciones de vida (pobreza, marginación,
analfabetismo, acceso a servicios básicos y derechos sociales, etc.). Al preguntarle a don
Martín en la charla por qué consideraba esta diferencia, destacó que ante la aridez de las
tierras y las condiciones climáticas de la Mixteca que repercuten en la baja
productividad agrícola, la fuerte tradición de trabajo individual que ha impedido el éxito
de proyectos productivos colectivos y “la escasez” de recursos naturales, la gente busca
alternativas en la migración.
Al comparar algunas características de la población de la Mixteca con el de otras
regiones en el estado de “ascendencia indígena”, don Martín defendía algunos supuestos
rasgos que tienen que ver con la movilidad y el arraigo a la tierra. Don Martín indica
que “nosotros”, en la Mixteca, “nos vamos mañana y no lo estamos pensando mucho”.
En cambio, opone esta movilidad al arraigo de “otras” poblaciones indígenas en otras
regiones del estado. Don Martín contrasta también un individualismo en la Mixteca
frente a un comunalismo de las poblaciones indígenas. Este individualismo está
asociado a una facilidad de movilidad que fue atractiva a los enganchadores y
contratistas durante el Programa Bracero de los años cincuenta, “pero tráemelos de la
Mixteca” señala don Martín.
Pese a que se destacan los estereotipos sobre el supuesto arraigo y el atraso de
las poblaciones indígenas en la evaluación de don Martín, y que parece hace algunos
saltos temporales al mencionar los años cincuenta y luego tiempos más actuales donde
ya existen redes solidificadas de parentela en Estados Unidos, me interesa destacar la
importancia que don Martín otorga a la movilidad como opción que en la Mixteca tiene 2
2 En este trabajo uso el término de movilidad en tres sentidos relacionados: en el primero me refiero al desplazamiento físico; el segundo se centra más en la movilidad laboral e inserción de sujetos en mercados de trabajo; y el último consiste en la movilidad social que implica la formación de proyectos personales y expectativas para mejorar las condiciones de vida generacionalmente. En la medida de lo posible, el contexto en que se enuncia el término explicará el sentido que quiero lograr. En este caso don Martín se refiere al desplazamiento físico de los tulcinguenses.
11
-
dos características. Por un lado parece haber un desapego y naturalidad para moverse
formada generacionalmente: “pues vámonos” dice don Martín, asumiendo una relativa
naturalidad en la decisión del migrar. “Podemos estar el día de hoy aquí, mañana
decidimos irnos” parece indicar una tradición de movilidad como un estilo de vida.
Asimismo, el hecho de hacer viajes internacionales con cierta facilidad “mañana
decidimos irnos a Nueva York porque aquí no nos convence el sueldo o no tenemos
trabajo”, indica la adquisición de redes de parentesco y apoyo que se han solidificado
con el paso de los años en Estados Unidos que proporcionan los recursos económicos
para el viaje: “que nos manden dinero y nos vamos mañana y no lo estamos pensando
mucho”. Además, cubrir el costo de un boleto de avión implica el acceso a ingresos
relativamente estables que han posibilitado una mayor constancia en la movilidad
internacional para algunos sectores de población en el sur de Puebla.
Por otro lado, don Martín señala que la gente migra porque detecta que no tiene
muchas posibilidades de ganarse el sustento en sus lugares de origen, “ante la escasez,
la gente migra”. Y además afirma “no tiene otra alternativa y creo que no la tuvo desde
los años cincuenta que empezaron a emigrar”. Don Martín identifica que esta opción de
movilidad está en cierta medida condicionada por una necesidad económica, “porque
además aquí qué hacemos” dice al final, sugiriendo la falta total de alternativas o la idea
de que no hay nada más que hacer.
Esta tensión entre lo que destaca don Martín como la facilidad de movilidad
adquirida históricamente por la formación familiar y al mismo tiempo la escasez de
opciones perdurables para vivir sus vidas en el lugar de origen debido a la pocas
alternativas económicas es una constante en muchas de las experiencias de los
habitantes de esta región. Don Martín está definiendo, a través de sus reflexiones, un
tipo de sujeto que ha emergido en las últimas cinco generaciones y que se ha formado a
12
-
través de su interrelación con procesos regionales y transnacionales. Este sujeto que
goza de movilidad, con una tendencia a la individualización, bajo un ethos de la
realización personal y el éxito, que prioriza a la familia como centro de un sistema de
creencias heredado por el catolicismo es el que se ha fortalecido en esta región.
A pesar de que este sujeto se identifica a sí mismo como un ser autónomo y
emprendedor, este mismo sujeto elabora su cotidianidad a partir de opciones limitadas y
precarias de existencia social. En la búsqueda del sustento diario, este sujeto se ha
insertado en múltiples estrategias de reproducción social que han contribuido
ampliamente a la acumulación de plusvalor en el capitalismo actual en esta y otras
zonas del globo al otorgar su fuerza de trabajo en ciudades como Nueva York y su zona
metropolitana. Por lo que veremos en este trabajo qué condiciones posibilitaron la
emergencia de este sujeto en este contexto de fortalecimiento del neoliberalismo
mexicano, cómo contribuye este sujeto en el régimen de acumulación y de
reglamentación política actual (Harvey 2008) y qué cambios y continuidades se han
generado en esta región como consecuencia de la interrelación de procesos de
formación de sujetos y subjetividades. Para poner en contexto estos cuestionamientos,
explicaré a qué me refiero con el sujeto que parece caracterizar don Martín en los
siguientes apartados.
El lugar y el campo social
En esta investigación muestro las experiencias, imaginarios y aspiraciones de personas
que han vivido sus vidas entre Tulcingo, al sur del estado de Puebla y Nueva York y su
zona metropolitana3. Por lo tanto, más que hablar de un lugar parto de procesos en que
se han formado sujetos a partir de idealizaciones y aspiraciones en las expectativas de
3 En adelante se nombrará de forma abreviada la Zona Metropolitana de Nueva York como ZMNY y comprende los cinco condados de Nueva York más el área norte de Nueva Jersey, en especial las ciudades de Paterson y Passaic, en el condado de Passaic, donde viven algunos tulcinguenses.
13
-
vida y de movilidad social. Los tulcinguenses comparten un imaginario social de
empresario que guía estas expectativas de vida y movilidad que les ha permitido buscar
varias formas de ganarse el sustento tanto en la región como en la ZMNY. Este
imaginario se traduce en la figura del comerciante pero toma distintas características al
conjugarse con la experiencia migratoria internacional. Siguiendo a Roseberry (1994,
1998) trazo un campo social que me lleva a identificar las conexiones de estos sujetos
con las formas de organización del trabajo, ligando escalas de análisis que van de lo
municipal a lo regional, nacional y transnacional. Pese a ello, la base de mi trabajo de
campo ha sido Tulcingo, cabecera del municipio del mismo nombre, pero he
acompañado a algunos tulcinguenses en sus actividades de ocio y en el trabajo de sus
restaurantes y negocios en el sur del Bronx y la zona de Astoria, Queens en Nueva York
así como en Passaic, Nueva Jersey por una temporada corta de trabajo de campo.
Según el censo del INEGI del 2010, la cabecera municipal tiene 5249 habitantes
y el municipio 9245. El censo más reciente, el del 2015, contabiliza a 9854 habitantes
para todo el municipio, es decir un pequeño aumento en el transcurso de los últimos
cinco años (Censo de Población y Vivienda INEGI 2015). Tulcingo está localizado a
unos 170 km de la capital del estado, en la región colindante con Guerrero y Oaxaca
(ver mapa al final de esta introducción). Desde el punto de vista de varios de mis
informantes, Tulcingo es una localidad importante para esta porción del estado de
Puebla debido a su ubicación estratégica que facilita el intercambio comercial y los
servicios administrativos de esa población en total involucramiento vecinal con
Guerrero, Morelos y Oaxaca.
En el trabajo menciono varias “escalas” de análisis que indican que estamos ante
un campo social complejo y en constante recomposición. Debido a la formación de
circuitos de comercio regionales, la movilidad laboral nacional e internacional y los
14
-
procesos de urbanización y transición demográfica que tomaré en cuenta, podemos ver
que no se trata de un estudio de caso de “comunidad” a la vieja usanza. Asimismo,
aunque hago constantes referencias a “la región Mixteca4”, mi uso será cuidadoso en la
medida en que mis informantes, como don Martín, lo usan y hacen traslapes
involuntarios de lo que perciben en Tulcingo y “la región”, lo que consideran que es
importante para situarse frente a otras regiones o pueblos y cómo ellos se perciben a sí
mismos como nativos “de la Mixteca Poblana”. Entonces, lo que me interesa mostrar es
más bien un acercamiento a los procesos que conformaron esta región, en el suroeste de
Puebla, y cómo se conecta con el capitalismo actual.
Se trata de un estudio de caso que muestra “conexiones” no sólo de personas
sino de procesos. En algunas ocasiones, sobre todo al abordar la formación de circuitos
comerciales, mercados laborales y de nostalgia, se traslapan “escalas” de análisis que
vinculan a los tulcinguenses a diversos espacios del globo. Este abordaje de circuitos
regionales e internacionales de movilidad laboral es sólo de manera analítica, para
explicar las estrategias en que se ganan la vida los habitantes de esta zona al buscar
estas opciones más allá de la localidad conectándose con mercados y fuerzas
estructurales que condicionan sus acciones constantemente.
Según información de las entrevistas, hasta la década de los setenta los
habitantes de Tulcingo compartían una base de organización social ligada a lo que
4 La connotación de Mixteca puede llegar a confundir al lector, ya que regularmente se asocia a un amplio territorio que abarca localidades de Guerrero, Oaxaca y Puebla (R. Smith 2006). Geográficamente se ha hecho común una distinción entre “Mixteca Alta” (algunas zonas montañosas de mayor altura sobre el nivel del mar en Oaxaca) y “Mixteca Baja” (zonas de menor altura en el estado de Puebla). Otro uso común está asociado al grupo étnico hablante de mixteco cuyas comunidades se ubican sobre todo en la región colindante entre Puebla y Oaxaca, sobre la ruta entre Petlalcingo (Puebla) y Huajuapan de León (Oaxaca). Siguiendo con estas distinciones y como ya mencioné en la nota 1, la “Mixteca Poblana” es una región así denominada en la división político administrativa del estado de Puebla, la cual abarca 45 municipios. Tulcingo está ubicado en la intersección entre Puebla, Guerrero y Oaxaca y es un municipio cuya población se define como mestiza (no hay evidencias de hablantes de lengua indígena en censos oficiales). Por todo lo anterior, a lo largo del trabajo me referiré a la zona como “sur de Puebla” con algunas excepciones que tienen que ver con discursos gubernamentales y menciones que los informantes elaboraron en entrevistas y charlas.
15
-
Esteban Barragán llama la “sociedad ranchera” (1997). Con esto quiero decir que, en
forma semejante a algunos estudios sobre rancheros y sociedades rancheras, los
tulcinguenses se definen como mestizos, que tenían una economía plural basada en
ocupaciones asalariadas y no asalariadas; la agricultura de subsistencia, la ganadería
extensiva y el comercio a corta distancia. Los rancheros se caracterizan por ser
ganaderos independientes que lograron acumular capital a través de la posesión de
tierras y ganado, posicionándose como las burguesías rurales de amplias zonas
relativamente alejadas de los centros económicos principales del país (Schryer 1983,
1986; Skerrit 1993). En este caso, los tulcinguenses eran parte de amplios circuitos
comerciales vinculados a la ganadería y sus derivados (elaboración de quesos, pequeña
industria del cuero y compra-venta de reses) y a su vez invirtieron en la operación de
tiendas de abarrotes y grandes bodegas de abasto básico que los posicionó en el
comercio regional.
Veremos en los capítulos, cómo la población de esta porción del sur de Puebla
conjuntaba sus ingresos de una economía diversificada pero destacó en el comercio
como actividad que les otorgó de cierto margen de autonomía y movilidad. En este
sentido, los tulcinguenses eran intermediarios que conseguían todo tipo de mercancías
en las centrales de abasto de ciudades como Atlixco, Puebla o la Ciudad de México y
las vendían -en sus tiendas o restaurantes- a clientelas bien definidas de las poblaciones
y rancherías cercanas. Por tanto, se formó una “tradición mercantil” que acompañó a
muchos tulcinguenses tras la experiencia migratoria en la ZMNY e incluso en su retorno
a la localidad de origen en Tulcingo. Veremos también cómo la migración internacional
trastocó drásticamente a la comunidad, de antaño comercial, y aceleró procesos de
terciarización y proletarización que transformó las condiciones de vida de manera
significativa.
16
-
La pequeña propiedad como régimen de tenencia de la tierra fue elemento
crucial en el desarrollo de la ganadería, debido al acaparamiento de tierras para la
crianza de ganado y el pastoreo. Igualmente, los terratenientes y ganaderos
independientes lograron la acumulación de capital que derivó en el desarrollo de
negocios comerciales durante la década de los sesenta y setenta. Como veremos más
adelante, el papel de esta región en la revolución fue quizá de retención del avance
zapatista hacia el sur del país, ante la cercanía del estado de Morelos. En medio de los
conflictos entre zapatistas y carrancistas, muchos de los generales resultaron
beneficiados con grandes extensiones de tierra que años más tarde se volvieron
municipios. En ese sentido, no se desarrollaron instituciones ligadas a la tenencia de la
tierra como en otras zonas del país que contrarrestaran o fungieran paralelamente al
ayuntamiento (Torres 2012). Estos elementos parecen fortalecer las lealtades de los
caciques locales al poder central del Estado mexicano al mantener un sistema clientelar
y de lealtad al PRI-Estado que regulaba el orden político hasta bien entrados los años
noventa (Pansters 1998; Recondo 2006; Rus 1995).
El clima seco, la escasez de agua y las condiciones geográficas en Tulcingo poco
ayudaron a la agricultura comercial, por lo que esto fue posiblemente una de las razones
por las que esta zona no fue prioridad de proyectos estatales de desarrollo. Varios de
mis informantes reconocían que la poca siembra que había no sostenía por si sola la
reproducción familiar, por lo que la gente estaba acostumbrada a las actividades
comerciales desde bien entrados los inicios del siglo XX. Por ende, existía una amplia
movilidad laboral por redes y circuitos comerciales que funcionaban de manera
relativamente autónoma y que conectaban la zona con otras regiones como “La
Montaña” de Guerrero y la “Mixteca Alta” en Oaxaca.
17
-
Asimismo, la zona parecía estar en aislamiento hasta mediados de los ochenta al
menos en términos de política gubernamental, red de comunicaciones e infraestructura
carretera. Esto lo confirman algunos de mis informantes cuando hablan de un cierto
abandono por parte de los servicios y la atención que el Estado debía procurar. En este
sentido, la electrificación de la zona fue hacia 1967, las oficinas de correos y la red
telegráfica se instaló en 1973 y 1976 respectivamente. La carretera principal que
conecta el sur de Puebla con Guerrero (la vía Palomas-Tlapa de Comonfort) empezó a
construirse en 1980 (inaugurada hasta 1986) y el agua potable se instaló bajo el
Programa Solidaridad en la administración de Carlos Salinas de Gortari en 19905.
El campo social se traza más allá de los circuitos de migración regional pues los
tulcinguenses viajaban grandes distancias en busca de trabajo hacia la capital del estado,
los estados de Veracruz, Morelos, el estado de México y el Distrito Federal (ver Rivera
2011a). Asimismo, con el Programa Bracero (1942-1964) su movilidad creció hacia los
campos agrícolas de Arizona, Texas y California durante la década de los cincuenta. Y
luego, a la par de esos viajes, algunos se movieron hasta la ciudad de Nueva York y su
zona metropolitana buscando empleos en la industria del vestido y los servicios. A
continuación, vale la pena adentrarnos con más detalle en estas formas de movilidad
para luego explicar al lector el argumento central de este trabajo.
Cinco generaciones de movilidad
Hablar de generación facilita identificar la experiencia individual de los sujetos así
como los marcos de interacción familiar y los procesos sociales más amplios en que
están inmersos. A través del paso generacional podemos identificar ciertos rasgos de
movilidad y cambio social que facilita el análisis etnográfico en contextos migratorios.
5 Información obtenida de una cronología local conocida popularmente como “El librito” de Librado Flores, quien fue secretario de la presidencia municipal por varias décadas hasta su fallecimiento en 1993.
18
-
Una generación puede definirse según dos criterios: según su contexto de parentesco,
como una etapa dentro de una sucesión natural que incluye a quienes pertenecen a una
misma genealogía que proviene de un antecesor. Así podemos hablar de padre, hijo,
nieto en una sucesión lineal de parentesco. En un segundo criterio, una generación es
una cohorte o conjunto de personas nacidas aproximadamente en la misma época, por lo
que comparten algunas características del contexto de formación y socialización
(Rumbaut 2006: 362-363).
En este proyecto retomo esta mirada generacional para dar cuenta de las
transformaciones y fuerzas estructurales en las experiencias de movilidad de las familias
tulcinguenses. Utilizo ambos criterios combinándolos de manera indistinta para explicar
las características de ciertas coyunturas históricas y sobre todo para explicar la
movilidad laboral y social, a partir de la formación de proyectos personales y familiares
que se realizan medianamente o desdibujan en el día a día de los negocios y rutinas. Por
lo tanto, identifico cinco cohortes generacionales que sintetizan la movilidad nacional e
internacional de los tulcinguenses. Asimismo, debido a que no podríamos afirmar que
hay un patrón consecutivo y gradual de movilidad (primero la migración interna y luego
la internacional y el retorno6), la idea de generación permite más bien rastrear las
diversas experiencias y continuidades dentro de procesos de largo alcance. En este
sentido, las generaciones que he detectado se caracterizan por cohortes de quince años,
6 Sobre el retorno hay varias aclaraciones. Algunos autores señalan que no se puede hablar de retornos definitivos pues siempre hay una tensión en la decisión del individuo o la familia para “establecerse” en un lugar o volver a migrar (Espinosa 1998; Binford 2004). El retorno debe cuestionarse como un proceso dado por múltiples circunstancias incentivadas por fuerzas estructurales que sirven de condicionantes en la decisión o en alguna situación de deportación (D’Aubeterre y Rivermar 2014). Asimismo, se ha señalado que es necesario ampliar la mirada analítica hacia el retorno más allá de un punto de llegada triunfal y observar las condiciones de reinserción de los retornados y sus dificultades a largo plazo (Rivera 2011b, 2013). Veremos esto con más detalle en el capítulo 1 y 5. Además, como he señalado en la viñeta inicial, los habitantes del sur de Puebla siempre han tenido a la mano la opción de la movilidad que debe distinguirse de las concepciones del retorno como un punto de llegada final.
19
-
con sus respectivos periodos de migración7. En el ejercicio de ejemplificar este
esquema, la siguiente tabla muestra las cohortes generacionales que señalo:
Tabla 1. Generaciones
Periodo de nacimiento
Periodo de posible
migración
Edadactual
BracerosPrimera generación
1930-1945 1950-1965 73 a 88
PionerosSegunda generación
1945-1960 1965-1980 58 a 73
Rodinos*Tercera generación
1960-1975 1980-1995 43 a 58
Tulcingo del dólar8Cuarta generación
1975-1990 1995-2001 28 a 43
Tulcingo del dolorQuinta generación
1990-2005 2001 a la fecha
13 a 28
Fuente: Elaboración personal con base en datos de campo9 *Por la Ley Simpson-Rodino (1986)
Evidentemente que nos encontramos ya con una sexta generación de infantes en
crecimiento, pero no abordaremos sus características de manera particular, sino como
parte de las expectativas y aspiraciones de sus padres. El periodo de migración es una
estimación teniendo en cuenta la edad productiva de la persona. Pero hay que insistir en
que no hay patrones fijos. Es decir, encontramos casos de nula movilidad, otros de
jóvenes que fueron llevados por sus padres desde pequeños a los lugares de trabajo u
otros más de migración circular. Asimismo, la tabla no considera el retorno como
movilidad. Es decir, aunque hay experiencias de retorno temporal que acompaña a otra
7 Retomo estos cohortes de edad y perspectiva etnográfica de mi trabajo de grado de Maestría “El interés que nos mueve es nuestra tierra: hegemonía selectiva y migración internacional en Tulcingo de Valle Puebla. Una perspectiva generacional 1951-2013)” defendida en septiembre del 2013 en El Colegio de Michoacán.8 Tanto Tulcingo del dólar como Tulcingo del dolor son apelativos que surgieron en las entrevistas y comentarios de los tulcinguenses en trabajo de campo. Las retomo para caracterizar no sólo a estas generaciones sino a la etapa que estas generaciones están viviendo en la edad adulta.9 Es importante mencionar que las edades no son para nada fijas, pues existen casos de braceros ya fallecidos o pioneros de mayor edad. Asimismo, existen casos de experiencias migratorias que sobrepasan los años definidos aquí. Pero el cuatro es un referente para guiar la discusión temporal de las generaciones y ubicar al lector en la experiencia migratoria de esta región.
20
-
etapa de migración, éstas no son tomadas en cuenta debido a que regularmente son
estancias cortas (que van de unos días a tres o cuatro meses). En lo que sigue describiré
cómo ha sido el proceso de movilidad laboral teniendo como punto de análisis las
cohortes generacionales anteriores y sosteniendo que con fines analíticos se ha separado
la migración interna de la internacional pero ello no indica una migración por etapas
sino procesos en constante interacción. Esto se verá a más detalle en el capítulo 1.
Movilidades regionales y la experiencia urbana nacional
Si bien este estudio pone el centro de atención hacia los últimos cuarenta años en el
marco del neoliberalismo, es necesario indagar en las décadas anteriores para tener un
panorama más amplio de los procesos que conforman la región. Por lo tanto, me
remonto a la década de los cuarenta y cincuenta, que es de la que tienen más referencia
mis informantes. Durante estos años, los tulcinguenses buscaban opciones para ganarse
el sustento en la agricultura de subsistencia, algunos oficios artesanales como el curtido
de pieles, la elaboración de huarache, la ganadería (bovino y caprino) y el comercio
regional. Pero ya desde entonces los tulcinguenses se contrataban en los cultivos de
caña de azúcar, cítricos y plátanos en Veracruz y Morelos (Rivera 2007, 2011a).
Coincidiendo con lo hallado por Rivera (2007, 2011a, 2012), la migración en estos
años, hasta muy entrados los sesenta se caracterizaba por ser masculina y temporal,
volviendo a sus propios campos para la cosecha de sus cultivos.
Hacia los cincuenta y sesenta también pude registrar movilidad de algunas
familias a Ecatepec y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Muchas familias
emigraban a estas ciudades como resultado de la violencia política que conmocionó a la
localidad desde los años cuarenta y cincuenta. Otras buscaron opciones de empleo como
profesores rurales en otras regiones del estado. En las ciudades, los tulcinguenses se
21
-
empleaban como operadores de fábricas, empleados en los mercados de abasto
periurbanos, y algunos otros en la construcción. Las mujeres como empleadas
domésticas y costureras. La migración urbana fue permanente en algunas familias que
se establecieron en Puebla o el área metropolitana de la ciudad de México. En otras,
sirvió como “trampolín” para una nueva experiencia migratoria hacia Nueva York.
Otras más, volvieron a Tulcingo tras unos años de estancia en las ciudades. Hacia
entrados los sesenta y setenta, la migración hacia las ciudades fue también con fines
educativos. Algunos de mis informantes indicaron que sus padres, que siendo braceros
migraban por algunos meses a los campos del sur de Estados Unidos, financiaban la
educación de sus hijos en la ciudad de Puebla o en otras zonas ya mencionadas del
estado de México.
Por el momento hablamos de una generación apegada a la vida campesina cuyo
espacio estaba cambiando conforme avanzaban los años y las formas de movilidad de su
población. Esta generación habla de relaciones de respeto, solidaridad y valores como la
hombría y el honor, basada en el dominio de las labores agrícolas y ganaderas. Se
estimaba el trabajo manual que involucrara destreza física y fuerza. Esta generación
frecuentemente alude a la pobreza y la precariedad como el común de la población, pero
defiende la “simpleza” y tranquilidad de estos años en comparación a lo que ven y
perciben en las generaciones jóvenes.
El Programa Bracero y movilidad internacional
Con el Programa Bracero (1942-1964), algunos tulcinguenses se suman a los contratos
temporales de carácter agrícola en los campos de Arizona, Texas y California (Rivera
2007, 2011a, 2012). La participación de los tulcinguenses en el Programa Bracero
facilitaba el cultivo de sus propias tierras y el mantenimiento de sus actividades
22
-
comerciales. Los varones que participaron en el Programa Bracero que contaban con
algún número significativo de cabezas de ganado, pudieron acumular un mayor capital
para la apertura de tortillerías, tiendas de abarrotes, panaderías y pequeños negocios.
Otros, se mantenían en sus campos, complementando sus ingresos en el comercio y con
empleos asalariados. Asimismo muchos braceros pudieron solventar una educación
semi-profesional o profesional de sus hijos en ciudades cercanas, lo que hizo a los hijos
adquirir mayores habilidades de desenvolvimiento en contextos urbanos y contrastantes
con lo que habían vivido sus padres. Los braceros fueron los primeros migrantes
internacionales aunque también hay registro de casos de tulcinguenses que llegaron a
Nueva York sin haber tenido familiares en el Programa Bracero. Como se sabe, la
movilidad de los braceros es temporal y cíclica. Es decir, los varones que participaron
en el programa a menudo contaban con ganado y tierras cultivables que debían cuidar.
En estos años también se registraron las primeras llegadas de los tulcinguenses a
la ZMNY. Passaic y Paterson Nueva Jersey fueron los primeros destinos, así como el
sur de Brooklyn y Astoria en Queens. Algunos tulcinguenses que participaron en el
Programa Bracero pudieron hacerse de documentos migratorios (residencia, permisos de
trabajo, visas temporales) para ellos y sus familias a través de sus patrones, por lo que
facilitaron el viaje de la siguiente generación. Otros hicieron el viaje pasando la frontera
usando diversas estrategias que no implicaban tanta complicación de seguridad y
financiamiento, tomando en cuenta las condiciones fronterizas actuales.
La tendencia migratoria se transformó de la primera a la segunda generación de
migrantes en la década de los setenta (Rivera 2007, 2011a) ya que los hijos de los
braceros y comerciantes rechazaron el trabajo agrícola de sus padres para insertarse en
empleos de servicios y pequeña industria en la ZMNY. La segunda generación, los aquí
llamados pioneros, se empleó en restaurantes, fábricas de manufactura, limpieza de
23
-
oficinas, tiendas departamentales, etc. Según Rivera (2007, 2011a) esta generación más
relacionada con el estilo de vida urbana al moverse a ciudades cercanas para las
escuelas y trabajos temporales, marcó una diferencia sustancial con la de sus padres al
emplearse en el sector servicios. La experiencia de vida urbana permitió ampliar sus
expectativas de consumo y de movilidad, al desenvolverse y adquirir habilidades de
socialización más allá del trabajo agrícola.
La Ley IRCA y sus efectos
La Immigration Reform and Control Act, IRCA, por sus siglas en inglés, generó un
cambio importante en los patrones migratorios después de su implementación en 1986
(Gledhill 1995, R. Smith 2006). Durand, Massey y Malone (2009) señalan que la ley
IRCA surgió como resultado de una política estadounidense que vinculaba la migración
con la seguridad nacional. Desde principios de los ochenta, los medios de comunicación
y la opinión pública estadounidense hablaban de los latinos como una “corriente
continua” o “marea” que podría convertirse en inundación, por lo que se asoció la
llegada de inmigrantes con una invasión que debía detenerse ante el contexto de la
Guerra Fría. El gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) sintió que se debía hacer algo
ante una imagen generalizada de pérdida del control fronterizo y un ferviente
nacionalismo pos Guerra Fría por la defensa del país.
Por tanto, la ley IRCA pretendía combatir la inmigración indocumentada
imponiendo sanciones a empleadores que contrataran a indocumentados, asignó
mayores recursos para vigilancia de la frontera y autorizó una amnistía para los
inmigrantes sin papeles que pudieran comprobar su residencia de forma continua en el
país desde 1982 (Massey et. al. 2009). De esta forma, la reforma pretendía fomentar una
imagen en la que se protegía la frontera y se tenía un control del “problema migratorio”.
24
-
Sin embargo, la medida fue crucial en el aumento de la migración no sólo en el cruce
fronterizo de forma ilegal sino documentada en los aeropuertos, ya que se vio un
incremento notable en el número de residencias y naturalizaciones de mexicanos como
ciudadanos estadounidenses10. Se trataba de familiares de los que ya residían en Estados
Unidos que vieron la regulación de su situación migratoria como un paso necesario para
la regularización de sus familiares y su unificación en ese país. Según Robert C. Smith
(citado en Cordero 2007: 162) en el caso de Nueva York, “los mexicanos fueron el
segundo grupo más numeroso después de los dominicanos en solicitar amnistía en
1986” por lo que la amnistía tuvo un papel fundamental no sólo en el incremento de los
flujos sino en las modificación de las características de los patrones migratorios. Con
todo esto, la reforma, lejos de inhibir la migración indocumentada, fortaleció las redes
que ya existían y ayudó a la reunificación familiar cambiando los patrones circulares y
de migración temporal a estancias más prolongadas en Estados Unidos, debido, en gran
parte, al incremento en la vigilancia fronteriza.
Robert C. Smith sugiere que la ley IRCA facilitó que se realizara la “vida
transnacional” al hacer más barato, rápido y sencillo viajar entre Puebla y Nueva York
(2006: 65). La ley facilitó el éxodo de cónyuges e hijos que se encontraban en la
población de origen quienes viajaban de forma tanto ilegal como con documentos. Por
tanto, “tener papeles” incrementó la migración y la reunificación familiar, pero también
polarizó la estructura de clases local cuando los “residentes” o ciudadanos eran
percibidos como símbolo de prestigio y poder frente a algunos que no habían migrado o
que estaban de forma indocumentada en la ZMNY.
10 Los programas de legalización de la ley IRCA, a la larga, proveyeron de documentos de residencia a más de 3 millones de personas, 1.7 millones de “trabajadores autorizados legalmente” (legally anthorized workers -LAW) -aquellos que pudieron demostrar un tiempo largo de residencia en Estados Unidos; y 1.3 millones de “trabajadores especiales de la agricultura (special agricultural workers -SAW) -personas que pudieron demostrar haber trabajado el año anterior en la agricultura estadounidense. De aquellos legalizados, 2.3 millones (tres cuartos del total) eran mexicanos: 1.3 de millones de LAW y cerca de 1 millón de SAW (Massey, Durand y Malone (2009: 103).
25
-
En el marco de la ley IRCA, muchos tulcinguenses que ya vivían en Nueva York
lograron regularizar su situación migratoria. Si bien, la migración de los tulcinguenses
era circular, haciendo estancias vacacionales en Tulcingo, a partir de la adquisición de
residencias y ciudadanías los viajes fueron en avión, acortando tiempos y teniendo un
mayor control de las visitas y estancias tanto en Tulcingo como en Nueva York.
Mientras estuve en trabajo de campo, algunos hablaban de que cuando los padres de
familia obtuvieron la “green card” fue más fácil obtener la legalización del resto de la
familia, por lo que persisten historias de migración “por turnos” siendo el primer viaje
del varón padre de familia, luego el de la esposa, dejando a los hijos con los abuelos; y
finalmente, cuando los padres lograron obtener los papeles, adquirieron los documentos
migratorios de los hijos y “mandaban por ellos” para reunirse en Nueva York.
La migración acelerada y la semi-urbanización de Tulcingo
En la década de los noventa, como consecuencia de la amnistía migratoria de 1986
conocida como Ley IRCA o Simpson-Rodino, que permitió la regulación del estatus
migratorio de millones de indocumentados y la unión familiar en un lado de la frontera,
se visibilizaron con mayor fuerza procesos de transformación económica en la región.
En Nueva York, los tulcinguenses se incorporaron a la demandante industria
restaurantera y de servicios que necesitaba la ciudad. De forma paralela, durante los
noventa, Tulcingo muestra una llegada de población proveniente de la Montaña de
Guerrero que, a expensas del auge de la construcción en la localidad, la escasez de
mano de obra local, la “dolarización” de la economía por el flujo constante de remesas y
el auge comercial, pudieron encontrar en Tulcingo opciones de empleo con salarios más
altos que en sus lugares de origen. Tulcingo experimentó en esta década un crecimiento
demográfico a pesar del aumento de la salida de sus habitantes hacia Estados Unidos y
26
-
se convirtió en un centro de llegada para los flujos de migración interna. Como veremos
en el capítulo 1, esto nos habla de un circuito migratorio donde el retorno de su propia
población era dinámico así como la llegada de nueva población trabajadora que se
quedó a vivir en la localidad.
Para este momento ya había en Tulcingo por lo menos una cuarta generación en
movilidad hacia Nueva York, tanto de manera documentada como por el cruce “ilegal”
en la frontera. Por tanto, debido a que, por un lado los flujos migratorios se
incrementaron considerablemente y por otro, el lugar de origen experimentó una
creciente urbanización producto de la demanda de mano de obra local, y un vertiginoso
crecimiento comercial resultado de la creación de nuevas necesidades en la
configuración de la estructura demográfica local, la década de los noventa se caracteriza
por una migración acelerada concepto que Leigh Binford (2003) propone para explicar
cómo los índices de movilidad internacional se incrementaron en un periodo corto de
tiempo, sobre todo en localidades del centro y sur del país. Pese a que el sur de Puebla
siempre se caracterizó por una constante movilidad laboral, retomo el concepto de
migración acelerada que caracteriza particularmente la década de los noventa en esta
región (veremos a más detalle esto en el capítulo 1 y 2). El concepto de migración
acelerada pone énfasis en los cambios profundos que experimentaron algunas
comunidades en el transcurso de cortos periodos de tiempo, en tanto sus condiciones de
vida fueron drásticamente transformadas (Lee 2008; D’Aubeterre y Rivermar 2014). En
el caso de Tulcingo, la migración acelerada experimentada en los noventa fortaleció
procesos de acumulación de capital para algunas familias de comerciantes y a su vez, de
competencia en otras familias que se mantienen de forma precaria con pequeños
negocios o como asalariados.
27
-
Considerando el avance generacional, para este momento tenemos a
tulcinguenses de edad adulta que han solidificado redes y ampliado destinos en Estados
Unidos que han servido de plataforma para la llegada de nuevos inmigrantes. Los
primeros viajeros, en su mayoría, tenían papeles que les facilitaban los tiempos y
constancia de los viajes entre la ZMNY y Tulcingo. Otros más, llegaron de manera
indocumentada y se mantuvieron así, hasta entrados la década del dos mil -posterior al
atentado del 11 de septiembre del 2001- cuando las condiciones en el cruce fronterizo
obligaron a considerar el establecimiento o permanencia en un lado de la frontera,
dependiendo de sus condiciones familiares y proyectos personales. Entonces, sobre todo
hacia finales de los noventa y principios del dos mil, se desarrollaron dos figuras de
“migrantes”: uno con residencia o ciudadanía que estaba más familiarizado con la
movilidad y una mayor frecuencia de viajes; otro indocumentado con trabajos más
precarios y una mayor vulnerabilidad en el cruce fronterizo.
Los noventa fue también el escenario en que se acentuó una economía basada en
los servicios y el ocio, al consolidarse una mayor afluencia de remesas y la apertura de
negocios familiares por toda la población. Las remesas incentivaron la subida de los
precios, al tener de referente la conversión peso-dólar para el cálculo de costos en
propiedades, rentas y otros gastos. Asimismo, se reconfiguraron los “ciclos festivos” de
la población al ajustar los tiempos al calendario y ciclos productivos generados por la
dinámica migratoria. Cada vez más se hacía más visible una división de los espacios de
“producción y reproducción social” entre Puebla y Nueva York (Gledhill 1995: 87). Los
migrantes visitaban Tulcingo durante verano y diciembre para pasar una temporada
vacacional con sus familias y permanecían el resto de los meses en sus dinámicas
cotidianas de trabajo en la ZMNY. El retorno de algunos tulcinguenses que
establecieron negocios en la localidad también solidificó este cambio sustancial que
28
-
permitió que Tulcingo fuera el centro de abastecimiento regional cuyos negocios
atienden a las poblaciones más pequeñas en giros como casas de cambio, restaurantes,
materiales de construcción y ferreterías, negocios relacionados a fiestas privadas (renta
de sillas, vestidos de novias y XV años, salones de belleza, pastelerías, videos y
fotografías, etc.). Los tulcinguenses llaman a esta etapa de auge migratorio Tulcingo del
dólar para hacer notar el dinamismo económico y los cambios en las condiciones de las
familias.
Desaceleración de la migración internacional y reajustes locales
El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 marcó un cambio sustancial en las
tendencias migratorias contemporáneas entre México y Estados Unidos ya que trajo
consigo una mayor vigilancia fronteriza y un fortalecimiento de las políticas de
seguridad y anti-terrorismo por parte del gobierno estadounidense. En la memoria de
mis informantes, esta coyuntura impactó en tal grado que replanteó los proyectos de
establecimiento y retorno de muchos tulcinguenses, disminuyendo sus viajes de manera
considerable. Algunos autores han señalado que en los años posteriores al 2001 se ha
evidenciado una disminución en los flujos de emigración indocumentada de mexicanos
hacia Estados Unidos (Calderón 2012) y un estancamiento en el dinamismo económico
que parecía constante durante los noventa en aquellos lugares de mayor dependencia
económica de las remesas.
Por otro lado, los patrones migratorios profundizaron sus cambios luego de la
crisis del 2008 en Estados Unidos. Aunque la crisis no tuvo los mismos efectos en todos
los sectores de la economía y regiones del globo, varios autores sugieren que ésta
influyó de manera importante para el retorno de muchos migrantes a México, sobre todo
aquellos involucrados en la industria de la construcción (Alarcón, et. al. 2009). Herrera,
29
-
González y Rocha (2009) señalan que la crisis tuvo de manera generalizada, tres efectos
fundamentales: una desaceleración de los flujos de migración indocumentada de México
hacia Estados Unidos; un aumento en la tasa de desempleo que afectó a la población
hispana en Estados Unidos y una disminución del flujo de remesas enviadas hacia
México.
En Tulcingo los efectos de estos cambios se resintieron luego del 2001, cuando
los índices de movilidad bajaron. Los tulcinguenses prefirieron reducir sus viajes ya sea
por cuestiones de seguridad, de prevención económica y comodidad. Muchos de mis
informantes indicaron que la majestuosidad de las fiestas patronales y las temporadas
festivas de los migrantes visitantes bajaron desde ya avanzados estos primeros años del
dos mil. Además, indicaron que la afluencia de remesas disminuyó considerablemente.
Asimismo, la apertura de negocios, que era una constante durante la década de los
noventa, se detuvo.
Posteriormente, la crisis económica del 2008 significó la revaloración del
retorno, el establecimiento o la movilidad interna en Estados Unidos para buscar nuevos
mercados de trabajo. Estos acontecimientos recientes han afectado la toma de decisiones
de millones de indocumentados en Estados Unidos, así como de manera indirecta, la
economía de las regiones “expulsoras” en México. Se ha notado un significativo retorno
de tulcinguenses que fueron deportados y llegaron a la localidad con pocos o nulos
recursos económicos para invertir, desempleados, enfermos o con trayectorias
delictivas. Asimismo, algunos tulcinguenses afirman que la economía local basada en
servicios ligados al ciclo festivo es sumamente dependiente de los paisanos que viven
en Nueva York. En términos generacionales, tenemos una generación de comerciantes y
pequeños empresarios, con documentos migratorios vigentes estadounidenses, frente a
30
-
otros tulcinguenses, indocumentados, que se han tenido que ajustar a los empleos más
precarios y de menor remuneración.
Las generaciones más jóvenes están experimentando estos cambios que indican
una etapa de crisis e incertidumbre en lo que fue su proyecto de movilidad social basado
en la experiencia migratoria como etapa de capitalización. Los tulcinguenses viven
ahora en “Tulcingo del dolor” que indica un contexto de mayor polarización social y
precariedad en los negocios que se lograron abrir en la etapa previa. En Tulcingo del
dolor resaltan las contradicciones entre las narrativas de éxito y aprovechamiento de
oportunidades frente a la acentuación de las narrativas de crisis, frustración y fracaso en
negocios que viven al día para la reproducción doméstica y no del negocio como tal.
Veremos a más detalle en el capítulo 2, 3 y 4 cómo estas historias de “éxito” y a su vez
de “fracaso” son el resultado de una consciencia práctica y contradictoria que permite
que estos sujetos puedan sobrellevar condiciones de precariedad, explotación y
autoexplotación en sus historias laborales.
El argumento etnográfico
En esta historia identifico varios procesos interrelacionados que ocurren en esta región y
de forma simultánea en la ZMNY donde los tulcinguenses establecieron su residencia,
se insertaron como empleados en restaurantes o pusieron sus negocios. Por un lado, un
primer proceso es el desarrollo del comercio en la región. Los tulcinguenses están
familiarizados con las actividades comerciales y el manejo de negocios familiares bajo
algunos rasgos heredados por la organización social de las sociedades rancheras (la
autonomía en el manejo de sus negocios, el individualismo y el apego a la familia).
Como veremos en los primeros capítulos, los rancheros lograron acumular capital a
través de la posesión de ganado y derivaron en actividades comerciales que les dotó de
31
-
cierta autonomía y margen de maniobra para tomar decisiones en sus transacciones
comerciales y negocios. De esta forma, en esta región existe un proceso de
identificación de estas personas a través de cambios y continuidades en cinco
generaciones en que ellos mismos se distinguen como comerciantes. Tulcingo se
transformó de una pequeña localidad a un centro dinámico que provee de servicios y
productos de abasto básico a una amplia región. Ser comerciante agrupa una diversidad
de actividades laborales y estrategias de ganarse la vida que los lleva a atender tiendas
de abarrotes, restaurantes y pequeños negocios familiares que sobreviven en ciclos de
apogeo y decadencia en relación con un mercado de nostalgia (Hirai 2009) que los liga
con la ZMNY. Asimismo, como veremos en el capítulo 2, comerciante es una categoría
que agrupa a migrantes de retorno, restauranteros y abarroteros que es usada para
reforzar una identidad como pueblo ante amenazas de otros pueblos.
Un segundo proceso es la experiencia de la migración internacional, la cual
trastocó profundamente los proyectos individuales y familiares de estas personas. La
migración internacional generó una mayor fragmentación social al exacerbar la
terciarización11 de la economía regional. En sólo dos generaciones, -la del Tulcingo del
dólar y el Tulcingo del dolor-, se transformaron estos proyectos que generacionalmente
ya no daban las mismas posibilidades de ahorrar cierto capital y sostener la construcción
de un hogar, para los más jóvenes. Mientras que las generaciones adultas vieron que la
migración podría ser una etapa de capitalización para abrir negocios familiares, las
generaciones más jóvenes tienen cerrada esa posibilidad debido a las condiciones
descritas en apartados anteriores sobre la vigilancia fronteriza y las políticas migratorias
recientes.
11 El proceso de terciarización es el creciente dominio relativo de las actividades propias del sector terciario (comercio y servicios) sobre los otros sectores de la economía, a saber, el sector primario (agropecuario y extracción de recursos naturales) y el secundario (industria y transformación de materias primas) (Ángel 2007: 49). Esto relacionado con un desigual e intensivo crecimiento de la llamada “economía informal”.
32
-
En otro sentido, con la experiencia migratoria se formó un “ejército industrial de
reserva” que se ajustó a las necesidades de la industria restaurantera y de servicios de
la ZMNY y generó a su vez una acentuación de las “distinciones” en la localidad de
origen. Pese a que todos los que tienen un negocio familiar se identifican como
comerciantes -aun con experiencia migratoria internacional- los que poseen restaurantes
están orgullosos de aplicar sus conocimientos adquiridos en Estados Unidos pero viven
al día en sus negocios con una mayor propensión a la autoexplotación y la explotación
de sus familias.
Tras la vía de la migración internacional, las posibilidades en los proyectos de
vida de los tulcinguenses se ampliaron y complejizaron. Mientras que algunos de estos
migrantes establecieron sus pequeños negocios y residencias en la ZMNY; otros
abrieron sus negocios en Tulcingo, por lo que son “migrantes de retorno” que se
insertaron a la economía local como restauranteros y comerciantes. La categoría de
migrante y “retornado” pierde sentido cuando estos mismos sujetos se convirtieron en
restauranteros o comerciantes. En este contexto, como veremos a más detalle en el
capítulo 4, los llamados migrantes por los tulcinguenses son aquellos que viven en la
ZMNY y vuelven temporalmente durante periodos vacacionales. Estos migrantes son
una pequeña élite que tiene negocios en sus lugares de residencia e invierten
coyunturalmente, con sus remesas, en algunos proyectos comunitarios de los
tulcinguenses. Por tanto, migrante es en este caso una categoría usada por los
tulcinguenses hacia los visitantes que vienen de Estados Unidos pero tiene un uso
2 Entiendo el “ejército industrial de reserva” en un sentido amplio y no propiamente como trabajadores de la industria. El ejército industrial de reserva es aquella población que está en espera de ser requerida por el capital. “Se compone de segmentos de la población que están a veces empleados, a veces subempleados o sin empleo en los ciclos económicos” (Marx en Roseberry 1997: 37). Marx señala en El Capital (1978: 543) que “la superpoblación relativa existe bajo las más diversas modalidades. Todo obrero forma parte de ella durante el tiempo que está desocupado o trabaja solamente a medias. Prescindiendo de las grandes formas p e r ió d ic a s que le imprime el c a m b io d e fa s e s d e l c ic lo in d u s tr ia l y que u n a s v e c e s , en los periodos de crisis, hacen que se presente con carácter agudo, y o tr a s v e c e s , en las épocas de negocios flojos, con carácter crónico, la superpoblación relativa reviste tres formas constantes: la f lo ta n te , la la te n te y la in te rm ite n te"” (cursivas en el original) (Macip 2009: 11).
33
-
político al negociar proyectos estatales, de canalización de remesas y financiamiento de
campañas electorales.
Un tercer proceso es a nivel ideológico e implica la transformación de las
subjetividades y la formación de expectativas en las posibilidades de movilidad social
de estas cinco generaciones. Veremos cómo se cimentaron con una fuerza significativa
ideologías de emprendurismo sobre la base del prestigio social, prácticas de consumo y
narrativas de sacrificio-éxito que facilitó la explotación y alienación de los habitantes de
esta zona que se encuentran inmersos en redes y circuitos internacionales de trabajo.
Mientras que persiste una recomposición de los mercados laborales que implica una
dialéctica entre zonas periféricas que alimentan a un centro económico en el cual los
trabajadores son miembros de una clase sobre-explotada y deseada como fuerza de
trabajo pero rechazada como persona (Gledhill 1995), el trabajador migrante del sur de
Puebla es un ejemplo de una serie de contradicciones entre la precarización, la
explotación y los discursos de empoderamiento y éxito. Estas contradicciones entre los
mecanismos ideológicos (valoraciones de éxito, realización personal y emprendurismo)
que motivan a estas familias a tomar decisiones cotidianas y vivir sus vidas entre arduas
condiciones de trabajo, jornadas extensas y escasas ganancias son el hilo conductor de
los casos etnográficos que expongo para señalar de qué manera ganarse la vida es
también jugarse la suerte.
En el centro de estos procesos se consolidó una especie de “tradición mercantil”
con un “ethos” que se sustenta con la permanencia de un imaginario social13 de
3 Retomo el concepto de imaginario social de Charles Taylor (2006: 37) quien lo define como “el modo en que [las personas corrientes] imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a estas expectativas”. Taylor sugiere que el término imaginario distingue: 1) la forma en que las personas corrientes “imaginan” su entorno social, algo que la mayoría de las veces se manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas, 2) el imaginario social es compartido por amplios grupos de personas, si no es que la sociedad en su conjunto, y 3) el imaginario social es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad (2006: 37).
34
-
empresario. A través de los casos que ilustro en cada capítulo, señalo cómo este
imaginario compartido por esta colectividad toma forma en las narrativas de sacrificio-
éxito, superación personal y autorrealización en sus negocios y, asimismo, es
consistente con la búsqueda de estrategias de ganarse la vida entre Tulcingo y la
ZMNY. Por lo tanto esta investigación es una etnografía de corte histórico que muestra
la consolidación de este imaginario social sobre el empresario y de pequeña empresa a
través de negocios familiares de abarrotes y restaurantes, en un contexto de ajustes de
los mercados laborales internacionales que han facilitado el autoempleo, la
precarización laboral y las recurrentes crisis económicas.
En la búsqueda de estrategias para obtener el sustento diario, algunos
tulcinguenses ganaderos pusieron tiendas de abarrotes. Estos comerciantes pudieron
consolidar cierto capital que se tradujo en prácticas de consumo y la adquisición de
bienes que heredaron a sus hijos y nietos. Por otro lado, los que contaron con
experiencia migratoria en Estados Unidos y abrieron restaurantes son más dependientes
de los ciclos festivos en que los migrantes visitan la localidad. Sus rutinas de trabajo son
más intensas y sus ganancias más efímeras. Éstos basan su reproducción en la
autoexplotación y la de su propia familia, luego de un proceso previo de ahorro con la
venta de su fuerza de trabajo en restaurantes neoyorkinos. Veremos en el capítulo 2 y 3
cómo los restauranteros son los que, pese a que se distinguen con un discurso de estatus
y prestigio social, suelen tener altas condiciones de precariedad que sobrepasan a los
abarroteros y viejos ganaderos.
No obstante, en la imbricación de estos procesos, los tulcinguenses dotan de
sentido a sus vidas a través de narrativas y experiencias que oscilan entre posiciones
optimistas y de aprovechamiento de oportunidades; y otras que enfatizan la precariedad,
la incertidumbre y la crisis de sus condiciones de reproducción social. En este sentido,
35
-
mediante viñetas y casos de negocios y sus familias, pongo en contexto estas narrativas.
Me interesa indagar en la figura del empresario más allá de la retórica neoliberal y
hegemónica del esfuerzo individual como un camino escalatorio de “sacrificios” donde
el éxito es la recompensa. Frases como “ser tu propio jefe” y la “cultura de empresa”
suelen escucharse de manera frecuente entre los pequeños empresarios tulcinguenses
que se identifican a sí mismos como comerciantes. Se trata entonces de desenredar la
madeja que parece ser esa masa amorfa que son los “comerciantes tulcinguenses”.
Veremos a lo largo del trabajo cómo estos comerciantes y pequeños empresarios son
parte de un sistema de producción capitalista que los convierte en un eslabón de una
gran red global de la economía de servicios. Existe pues, una continuidad histórica entre
los ganaderos, los comerciantes, los migrantes y restauranteros cuyo imaginario social
es la figura del empresario a través de narrativas de sacrificio, éxito y autonomía
financiera y, a su vez, de experiencias de explotación y autoexplotación en sus negocios
familiares.
Los rubros laborales en que se insertaron los tulcinguenses en la ganadería
(compra-venta de reses y curtido de pieles), el comercio (abarrotes y tiendas) y la
migración internacional (restaurantes y corredores industriales) son una muestra que
ilustra una amplia variación en los casos, por lo que en los capítulos 2 y 3 me enfoco a
los abarrotes y los restaurantes como negocios predilectos de los tulcinguenses y en el
capítulo 4 abordo los pequeños empresarios en la ZMNY. Estos rubros, que a su vez son
analizadas como rubros de reproducción social, pueden no ser representativos en un
muestreo “cuantitativo” de las personas involucradas en ello, pero son importantes en
tanto constituyen ejemplos de formaciones ideológicas y procesos históricos que
definen la experiencia social de estas personas y esta región. Considero que hay
continuidades que involucran estos rubros en una línea histórica argumentativa que va
36
-
de la ganadería, pasa por el comercio y lleva a estos sujetos a la industria restaurantera
de la ZMNY.
En concordancia con lo anterior, muestro la intrínseca relación entre la
formación de sujetos y de imaginarios sociales a partir de idealizaciones sobre el deber
ser y lo que se aspira a ser en un esquema de proyecto de vida individual y familiar. Por
tanto, a lo largo de los capítulos muestro la formación de estos sujetos14 desde diversas
categorías: ganaderos, rancheros, migrantes, empresarios, comerciantes, etc. Algunas de
estas categorías tienen mayor peso ideológico porque fueron construidas con el amparo
de un proyecto estatal que permite y reproduce su uso de manera constante y
estratégica. Un caso es el de la categoría política de migrante que en el estado de Puebla
se reforzó hacia finales de los noventa dando mayor visibilización a los procesos que
estaban ocurriendo en esa región (capítulo 4). Otras nociones, como comerciante, tienen
un uso más coloquial entre mis informantes, pero implica una forma de identificación
colectiva que da coherencia y cohesión política en coyunturas de conflictos
comunitarios (capítulo 2). Los migrantes “retornados” son una categoría que los
estudiosos de migración han resaltado como parte de una etapa del ciclo migratorio y
aquí es más abordada a partir de la inserción de los retornados como restauranteros o
comerciantes. En el caso de los ganaderos o rancheros, estas nociones son más bien
“residuales” en el esquema de Raymond Williams (1977), pues contienen significados
relacionados a las actividades agrícolas y del medio rural propios del lugar pero útiles
en la medida que nos permiten entender continuidades en el éxito de estos negocios.
14 Me apego a la categoría de sujeto en vez de agente o actor. Estas dos últimas connotaciones devienen de una tradición liberal que supone un “libre albedrío” del individuo así como la esperanza ciega en la acción social bajo las diversas consignas de la sociedad civil. “La noción de sujeto es intrínseca al estado, en tanto los sujetos clave son las clases sociales y sus incompletas formaciones, fracciones y movimientos” (Macip 2009: 10). Aquí el interés es la producción de sujetos bajo ciertas condiciones y fuerzas sociales que constriñen sus acciones.
37
-
Ganarse la vida en el neoliberalismo
Esta investigación surgió con la intención de explicar cómo la “gente corriente” se gana
el sustento diario entretejiendo diversas estrategias y actividades laborales bajo
múltiples dificultades, contingencias y circunstancias (Narotzky y Smith 2010; G. Smith
1989). Entonces, en lo que sigue describo cómo la gente del sur de Puebla, con varias
décadas de movilidad con otras regiones del país y con la ZMNY, resuelve y da sentido
a su vida a través de un sinfín