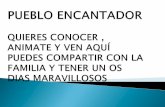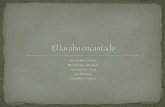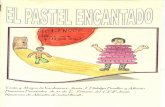El buen amor del texto - emblematica.com · estructuras y los temas del libro, adecúa la...
-
Upload
dangnguyet -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of El buen amor del texto - emblematica.com · estructuras y los temas del libro, adecúa la...
CONSTRUCCIONES RECTILÍNEAS Y CONSTRUCCIO NES EN ESPlRAL
EN EL QUIJOTE
Lento, pero imparable, cabalga sobre los siglos el larguirucho caballero don Quijote; detrás, su escudero tosco y proverbista. Una imagen que decenas de pintores, escultores y cineastas han tratado de fijar. Mientras tanto, filósofos, críticos y publicistas de todas clases continúan exaltándose ante estos dos símbolos: el uno, de Ja fe ciega en un ideal que resiste cualquier ultraje y desmentida, el otro, del sentido común, de la concreción, a menudo ingrata, de lo real.
Resulta evid ente que el texto de la novela contrasta, más que con los elementos de esta estilización, con su propia d imensión un ilateral, y por ello impone definkiones mucho más minuciosas y elásticas. Así pues, en defensa de una imagen que se ha desprendido ya de su matriz y se ha hecho libre en su icasticidad, hallamos a un Cervantes que no es consciente, inferior en gran medida a su personaje; la pareja inmorta l de caballero y escudero, arrebatada a las manos incapaces del escritor, se habría ganado, gracias a sus apasionados intérpretes, el derecho a w1a vida autónoma (Unamuno).
Hace tiempo que la crítica ha superado esta post~ra, al menos en un p lano consciente. Mas la transformación de don Quijote y Sancho en símbolos, aunque sea a costa
101
· l·t·· ci·ones e interpretaciones forzadas, sitúa me-de s1mp 1 1ca · J te a Cervantes en el reducid ísimo grupo de los rcc1uamen
creadores de personajes inmortales: de Hamlet a Madame Bobary (notese que en el caso de muchos otros personajessimbolo e puede hablar, respecto a los autores que los hJn hecho célebres, de recuperación más que de paternidad: desde Edipo, pasando por Tristán e Isolda, hasta Fausto). Por otro lado, consti tuye un ho~e_naje ~ada despreciable el uso lingüístico -y de los d1cc1onanos- qu_e registra q11 ijote entre los nomb1--~s _comunes, ~on sus derivados quijotería, quijotesco y q1111ot1s1110, ademas de sancho-
pa11cesco. . Ha y, pues, que situarse en una perspectiva de lectura
que no separe al personaje d~ la novela (o, p~or aún, lo oponga a ella), sino que permita dar cuenta de mterpret~ciones que tengan cierto fundamento en el texto cervantino. Mejor aun si personaje y novela revelan ser tan complejos que exijen lecturas lentas y múltiples, y dejan sin explicar lo que constituye la reserva de vitalidad de la obra
de arte.
Dos afirmaciones preliminares, respecto a la naturaleza y Ja modal idad de la relación de Cervantes con su obra: por un lado, extrema conciencia crítica, tan manifiesta que hace del Quijote el prototipo de la novela-ensayo; por el otro, w-rn redacción que sigue las flecha s del tiempo, probablemente con escasos retornos (destinados a reelaborar) sobre lo ya escrito; ausencia, o temprano abandono, de un proyecto establecido. De las dos afirmaciones nace la nnagen de una aplicación crítica que, más que predi sp~ner las estructuras y los temas del libro, adecúa la progresiva elaboración al propio desarrollo y cambio, según el modelo de autorrcgulación de los sistemas.
1 En cuanto a la redacción de la novela, tiene gnin peso e hecho de que las dos partes en que se divide estan s~paradas entre sí por el espacio de un decenio. En la primera
102
parte, tras devolver a don Quijote a su casa, confiándolo al ama y la sobrina, Cervantes sugiere una nueva sa lida de su héroe, pero con los epitafios y los elogios fúnebres de don Quijote, Sancho y Dulcinea da la impresión de querer cerrar cuentas. Por lo demás, aunque insinúa a media voz una posible continuación, no parece excluir, con el cierre ariostesco («Forse altri cantera con miglior plettro»), que sean otros los que emprendan tal empresa.
Diez años después, sin embargo, Cervantes está llevando a término una segunda parte de la novela, más larga incluso que la primera. Se había anticipado, precisamente en 1614, el tal Avellaneda, que recogió la invitación de Ja primera parte y escribió w1a segunda; en competencia e incluso entablando polémica con Cervantes. Así, la segunda parte del Quijote auténtico, además de conclusión, se convierte en defensa y apología.
También en el interior de las dos partes abundan las pruebas de que la redacción de la no\'ela coincidió con su estructuración. Nótese, por ejemplo, la distinta extensión de las dos primeras salidas: caps. 2-5 y caps. 7-52. En la primera salida, además, a don Quijote no lo acompaña todavía su deuteragonista y doble, Sancho; y por fin, da la impresión de oscilar entre dos estereotipos culturales: las novelas de caballerías (que después dominarán sin competencia) y los romances populares en verso, que adapta a sus aventuras y con cuyos personajes se identifica. (Un indicio, veremos, del estímulo recibido de w1 oscuro E11trt.>-111és de los ro111a11ces). Algunas de las constantes del Quijote se presentan, pues, únicamente en Ja segunda salida.
La segunda parte de la novela contiene w1 giro narrativo igualmente notable. Se trata de Ja polemica con el Quijote de Avellaneda, el cual, además de ser objeto de frecuentes alusiones despreciativas, incita a Cervantes a que caracteri_ce su don Quijote, e l «verdadero», de forma diferente. Ello ~~ene una consecuencia concreta en la trama, pues don Qui¡ote, que según un progran1a formulado en I, 52 Y confirmado en JI, 4, 57 debería dirigirse a las justas de Zaragoza,
103
cambia su itinerario cuando se entera de que el don Quijote de Avellaneda ya ha estado en Zaragoza (U, 59).
Sólo a partir del capítulo 59 empieza la segunda parte a hacer mención de la imitación de Avellaneda, y con frecuencia (naturalmente, la dedicatoria y la introducción se escribieron en último lugar); ello señala de modo claro la unidireccionalidad de la composición, en que el desagradable suceso quedó plasmado probableme~te en forma de reacción inmediata por parte del escritor. Este tenía ahora un motivo más para no volver sobre lo ya escrito: la prisa por publicar la auténtica segunda part~ y cortar la ~ifusión del libro que competía con ella. En d iversas ocas10nes se han advertido los indicios de una redacción sumaria y quizá febril en los últimos capitulos.
En la forma amable del diálogo literario, Cervantes nos ha dado a conocer - una vez distinguidos, en la medida de Jo posible, los humores de los interlocutores de los suyossus gustos y las justificaciones teóricas elaboradas para sostenerlos. Los dos episodios críticos más amplios (episodios, porque están hábilmente integrados en la aventura de don Quijote) son el inventario de la biblioteca del héroe por parte del cura y el barbero al final de un jocoso -quizá no tanto- auto de fe literario (1, 6), y la conversación entre el canónigo y el cura mientras llevan a casa, enjaulado, al caballero, convencido de estar encantado (1, 47-48).
Sin embargo, toda la novela está salpicada de discursos y juicios literarios: venteros y cabreros, bachilleres, doncellas y semidoncellas desvelan su agradable vicio de lectores, expresan a su manera sus preferencias y reacciones; por encima de todos el propio don Quijote, aparte de los momentos en que se identifica incluso con los héroes de sus libros predilectos, habla como un litera to finísimo sobre los problemas y técn icas del arte, y a veces él mismo escribe versos. En suma, del Quijote se puede ex traer (como han hecho, en especial, Canavaggio y Riley) un tesoro de afirmaciones teóricas y de juicios concretos. , .
·b·1·d d cnt1-Con todo, esto no basta para medir la sens1 1 1 ª
104
ca d_e Cervantes. _De los fragmentos aludidos se puede deduor que el escnto_r _estaba muy al día de las poéticas del xv1, cuya problematica, de origen aristotélico mantí· . , ene. Pero run?una obra está: a l menos en su aspecto de conjun-to, tan le¡o~ ~e las poéticas a las que rinde homenaje. Queda por venf1car, pues, la consciencia que tenía Cervantes del desfase entre su teoría y su práctica literaria, en favor de la segunda; de su extraordinaria modernidad.
Más que en declaraciones explícitas, esta consciencia puede captarse echando un vistazo al complejo sistema de mediaciones puesto entre el autor y su obra. Quien firma las dedicatorias de las dos partes, y se declara autor de los respectivos prólogos (aun probándose ya los hábitos de «coautor»), se presenta como un recopilador de tradiciones opuestas (1, 1, 2), para convertirse luego, en I, 8, en el «segundo autor» de un relato que el «primer autor» anónimo parece haber recogido a su vez de escritos anteriores. A partir de 1, 9 finge recurrir a un manuscrito árabe de Cide Hamete Benengeli, que parece agotarse con el final de la primera parte (1, 52), donde se sugieren aventuras posteriores con fundamento en tradiciones orales y se concluye con los epitafios y elogios hallados en otro pergamino, la de los académicos de Argamasilla. En la segunda parte, por fin, reaparece Cide Hamete, sin explicaciones, como única fuente del rela to.
Recurrir a una fuente fic ticia, usada como (falso) testimonio de veracidad o responsabilizándola jocosamente de afirmaciones inverosímiles es un recurso con larga tradición en las novelas de caballerías (todo el mundo recuerda el Turpín del Orla11do Furioso), y no sólo en éstas. Pero Cervantes halló en el procedimiento, además de la manera de poner un intersticio entre é l y su relato Ja de conmensurar este intersticio con Ja escala de sus motivaciones.
Mucho antes de la invención del pergamino de Cide Hamete, don Quijote, todavía solitario y sin historia, dice para sí: «¡Oh, tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar ser cronista desta peregrina historia!
105
Rucgote que no te olvides de mi buen ~ocinante» etc. (1, 2). As• evoca el personaje a Cide Hamete incluso antes de haber entrado en acción como «primer autor». Tenemos pues un escritor (Cervantes) que inventa a un personaje (don Quijote) que inventa al autor (Cide Hamete) que servirá como fuente a la obra del escritor (Cervantes). Y en diversas ocasiones (I, 11, 21) parece que las acciones de don Quijote puedan recibir influencia de las iniciativas del autor
Cide Hamete. Esta construcción borgiana permite a Cervantes atribuir
jocosamente la responsabilidad de lo que se narra a un infiel (y como tal , que no merece confianza. Con cuántos juramentos en el nombre de Alá nos invita implícitamente a no creer) y mago (y por ello depositario de noticias inalcanzables para w1 común mortal). Por tanto, Cide Hamete tiene a su disposición la inmensa distancia entre lo fiable y lo no fiable; mientras que el «segundo autor», Cervantes, puede actuar como relator sin responsabilidad o como crítico que contesta y limita las afirmaciones de su fuente. El desdoblamiento del escritor oculta la crisis(= 'separación', 'elección', 'juicio') entre Renacimiento y Barroco: en primera persona, Cervantes es portavoz de la poética renacentista; disfrazado de Cide Hamete, crea personajes Y aventuras barrocas en el gusto por los contrastes, la inten· cionada ausencia de armonía, el sen tido de la debilidad de lo real.
El Q11ijote no habla sólo de don Quijote y Sancho. Los dos personajes dominan en la atención y la memoria de los lectores; pero descu idar los numerosísimos capítulos de los que están ausentes s ignificaría falsear la trabazón de la novela y, lo que es más grave, su significado. Es indis~~nsable darse cuenta de cómo está estructurado el Q111Jofc para entender qué relaciones establecen sus partes Y en respuesta a qué exigencias.
En grandes líneas, el Q11ijote es una novela «ensartada»
106
(para decirlo a la manera de Sklovskij), a menudo interrumpida por interpolaciones narrati vas que en ocasiones se mantienen ajenas a la trama y que otras veces se injertan en ella. Estas historias intercaladas son como cortes verticales en la serie horizontal de las aventuras de caballero y escudero. Las modalidades de inserción va rían: van desde el procedimiento del «manuscrito encontrado» (como la historia del Curioso i111perti11e11te, 1, 33-35), hasta la narración contada por el protagonista de la interpolación (la Historia del cautivo, l, 39-41) o, en episodios sucesivos, por los protagonistas (Cardenio, 1, 24 y 27 y Dorotea I, 28), o por un narrador (la historia de Marcela, I, 12-13).
El diverso comportamiento de las historias intercaladas depende de un intento de variatio, pero también está en relación con la posible participación de los personajes de las interpolaciones en la trama principal: con frecuencia, se trata de una participación ocasional (provocan la locura o incluso la cordura de don Quijote, enriquecen y profundizan la casuística), a veces fundamental (Dorotea acepta de buen grado el papel de Micornicona) y a veces nula (E/ curioso impertinente). Se trata de un problema de estructura sobre el que Cervantes debio de meditar mucho, como se desprende de lo dicho en U, 44:
Dicen que en el propio original de~ta historia ~e lee que llegando Cide Hamete a escnbir e~te capitulo, no le tradujo su intérprete como el le h,1b1a esenio, que fue un modo de queja que tuvo el moro de s1 m1~mo por haber tom,1do entre manos una Jústoria tan seca y tan hm1t¡¡da como e~ta de don Quijote, por parecerle que siempre h..ib1a de h¡¡blar d~l )' de Sancho, sin osar estenderse a otras digre~10nes )' episodws más graves y más entretenidos; y dec1a que el tr s1en~pre atenido el entendimiento, la mano y l,1 pluma a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable, cuyo fruto no redund~ba en el de su autor, y que por huir deste inconveniente habiJ usado en la primera pa rte del ¡¡rtificio de algun..is novelas, como fueron la del Curioso i111perti11t•11te y la del Cnp1tti11 caulti>o, que
107
están como separadas de la historia, puesto que las demás que alh se cuentan son casos sucedidos al mismo don Quijote, que no podían dejar de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos, llevados de la atención que piden las hazañas de don Quijote, no la darían a las novelas, y pasarían por ellas, o con priesa, o con enfado, sin advertir la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubierto cuando por sí solas, sin arrimarse a las locuras de don Quijote ni las sandeces de Sancho, salieran a la luz; y así, en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los mesmos sucesos que la verdad ofrece, y aun éstos, limitadamente y con solas las palabras que bastan a declararlos; y pues se contiene y cierra en los estrechos limites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo, y se le den alabanzas no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir.
El hecho es que en la segunda parte las interpolaciones son más breves, y están todas estrechamente unidas a la trama principal: así, las Bodas de Camac/10 (Il, 20-21), la narración de doña Rodríguez (Il, 48), las h istorias de Claudia Jerónima (ll, 9) y de Ana Fél ix (11, 65) y la inocente escapadita de la hjja de don Diego (II, 49). En cambio, la segunda parte ve por primera vez separados durante la rgo tiempo a don Quijote y Sancho, en el episodio de Sancho gobernador (II, 44-53).
Se ha discutido la posible relación del Quijote con la novela picaresca; la respuesta, bastante dudosa si se buscan coincidencias de contenido, resulta afirmativa si se atiende a la estructura. El Quijote se parece a la novela picaresca en el caracter serial, virtualmente abierto hasta el infinito, de los episodios (esquema «ensartado»); en su forma de itinerario a través de la sociedad contemporánea, especialmente en los estratos más bajos (como pueden ser la taberna, la criada de fáciles costumbres, los ga leotes, los porqueros, etc.); en el terna «búsqueda de empleo», que en
108
el caso de don Quijote se transforma en «búsqueda de empresas heroicas». A lo largo de este trazado horizontal, Cervantes pudo desarrollar el punto de partida relativamente exigu o de la primera salida y retomar la narración diez años después, poniendo cilldado en hacerla concluir con Ja muerte del protagonista para que nadie se atreviese a continuarla con una tercera, una cuarta o una enésima parte.
y a l contra rio, el procedimjento de las rustorias intercaladas es de origen caballeresco (y citaré una vez más el Or/nndo Furioso, del q ue deriva precisamente el cuento del Cu rioso impertinente). Las rustorias intercaladas pueden integrarse con mayor plenitud en la narración cuanto menos prepotente es la presencia del protagonista. En el extremo está el procedimiento del e11trelace111e11t, que compone en forma de mosaico una pluralidad de sucesos con el mismo grado de funcionalidad.
Con el Quijote estamos en el extremo opuesto: la historia del caballero y el escudero mantiene su linealidad, que las rustorias intercaladas pueden detener pero no desviar: las interpolaciones pueden pender del hilo del relato, pero no se entrelazan con él. Raramente los personajes de las historias se cruzan una segunda vez en el camino de don Quijote, y más raramente con consecuencias considerables. La alternancia paritética -procedimiento de encaje- se da solamente entre don Qwjote y Sancho las pocas veces que se separan (I, 26-29; II, 44-53) no sin el disgusto de los dos.
Si bien los relatos insertados no son funcionales para la trama, sí lo son para la temática de la novela. Sin necesidad de adentrarse en las disquisiciones del siglo XVI sobre los géneros li terarios, se advierte en seguida que las interpolaciones tienen un elemento común, el amor, Y pertenecen casi exclusivamente al género pastoril o sentimental, con la e\cepción de Ja historia del prisionero, que es un relato de
109
aYenturas. Una primera aproximación, que pronto nos será de utilidad, nos la aporta esta constatación: tantos amores colman el vacío de sentimientos que deja abierto el culto totalmente fan tástico y cerebral de don Quijote por Dulcinea.
En efecto, la concepción del amor que tiene don Quijote va mucho más allá de lo que se ha dado en llamar la paradoja del amor cortés, cuyas invocaciones exigen no ser satisfechas y son más al tas e inspiradas cuanto más lejana e inalcanzable sea la mujer, o incluso de dudosa existencia (como Dulcinea del Toboso). Don Quijote, a diferencia de gran parte de los personajes de las novelas, excluye con rigor casi monástico cualquier concesión a la galantería. El mismo extremismo lo encontramos en su concepción de Ja aventura, que debe ser gratuita y sólo inspirada por el deseo de gloria.
Así, Cervan tes sintió la necesidad de hacer pasar el unívoco itinerario espiritual de don Quijote entre personajes y aventuras que representaran zonas bastante extensas de la invención narrativa, al menos tal como estaba codificada en su tiempo. La mirada de don Quijote está tan fija en las metas soñadas como la de los personajes de las interpolaciones se mueve sobre las personas y las cosas; el sentimiento de don Quijote es tan inmóvil en su autosuficiencia como el de los otros propenso a los arrebatos de pasión, de gratitud, de venganza; la aguja de la brújula de don Quijote está tan quieta sobre su inalcanzable norte como la de los demás oscila con la variación de impulsos y situacio· nes, casos más o menos fortuitos.
No sería difícil mostrar cómo el género pastori l (y su variante sentimental) --con el inmutable convencionalismo de las situaciones y la fi cción de jóvenes, en su mayoría acomodados, que se disfrazan de pastores proclives a la declamación y a la improvisación poética- responde a los ideales literarios del Renacimiento. Era la propuesta de
110
una feliz u~o~ía de vida agreste, de afectos simples, poesía vivida o v1v1ble; y era la propuesta de actualización más orgánica de las concepciones corteses elaboradas por los trovadores, Petrarca y los poetas del XVI.
La ficción arcádica daba forma a ese gusto por el decoro, la nobleza de sentimientos y la conversación, destilado por los teóricos según las aspiraciones de los ambientes más refinados. La sutil distinción entre verdadero y verosímil, que asignaba lo segundo, y sólo lo segundo, a la literatura narrativa, ofrecía una sólida justificación al género pastoril. Y el grado en que Cervantes participaba de este gusto lo indica el hecho de que él mismo escribió una Ca/atea, aunque orientada hacia un alegorismo neoplatonizante, y nunca abandonó la idea de darle una segunda parte.
Podemos decir, pues (con reservas que desharemos al final de este capítulo), que las interpolaciones narrativas expresan la exigencia de la realidad, por muy duro que ello resulte a un lector moderno, tan alejado de las convenciones literarias del xv1, y tan predispuesto a reaccionar negativamente ante el artificio del marco y los entrelazamientos, de los que, como máximo, disfruta la elegancia estilística y los detalJes de colorido.
Baste notar que si la novela se desarrolla en dos planos, el de la irrealidad quijotesca y el de la realidad (o mejor, según el gentelmen's agreement entre escritor y lector, de la \"eracidad), los personajes de las interpolaciones pertenecen plenamente al de la realidad fijada por el autor: tanto es así, que Dorotea participa de la afectuosa conjura para devolver al héroe al redil.
En la novela, las interpolaciones sirven para representar otra realidad: la del espesor social. A don Quijote, hidalgo pobre y falso caballero, y al labrador Sancho, se contraponen en las interpolaciones terratenientes, representantes_ de la nobleza de la administración, del clero. Nótese que, si se prescindi:se de las historias, en la primera parte del Quijote el caballero encontraría sobre todo a personas de capa e
111
mstruccion inferior a las suyas. En parte por ello, las interpolaciones se hacen menos necesarias en la segunda parte, donde personajes poderosos como el duque, y después don Antonio Moreno, monopolizan largamente al caballero de la triste figura y participan de forma determinante en sus aventuras. En la segunda parte la sociedad señorial no necesita acudir a don Quijote, es éste quien va hacia ella, acepta su hospitalidad y, desgraciadamente, sus condiciones.
Con todo, la realidad de las historias intercaladas tiene todavía otra función. El Quijote es una especie de galería de Jos géneros literarios de su tiempo: la novela caballeresca, aun en forma de parodia por medio del recurso a los esquemas de la novela picaresca; y el género pastoril, la novela de aventuras, la novel/a italiana o el diálogo literario, sin olvidar la poesía amorosa, elemento común a las historias interpoladas y las aventuras de don Quijote (mientras que sólo estas últimas documentan el género popular de los romances).
Toda la hjstoria del género novelesco puede verse como un conjunto de tentativas orientadas a mezclar los diferentes tipos de novela: p rimero el ciclo artúrico con el carolingio; después la novela de caballerías y la bizantina con la sentimental o la arcádica. En el Quijote esta mezcla no es una solución, sino una superposición que deja intactos sus componentes; Cervantes d istribuye cuidadosamente las secuencias que pertenecen a los distintos géneros sin que sus rasgos característicos se contaminen o se concilien. Se trata de la definición de don Quijote, que exigía la combinación, en lugar de la fusión, de los géneros lite rarios.
La posición de don Quijote respecto de la realidad, centrifuga los elementos más nobles y los más vulgares que conviven en ella. La carrera del protagonista tras quimeras e ideales irrealizables libera de toda situación o ambiente, casi como contragolpe, los aspectos prosaicos y triviales. Se podría decir que el idealismo de don Quijote es un esti-
112
mutante excepcional de realismo. Cada empresa de don Quijote tiene como escenario la distancia entre estos dos extremos: la derrota del héroe radica en la constatación, si bien continuamente rechazada, de lo breve que es para él esta distancia.
El recurso a otros géneros literarios pretende por tanto neutralizar la oposición noble/ vulgar, es decir, dirigimos a un clima literario con menores variaciones tonales: Ja realidad queda estilizada sobre un registro de ennoblecimiento moderado, dado que los sentimientos, a los que aquélla se subsume enteramente, forman un casillero que evita desórdenes y caídas. Los sentimientos, buenos o malos, revolotean cada vez más lejos de la tierra desnuda y escabrosa; y de hecho pueden moverse con facilidad de lo negativo a lo positivo.
Éste es, con toda probabilidad, el cálculo hecho por Cervantes, completamente acuerdo con las poéticas renacentistas. Pero Cervantes es un autor bifronte: si se hubiera fiado solamente de los dictámenes de su especulación crítica, habr ía escrito Ln Gnlntea y el Persiles, pero no el Quijote. Lo que caracter iza el modo de proceder de Cervantes es la dialéctica de intuiciones geniales y atentos cálculos, de libre invención y control crítico. Cálculos y control pertenecen al ámbito de lo adquirido y codificado, del Renacimiento al crepúsculo; intuiciones e invenciones señalan con seguridad hacia el inminente Barroco.
Por ese motivo el Joco caballero da al escritor estímulos más potentes y a:rolladores que los personajes de la~ rustorias intercaladas: don Quijote se mue' e en un espacio en que la locura resta e:-.actitud a los límites y rigor a los controles. Es un espacio donde resplandecen lo cómico Y. lo grotesco (extrafios a la armonía renacentista que admit~, como mucho, la sonrisa o la ironía superior); donde .las figuras pierden sus contornos naturales, donde hace trrupción una n ueva sensibilidad paisajística.
113
Intuiciones, decía; pero intuiciones que Cervantes ha sistematizado e institucionalizado. Es significativo que en la segunda parte, mientras la reducción ?e l~s inte~olaciones concede a don Quijote una presenoa mas dominante, la deformación de la realidad ya no se atribuya exclusivamente a Ja locura del caballero, sino a la imaginación, incluso cruel, de sus interlocutores: como si dijera que la deformación de lo real, en un principio fruto de una mente enferma, se transforma en un acto repetible y definible.
Cervantes descubre así, en el curso de la composición, una nueva medida de las cosas; la registra , pero sin hacerla propia; o si se prefiere, manda a su héroe de exploración hacia los nuevos territorios, adoptando los resultados de su experiencia aun sin participar en ella. El esquema en espiral hallado en las relaciones entre escritor, personaje, «primer autor» (Cide Hamete) y obra, reaparece aquí en la relación entre realidad, verosimilitud, sueño e invención de nuevas realidades. Dos espirales, evidentemente afines, que permiten una multiplicación de perspectivas y una vigilancia disimulada. Sólo preservando su propio saber (también de escritor), podía Cervantes narrar Ja locura de don Quijote; sólo manteniendo una poética renacentista podía potenciar y encauzar sus visiones barrocas.
Pero es hora de hablar de la locura de don Quijote. Sobre su génesis, Cervantes no deja lugar a dudas: habiendo perdido tantos años con la lectura de novelas de caballerías, «del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera, que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; Y asentósele de tal modo en Ja imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas soñadas inv~nciones que leía, que para él no habia otra historia más cierta en el mundo» (1, 1).
114
Al condenar a la locura a su protagonista Cerva t , en es rea-lizaba un preciso d iseño pol~mic?, que de hecho se justifi-ca plenamente en lo~ ?ºs episodios críticos que ya hemos recordado (el escrutinio de la biblioteca y la conversación entre el canónigo y el cura). Una polémica de actualidad en los años 1605-1615 tanto por la perdurable fortuna de la novelad~ caballe.rías, género literario de consumo a pesar de estar hg~do a ideales y convenciones medievales, y por tanto anacronicos; como por las condenas tantas veces pronunciadas en nombre del buen gusto e incluso de Ja religión.
Los motivos de Cervantes para desaprobar las novelas de caballerías se pueden reducir, con alguna simplificación, a dos: la ignorancia, por parte de sus autores, de la norma aristotélica de lo verosímil, y los alambicamientos del estilo. En otros términos: la ofensa a la realidad (en el sentido de posibilidad, armonía y decoro) de los hechos y los discursos. Erasmo, al que Cer\'antes esta unido por hilos sutiles, expresaba conceptos similares. No obstante, la actitud de Cervantes está llena de matices: muchos ejemplares de literatura caballeresca son absueltos, y hasta celebrados por este proceso jocoso. Se trata de obras que tienen un valor histórico o que se conforman, en modo positivo o nega tivo --escasa relevancia de las infracciones- a los paradigmas cervantinos del gusto.
Y como la condena de la literatura caballeresca no es global, tampoco el entusiasmo de don Quijote es aislado ni excepcional. Toda la novela es un desfile de locos por la novela de caballerías: desde el \'entero bibliófilo y poco menos crédulo que don Quijote (I, 32), a Cine~ de Pasamonte, titiritero (11, 26), pasando por Jos propios eclesiásticos-cnticos, el cura y el canónigo, que resultan mu} competentes en el tema. Por tanto, Ja culpa de don Quijote no consiste en leer los libros de caballerías, sino en creérselos. Es más: en creer que las aventuras que narran son todada posibles.
En su locura, don Quijote tiene modelos (Jos héroes de las novelas) y esquemas de comportamiento (sus empre-
115
sas). En cuanto a los modelos, oscila entre identificación y equiparación, con la mirada puesta, sobre todo, en los caballeros más nobles, generosos, perfectos y perfectamente enamorados: Lanzarote y Amadís de Gaula; los esquemas le sirven para decidir en relación a las situaciones, pero asimismo para crear las sit1111cio11es.
Se ha dicho que el Quijote, parodia de las novelas de caballerías, acaba siendo una novela de caballerías. No se trata de una contradicción, sino de una consecuencia lógica del asunto: don Quijote tiene en mente los principales estereotipos de la acción caballeresca: le basta con que la rea lidad le ofrezca un rasgo de ella (una semblanza), para declarar presente el estereotipo entero y comportarse en consecuencia. En vez de la «imitación de Cristo», esquema a priori para tantas vidas de santos, don Quijote trata de realizar una «imitación del perfecto caballero». Y aquí reside el motivo más profundo de la estructura «ensartada», pues en la vida de un caballero andante la aventura está condicionada por la personalidad del héroe y por su comportamiento en relación al ambiente, mientras que en la vida de don Quijote hay un intento concreto, como en la «imitación de Cristo», de agotar la gama de posibilidades, que ha de considerarse establecida de antemano, de las aventuras de un caballero andante, cuyo orden, por tanto, es puramente casual.
No se trata pues del encuentro entre una personalidad y las situaciones, sino de una lista de «posibilidades», de la que poco a poco emergen las que hallan simulacros de realización. Cada «posibilidad » es un episodio, que no tiene como referentes los anteriores y posteriores, sino las novelas asimiladas y unificadas por don Quijote. Don Quijote ha realmente fo rmalizado las «posibilidades» caballerescas: da un ejemplo cuando cuenta a Sancho (1, 21) episodios típicos de una vida de caballero, y éstos cobran color poco a poco, se vinculan, proliferan, se convierten
116
casi en una historia ocurrida. Así señala Cervantes, con su habitual agudeza, la ordenación aleatoria de los episodios (1, 2).
Nos encontramos en la raíz de la polémica cervantina. Cervantes no cen sura tanto la pasión por los libros de caballerías como la confusión de la literatura con la vida. Las novelas de caballerías, en tanto que novelas de acción, tenían mayores p osibilidades de engañar al lector, pero la locura habría sido la misma si don Quijote, pongamos por caso, se hubiese tomado demasiado en serio las novelas pasto riles. No es una simple hipótesis; don Quijote decla ra en diversas ocasiones sentir o haber sentido la tentación d e transformarse en pastor enamorado en lugar d e caballero andante. De aquí la universalidad de la novela, imposible si tratara una polémica superada ya por el tiempo.
Don Quijote rebosa literatura; conoce de memoria las novelas de caballe rías, incluso ha intentado escribir una, y
compone todavía poesías amorosas; vive resucitando las empresas de los caballeros andantes; en fin, se siente potencial personaje de novela y, a la espera del escritor que lo haga inmortal, se hace historiador de sí mismo:
¿Quién duda, sino que en los \'enideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera histona de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, desta manera?: «Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha Y espaciosa tierra las doradas hebra~ de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora ( ... ) cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas'. subió sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a canunar por el antiguo y conocido campo de Montiel» (1, 2).
No sólo la literatura se confunde con la vida, sino que precede además a la vida: don Quijote acaba de dejar su
117
ca~a cuando exclama: «Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de enta llarse en bronces, esculpirse en mármoles y p intarse en tablas, para memoria en lo futuro» (ibid.). No es desmesurada seguridad en sí mismo: toda la historia de don Quijote será una confrontación entre la novela por escribir y la novela realmente escrita con los hechos, es decir, el fracaso.
De hecho, confundi r la literatura con la vida significa confundir el ideal con su plasmación material, el móvil con el gesto, el fin con su celebración. Y don Quijote, que proclama la defensa de los débiles y de los perseguidos, la lucha por la justicia y la milicia religiosa de la caballería, no hace más que agrava r e l su frimiento de los que defiende, violar las leyes de la vida civil y arriesgarse a caer en los rigores de Ja Inquisición. Impaciente por agotar los capítulos de su «imitación», no medi ta sobre la legitimidad ni las consecuencias de su acción en el contexto concreto en que la lleva a cabo.
De ahí el comportamiento ambivalente de Cervantes frente a su héroe: Cervantes no puede no comparti r el sueño heroico y generoso de don Quijote; considera locura, o sea enajenación de la realidad, el confiar a modelos literarios las modalidades de realización que deberían sugerir tiempos, lugares y oportunidades. Las cosas en que cree don Quijote no son en absoluto ridículas, sino, al contrario, muy nobles; lo que le falta es la capacidad de medirlas con la realidad y, de esta manera, evitar una ido la tría estéril y hacerlas viables y vitales.
La idea ha ido creciendo en la mente de Cervantes junto a la consciencia de que el desdoblamiento de personalidad de don Quijote (sabio en todo, excepto en lo que concierne a la caballería) le permitía moverse en otro de sus temas en espiral predilectos: esta vez un terna li terario sobre los límites de la lite ra tura, ll evado de tal modo que acaba por celebrar - a través de Ja ob ra- el carácter imparablemente extensible de los propios límites. Ya que
118
si el Quijote acoge, con sus interpolaciones 1 1. . , , a 1teratura como evas10n a lo verosímil (vinculándose c 1 l' on a mea más elaborada de la na rrativa cervantina d ¡ G / . , e a a atea al Persiles), consagra asimismo con la aventu · . . . , ' ra principal, Ja litera tura ~orno evas1on a lo irreal, y por ello mismo como conqwsta de nuevas realidades narrativas ( _ 1 d
. . . com p .etan o mtu1c1ones y «descubrimientos» de las Novelas E¡emplares ).
Por lo visto, el tipo de locura que aqueja a don Quijote era bastante frecuente: don Francisco de Portugal, Melchor Cano, Alo~so de Fuentes, Pinciano y don Luis de Zapata narran anecdotas sobre personas demasiado crédulas con las novelas de caballerías, y que a veces tenían incluso la ilusión de imitar a sus héroes. El precedente directo (con ecos en algrmos pasajes de la novela) parece ser el Entremés de los romances, en que a un pobre labrador, Bartolo, a fuerza de leer romances, se le mete en la cabeza ser caballero, Y abandonando a su reciente esposa marcha en busca de empresas de su imaginación, de las que sale siempre humillado y ridiculizado. Adapta para sí mismo fragmentos de romances y se identifica con sus protagonistas; del mismo modo que don Quijote imita el modo de hablar y comportarse de Lanza rote o Amadís (pero, sobre todo al inicio de sus aven turas, también él recurre a fragmentos de romances).
Sería ingenuo buscar en la psiquiatría (hay quien lo ha hecho) la definición de Ja enfermedad mental del hidalgo; lo que importa son las manifestaciones que el escritor atrib~ye a es ta locura. Puesto que éstas ,·anan con el planteamiento del rela to, una descripción clínica se confundiría con el diagrama del proceso inventivo y de las fases de estructuración de la novela.
Un primer dato fundamental repetido como un leitmo-/" J
iv en la novela por todos aquellos que entran en contacto con don Quijote o hablan de él, es la «especialización» de
119
su locura: don Quijote es culto, cuerdo, juicioso, perspicaz, poco menos que un maestro, a menos que trate la caballena: son las novelas de caballería las que lo han exaltado hasta el punto de inspirarle e l proyecto de resucitar la caballería andante. De ah í su comportamiento desequilibrado: el sensato don Quijote se precipita a la demencia bajo el estímulo de cualquier alusión a temas o personajes caballerescos; don Quijote retoma el sendero de la cordura apenas su interés se desvía de las zonas peligrosas para su juicio. Esta segmentación refleja, en tramos más breves, la de Jos episodios en su sucesión lineal.
Sin embargo, es lícito preguntarse, con tal de que la respuesta se man tenga en el terreno literario, si Cervantes quiso atribuir a su héroe una locura patológica, incontenible al menos durante sus accesos, o (como proponen por ejemplo Madariaga y Maldonado de Guevara) un tipo de demencia más matizado y ambiguo. La crítica es casi unámime en resistir a la segunda hipótesis; llevada por la perduración indomable de una imagen simbólica de don Quijote, venerable por la fe ciega en el ideal o risible por haber casado a la fuerza este ideal con una realidad mezquina, victoriosamente mezquina.
Yo creo, en cambio, que la locura de don Quijote está gravemente resquebrajada, que vacila; que su fe es sobre todo voluntad de creer. Se adivinan desde el inicio muchos indicios del voluntarismo de su locura: se podría tomar como síntesis el «yo pienso y es así verdad» que precede a una afirmación casi programática de don Quijote (l, 8); la veracidad del aserto se apoya en la subjetividad de la convicción, de la cual se convierte en consecuencia. Y ¿qué dice don Quijote a los mercaderes toledanos que le piden pruebas de la belleza sobrehumana de Dulcinea? Algo que corresponde verosími lmente a la solución que ha encontrado a sus dudas interiores:
120
Si os la mostrara [a Dulcinea) ,·qué hiciérades vosotros en c~nfesar una ver~ad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habe1s de creer, confesar, afirmar, jurar y defender ... (1, 4).
Está cla~o que I~ ~oluntad de creer queda bloqueada por el_ obstaculo objetivo, por la realidad: tal vez la mayor victoria de don Qu1¡ote sea su conquista en el sonámbulo duelo contra los odres de vino hechos trizas por Jos sablazos que don Quijote cree haber propinado a un malvado gigante (1, 35). Un caso muy evidente: normalmente, don Quijote debe recurrir a las reparaciones y retorcidas justificaciones que le sugiere en gran medida Sancho, reconociendo tácitamente el escaso alcance de Ja propia voluntad de creer. Pero don Quijote inventa un metódico procedimiento lógico para el salto ilusión / realidad: la tesis del encantador. No es el caballero quien confunde (o quiere confund ir) los molinos de viento con los gigantes, sino el encantador envid ioso, que da a los gigantes apariencia de molinos de viento (1, 8). No es su fantasía la que dilata y ennoblece la realidad, sino el encantador quien la restringe y empobrece. Tampoco esta contabilidad intachable puede atribuirse a una mente obnubilada; en todo caso, a un espíritu delirante, y, en el fondo, desesperado.
Quizá Cervantes procuró ponernos en el buen camino con el episodio de Sierra Morena (I, 23-25). Cardenio se mueve casi en espejo a don Quijote, o se le anticipa: también él está aquejado por una locura que se alterna con largos periodos de cordura; participa igualmente apasionado en las aven turas de las novelas de caballerías; vive entre rocas en estado sa lvaje, como hace en cierto momento el caballero para imitar a Orlando y Amadís. Salvo que la demencia de Cardenio es realmente ofuscadora, bestial; la de don Quijo te es una locura de segw1do grado, lúcida, argumentadora, producto de una decisión previa Y no de humores incontrolados. El sentido común de Sancho declara: «Todo esto es fingido y cosa contrahecha Y de burlas»; el
121
,-oluntansmo sofístico lleva a decir a don Quijote: «Todas
t Osas que hago no son de burlas sino muy de veras» es as c , ,. (y «de, eras» significa 'c~eye~do en ellas , no ya impulsa-do por un furor incontenible ).
En la segunda parte llega a confesar el engaño, si tomamos en cuenta las palabras que le escapan al caballero después de la aventura de Clavileño; don Quijote l~ susur~a a Sancho, cuando describe con descarada fantas1a las siete cabras (pléyades) que dice haber visto durante la cabalgada astral: «Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos. Y no os digo más». {ll, 41).
Pero es un engaño sufrido hasta el final, dado que corresponde a una patética búsqueda de confirmaciones externas a una fe que decl ina y se debilita. No hay prosopopeya, sino un estremecimiento de incertidumbre, en la pregunta que ronda la cabeza encantada de don Quijote («Dime tú, el que respondes: ¿fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos?» JI, 62); en efecto, él se conforma con una respuesta en absoluto clara («A lo de Ja cu va hay mucho que decir: de todo tiene»).
Por otro lado, Cervantes hace decir a Cicle Hamete a propósito de la aventura de Montesinos: «Se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen [nótese la caida desde se lie11e por cierto hasta dicen] que se retrató della y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias» (ll, 24). De cualquier modo, el episodio de Montesinos nos lleva a la segunda parte de la novela, que requiere ser tratada aparte.
Es evidentísimo el cambio que sufre don Q uijote al reaparecer al cabo de diez años, en particular por el impulso que le supuso el éxito de la primera pa rte. En la primera parte de la novela las aventuras nacen, por lo general, del encuentro entre una ocasión-estímulo y la imaginación
122
del héroe, quien, a partir de un solo trazo cree v ' er una en-tera Gestnlt y entra en esta Gestnlt inexistente L . , . . · a esquema-tizac1on de las s1tuac1~nes típicas de la novela de caballe-rías hace de don Qu1¡ote un inventor de 51·tuac· 1 , . iones; e fracaso esta dete rminado (predeterminado) por ser la si-tuación real y la literaria completamete extrañas e incomparables. En la primera parte, don Quijote pasa invariableme~ te de la exaltación a l esfue rzo, ponderado, por remediar ~us consecuencias: su orgullo puede ser más 0 me~os a ltivo, per? nun~a se siente (o nunca se confiesa) hendo; su lengua¡e refle¡a todos los matices de su estado de ánimo y es, con una variedad admirable, noble 0 débil, rebuscado o inspi rado, didáctico o capcioso.
La primera parte del Quijote relata cómo el héroe 110 se ha convertido en héroe de caballería; pero también es la historia del nacimiento de unhéroe de novela: la novela de Cervantes. El contexto de Ja segunda parte está profundamente cambiado por este elemento: todos los personajes, empezando por el protagonista, conocen la e\..istencia de la primera parte d e la novela. Las nue\'as aventuras de don Quijote, presentadas como verdaderas, estan influidas por el conocimento, literario, de las ª'enturas precedentes e igualmente verdaderas. Así, tenemos el impacto sobre la vida de dos tipos d e libros: los de caballenas (falsos), dominantes en la inteligencia y Ja accion de don Quijote,) la novela de Cervantes (verdadera, historica), que ha popularizado la imagen del caballero, ) por consiguiente transforma el ambiente en que se mue\'c; y lo transforma a él.
En suma, la primera parte de Ja no\'cla ha proporcionado un reconocimiento objetivo a la forma de automaduración producida por la sucesión de las ª'enturas; ahora, don Quijote se siente seguro: él es quien se ha hecho a sí mismo y, gracias a la circulación de la novela, es un pcr~onaje. No hay ya imp rovisaciones ni caprichos fantasiosos: don Quijote habla y actúa con objeto de enriquecer .Y perfeccionar los rasgos del personaje, con digna consciencia. Incluso su lenguaje se ha vuelto más seguro Y uniforme· se
123
f anj·a de tonalidades elevad as, pero no am-m u e ve en u na r . . . J. El
0 es un autocontrol al que ru s1qu1era la locura p 1a. suy .
Y esto que se trataba de una locura transf1guraescapa. pu dora, don Quijote ahora parece no poder transformar la realidad como antes: las tabernas ya no son castillos, las manadas de toros y las piaras no son ejércitos enemigos, y los azotes que tienen que desencantar a Dulcinea se pagan
a golpe de escudos. .. Al declive de la inventiva de don Qu1¡ote corresponden
las maquinaciones de los demás. Si la suerte de la novela hace al Caballero de Ja Triste Figura fácilmente reconocible, y reduce las reacciones ante sus extravagancias, parece sin embargo sugerir a sus interlocutores la p retensión de aprovecharse de su locura; como diversión. El ascenso social del héroe, que en la segunda parte frecuen ta ambientes nobles y lujosos, tiene como correlativo su entrada involuntaria en un continuo juego de sociedad con la función de marioneta mimada y adulada. Y no es entonces la fantasía de don Quijote la que supone diversas realidades, sino la imaginación de sus interlocutores la que se las escenifica. En la primera parte don Quijote se engañaba, en la segunda lo engañan. La parábola de locura transfiguradora a locura organizada y heterónoma, sigue por tanto el arco narrativo que constituyen Ja primera y la segunda parte de la novela.
Si este punto de vista es verdadero, el personaje mítico (el caballero del ideal) o cómico (el pobre hidalgo soñador de heroísmos irrealizables) debe sustituirse por un personaje trágico; trágico incluso en el acontecer de su historia, pues la volw1tad de creer no sólo es repetidamente defraudada o frustrada, sino que además comienza a agotarse en cierto momento. Y puesto que la estatura moral de don Quijote crece en proporción al decremiento de su voluntad, es mayor la resonancia de la derrota, cada vez más próxima a ser confesada.
124
En la prirne.ra parte, prevalecen para don Quijote la fantasía y la plerutud gozosa de la misión que cumplir sobre el resultado siempre fallido de sus empresas; cada vez se levanta de su caída y prosigue, indómito, hacia nuevos destinos. Entre fantasía y realidad hay una dialéctica vital incluso para el héroe, que es confusamente consciente d~ ello. En la segunda parte, tenemos, como mucho, el encuentro entre una fantasía maquinada, presuntuosamente escenógrafica (la de los huéspedes), y los últimos resplandores de la del caballero, que la primera predetermina y, en sustancia, mortifica.
Ya la propia salida de don Quijote (tercera y última) está rodeada por las sombras del engaño: las adulaciones y los ánimos que le prodiga Sansón Carrasco forman una red extravagante para aprisionar al Caballero de la Triste Figura. Asimismo el salario que Sancho le reclama, y que don Quijote le concede cansado, y el frecuente recuerdo de la función contractual del dinero constituyen una concesión a las instancias prácticas antes evadidas con petulancia. No obstante, el tono de la segunda parte está ya cruelmente marcado en su primera aventura, la búsqueda de Dulcinea. Por un lado, don Quijote reconoce, por fin: «en todos los días de mi vida no he visto la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio» (II, 9); por el otro, Sancho realiza el experimento de administrar la fantasía del caballero, presentándole a una falsa Dulcinea Y falsas doncellas, en quienes don Quijote no consigue descubrir más que lo que ve: ruda5 labradoras sin ningún atractivo.
Así pues, la última salida comienza reconociendo un fracaso, que sigue doliendo en las palabras pronunciadas algo más tarde: «aunque en mi alma tienen su propw asiento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ahuyentado della la compasión que te.ngo ~e las ajenas desdichas» (II, 12). Y concluye con el desaire mas hiriente: la derrota en el duelo, tras la que reconoce ser «el más desdichado caballero de Ja tierra», Y pide que le den
125
mz ha perdido el honor (11, 64). La piara de muerte, una '"
, atropella a don Quijote y Sancho parece una ceroos que .. materialización de la verguenza: «esta afrenta es pena de
· do y 1·usto castigo del cielo es que a un caballero mt peca , . . . andante vencido le coman ad1vas, y le p iquen avispas, y le bollen puercos» (Il, 68). Algunos capítulos antes, embestido y abatido por una manada de toros, do~ ~uijote había empleado una expresión digna de un m1shco: «yo nací para vivir muriendo» (JI, 59).
Quizá sea la aventura de los leones la que ilumina mejor la nueva dimensión trágica de don Quijote. Ante el ciertamente «inaudito ánimo» del caballero, que se enfrenta, con una sangre fría irnnune a los engaños y autoengaños, a la fiera feroz y hambrienta, el león reacciona desperezándose, bostezando y, para acabar, tras mostrar las posaderas a don Quijote, volviendo a echarse en el fondo de la jaula (ll, 17). Don Quijote y los temblorosos presentes hablarán de victoria moral, pero el fa llido enfrentamiento con el león simboliza la imposibilidad de un contacto dinámico; el mundo se cierra a la llamada del desafortunado caballero, a quien se niega, antes incluso que e l éxito, el proceso para conseguirlo.
Don Quijote y Sancho están estrechamente ligados por una relación de complementariedad. Para a lgunos, el sentido común de Sancho se contrapone a la locura de don Quijote; según otros, Ja locura de don Quijote está representada en Sancho a un nivel más humilde (y entonces caballero y escudero serían variantes cultura les y tonales de un mismo prototipo). Si se ana lizan caso por caso, las dos interpretaciones son aceptables: es importante precisamente que sean intercambiables, pues es una confirmación de orden combinatorio de la naturaleza alternativa de los dos caracteres.
En conjunto, si don Quijote se mueve en la línea locuracordura, Sancho lo hace sobre una línea paralela de credu-
126
lidad-sentido común. Por consiguiente, aunque nos limitásemos a estos polos ~xtr~mos, tendríamos una cuádruple posibilidad de combmac1ones, que se multiplican si tenemos en cuenta todas las posiciones intermedias. Sin embargo, Ja tendencia a la materia lización sigue siendo una constante de Sancho: por lo general, los devaneos de su fantasía giran en torno a las ventajas concretas del gobierno de la ínsu la que d on Quijote le ha prometido, mientras que su sentido común no rechaza el egoísmo, Ja mentira ni la venalidad.
Con todo, cualquier definición de Sancho debe tomar en cuenta, más incluso que con don Quijote, el desarrollo del personaje a través de la novela. Para empezar, se da una especie de mimetismo del escudero respecto al caballero: Ja «qu ijotización» de Sancho; no sólo asimila éste a su manera el lenguaje y el código caballeresco, hasta el punto de ingeniar, al poco tiempo, deliciosos pastiches de estilo noble, o dilucida r, a menudo en beneficio propio, las leyes de Ja caballería (él inventa también el sobrenombre de don Quijote «Caballero de la Triste Figura» I, 19): se apropia incluso de los mecanismos interpretativos de don Quijote.
Basta cotejar los capítulos l, 31 y II, 10. Hay en ellos el mismo contrapunto de estilizacion ennoblecedora y de realismo cómico, con la diferencia de que don Quiiote y Sancho han intercambiado sus tonalidades. Dice don Quijote a Sancho cuando vuelve de llevar el mensaje a Dulcinea: «A buen seguro que la hallaste en~artando perlas, o bord~do alguna empresa con oro de cañutillo, para este su cautivo caballero». y Sancho: «No la halle smo ahechando dos hanegas de trigo en un corral de su casa». O bitm: «cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una ~ragancia a romática y un no se que de bueno, que yo.no aci~rto a dalle nombre? Digo, ¿un tuho o tufo como si estuneras en la tienda de algún curioso guantero?» (l, 3l ). y Sancho: «Lo que sé decir es que sentí un olorcillo hombru-
h · · o estaba suno; Y debía ser que e lla, con el mue o e¡ercici • dada y algo correosa».
127
mbio otras palabras pronunciadas durante Veamos, en ca ' .
des ués del encuentro con las tres campesinas que Sancho y p Dulcinea y sus damas. Sancho: «Sus donce-hace pasar por
11 t das Son una ascua de oro, todas mazorcas de per-llas y e a o ,
od n di.amantes todas rub1es, todas telas de broca-las, t as so ' .. do de más de diez altos». Don Qui¡ote: «no se contentaron estos traidores [los encantadores] de haber vuelto y tr~formado a mi Dulcinea, sino que Ja transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella alde:rn~' y juntamentente le quitaron Jo que es tan suyo ~e las pnnc1-pales señoras, que es el buen olor, por andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su hacanea (según tú dices, que a mí me pareció borrica), me dio un olor de ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó el alma» (Il,10).
En definitiva el escudero se convierte en el primer y principal engañador del caba llero. Pero los engaños de Sancho tienen otra naturaleza que los que el Duque y Antonio Moreno maquinan en frío. Sancho enagaña para salir del apuro, pa ra evitar molestias que considera injustas o excesivas; su engaño es una excepción a s u fidelidad. Bajo las reservas, las limitaciones e incluso las constataciones de Sancho, persiste una ingenua adhesión a los proyectos de don Quijote, y por tanto a su mundo. A Sansón Carrasco, que le habla de la primera parte de la novela, Sancho le dice malhumorado: «Atienda ese señor moro [Cide Hamete), o lo que es, a mirar lo que hace; que yo Y mi señor le daremos tanto ripio a la mano en materia de aventuras y de sucesos diferentes, que pueda componer no sólo segunda parte, sino ciento». Y añade incluso: «Lo que yo sé decir es que si mi señor tomase consejo, ya habríamos de estar en esas campañas desahaciendo agravios Y enderezando tuertos, como es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros» (II, 4).
Es cierto que el gobierno de la ínsula representa el alcance más limitado de la fantasía de Sancho respecto a la presencia resplandeciente de Dulcinea en la de d on Quijo·
128
te; pero representa también la fe en la restauración de la caballería andante; fe que parecía exclusiva de don Q .. t
b . , ( WJO e, pero que tam 1~n es ruda y sumariamente) de Sancho. ¿Se trata de credulidad o, como en don Quijote, de voluntad de creer? Se diría que Sancho ha seguido a su señor también por este ca~o: las referencias astronómicas y literarias de don Qw¡ote durante el «vuelo» sobre Clavileño contrastan con la viveza de las observaciones que Sancho Panza, nuevo Menipo, dice haber hecho: la tierra reducida a un grano ante la mirada del observador aéreo, las Pléyades, como cabras de un paisaje lunar (II, 41). Sancho está, como reconoce don Quijote, a la par con él.
El cambio principal de Sancho, sin embargo, tiene lugar en el polo del sentido común, p ues éste se revela, sobre todo en la segunda parte, auténtico saber. Un saber que tiene sus auctoritates: los proverbios, equivalente popular de las citas literarias d e don Quijote; que salta de la motivación de los actos individ uales a una filosofía de la vida. Al contaminar una sabid uría de tradición rural con las enseñanzas de d on Quijote, Sancho obtiene urbanidad y una escala de valores.
Precisamente en este movimiento al urusono hacia lasabiduría se delínea una casi asimilación de proto y deuteragonista. Con la salvedad de que Sancho tiene ocasión de ejercitar su saber soberanamente durante el gobierno de la ínsula Barata ria. ¿Un imnerecido pri,·ilegio respecto a don Quijote? Una lectura atenta lo e'cluye. La unión don Quijote-Sancho Panza nunca es mayor que durante su separación. Sancho Panza el concreto, Sancho Panza el realista queda encargado de poner en acto una sabiduría que don Quijote mantiene siempre en el plano de la universalidad Y de la abstracción. Pero cuando Sancho esta a punto de tomar posesión d el cargo, es don Quijote quien le da su De rcgi111e11e principis (IT, 42-43), al que aüade, tras su marcha, un codicillo epistolar (II, 51).
129
CterlZ. a el episodio de Barataria es que en Lo que cara b. . nacido de una burla, Sancho demuestra ser este go 1eino , .
S 1 ' n ridículo y poco real; pero un Salomon a fin de un a orno . . C rvantes ha recogido, para atnbmrlo a Sancho,
rurn~. e . . . . . un anecdotario de soluciones ingeniosas y ¡mc1os acerta-dos, que hacen que el Sancho gobernador adquiera muy pronto una dignidad que lo sitúa más alto que el pomposo duque, que ha maquinado, en~re otras aventur~s para los dos héroes, la ficticia promoc1on de Sancho. As1, como dice el mayordomo de Sancho, probablemente expresando el pensamiento de Cervantes, «las burlas se vuelven veras y Jos burladores se hayan burlados» (II, 49).
Sancho se jacta de su naturaleza de «Cristiano viejo», y su árbol genealógico está más ramificado que el de su amo (y ello subraya, e negativo, Ja originalidad del personaje de don Quijote). Podría ser antepasado directo suyo el escudero Ribaldo de Ja Historia del caballero Cifar, una especie de pícaro sentencioso, puesto a efectos de contraste (como Sancho junto a don Quijote) al lado del heroico Cifar. Pero su complejidad humana lleva más bien a comparar a Sancho con Ja figura del bobo, más tarde gracioso, del teatro de los siglos XVI y XVII, que tiene su p recedente en los criados de la comedia clásica y renacentista, y sus más brillantes representantes en los fools del teatro isabelino.
El gracioso, acentuando astutamente su necedad original, consigue decir las verdades más profundas e incluso desagradables (lo observa don Quijote: «Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios: la más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple», II, 3). Disfruta de una franquicia que justifica su situación al márgen de la sociedad y de sus convenciones. Representa, precisamente, la realidad natural ignorada 0 reprimida por los ritos de la convivencia aristocrática· o también la sabiduría del pueblo contrapuesta a la cult~ra
1
y sus fin~imientos.
130
fue en el teatro -desde las escenas pastoriles del drama sagrado-- donde se supo valorar, y caracterizar ling.üísticamente, las posibilidade~ del rústico-sabio, del gracioso que revela las profundidades o juzga el mundo riendo. Pero el teatro estaba vinculado a toda una literatura medieval sobre el villano, poseedor de doctrinas elaboradas a través de siglos de dura experiencia (de MarcoJfo a BertoJdo). Estas doctrinas tenían su quintaesencia en los proverbios. No es casual que la paremiología tuviese un retorno fulnúnante justo al final del siglo XVI, con antologías de proverbios, refranes y afines.
El Quijote es, sin embargo, un caso aparte. Sancho no se mueve al margen o en el interior de una aventura que implique a la alta sociedad de los personajes literarios; Sancho acompaña, en una relación de paridad narrativa, a otro ex Iege, don Quijote. Tenemos, en suma, a dos personajes que se separan (en direcciones opuestas) de la sociedad, que está representada en la novela sólo por los personajes secundarios y los de las interpolaciones. En vez de w1a norma y de w1a infracción a la norma, tenemos dos infracciones a la norma, de signo contrario y, en sustancia, complementarias. Se empieza a entrever el juicio de la sociedad que esto implica.
El Quijote es una nebulosa en e>..pansión. Avanza a lo largo del tiempo de la escritura y del tiempo narrado; al volver a entrar en la mira del telescopio diez años después, se divisa una fase mucho más avanzada de Ja expansión, que en la segw1da parte retoma su ritmo. Por ello hay movimientos lineales hacia delante (la sucesión horizontal de los episodios, interrumpida pero subrayada por las historias Ü1tercaladas y por Jos raros ensamblajes), y movimientos de ajustamiento circular que llenan el espano de ideas, relaciones y sugerencias que circundan el nucleo del relato.
Son estos ajustamientos circulares los que sugieren repetidamente la imagen de la espiral. Cervantes, en sustancia, no asw11e nunca w1 punto de vista preferente; hace
131
1 , -onas 0 sus comportamientos, o incluso
que sean as pcr:; ' . ,d· _ d expresión, los que remitan unos a otros
los me 1os e · ti. · · ·ratorios que nos hacen girar ver gmosa-como espe¡os g• , .
t no a realidad y fantas1a, verdad y mentira, tramente en or ged1a y comedia, ironía y poesí~. ,
De estos movimientos en espiral, nos queda todav1a uno ·•ar quizás el más importante de todos. Don Qui-por e,amu. , .
· 0 l•emos visto osnla entre locura y cordura . Ve ¡ote, com • ' una bacía de barbero y decide que es un yelmo, y ¿por qué no el de Mambri.no? Para los demás, naturalmente, la bacía sigue siendo bacía; Sancho, al fin, mediando con brillantez lingüística, la bautiza «baciyelmo» (1, 44). En e~te caso, el escritor ha distü1guido bien los tres puntos de vista.
Pero la casuística se hace a menudo más complicada. El apellido original de don Quijote, que se ofrece e~ sus .variantes Quijada, Quesada, Que¡ana en 1, 1 (para inducir a pensar en ricas tradiciones orales en contraste), es luego, repetidas veces, Quijano en TI, 74; transformado por el propio caba!Jero aspirante en Quijote (I, 1), posiblemente pensando en Lanzarote; corre incluso el riesgo de convertirse en Quijotiz en un proyecto, abandonado de inmediato, de vida pastoril (II, 67). Además, los nombres se deforman por ignorancia o por ofensa; y, por último, revelan nuevas posibilidades a través del juego etimológico al que se someten, de forma caleidoscopia.
A partir de esta polinomasia, Spitzer propone una interpretación global del Quijote fundamentada en el concepto de «perspectivismo»: las cosas no se representan en la novela tal como son, sino tal como hablan de ellas los personajes que entran en contacto; gracias a este procedimiento, Cervantes nos ha mostrado la variada fantasmagoría de los contactos humanos con la realidad . Detrás, el narrador-director, que tiene en el p uño a cada personaje, controla todo movimiento o pensamiento, y ensalza así su propia omnipotencia de creador.
La correspondencia entre los perspectivismos narrativo Y linguístico está demostrada de manera definitiva. Creo
132
que es útil discutir sobre las conclusiones. Cabe observar, para empezar, que algunas de las oscilaciones onomásticas y de las contradicciones de contenido son fruto de la prisa y de la distracción. Ahora Cervantes, en vez de corregirse o confiar en la distracción de los lectores, hace oficialmente s~yas las contradicciones, las justifica a posteriori y las incorpora al continuum narrativo. De esta forma, él mismo entra en el juego inestable de las perspectivas y favorece su multiplicación infinita.
Pero vayamos más allá de las pequeñas discrepancias. Hemos visto que los caracteres de don Quijote y Sancho, junto con el ambiente en el que actúan, han sufrido una transformación a lo largo de la redacción de la novela, y más en concreto en el paso de la primera a la segunda parte. También de ello es plenamente consciente el autor. Habría podido encontrar justificaciones, llamémoslas así, biográficas, acogiéndose al esquema interpretativo de un Bild1111gsro111a11. En cambio, alega intentos de coherencia que a continuación niega. Me refiero al juego de confianza/ desconfianza en relación con su supuesta fuente (Cide Hamete), a los capítulos que segun Cervantes, o incluso Cide Hamete, están en contraste con el resto de la novela, y que define como apócrifos (H, 5, 24, etc.).
El perspectivismo no subsiste pues umcamente en el ámbito de los personajes y de su expresion existencial, sino también en el del escritor, que al desdoblarse con su supuesta fuente traslada a un amb1to posterior (el del lector) el dilema confianza / desconfianza, y lo envueh·e de dudas en lugar de ayudas hermenéuticas. Por ello mismo, lapolaridad locura / cordura se traslada del protagonista al escritor e incluso a l lector. Don Quijote e~ mct.ífora de nuestros contactos con el mtmdo.
Pero es te relativismo, ¿acaso no contrasta con todo lo que se ha señalado hasta aquí sobre la poética de Cerva~tcs Y la disciplinada concepción de las relaciones entre h-
133
l.d d ue esta propone? Y ¿no contrasta con teratura ) rea 1 ª q f · t . , 1 s concepciones contrarre orm1s as por la clara adhes10n a a
1 del escritor? . par e
1 . nci·as sí y bastaría para confirmarlo el
Segun as aparte ' · . ' f" on el que se narra la vuelta del caballe-tono hag1ogra tCO c
, 1 fº al del libro que no se conforma con re-ro a la razon a in ' .
. f tas'ias a la vana glona, a su nombre deba-nwK1ar a sus an , . · demás nos dedica una muerte e1emplar: la talla, sino que a ' .
· · paz recibidos con verdadera unción los sa-conc1enc1a en , los Consuelos de la fe, ante el llanto general y cramentos y ,
· de Jos presentes. Una reto11r n l ordre en toda regla. sincero 1 ·¡·b · l
En realidad, el Quijote se rige por e equ1 1 no entre a toma de posición programática y s~ negación, insinuada o puesta en práctica, pero_ nw~~a motivada. Hablar de doble verdad, 0 de una disenunaoon de dudas astuta y prudente sería una solución rudimentaria. Más aproximado, pero t;davía inadecuado, resulta observar la agilidad y la libertad de expresión que ofrecía un protagonista al que la !~cura ha convertido en irresponsable. De todos modos, sigue sin haber separación entre el autor y el personaje, pero el personaje tampoco es el portavoz del autor.
Más exactamente, Don Quijote es una prolongación de la experiencia intelectual de Cervantes («Para m í sola [la pluma de Cide Hamcte] nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar, y yo escribir; solos los dos somos para en tino» U, 74): a través de él, el escritor se permite asomarse osadamente a ámbitos inaccesibles y sospechosos. La zona visitada se encuentra entre dos límites: las codificaciones de la poética y las precisas disposiciones ético-religiosas de Trento. La historia de la composición del Quijote es la de los recorridos, cada vez más amplios y densos -amplios en tanto que densos- descubiertos y explorados en esta zona.
Al principio, es más sensible la presencia de las poéticas renacentistas. Y la locura de don Quijote, que altera las re-
134
Jaciones en~e litera~ra y vida, entre verosímil y absurdo, entre fa_ntas1a y realidad, pa~ece bastante inocente. Las poéticas sirven a l autor como instrumento de medida de 1 .. as desviaciones qu11otescas: son un modelo al que atenerse ante el trastorno de valores que don Quijote produce y difunde.
Pero ya en esta primera fase el poder destructor de Ja invención de Quijote (y de su inventiva) deja al descubierto elementos y perspectivas imprevistas. Pongamos por caso el paisaje; Cervantes parece aún ligado al cánon descriptivo renacentista, en el que menudea el loc11s nmoem1s de la tradición clasicista. Pero cuando don Quijote está en escena, el aire límpido se ofusca de bancos de niebla, se llena de polvo¡ son frecuentes los paisajes nocturnos, poblados de antorchas parecidas a fuegos fatuos, o blanqueados por los fantasmas de los encapuchados. Con frecuencia la naturaleza, que no es ya unanime y ordenada, se anuncia sólo con sonidos, a veces ruidos aterradores en medio de la oscuridad, o con largos silencios.
Se reconoce de inmediato el contraste entre una imagen renacentista y otra barroca. Podemos deducir que don Quijote fue un tentáculo para llegar más alla de las barreras estéticas levantadas por el gusto renacenhsta. Un gusto compartido, en sus declaraciones de pnncipios, por el caballero, cuyas peroratas desarrollan temas que encajan bien en ellas: Ja edad de oro, el buen gobierno, la concordia de las facultades fisKJS, moraJe., e intelectuales. No obstan te, Ja locura escinde lo que este gusto quiere unido, Y sobre todo rompe las premisas institucionales J las que se atiene. El bJrroquismo de la no' ela es un producto de la locura de don Quijote. . ,
Todo esto cobra aún mas sentido en la valoración de los aspectos má materiales e ingratos de la realidJt~-. Cenantes parece todavía encariñado con una estilizacion, u homogenización, que evite e'\cesivos desv10s h<1c1<1 los tonos
135
· d ]tos 0 demasiado bajos; son los rasgos consti-dcmas1a o a . . .. . d don Quii·ote en particular su obstinac1on por tuttvos e ' . , .
idealizar, los que evocan, por reacc1on, _obietos, gesto~, ac-titudes, ocurrencias y ambientes desdenados por la literatura renacentista (que los había encerrado en e l apartheid de la sátira y en las «reservas» villanas del teatro).
En Ja noche de la pasión y los engaños (r, 16), los equívocos y los cambios de cama de Maritornes, las riñas que éstos provacan, según un esquema plenamente aceptado por Ja novelística, encuentra.n w1 demiurgo en ? on Quijote, que recluta con violencia a la deforme criada, nada acostumbrada a desempeñar el papel de «hija de castellano que visita a su amado caballero herido», reteniéndola entre sus brazos nada menos que para declararle que ha consagrado su castidad a Dulcinea. Al entrar en el horizonte de lo sublime qu ijotesco, la cita de la criada y el mulero vomita su potencial vulgaridad.
El paso de lo rea lista a lo extravagante y a lo grotesco es inmediato. La propia figura del anciano hidalgo de campo se hace cada vez más desvaída, acartonada, peluda y hasta sucia, con el desarrollo de su imaginario c11rs11s /1011om 111; mientras que asciende unos mansos rucios a corceles, pero en otros casos les concede la apariencia de dromedarios. Todo se deforma, como objeto de un extrañamiento que primero no sabe y después no quiere concluir en Ja vanalidad de lo real.
Con la ayuda de don Quijote, Cervantes hace descubnmientos de orden, en primera instancia, a rtístico: otro modo de ver las cosas. Pero al crecer y enriquecerse la figura del protagonista, la nueva óptica se topa con problemas de orden moral e ideológico. Una parte conspicua de la sociedad de su tiempo, con sus costumbres y sus concepciones, se encuentra en el itinerario de don Qu ijote.
En particular en la segunda parte de la novela, el ámbito de la aventura se dilata; W1a vez abarcado e l perímetro
136
casi casero de las pri~eras correrías, el caballero avanza con gesto seguro por tierras de España y se lanza d . . . . , ' espues (al menos con la irnagmac1on) a abismos fuera del tiempo humano (II, 22-23), a navegaciones más allá del equinocio (ll, 29), a cabalgadas astrales (ll, 40-41). Tierra cielo ' , mar, ultratumba: nada parece vetado a este maltrecho Ulises quien, además, cree sentar cátedra cuando habla. '
El juici~ de. don Quijote es ahora mucho más ponderado. Pero, ¿1mc10 sobre qué? Cuanto más amplia es Ja realidad que afronta, más aleatoria y escapadiza resulta. Primero había un dentro y w1 fuera: dentro de la locura, el relativismo, el trastorno de los valores, la disociación; fuera de la locura subsistían criterios de valoración, paradigmas. Ahora es e l mundo entero el que multiplica, matiza y superpone sus aspectos cambiantes.
La metáfora teatral domina toda la segunda parte de la novela: para empezar, el encuentro con el carro del cortejo de la Muerte (II, 11). El paso del disfraz (las figuras parecen un demonio, la Muerte, Cupido, etc.) a la verdadera naturaleza de los personajes (actores de una compafüa de cómicos) ribeteado por numerosos intercambios lingüísticos entre lo que parecen y lo que son; intercambios que continúan aun después del reconocimiento, cuando el payaso derriba a Rocinan te y a don Quijote (Sancho lo designa como «diablo», y don Quijote está dispuesto a buscarlo «en los más hondos y oscuros calabozos del infierno») y Sancho disuade a su amo enfurecido por el atropello, ya que no se puede «acometer ... a un ejército donde está la Muerte, y pelean en persona emperadores, y a quien ayudan los buenos y Jos malos angeles» y, ademJs, porque ninguno de los cómicos es caballero.
Después, está Maese Pedro con sus títeres (11, 25-26), que parecen la mate rialización (en un ámbito popular) de los héroes caba lle rescos; don Quijote interviene c?m~etentcmente en Ja d irección de la obra, hasta que se mmiscuye en la aventura y arremete en ella en persona. Pero cuando ha destrozado las marionetas, es Maese Pedro
137
. . . N ha media hora ... que me vi señor de reyes quien dice. " o · d ·
d es llenas mis caballerizas», etc., es ec1r, , de empera or ' . f. ,1 mbolo con el referente, mientras que don
1denh 1ca e s1 . . , .. ·1 entre una despegada cons1derac10n a los Quiiote osCl a ...
f h Cuyos daños resarce al htmtero, y la certeza " antoc es», , f de que Gaifero y Melisendra estaran llevando s u u ga a un
feliz término. En fin, los altorrelieves que transportan los labradores
para un espectáculo sacro (II, 58) son simbol?s inmóviles en su signjfjcado. Quijote tiene un c~men~ano para c~da uno de ellos, que va efectivamente mas alta de la apariencia y de Jos acontecimientos contingen tes. El desfile de santos se cierra con una bella perorata del caba llero, que señala las afinidades entre la milicia de Cristo y la mundana. y Sancho observa con agudeza la particularidad de aquella «aventura», consumada plenamente en los confines de la reflexión.
Las tres aventuras teatrales se desarrollan dentro de la experiencia de don Quijote y de los demás. Actores y titiritero representan aquellas mismas acciones, ya sean humanas o sobrenaturales, de las que cada uno es espectador cotidiano. La ritualización escénica subraya el aspecto simbólico de los contenidos que representa, ya sometidos a catarsis. Si después hay quien -en especial don Quijoteconfunde rea lidad y representación, suceso y rito, el cortocircuito no traspasa el espacio de la interioridad.
Se singulariza en cambio otro espacio, externo al proto y al deuteragonista, en todos los episod ios en casa del duque y en Barcelona. Son los propios don Quijote y Sancho, esta vez, quienes se encuentran en un escenario, entre actores que sólo quieren implicarles en la actuación. Las burlas bon, en sentido literal, escenificadas por los duques; los nuevos actores improvisan, adap tan sus in tervenciones a las reacciones de don Quijote y Sancho, convertidos inconscientemente en personajes de la representación.
138
A la fantasía de d on Quijote se le dejan ya pocas iniciativas (casi todas de orden retórico); en acc ión, es más bien la imaginación de los duques, autores de guiones mucho menos geniales y variados que las invenciones del primer Quijote. Guiones más parecidos al gusto cortesano y ritual que al caba lle resco, más propensos a la búsqueda de los efectos vis uales o sonoros y a los colpi di sce11n que a las finezas psicológicas o conceptuales.
Basta pensar en los tres episodios del carro de Merlín (Il, 35), Trifaldi (II, 36-41) y Altisidora (U, 69): episodios ambiciosos -para quien los ha ideado-, en que se presentan magos, sortilegios, transformaciones y, en el caso de Altisidora, casi una resurrección. Pero llevan el signo del entretenimiento cortesano (tradición del entremés), la desproporción entre el fasto de los disfraces y mecanismos, la ambición coreográfica de carros triunfales, procesiones, catafalcos, y los contenidos risibles (el encantamiento de Dulcinea roto por los azotes en el trasero de Sancho, la hechicería que adorna con una larga barba viril a doña Trifaldi y sus damas, las bofetadas y pellizcos que dan a Sancho para resucitar a Altisidora). El gusto que inspira estos guiones se define precisamente por el hecho de estar pensados en función d e Sancho, más que de don Quijote; y de hecho prevén y fa\'orecen, como elemento e\temporáneo del espectáculo, las protestas del escudero, \'1chma de esta magia jocosa. Pero, ampliando el discurso, cabe poner de relieve asimismo el sustancial estatbmo de la ejecución: la coreografía es sólo un preliminar de los discursos altisonantes y p oco precisos que definen el ni\ el cultural de los cortesanos burlones.
Antes, don Quijote era victima de sus propias fantasías; a las decisiones que cualquier estímulo puede p~ovocar de forma natural se añadían para él aquellas sugeridas por la multiplicació~ de los simulacros. El mundo se desdobl.aba en la ilusión. Ahora, a don Quijote lo mue,•e Y lo repnme
139
f de los demás a su comportamiento se le ponen la anta::.1a ' . . limites muy estrechos. El mundo es huidizo en tanto que
ilusorio. . El hecho de que don Quijote recupere p rogresivamente
la razón nos dice que la conclusión no puede referirse sólo al personaje. Desde el momento en que el origen d~ los equívocos y engaños no se pued~ ~putar ,ª ~on Qw1ote, éste deja de constituir un caso atípico (y corruco), se convierte en un hostigado y atormentado Cualquiera (de donde los reiterados tonos de desconsuelo). Se impone la idea de que Cervantes quiere proponernos en términos universales esta concepción de la vida como teatro: un teatro que no puede dominarse, como el que organizan los hombres, sino que pone sus propias condiciones. ¿Quién nos dice que incluso los duques no son actores inconscientes en una piece dispuesta en torno a ellos, como ellos han maquinado una para nuestros héroes? El hecho de que los burladores resulten, moralmente, vencidos, ¿no p retende sugerir que cada burlador es a su vez bmlado, y que los hilos invisibles mueven también las manos del titiritero?
De nuevo se nos presenta un esquema en espiral: el que puede tocar el mayor número de puntos en el interior de un espacio. Aquí, trazado de la forma más completa y englobadora: se trata del mundo. Cervantes parecía reconocer, al comen.zar la novela, la existencia de puntos de referencia y patrones externos a la experiencia vital: hay locura y cordura, hay mentira y verdad. En la parábola descendiente de la novela, precisamente mientras (y debido a ello) don Quijote resulta más sabio que sus huéspedes, empeñados como niños en disfrutar con su locura, los conceptos opuestos se intercambian continuamente, en una fantasmagoría gnoseológica.
También Cervantes ha sido burlado; por su propia agudeza. Quería poner en la picota (¿por qué no creerle?) las novelas de caballería por sus fantasías, y llegó a una con-
140
cepción que rechaza la idea de rea lidad, reconociendo el imperio de un ars co111bi11ntorin de apariencias, de un relativismo que, según el punto de vista, llevaba hasta el infinito las posibilidades y relaciones. Propugnaba una medida clásica y se adentró en el reino de lo grotesco y lo asimétrico, acabó por quedarse en él y encontró, incluso, normas, aunque débiles, y un decoro, aunque precario.
Este itinerario subsume y agota cualquier posible juicio sobre los tiempos y la sociedad. Por supuesto, no es casual que sea un hidalgo casi arruinado el que lleve a cabo la exploración en el mundo de principios del siglo XVII, armado caballero por un ventero que hace el papel de castellano, en un rito de burla blasfema. El autor, de esta forma, realizaba un doble ataque. Atacaba sobre todo la exaltación aristocrá tica (como la pureza de sangre cristiana de la que se jacta ingenuamente Sancho); pero indirecta y encubiertamente, atacaba también a todos los personajes más o menos jactanciosos de la novela, muy inferiores, en cuanto a ideales, al falso caballero que los hu.milla con su sola existencia.
Así, mientras Sancho se hace porta\'OZ de las críticas de la problemática sangre azul de su amo («Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuesa merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto do11 y se ha arremetido caballero, con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos Y toman los puntos de las medias negras con seda verde» U, 2), es naturalmente don Quijote el que compara, con orgullo, los «caballeros andantes \'erdaderos» a los cortesanos que «sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la Corte, se pasean por todo el mundo, mirando un mapa [¿s.e trata de un recuerdo de la sátira Ill, 61-65 de Ariosto?), sm costarles blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed» Y que humillan su valor ocupándose «en niñerías» Y «en las leyes de los desafíos» (ll, 6: todo el capítulo es fw1damental como tra tado de la nobleza).
141
La , ·erdadera nobleza de don Quijote, nobleza en el sen-. 1 pensar se encuentra rodeada en la novela por ~y~e ' . . .. elementos de extracción soCJal muy van a_da, en su 1tmera-rio por regiones y ambientes de la Espana del xv11. El resultado es una descripción fiel del panorama de la España de Felipe IU, con la crisis demográfica p roducida por las guerras y por la expulsión d: los mo~i:cos; una, ~arálisis económica que siguió a la mterrupc1on del trafico con Flandes; el aire sofocante del absolutismo político aliado al religioso; deprimida, sobre todo, la temperatura moral: a las actividades productivas, que antes llevaban a cabo los moriscos, se anteponen ahora el fasto vacuo y el «p undonor»; una verbosidad cavilosa esconde la ausencia del compromiso especulativo.
Al inventar la figura de don Quijote, Cervantes muestra saber captar la crisis en la que España estaba desmoronándose (y cuyas consecuencias él también sufre); pero asimismo advierte que a él, como escritor, le faltan propuestas alternativas, utopías estimulantes. La utopía de don Quijote es una utopía que mira al pasado y absolutiza los valores ligados a situaciones irrepetibles. Cervantes rechaza la utopía (caballeresca), pero acepta, al menos como piedra de comparación, su absolutización. Cuando habla en serio, don Quijote es, en cierta medida, un portavoz de Cervantes; pero su sermón (como se le llama a veces con ironía) tiene las inflexiones de Ja vox clamantis in deserto. Por ello, don Quijote deberá ser derrotado.
Pero la derrota es una victoria del arte. El carácter mudable de los acercamientos de don Quijote a la realidad permite a Cervantes observar y juzgar el mundo de su t~empo con todas las lentes posibles (y la loctLra no es la última), Y con la libertad que consiente la fa lta de un punto de :"i~t~ oficial; como también alinear junto a los criterios de 1u.1c10 admitidos otros más despreocupados y anticonformi.stas, que Cervantes se hubiera guardado de formular en pnmera persona.
142
Ni reformad or ni revolucionario Cervantes t'l · . . ' u 1 iza esta delicada estrategia con mtención exclusivament h , . e eunsti-ca: ha encontrado la clave para penetrar en la intimidad de Ja vida humana --en las condiciones históricas que _
1 .Ji 1 cono
ce-y a uh za a egremente.
No o~stante, sus conclusiones transcienden el tiempo y el espacio, hasta el pw1to de constituir descubrimientos que pertenecen al acervo de los universales humanos. y sería gra to comparar procedimientos y soluciones de Cervantes con los del más joven Shakespeare: desde el uso del loco como indagador de rincones oscuros de la conciencia a la universalización de la metáfora teatral. Pero quizá re~ sulta más productiva la comparación con las artes.
Hemos visto que la redacción del Quijote corresponde a w1 itinerario del Renacimiento al Barroco. Y bastarían para demostrarlo los muchos elementos de caracter formal: abundancia d e efectos luminosos, predilección por el claroscuro y por el paisaje nocturno; valoración de los efectos sonoros; preocupación por los adornos (solemnes y a menudo pesados) y por la escenografía; interés por el travestido, incluso intersexual, y búsqueda de los efectos de sorpresa.
El mW1do como resultado de la novela puede, en efecto, representarse en términos de arquitectura barroca. Se trata pues de infracciones a una poética clasicista aceptada en un principio (confróntese con el rompimiento de los «órdenes» clásicos conservados en su morfología); procedimientos narrativos «p erspectivistas» (análogos a la sustitución de los sistemas elípticos, con infinita variación de los puntos de vista, a los esquemas circulares o cuadrangulares, que implican puntos de vista preferentes); ins~stencia en el tro111pe-l'oeil (correlato visual de la confus1on entre verdad y sueño).
Incluso la eliminación, efectuada por Jos arquitectos barrocos, de la antinomia espacio interno I espacio exte_r~o, corresponde singularmente a la inversión del persp~cttvismo del ámbito de las percepciones personales al sistema
143
de las fuerzas que rodean y determinan a_I individuo. Es una e\tensión de los efectos y los ilusiorusmos de la interioridad al mundo, de la psicología a la ontología. Los hombres se mueven entre decorados y columnatas, suben or las escaleras helicoides, atraviesan las tinieblas atraí~os por glorias de luz; descienden entre arbustos y fuentes hacia puentes y grutas artificiales, troncos manchados de liquen, para después caer en la cuenta de que no es más que un carrusel vano, que su movimiento no tiene finalidad ni sentido. La locura es, así, una ilusión reconfortante: Ja mayor derrota de don Quijote radica en haber recupera-
do la razón.
LA ESTRUCTURA PSICOLÓCJCA DE EL LICENCIADO VIDRJERA*
Esta novela, como tantos otros escritos de Cervantes, se revela tanto más enigmática cuanto más se intenta penetrar en ella. Y confesaré en seguida que también yo, adelantando una nueva propuesta hermenéutica y aclarando tal vez algún punto, aumentaré de otra parte el número de los problemas. Cervantes acaso siga sonriéndose por haber creado tanta confusión en sus críticos.
Lo que siempre ha llamado la atención de los lectores es la neta bipartición de esta novela . Durante cerca de cuarenta páginas d e la edición de Clásicos castellanos, se narran las vicisitudes y viajes de Tomás Rodaja, desde que, a los once años, se une al séquito de un grupo de estudiantes de la Universidad de Salamanca hasta cuando se licencia en Leyes en la misma Universidad. Las cuarenta páginas siguientes recogen las sentencias y comentarios de Tomás Rodaja, convertido ya en «el licenciado Vidriera'> como consecuencia de una forma de locura que le hace creer que está hecho de vidrio. En realidad, hay una tercera parte, de una sola página, en la que el licenciado aban-
• Publicado en Actas del Pnmrr col<"I""' 111tmra<1<11r.1I dr la A><><•dCIOn Je "'"'111llstas, Anthropos, Barcelona, 1990, p•gs 53-ó2 (Trad. de Loreto Bu.squets).
145