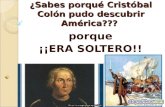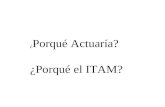El BID y la desigualdad en América Latinaamazonwatch.org/documents/BID-en-la-mira-3.pdf · La...
Transcript of El BID y la desigualdad en América Latinaamazonwatch.org/documents/BID-en-la-mira-3.pdf · La...
América Latina no tiene igual cuando se trata de desigualdad, especialmente de desigualdad en
cuanto a la distribución de la tierra.1 El 10% más rico de latinoamericanos ganan el 50% de los ingresos to-tales, mientras que el 10% más pobre, menos del 2%. Es decir que el 10% más rico controla 25 veces más riqueza que el 10% más pobre. Esta diferencia entre ricos y pobres es dos veces mayor en América Latina que en la mayoría de otras regiones.
La única pregunta importante sobre las políticas en América Latina es porqué la región continúa tan desigual. ¿Por qué después de un mandato de más de cincuenta años para reducir la desigualdad, el BID ha fallado totalmente en esta misión y en lugar de eso, acumuló una deuda de $200.000 millones? Hay dos posibles respuestas: el BID ha sido negligente o es cómplice en la persistencia de una desigualdad extre-madamente alta en América Latina.
Ya no se debate sobre la desigualdad de América Latina, en vez de inventar nuevas maneras de des-
cribirla y explicar los mecanismos de su reproduc-ción. Ciertamente, frecuentes informes del BID han advertido que es posible que la desigualdad sea un obstáculo fundamental para el desarrollo. El informe anual de 1998 del BID sobre progresos económicos y sociales, “Enfrentando la desigualdad”, presentó un panorama devastador de cómo la “década perdida” ha destruido la seguridad de las familias más pobres de América Latina y ha protegido a las familias más ricas de la región; y al BID le ha faltado influencia para invertir estas tendencias. José Luis Londoño y Miguel Szekély (2000), investigadores del BID, demostraron de qué forma la condicionalidad estructural de ajustes del Banco en la década de 1990 empeoró la desigual-dad y reafirmó la condición de América Latina como la región del mundo con más desigualdad. El estudio más reciente, Outsiders (“Los de Afuera”) (2007) de-muestra que la globalización y una segunda genera-ción de reforma de políticas no han podido cerrar la
La confianza se ha derrumbado en la mayoría de los grandes gigantes financieros de Estados
Unidos y de muchos europeos, así como en el grupo de agencias calificadoras, compañías aseguradoras y animadores de los medios de comunicación dirigidos a las empresas. La terrible y ahora previsible secuencia de la falta de responsabilidad inicia con un desme-dido orgullo e indiferencia; después se convierte en optimismo excesivo, recurre a la negación, después al fracaso, al ocultamiento y a una súplica sin arrepenti-miento de que el gobierno salga al rescate.
Desde Lehman hasta Citibank, desde el AIG hasta General Electric, los magnates financieros han utilizado falsas declaraciones públicas para detener el torrente de exposición de su flagrante mala ad-ministración y corrupción. Cada muestra de falta de responsabilidad elimina una capa de confianza en las élites financieras que han acumulado mucha riqueza durante las últimas dos décadas. Ante la incapacidad de restaurar la confianza del público, cada día se
reduce más la confianza en los incompetentes y co-rruptos administradores financieros.
Con retraso, el Banco Interamericano de Desarrollo ha anunciado que tiene interés en el pro-blema de la confianza. Sobresaltado por la profunda desconexión en cuanto a la persistente y exagerada desigualdad (o preparándose para llevar a cabo un control de daños), el Banco declaró que iría más allá de los indicadores macroeconómicos para analizar cómo se sentía realmente la gente acerca del desarro-llo y de las instituciones diseñadas para propiciarlo. Con lo que el BID se ha encontrado finalmente es con un patrón bien reconocido de niveles continua-mente bajos de confianza, optimismo y satisfacción por la calidad de vida que manifiesta la vasta mayoría en América Latina. Paradójicamente para el Banco, en algunos países que han adoptado lealmente el consejo del BID en cuanto a políticas, la confianza y el optimismo están en lo más bajo.
Marzo 2009 • 3ra Edición www.frentebid2009.org
Continúa en la página 2
El BID y la desigualdad en América Latina50 años de negligencia y codependencia
Las pérdidas financieras del BID y una flagrante falta de responsabilidad invalidan la solicitud de reposición de recursos
Por los movimientos sociales frente a 50 años del BID financiando desigualdad y destrucción socio-ambiental
INDICE
1 El BID y la desigualdad en América Latina
1 Las pérdidas financieras del BID
3 El Punto Irreversible de la Amazonía
4 Propuesta de Principios de Derecho Internacional para los Bancos Multilaterales de Desarrollo
5 Historieta
7 El BID y el libre comercio
7 Entrevista con Miguel Palacín de la CAOI
8 BID: Cincuenta años financiando la desigualdad
Continúa en la página 6
0
500
1000
1500
2000
Foro Académico “Alternativas de Desarrollo”Miércoles 25 de Marzo (8am a 5:30pm)Lugar: Pequeño Teatro de Medellín: Crra 42 No. 50ª-12 Cordoba con la Playa
Asamblea de Acreedores “Foro Popular de Afectados”Jueves 26 de Marzo (8am a 5pm)Lugar: Pequeño Teatro de Medellín (dirección arriba)
Reunión entre Sociedad Civil y Presidente Moreno del BIDJueves 26 de Marzo (3pm a 6pm)Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor
Movilización PopularJueves 26 de Marzo (5pm)Lugar: Sale de ADIDA hasta Plaza Bolívar
Rueda de Prensa de Sociedad CivilSábado 28 de Marzo (hora por determinarse)Lugar: Sala de ONGs en el Centro de Convenciones Plaza Mayor
Para más información, favor véase la página web de la campaña: www.frentebid2009.org
Email: [email protected]
Contactos en MedellínPrensa Colombiana: Adriana Muñoz Cabrales (FrenteBID:50) (57) 312-574-2429 [email protected] Internacional: Joseph Mutti (Amazon Watch) (57) 313-582-1954 [email protected] general: Sergio Moreno (ILSA) (57) 314-297-9585 [email protected]
Calendario de Eventos en Medellín
2 BID en la Mira
enorme separación entre ricos y pobres de América Latina. Diversos mecanismos siguen excluyendo a la mayoría de la población de América Latina de las oportunidades de riqueza y desarrollo humano.
Estas advertencias periódicas y poco entusias-tas provenientes del BID no han hecho mucho por cambiar las prioridades de financiamiento del Banco y equivalen a poco más que a un mea culpa público preparado de antemano. Los estudios también indican que el Banco está consciente del problema de la ago-
biante desigualdad, pero permanecen como monu-mentos ante la incapacidad o falta de disposición del Banco por hacer realmente algo al respecto. Acallar a los mensajeros es más conveniente para la cultura de la negación del BID que apegarse a las recomen-daciones de la investigación, como parece indicar la reciente jubilación o cese forzado de los autores de Outsiders.
La desigualdad de ingresos en América Latina como región no ha mejorado desde la década de 1990 y en algunos países ha empeorado (Figura 1). En donde la desigualdad sí ha mejorado, como en Venezuela, la falta de financiamiento para este país por parte del BID durante los últimos ocho años su-giere fuertemente la falta de relevancia que el Banco tiene ante estos logros en cuanto a equidad. El índice de desigualdad social de Venezuela (conocido tam-bién como el coeficiente de Gini) en el 2008 era de 0.41, lo que lo convertía en el más bajo de América
Latina, en comparación con el 0.48 del 2003 y la des-igualdad social promedio en la región de 0.52.2
Excepto por un gran proyecto hidroeléctrico, el financiamiento del BID para Venezuela desde el año 2000 en promedio ha sido tan sólo de $20 millones.
De manera similar a la falta de relación aparente entre los préstamos del BID y las mejoras en la equi-dad en Venezuela, la Figura 2 muestra que no hay ninguna asociación entre el aumento de financia-miento del BID en los últimos años y cualquier cam-
bio apreciable en la desigualdad de ingresos en toda América Latina como región. El financiamiento del BID para la región ha aumentado rápidamente, no obstante, la desigualdad aún salta a la vista. De hecho, la falta de una esperada relación negativa (una mayor deuda del BID habría reducido la desigualdad) plantea muchas preguntas respecto a la falta de efectividad de dichos préstamos para fomentar el mandato funda-mental del Banco y la condición de la reposición de capital por $40.000 millones para financiar proyectos que promuevan el equidad social.
En comparación con los niveles considerable-mente más bajos de niveles de desigualdad en otras regiones del mundo (lo que sugiere en parte un ín-dice Gini de 0.31 entre los países de la OECD), la modesta disminución entre 0.58 y 0.52 resulta tanto insignificante como temporal dado el revés probable que ahora ha causado la crisis financiera.
Esta persistencia o deterioro en la distribución de
los ingresos se debe en gran parte a factores naciona-les. En donde los muy ricos quizás perdieron terreno en cuanto a participación de ingresos, los beneficios obtenidos por participaciones medias y superiores han sido a expensas de los pobres. Los ingresos de los más pobres en América Latina son similares a los de los pobres de todo el mundo, lo que sugiere que la desigualdad se de debe a una excesiva concentración de la riqueza en el segmento superior. Londoño y Szekély muestran que el hecho de que la desigualdad haya empeorado no se debe a la falta de crecimiento (aunque quizás sí a la volatilidad), sino más bien a la incapacidad política de mejorar la distribución.
La pobreza es primordialmente un problema de distribución, en el que los beneficios generados por el crecimiento son acaparados de manera despropor-cionada por los ricos. La desigualdad reduce el creci-miento económico (a causa de la ineficiencia), desvía la distribución de los beneficios del crecimiento hacia los más ricos y debilita la estabilidad social y el go-bierno. De hecho, si América Latina tuviera el mismo PIB pero con la distribución de ingresos de cualquier otra región del mundo, la pobreza se reduciría por lo menos a la mitad.3 Szekely (2001) ha demostrado que en América Latina la desigualdad de los altos ingresos puede reducir a la mitad o dos tercios los beneficios del crecimiento para los pobres.
Aunque las investigaciones han demostrado exhaustivamente la manera como la desigualdad in-tensifica los conflictos de distribución que vacían o dan marcha atrás para el desarrollo, pocas políticas o proyectos importantes diseñados por el BID se con-centran explícitamente en la desigualdad. Más allá de crear nuevas formas de describir la desigualdad, el mandato del BID de combatir la desigualdad como objetivo prioritario de ejecución, sólo se puede juzgar como un absoluto fracaso. En la lista de priorida-des del BID están a nivel bajo o ausentes todos los proyectos que redistribuyan la tierra, que defiendan los derechos colectivos de los indígenas, que hagan aprobar reformas de justicia para poner fin a la impu-nidad de empresas corruptas e intereses políticos, que insistan en medidas antimonopolio, que favorezcan reformas fiscales progresivas para los ingresos, que introduzcan programas de acciones afirmativas o que simplemente cumplan con las normas de transparen-cia de ingresos y egresos del siglo anterior.
En cambio, los economistas del Banco bus-can refugio en el ahora obsoleto estribillo de que la cura de políticas para la desigualdad podría ser peor que el problema en sí. La tan aclamada iniciativa “Oportunidades para la mayoría” se lanzó en junio de 2006 para promover soluciones con base en el mercado para la mayoría de la población pobre de América Latina. Después de prometer miles de mi-llones de dólares para nuevos proyectos, la firma del Presidente Moreno al programa contra la pobreza sólo cuenta con tres historias de éxito a su nombre.4
Ante tales evidencias irrefutables, la vergonzosa desigualdad que ha coexistido y hasta se ha alimen-tado de la negligencia del BID, ahora será el sello distintivo de su 50º aniversario. No están invitadas a la espléndida celebración los millones de personas de América Latina cuyas vidas se han acortado, redu-cido o arruinado gracias a la timidez del Banco por hacer frente a las persistentes injusticias que dividen a las clases, a las etnias, a las razas y a los géneros. Oculta en Medellín estará la tremenda riqueza y la oportunidad que se desperdició al no retar a los pri-vilegios y la ausencia de derechos. Disimulada por las glamorosas imágenes de una fama equívoca está una América Latina que sigue rezagada ante otros países de ingresos medianos y ricos a causa de sus propias asimetrías internas. u
1. Banco Mundial (2003), Deininger & Squire (1996), BID (1998), Székely & Hilgert (1999), Székely (2001).
2. El coeficiente de Gini es una medida de la igualdad de distribución de ingresos, con una escala de 0 a 1, en la que la desigualdad de 0 a 0.30 es baja, de 0.30 a 0.50 es media y de 0.50 a 1 es alta.
3. Londoño & Szekely (2000).4. Consultar el sitio Web de la OMI del BID: http://www.iadb.org/OM/Stories.cfm?lang=en
El BID y la desigualdad continuación de la página 1
BID y America Latina: 50 Años Financiando la Desigualdad
Cambios de Desigualdad en la Última Década
Por los movimientos sociales frente a 50 años del BID financiando desigualdad y destrucción socio-ambiental 3
Contemplando lo que significa la Amazonía, parece una exageración la idea de que su exis-
tencia puede estar en peligro. Su tamaño es casi incomprensible: en total más de 7 millónes de kiló-metros cuadrados, mas grande que el tamaño de los EEUU. La Amazonía produce el 10% del oxígeno del mundo y el 20% del agua dulce. Contiene niveles de biodiversidad más ricos que cualquier otra parte de la planeta. Regula el sistema global climático y genera la mayoría de la lluvia que cae en Sudamérica.
A pesar de que la Amazonía parezca invulnera-ble, los científicos temen que se esté acercando a un punto irreversible. Alrededor del 20% del bosque de toda la cuenca Amazónica ha sido deforestado, y otro 20% está degradado y fragmentado. ¿Cuál sería el nivel de deforestación que implicaría un inevita-ble colapso ecológico, un “punto de quiebre”? Hay científicos que piensan que la cifra puede ser entre el 40% y el 50% de la Amazonía y que nos acercamos muy rápidamente.
El bosque ha entrado en un círculo vicioso: los incendios ponen más carbono en la atmósfera, con-tribuyendo a un calentamiento regional. Mientras tanto, las sequías son cada vez más frecuentes, se-cando los árboles en un ciclo que aumenta cada vez más las probablidades de nuevos incendios. Los in-cendios se vuelven cada vez más desastrosos, empeo-rando el ciclo de esta forma.
Más allá de los incendios, otros impulsores de deforestación incluyen la construcción de carreteras, la expansión de la frontera agrícola, las actividades hidrocarburíferas, la tala (tanto legal como ilegal) de madera, y las inundaciones causadas por instalaciones hidroeléctricas, entre otras. En muchos casos, estos son los proyectos centrales del modelo de desarrollo que el BID y los otros bancos han impulsado por más de 50 años.
Actualmente el cambio climático agudiza estas
tendencias. Apenas hace unas semanas científicos del Hadley Centre (Inglaterra) expresaron su grave preocupación durante una conferencia internacional sobre el tema en Copenhagen. Según sus inves-tigaciones sobre la última evidencia, un aumento modesto de la temperatura global (2 grados centí-grados) resultaría en una pérdida adicional de entre el 20% y el 40% del bosque tropical de la Amazonía antes del año 2050. Escenarios de cambio climático
más probables (hasta 4 grados de calentamiento) efectivamente implicarían la perdida del 85% de la Amazonía.
Las consecuencias de estas futuras probabilidades son sobresalientes y horrorosas. Según el profesor Peter Cox de la Universidad de Exeter (Inglaterra), “Ecológicamente sería una catástrofe. Los trópi-cos son impulsores de sistemas climáticos globales, y matar la Amazonía los cambiaría para siempre. Amplificaría el calentamiento global significativa-mente. Aún ahora la deforestación agrega una quinta parte del carbono a la atmósfera.”
Pensando en este panorama, nos preguntamos, ¿Cuál será el impacto ambiental acumulativo de todos los proyectos financiados por el BID? A esta gran inquietud, agregamos las demás mega-iniciativas en la Amazonía financiadas por otras instituciones, como el Banco Mundial, BNDES y la Corporación Andina de Fomento, entre otras. Desde esta óptica, el liderazgo del BID en impulsar la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sur-Americana (IIRSA) ha ocasionado mucha preocupa-ción dentro de la sociedad civil, en parte porque no se han tomado en cuenta los impactos acumulativos a largo plazo en términos del aumento de deforesta-ción, fragmentación y degradación de la Amazonía.
Si fuera posible evitar los peores impactos del cambio climático, tenemos que frenar completa y permanentemente—no solo reducir—la defores-tación en la Amazonía. Una medida central debe ser eliminar el financiamiento para proyectos que contribuyen a la deforestación y otras emisiones de carbono, por ejemplo: proyectos de carbón, petró-leo, y gas. Otra medida sería llevar a cabo estudios ambientales estratégicos y posteriormente considerar los resultados dentro de su proceso de planificación de manera significativa. Además, teniendo en cuenta que una gran parte de la Amazonía es territorio de pueblos indígenas quienes han guardado y conser-vado los bosques por largos años, ellos deben ser incluidos en la construcción de políticas globales y proyectos específicos para conservación del bosque, amparando los derechos indígenas como punto de partida.
Cada día es más evidente que la humanidad se está dirigiendo hacia un precipicio ecológico. En el futuro, cuando hablen sobre como enfrentamos esta situación, ¿cómo evaluarán el papel del BID? ¿Lo percibirán como un freno, que hizo todo posible para verdaderamente evitar el caos climático? ¿O lo verán como un impulsor, adelantando la destruc-ción de una región imprescindible que llamamos la Amazonía? u
El Punto Irreversible de la Amazonía
Bandera humana formada por 1700 indígenas en Belem, Brasil, durante el Foro Social Mundial 2009. foto credit: lou dematteis
Los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía cubren mas del 25% de la cuenca Amazónica y están amenazados por las obras de infraestructura de IIRSA. Foto: Christian Poirier / Amazon Watch
4 BID en la Mira
1. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo, en su calidad de organizaciones intergubernamentales, están sujetos a las obligaciones de respetar, proteger y promover los dere-chos humanos a que están sujetos los estados. Un Banco Multilateral de Desarrollo no está, sin embargo, sujeto a las obligaciones que emanan de los tratados de derechos hu-manos, salvo que todos los estados miembros de tal institu-ción sean partes de tales tratados.
2. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo, en todas sus ac-tividades, deberán tomar todas las medidas razonables y prudentes para asegurar que sus actividades, préstamos u otras acciones no causen, permitan, apoyen, incentiven o prolonguen la violación de derechos humanos por parte de un estado, agencia, corporación o sociedad comercial.
3. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo deberán ejercer la debida diligencia para investigar, recoger evidencias, exa-minar la ley y revisar propuestas a efectos de asegurar que las propuestas, proyectos y emprendimientos que recibieren cualquier forma de apoyo de su parte (BMDs) no violen ni menoscaben, directa o indirectamente, los derechos huma-nos de ningún individuo, comunidad o pueblo.
4. En especial, con respecto a proyectos o emprendimientos que reciban alguna forma de apoyo bancario, los Bancos Multilaterales de Desarrollo deberán asegurar a través de las etapas del proceso de revisión del proyecto y por medio de una continua revisión y monitoreo que, inter alia, los siguien-tes estándares sean satisfechos:
a) Los proyectos, sus patrocinadores, directores, y entidades participantes deberán respetar los derechos humanos de todos los individuos y comunidades, incluyendo de los pueblos indígenas, en la medida que tales derechos están establecidos por el derecho internacional y por la ley del país donde el proyecto o emprendimiento se ejecuta.
b) Los proyectos, sus patrocinadores, directores, y entidades participantes deberán respetar la propiedad tradicional y colectiva sobre la tierra de los pueblos indígenas y las co-munidades locales, así como los derechos de propiedad individual.
c) Los proyectos, sus patrocinadores, directores, y entida-des participantes deberán reconocer, respetar y velar por la preservación de las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas, de las minorías nacionales, culturales y lingüísticas, así como de otras comunidades de esta na-turaleza.
d) Los proyectos, sus patrocinadores, directores, entidades participantes y los estados donde son ejecutados deberán reconocer los gobiernos debidamente establecidos de los pueblos indígenas y otras comunidades como represen-tantes de los intereses de sus respectivas comunidades, así como respetar sus formas de gobierno.
e) Los proyectos, sus patrocinadores, directores, y entidades participantes deberán evaluar sus potenciales impactos sociales y ambientales, inclusive los impactos en materia de derechos humanos, en forma previa a todo financia-miento o apoyo de parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo.
f) Los emprendimientos y los estados donde aquéllos están localizados deberán consultar de buena fe a las comuni-dades indígenas y locales, en forma previa a la ejecución de un proyecto que pudiera afectar a la comunidad.
g) Los proyectos, sus patrocinadores, directores, y entida-des participantes deberán incluir la participación de las comunidades indígenas y locales en el diseño y ejecución de tales proyectos para reducir cualquier impacto nega-tivo sobre ellas.
h) Ningún proyecto, sus patrocinadores, directores, y en-tidades participantes deberá desplazar comunidades indígenas u otras, sin su consentimiento previo, libre e informado. Si la reubicación ocurriera con tal consenti-miento, las comunidades deberán recibir una compensa-ción, incluyendo compensación en la forma de tierra de igual calidad y cantidad, en la medida de lo posible y si así fuera el deseo de la comunidad.
i) Los proyectos, sus patrocinadores, directores, y entidades participantes deberán tener políticas precisas y escritas que sean consistentes con estos Principios para guiar su interacción con las comunidades locales y indígenas.
5. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo tienen la continua responsabilidad de monitorear y periódicamente revisar cómo se desenvuelven en materia de derechos humanos los proyectos y emprendimientos que reciben su apoyo.
6. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo deberán ejecutar medidas para implementar estos Principios, incluyendo me-didas educativas para el personal bancario, estados miem-bros, y clientes de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, entre otros.
7. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo deberán establecer procedimientos escritos para la presentación y considera-ción de quejas sobre violaciones de derechos humanos por parte de cualquier persona o grupo respecto de cualquier proyecto o actividad del banco. Tales procedimientos debe-rán resultar en un informe escrito donde consten las violacio-nes de derechos humanos que hubieren ocurrido, así como las recomendaciones para acción correctiva a seguir por el banco y el proyecto según corresponda. u
Propuesta de Principios de Derecho Internacional para los Bancos Multilaterales de Desarrollo
Esta propuesta fue tomada de Principios de Derecho Internacional para los Bancos Multilaterales de Desarrollo:
La Obligación de Respetar los Derechos Humanos, un informe reciente que será publicado por el Indian Law
Resource Center: www.indianlaw.org
Por los movimientos sociales frente a 50 años del BID financiando desigualdad y destrucción socio-ambiental 5
a su peculiarmodo y manera,
llevarles Desarrollo Sostenible.
Nuestro objetivo inicial era el mismo que de costumbre:
Desarrollo.
Sin embargo, en este caso concreto,
nos encontramos con un desafío inesperado.
ya era sostenible.Así que lo único que realmente podíamos llevarles era...
Resultó que la vida de esta gente,
Master reference drawn 27.10.03
Empezamos por el DesarrolloComunitario Participativo, pero ellos participaban más bien poco.
Probamos con actividades generadoras de ingresos... pero algunos parecen contentarse con menos de un dólar al día.
Así que decidimos optar por un Enfoque Interdisciplinar Integrado por Múltiples Accionistas.
Tratamos incluso de darles poder...pero su reacción fue más poderosa de lo que esperábamos.
Desarrollamos innovadorasColaboraciones con el Sector Privado.
Desarrollamos Competencias Profesionales adaptadas a una economía rotativa.
Desarrollamos estrictas medidas de conservación, para evitar másdaños al entorno.
Y desarrollamos ambiciosas Redes de Protección Social: para quienes no eran capaces de cuidar de sí mismos.
Este proceso nos ha supuesto un reto, en el que hemos aprendido muchas lecciones.
Estamos deseosos de aplicarlas en otros lugares en un futuro muy cercano. Pero, por ahora, permítannossimplemente decirles:
Allá vamos, otra vezde Oren Ginzburg
Para más información, visita:www.survival-international.org
¡Bienvenidos a la Aldea Global!
6 BID en la Mira
Si el BID hubiera tenido suficiente valor para hacer encuestas en América Latina sobre la confianza en la institución, los resultados indudablemente tam-bién encajarían en este patrón de desconfianza, lo cual plantearía dolorosas preguntas sobre la relevancia del Banco a largo plazo. Activada por una filtración de información interna del Banco, la reciente di-vulgación de pérdidas masivas del BID que hizo el Presidente Moreno subraya que esta desconfianza está más justificada que nunca. La cartera de inver-siones líquidas del BID ha experimentado más de $1.900 millones de pérdidas en los últimos 18 meses. Este fiasco financiero es aún más perturbador ya que las pérdidas fueron de 10 a 100 veces mayores que otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD). El BID perderá dinero en general y tendrá $6.000 mi-llones menos de liquidez para otorgar préstamos en un momento de desesperada necesidad de invertir en la región, de acuerdo con las fuentes del Tesoro de Estados Unidos que dan seguimiento a las pérdidas de los BMD.
La principal fuente de dichas pérdidas es la expo-sición del BID a valores “tóxicos” (valores respalda-dos por hipotecas) que alcanzaron aproximadamente el 60% de su cartera durante la última década. Otros BMD adquirieron valores similares, sin embargo, sus carteras tenían mucha menos concentración en estos instrumentos y, por consiguiente, las pérdidas fueron mucho menores que las del BID. La figura 6 (del in-forme infiltrado de la OVE del BID) muestra la cam-biante composición de la cartera durante la última década. A pesar de las afirmaciones del Presidente Moreno en cuanto a que ninguna inversión violó la política de inversiones del Banco, la compra continua de lo que ahora se consideran valores extremada-mente riesgosos reveló que la evaluación indepen-diente de riesgos fue tan mala o quizás peor que la de muchos bancos privados en dificultades.
Una valoración interna que los evaluadores di-vulgaron sin autorización, permite ver las señales de advertencia de mayores problemas que se avecinan. Aun cuando el desastre era inminente respecto a la burbuja inmobiliaria, el BID siguió adquiriendo bienes tóxicos. La evaluación de la OVE señala “in-centivos internos no reconocidos para lograr rendi-mientos” como el motivo principal de las decisiones de inversión que son excepcionalmente riesgosas para un banco público de desarrollo. Por ejemplo:
• En octubre del 2007, siete meses después de contratar al Vicepresidente Ejecutivo y ex director administrativo como JP Morgan, Dan Zelikow, a quien quedaba la responsabilidad de la gestión de los riesgos, el Banco invirtió en dos valores respaldados por hipotecas de Countrywide (líneas de crédito garantizadas por el valor líquido de una vivienda) y tomó el riesgo de apertura de Countrywide después de que sus acciones
habían caído más de 50% en respuesta a las dudas de su estabilidad financiera.
• El Banco mantiene algunos valores respaldados por hipotecas de residencias mexicanas al mismo tiempo que negociaba préstamos de emergencia para ayudar a México a atender las necesidades de liquidez derivadas en parte de las pérdidas relacionadas con el riesgo de la banca hipotecaria. Estos valores parecerían estar en un claro conflicto de intereses con una cartera de activos líquidos que pretendía no correlacionarse con América Latina para evitar un doble riesgo.
La administración del BID también ignoró las advertencias de su propio auditor y varios miembros de la Junta demostraron una clara falla en cuanto a su capacidad de ejecutar las políticas. “Al examinar el seguimiento y los informes de la Oficina del Auditor General del Banco se encontraron conclusiones del 2005 en las que se registraba inquietud acerca de la considerable concentración en la cartera de inversio-nes en valores respaldados por activos y valores res-paldados por hipotecas y exigían medidas correctivas. A pesar de las repetidas menciones de esta adverten-cia, no se tomó ninguna medida”.
El reporte de la OVE culpa tanto a la Junta como a la Administración por la falta de supervisión y de las pérdidas resultantes, lo que indica un ambiente de políticas relativamente débil y una inadecuada cultura de gestión de los riesgos.
Las diversas peticiones de respuestas por parte del Senador Richard Lugar del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos no han lo-grado obtener respuestas claras y responsables. En dos cartas, el líder de la minoría del Comité que supervisa a los bancos multilaterales de desarrollo, ha manifes-tado su preocupación no sólo por las pérdidas en las inversiones, sino también por la falta de franqueza en cuanto a cómo se hizo público este problema.
Por qué no es aceptable una reposición de recursos para el BID Si los economistas del Banco hubieran investigado antes las actitudes populares, posiblemente entende-rían por qué las noticias del desastre financiero y la pérdida de liquidez no reúne a muchos seguidores de su reciente solicitud de reposición de recursos a países donantes. Muchas organizaciones de la sociedad civil que durante mucho tiempo han estado al tanto de la falta de transparencia o responsabilidad por parte del Banco quizás tengan motivo para celebrar que un banco que aún no es capaz de gestionar su riesgo fi-nanciero, tenga menos dinero que perder.
Posiblemente no haya momento menos incon-veniente o inoportuno para solicitar más financia-miento público; sin embargo, el BID ha indicado a su Junta y a los países donantes que solicitará hasta
$50.000 millones en fondos de capital adicional a más tardar para el 2010. Existen por lo menos tres razones fundamentales por las que debería ignorarse la solicitud de reposición de recursos:
1. El BID no ha asumido la responsabilidad total de cómo perdió cerca de $2.000 millones en inversiones de cartera, cuando otros bancos multilaterales de desarrollo de alguna manera lograron evitar ese riesgo tan innecesario. Al haber dependido de filtraciones de información y de la presión pública de la versión parcial que conocemos, una divulgación total requeriría una auditoría externa independiente que revisara a fondo la estructura de incentivos y el sistema de supervisión desde la última crisis financiera, cuando el Banco empezó a cargar los valores respaldados por hipotecas.
2. El BID no ha admitido responsabilidad total por un reajuste mal administrado, costoso e ineficaz. Las raíces de las pérdidas en la cartera del BID inician antes de que Luis Alberto Moreno fuera electo presidente del Banco en el 2005; sin embargo, se declaró que una gestión reforzada de los riesgos sería una meta del reajuste masivo y costoso que Moreno inició en el 2006. Al igual que muchas otras grandes metas, la gestión de los riesgos no se reforzó.
La evaluación de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) concluye que “Estas funciones [de la gestión de los riesgos] se mantienen subdesarrolladas debido en parte a la falta de disposición de la Administración por asignar los recursos que se requieren. La Administración Superior no ha accedido a las diversas solicitudes de aumento de presupuesto y de personal para la función de gestión de los riesgos y contrastan tremendamente con los evidentes aumentos de recursos asignados a la función de relaciones externas”.
3. Según afirman muchas organizaciones regionales y otras que se reúnen en Medellín, el BID sigue sin asumir responsabilidad en cuanto a su gestión del riesgo de desarrollo. La constante pobreza y desigualdad después de cincuenta años de financiamiento en América Latina no requiere que se celebre, sino que exige una evaluación seria y crítica de la efectividad del BID como fuente primaria de financiamiento multilateral.
Lejos de cumplir con estas y quizás otras condi-ciones, el BID no tiene por qué dañar más la con-fianza del público al solicitar más dinero público. u
Las pérdidas financieras del BID continuación de la página 1
Figura 6. Evolución de la cartera de inversiones a corto plazo (porcentajes)
Por los movimientos sociales frente a 50 años del BID financiando desigualdad y destrucción socio-ambiental 7
Entrevista con Miguel Palacín de la CAOI
Ocurre con frecuencia que aquellas realizaciones de las que suele enorgullecerse el BID son jus-
tamente las mismas que hemos sometido a crítica y hemos impugnado en numerosas ocasiones. Una de ellas es, por ejemplo, su compromiso en la promo-ción de las políticas de libre comercio que considera-mos funestas desde el punto de vista del impulso a un desarrollo genuino, sostenible y con equidad social en los países de América Latina.
En efecto, desde principios de la década de los años noventa, el BID, luego de apoyar los di-versos programas de ajuste estructural, comienza a plantear una redefinición de los objetivos de in-tegración subregional o regional en el continente. Reconociendo, en cierto modo, que la simple idea de liberalización comercial resultaba, cuando menos controvertible, se coloca en el terreno de la integración que gozaba de cierto prestigio político. Acuña, o recoge, entonces, la idea de “regiona-lismo abierto”. Según esta definición, la integración subregional, por ejemplo en el Pacto Andino que apuntaba a su resurrección en la CAN, después de años de estancamiento, o en la creación novedosa de Mercosur, tendría como objetivo principal, ya no la construcción de un mercado ampliado para proseguir en una dinámica de sustitución de importaciones como antes, sino anticipar espacios de libre comercio que, con el paso del tiempo, pudieran confluir en una liberalización continental y planetaria. Se instala, pues, en el discurso del “desarrollo”, el dogma de impulsar, por esta discutible vía, el incremento de la competitividad de los países, para “insertarse” en el mercado global.
El objetivo era político: eliminar entre socios o vecinos una serie de barreras comerciales cuya remo-ción hacia el mercado mundial, en general, era im-presentable o particularmente difícil desde el punto de vista político. Y eso que ya, como parte de los programas de ajuste, casi todos los países de América Latina y el Caribe habían procedido a generales y
radicales desgravaciones arancelarias unilaterales. La política del BID se orientó entonces en este sentido, ya sea como condicionamiento en la aprobación de los créditos o directamente como oferta de líneas especiales de “fortalecimiento institucional” en espa-cios nacionales o intergubernamentales, encaminadas a “la preparación de los países para una inserción competitiva en la economía mundial globalizada”. Importante era en este orden de ideas la homogenei-zación de las instituciones del mercado (normas igua-les, estables y creíbles), pero sobre todo la creación de dinámicas supranacionales de reforma que, bajo una imagen de simple técnica administrativa, pudie-ran escapar de las exigencias originadas en coyunturas políticas nacionales.
Es por esta razón que, a partir de 1994, el BID se coloca en el primer lugar en la defensa y promoción de la propuesta del ALCA. Aparece, junto a la OEA y la CEPAL, entre sus soportes institucionales. En su argumentación, las integraciones subregionales en-contraban por fin el horizonte mayor: la integración continental, en la órbita, por supuesto, de los Estados Unidos. En adelante, en el marco de las tortuosas negociaciones que condujeron finalmente al fracaso y abandono definitivo de la propuesta, el BID se de-dicó a orientar una parte de sus créditos a la creación de capacidades institucionales (incluidas políticas ma-croeconómicas), en muchos de los países, para ésta y otras negociaciones. Y cuando comenzaron a tomar fuerza los tratados bilaterales (Chile, Centroamérica, los países andinos) estuvo atento a respaldar con su fuerza política y sus recursos la firma de los mismos.
No obstante, al despuntar el siglo XXI, la mayor contribución del BID a la política continental y global de libre comercio comenzó a desplegarse en otro ámbito de la llamada integración, en este caso silenciosa pero firme y hasta cierto punto in-dependiente de los avatares de los tratados de libre comercio: la integración de la infraestructura física. En América del Sur, la conocida IIRSA. Junto a la
CAF y Fonplata, aparece como una de las princi-pales fuentes de financiación de los megaproyectos. Podría dar la impresión de que el BID volvía así a su mandato original de “apalancar el desarrollo”, por la vía de las grandes obras civiles, como se pensaba en los años sesenta. Sin embargo, y no es necesario volver sobre este punto, es claro que el diseño y la lógica de esta colosal iniciativa de integración física sirve a los objetivos de la liberalización comercial y sobre todo a su contenido fundamental: un modelo de desarrollo basado en la explotación y exportación de recursos naturales. Pero además, no hay que ol-vidar que aparte de las obras materiales, la IIRSA, sobre todo en materia energética y de telecomuni-caciones, apunta a consolidar un mercado unificado en el cual sigue siendo fundamental la homogenei-zación de las instituciones y las políticas, incluida la coherencia de las políticas macroeconómicas. En eso continúa trabajando el BID, otra vez a partir del condicionamiento y de la selección de los créditos. Desafortunadamente para él, parece que no todos los gobiernos de la región marchan en el mismo sentido, y menos ahora cuando comienzan a verse los efectos de la crisis mundial y la dogmática neoliberal tiende a hundirse con muy poca gloria.
En todo caso, si algo nos muestra el repaso de esta historia reciente, es que el BID, ha intentado siempre hacer valer su condición de institución su-pranacional. Habría, según su propia ideología una “política correcta” que está por encima de las de-cisiones nacionales. Y es por eso que su escenario natural es el del libre comercio. En realidad, como hemos señalado tantas veces sus críticos, se levanta como un instrumento al servicio del proyecto de grupos de poder globales, muy lejos, por lo tanto, de ser una institución que rinde cuentas a sus países miembros, cuyos supuestos representantes se reúnen periódicamente en asamblea, como en este año de “aniversario”, en un ejercicio de “democracia” que ni siquiera es aparente. u
¿Qué impacto tienen los proyectos del BID sobre las comunidades indígenas?Somos muy críticos de lo que es el Banco de Desarrollo Interamericano y el tipo de “desarrollo” que persigue. ¿Es el desarrollo de qué?
El desarrollo principal desde la óptica occidental de los bancos financieros y las multinacionales es de-sarrollar la explotación de los recursos. Esos recursos se encuentran, en su gran mayoría, en tierras perte-necientes a los pueblos indígenas, y su explotación, implica impactos negativos como la explotación de territorios, la contaminación de las fuentes de agua y el desplazamiento de las poblaciones.
El desarrollo de la explotación de recursos, nos ha llevado, aquí, en Perú, a ser testigos de las graves consecuencias de la implementación del Proyecto de Camisea. En primer lugar, Camisea significó prácti-camente la desaparición de un pueblo originario, de los Nahua, y en segundo lugar, la intervención del BID, brindando créditos destinados a la vigilancia y la supervisión, lejos de significar desarrollo o impacto positivo alguno para los pueblos, ha sido tan sólo de beneficio para las consultoras, y éstas últimas lo han sido a los fines de engrosar los estudios del BID.
Por otra parte, en el Perú, se pretende hacer la titulación de las tierras de manera individual, y fue el BID, el organismo que financió parte del proyecto especial de titulación de la tierra como una forma de individualizar la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Y en ese camino intervinimos, no obs-
tante este proyecto sigue teniendo vigencia actualmente en el Perú. Este proyecto de titu-lación fue inicialmente una idea del BID y sus consultores, es por eso que decimos que es un banco privado que actúa atentando contra los intereses de las poblaciones indígenas.
El BID tiene su discurso y su definición del desarrollo, pero eso no significa que los pueblos tengan el mismo concepto de desarro-llo que ellos.
¿Por que el concepto de desarrollo de BID no sirve para los pueblos indígenas?Definitivamente el llamado desarrollo de la perspectiva occidental está basado en el creci-miento económico, ¿pero para qué sirve este crecimiento económico?
Sirve para seguir obteniendo las riquezas para engrosar los bancos y las estadísticas, pero eso trae enormes impactos para las poblaciones. Para nosotros el desarrollo implica, en primer lugar, la protección de nuestros territorios, y en segundo lugar, que los recursos existentes sirvan primero a las poblaciones. Es la clara convivencia con la madre naturaleza, con la Pachamama. Es la clara conviven-cia en justicia, ya que esos recursos nos pertenecen a todos y a toda la sociedad sin destruirla, sin compro-meter la sobrevivencia de las próximas generaciones.
Sin embargo las políticas de desarrollo que vie-nen de afuera de los pueblos indígenas se concen-
tran en sacar los recursos primarios existentes allí, no importa cuál sea el costo, solo buscan favorecer a los bancos y las multinacionales y las ganancias de estos genera estadísticas de crecimiento económico pero no significa nada para los pueblos. Ni siquiera los impuestos regresan a las comunidades afectadas para servir en algo. Esas decisiones son hechas por el gobierno nacional, regional, o local y no están al alcance de los pueblos indígenas.
Miguel Palacín es el coordinador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Anteriormente era el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Mineria (CONACAMI).
CAOI es una de las organizaciones indígenas más influyentes en América del Sur.Juega un importante papel en negociaciones para ligar organizaciones andinas y en la promoción de una coordinación regional indígena. Sus organizaciones miembros son: Ecuarunari (Ecuador), CONACAMI (Perú), CONAMAQ (Bolivia), ONIC (Colombia), CITEM (Chile) y ONPIA (Argentina).
El BID y el libre comercio
Continúa en la página 8
Miguel Palacin (centro), el coordinador de Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Foto: CAOI
8 BID en la Mira
Diseño Gráfico: Design Action Collective
¿Cómo se conectan la criminalización de los pueblos indígenas con la financiación del BID y otras instituciones multilaterales?Hay un claro nexo entre los intereses de las multi-nacionales y los intereses del capitalismo frente a los derechos de las poblaciones. Vivimos en estados que ayudan a estos bancos. Y para pagar su deuda a estos bancos hay que seguir entregando los territorios, hay que seguir entregando la materia prima, hay que seguir desarrollando políticas que son beneficiosas para ellos, hay que firmar los TLCs para proteger los intereses de ellos.
Mientras los habitantes de los pueblos indígenas queremos seguir viviendo en armonía con la natu-raleza sin explotar sus recursos de una manera que conlleve un impacto desfavorable a las poblaciones, los estados ceden a la presión de estos bancos, a la presión del consenso de Washington. Los gobiernos entreguistas, como los que hay aquí en el sur, no hacen más que criminalizar al movimiento social. Como consecuencia penalizan aún más los medios de protesta, los reclamos, la demanda. En el Perú no se puede hacer eso, ni siquiera poner en la agenda. Producto de ello es que en los últimos años en Colombia están en peligro de extinción 18 pueblos y en Perú tenemos más de 1,500 líderes indígenas perseguidos, algunos en cárceles, muchos asesina-dos en los enfrentamientos que se han provocado por el gobierno. Esto ha significado que levantemos una plataforma de lucha en este lado, con motivo de lo cual vamos a presentar una audiencia temática en la Comisión Inter-Americano de los Derechos Humanos del OEA (Organización de los Estados Americanos) este mes para debatir la criminalización del movimiento social por parte del gobierno, y su persecución a los líderes a los fines de favorecer polí-ticas bancarias. u
Entrevista con Miguel Palacín de la CAOI continuación de la página 7
BID: Cincuenta Años Financiando La DesigualdadLos cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ponen en evidencia el fracaso de la institución en el cumplimiento de sus objetivos, así como sus consecuencias para los pueblos y el medio ambiente de la región. La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID es ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos alternos.
Vemos:• Un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia
del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades.
• Un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.
• El proceso de integración regional que el BID reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual. La integración que los pueblos de América Latina y el Caribe queremos, no es la promovida desde instituciones multilaterales como el BID, ni tampoco desde la mayor parte de los gobiernos nacionales.
• El endeudamiento con el BID se ha multiplicado a partir de los intereses de los prestadores y, en algunos casos, se ha favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico en un proceso de privatización de derechos humanos y sociales básicos, como la educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región.
• La complicidad del BID, así como de las otras Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), en la financiación de las dictaduras militares que asolaron nuestra región en las décadas de 1970 y 1980.
• El rol que el BID ha cumplido con relación al desarrollo de la corrupción y en la apropiación—de parte de muchos funcionarios, políticos y militares—de los créditos otorgados a los gobiernos.
La urgencia en el fortalecimiento de la transparencia y los canales institucionales de participación, monitoreo y evaluación de las actuaciones del BID en nuestros países, es una conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años. De esta manera es posible recomponer y evitar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales ya causados.
No queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la desigualdad, el cambio climático, las políticas represivas y la integración subordinada a un modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca, muestra al mundo su fracaso.
El concepto de “buen vivir”Al explorar dos propuestas políticas concretas que diferentes comunidades indígenas andinas tratan de aplicar en sus respectivos países—el estado plurinacional y el autónomo—es importante comprender la visión común de sumak kawsay (término quechua para “buen vivir “), o las personas y La Madre Tierra vi-viendo en armonía. Los aspectos claves de “buen vivir” son:
•Cualquierproyectoqueafectelasvidasdeunacomunidaddebeobtenerprimeramenteelconsen-timiento libre, previo e informado de esa comunidad. La situación actual de derechos dados a cor-poraciones trasnacionales por los gobiernos para explotar el territorio, sin notificar los vecindarios, debe parar.
•Elprincipiopreventivo,quereservaelderechoacomunidadesygobiernosdenegarelusodeunanueva tecnología o producto hasta que su uso seguro haya sido científicamente probado, debe continuarenrigor.Conesto,lacargadelapruebasecaeenlosquepresentanelnuevoproducto.Muchos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales tratan de invertir la lógica de este principio, lo haciendo a los gobiernos responsables de demostrar científicamente que un producto o tec-nología es peligroso para, de esta forma, prohibir o limitar su uso.
•Elconceptodereciprocidaddebedesarrollarsemejorydebeserutilizado.Lascomunidadesdebenfavorecerproyectosconjuntosdetrabajo,intercambiosdeayudamutua,intercambiodemateriasprimas y otras formas de reciprocidad entre personas que no requieren dinero.
•LosRecursosNaturalesnodebensermercantilizados.
•ElConocimientodebeserdescolonizado.Laspatentesylosderechosdeautorquerestringenelaccesoeelusodeideasescontraproducenteeilógico.Nadie“posee”unaidea.Todasideassonbasadas en el conocimiento anterior y por lo tanto no pueden ser reclamadas como producto de unapersonaocorporación.Numerososmétodosalternativosparaasegurarlaproduccióndenue-vasideasyaexistenydebenserutilizados.Veawww.cepr.netparamásdetallesenalternativasapatentes.
•LaHumanidadnecesitacambiarsuobjetivodecrearunaeconomíaglobalizadaacrearunamultituddeeconomíaslocalizadasdondelaproducciónyconsumodebienes—especialmentealimento—tenganlugarenlamismaárea.Laseconomíaslocalesrespondenmejoraciudadanospromediosmientras que una economía global sólo puede ser influida por bloques inmensos de poder.
•ElAguadebeserconsideradaunderechohumano.Ningúnnegociodeberíapodernegarcanti-dadesbásicasdeaguaapersonaalguna.Losgobiernosjueganunpapelimportanteengarantizaracceso universal al agua.
•NecesitamosprofundizarloslazosespiritualidadesqueliganahumanosconnuestraMadreTierrapara inculcar un sentido de admiración y respeto para la Tierra y por todas las comunidades que viven en ella.
Los miembros de la coalición de la campaña BID.50 Cincuenta Años Financiando a la Desigualdad incluyen: Grupos Colombianos: ACA; Asociación de Cabildos del Norte del Cauca – ACIN, Casa del Pensamiento Nasa; Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA; Asociación de Institutos de Antioquia; CACTUS; Campaña Colombiana En deuda con los derechos; Campaña Mis Derechos no se Negocian; CEDETRABAJO Antioquia; CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia; CESDE, Fundación Centro de Estudios Escuela para el Desarrollo; Colectivo De Estudiantes Universitarios Afrocolombianos – CEUNA; Colectivo Mujeres y Economía; Comité Prodefensa de lo Público; Consorcio por la Semana de Acción Global: REPEM, Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Viva la Ciudadanía; Coordinación de Escuelas; Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE; Escuela Nacional Sindical – ENS; FEMPA; Grupo Semillas; Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos – ILSA; Instituto Popular de Capacitación – IPC; Juventud Trabajadora de Colombia – JTC; Kavilando; Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD; Movilicémonos Pueblo; Polo democrático Alternativo – PDA; Plataforma Colombiana Democracia y Desarrollo; Plataforma DESC; Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio – RECALCA; Red Juvenil de Antioquia; REPEM IGTN; Seminario permanente por la educación a lo largo de toda la vida; y Unión Nacional de Empleados Bancarios – UNEB. Grupos Internacionales: Amazon Watch (EEUU); Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA (México); Bank Information Center – BIC (EEUU); Bloque Popular y Coordinadora de Resistencia Popular (Honduras); Centro de Derechos Humanos y Ambiente – CEDHA (Argentina); Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES (Uruguay); Colectivo Litigio e Investigación en Derechos Humanos – LIDH (Ecuador): Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo – CADTM (Bélgica); Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE (Ecuador); Corporación de Gestión y Derecho Ambiental – ECOLEX (Ecuador); Derechos, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú); Diálogo 2000 (Argentina); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO (Costa Rica); Frente Social y Popular (Paraguay); Fundación Esperanza (Ecuador); Fundación Pachamama (Ecuador); Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH (Ecuador); Grupo FARO (Ecuador); Instituto del Tercer Mundo – ITeM (Uruguay); M´Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental (Argentina); National Allliance of Latin American and Caribbean Communities – NALACC (EEUU); Observatorio Económico de América Latina – OBELA (regional); OILWATCH Sudamérica (Ecuador); Productividad, Biósfera y Medio Ambiente – PROBIOMA (Bolivia); Plataforma Haitiana de Promoción de Desarrollo Alternativo – PAPDA (Haití); Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM (Latinoamérica y Caribe); Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales (Brasil); Red Jubileo Sur (Américas); Rede Jubileo Sur (Brasil); Red Jubileo Sur (México); Red Jubileo (Perú); Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (Ecuador); Sobrevivencia, Amigos de la Tierra (Paraguay); Social Watch (Uruguay); y Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP (Italia).