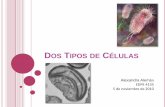Dos tipos de crónica
-
Upload
jennifer-castilla-rico -
Category
Documents
-
view
44 -
download
2
Transcript of Dos tipos de crónica

Dos tipos de crónica: la crónica provincial y la de evangelización (Rosa Camelo)
En este texto se expone la diferenciación entre las crónicas provinciales y las crónicas de evangelización.
De acuerdo con la larga tradición iniciada por la Iglesia desde sus orígenes, las órdenes mendicantes, con clara conciencia de la importancia de su función en la estructura eclesiástica, comenzaron la realización de relatos desde su llegada al Nuevo Mundo. Los relatos, que incluyen experiencias evangelizadoras, observaciones de las costumbres, entre otros aspectos, sirvieron, posteriormente, para los cronistas laicos y religiosos radicados en Europa, quienes solicitaban informes especializados para utilizarlos en sus crónicas.
Crónicas provinciales
La historiografía en forma de crónica provincial comenzó a cultivarse desde mediados del siglo XVI. Conforme fueron creciendo las primeras fundaciones e independizándose las provincias novohispanas de las peninsulares, se nombraros cronistas propios en cada provincia. Los que fueron designados como cronistas eran personas que tenían un papel destacado dentro de su orden y la sociedad (maestros, predicadores, etc.). Las actividades llevadas a cabo por éstos se conocen porque en las portadas de sus crónicas se consignaba la información correspondiente. Así, son las propias crónicas de los religiosos las encargadas de dar testimonio del lugar que ocupaba su autor en la orden y en la élite intelectual de su tiempo. También se brinda información sobre las otras obras que escribieron.
Los temas tratados en estas crónicas eran la narración de la fundación y desarrollo de una provincia de regulares. Su tema central está limitado, espacialmente, al territorio que dicha provincia ocupaba y, temáticamente, a la acción de alguna de las instituciones de religiosos que se dedicaron a la evangelización en la Nueva España. Se consideran entre las acciones de estas órdenes la conversión, el apoyo al establecimiento y desarrollo de la Iglesia, la integración y educación, etc.
Las fuentes utilizadas eran noticias de informes de descripciones de provincias hechas a solicitud de los superiores de las órdenes, cédulas, bulas, cartas y actas capitulares (registros de los acuerdos normativos a los que se llegaba en las reuniones). Como ya se había visto en temas anteriores, la copia textual de otros autores era muy común, lo mismo, con mayor intensidad, ocurría entre los religiosos. Esto se debe a que tenían la idea de pertenecer a una comunidad y el sentido de continuidad. Es decir, su obra era colectiva y continuada, los frailes se iban sucediendo y haciendo modificaciones.
El estilo era en general más retórico, de predicador, que el de un historiador.
Tenían estas crónicas un aspecto moralizante, dado que además de comunicar la historia general de la provincia, expresaban historias particulares de “modelos de conducta”. Debido a que el espacio de la crónica sale de los muros de los conventos, donde el fraile debe convivir, se muestran también muchas respuestas a problemas inmediatos que les plantea su presente (problemas con autoridades religiosas o civiles, alegatos filosóficos, etc.).

En cuanto a la estructura, existían dos tipos. Hay crónicas, como la de Dávila Padilla, que muestran una actividad centrada en la acción misional entre indios, mientras que otras se enfocan en otros aspectos del establecimiento y desarrollo de la Iglesia y otras actividades. Entre estas últimas están las de los carmelitas, mercedarios y filipenses (masculinas) y de agrupaciones o colegios femeninos.
Estructura como la de Dávila Padilla Estructura más amplia
Se narra en orden cronológico, referido hacia el interior de la orden. La columna vertebral es la celebración de los capítulos y disposiciones acordadas por los miembros de dicha orden.
Se refiere lo acontecido durante los diferentes gobiernos de la orden.
También incluye las biografías de modelos de comportamiento y virtud.
Autores como Dávila Padilla, Alonso Franco, Esteban García, Baltasar Medina.
La narración también es lineal y cronológica, pero aquí se consigna mayor información que en la otra.
Inicia con un antecedente, sea la llegada de los españoles, sea la creación de la misión para evangelizar, sea alguna otra.
Se da cuenta de si la provincia de desprendió de otra, se describe la estrada de la religión, la vida y labores de los fundadores, etc.
Narración de la forma en que se fundaron los conventos, cómo se predicó y se administraron los sacramentos, la recepción por parte de los nativos.
Biografías de modelos de conducta.
A partir del siglo XVII se hacen descripciones de algunas poblaciones y de sus grandezas (construcciones religiosas).
Crónica de evangelización Crónicas de órdenes femeninas
Si bien las acciones desarrolladas son más restringidas, los escenarios menos complejos, los escritos de estas órdenes caen dentro de la crónica provincial.
En ocasiones se trata de relaciones mal redactadas, otras se equiparan a las masculinas, pero siempre se dedican a relatar el pasado de una comunidad de monjas o piadosas. Su espacio solo es el convento.
Conservan su sentido apologético y ejemplificador.
Además del contenido de la provincial, contienen un extenso y rico alegato sobre el indio, la naturaleza que habita, sus capacidades, virtudes y defectos mostrados en la historia de su pasado, cómo recibieron la nueva fe y las nuevas maneras de vivir.
Se resalta la racionalidad del indio, su capacidad de vivir en sociedad, de dotarse de leyes y de una organización religiosa. Es decir, el indio es digno de evangelizarlo.
Las 4 crónicas de la Provincia del Santo Evangelio de la orden de San Francisco y algunas otras de provincias de la misma orden tienen dichas características. Los protagonistas, a diferencia de en la provincial, son tanto los evangelizadores (agente activo) como los indios (receptores).

PRÓLOGO DE LA OBRA DE TORQUEMADA (CRÓNICA DE EVANGELIZACIÓN)
Torquemada, en su prólogo dirigido al “cristiano lector”, manifiesta que ha escrito su obra motivado por los esfuerzos de otros padres de la Iglesia en hacer obras como ésta (Motolinia, Ximénez, Sahagún, Mendieta, etc.). Además, influyó su amor por los nativos y el querer sacar a la luz las cosas que conservaron de sus repúblicas.
También indica que si no trata algunas cosas es debido a la escasa información que existe o porque no pudo comprenderla, mas no por negligencia. Relacionado con ello está el tema de las fuentes. Expresa que utilizó “papeles y memoriales”, inquirió a personas fidedignas y consultó archivos de monasterios. No hubo riqueza de información porque no se había escrito mucho sobre el tema y porque él no salió de la Provincia del Santo Evangelio.
Ahora bien, apunta que la historia, que es enemigo de la injuria de los tiempos y reparadora de la moral de los hombres, es útil en tanto que proporciona modelos de imitación del pasado. Refiere que escribir historia no es fácil porque en su tiempo se quiere complacer a los hombres, pero al único que debe complacerse es a Dios.