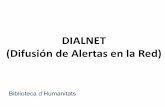Dialnet-LecturasPoliticasDeLaBibliaEnLaRevolucionRioplaten-622699
-
Upload
pablovernola -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Dialnet-LecturasPoliticasDeLaBibliaEnLaRevolucionRioplaten-622699
-
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucinrioplatense (1810-1835)1
Roberto DI STEFANO
Sin una eternidad, sin un espejo delicado y secreto de lo que pas por las almas,la historia universal es tiempo perdido, y en ella nuestra historia personal
lo cual nos afantasma incmodamente.J.L. BORGES, Historia de la eternidad, 19362.
AHIg 12 (2003) 201-224 201
1. Agradezco los comentarios y sugerencias que me fueron aportados por Judith Farberman, Jos E.Buruca, Marie-Danielle Demlas-Bohy, Miranda Lida, Jos C. Chiaramonte, Jorge Myers, Horacio Bo-talla, Mara E. Barral, Klaus Gallo y los evaluadores annimos de Anuario de Historia de la Iglesia.
2. Obras completas de Jorge Luis Borges, Emec, Buenos Aires 1974, p. 364.
Resumen. Este artculo aborda los vnculosentre lecturas de la Biblia y poltica revolucio-naria en el Ro de la Plata, entre 1810 y 1835.La documentacin de base utilizada es una se-rie de sermones pronunciados en ocasin deaniversarios patrios y de triunfos militares. Elartculo se divide en tres secciones: la primeraanaliza las formas en que los tiempos de laprofeca se articulan con los de la historia. Lasegunda revisa los modelos bblicos utilizadospara explicar el hecho revolucionario y la gue-rra. La tercera se centra en las lecturas escato-lgicas que elaboraron algunos de los protago-nistas para pensar los hechos de que erantestigos.
Palabras clave: Siglo XIX, Emancipacin rio-platense, Biblia en Sudamrica, profetismo b-blico, utopas bblicas, Manuel Belgrano, Pan-talen Garca, Francisco de Paula Castaeda,Pedro Ignacio de Castro Barros.
Abstract. This article focuses on the relations-hips between biblical readings and revolutio-nary policy in Ro de la Plata between 1810and 1835. The main documentation used inthis work is a series of sermons pronounced inpatriotic anniversaries and military celebra-tions. The article is divided in three sections:the first analyzes the differences between theconception of time in prophecies and in his-tory. The second deals with biblical modelsthat were used to explain the 1810 revolutionand the wars of independence. The third cen-ters on the eschatological readings elaboratedby some of the protagonists in order to inter-pret the events they were witnessing.
Keywords: 19th century, emancipation of Riode la Plata, the Bible in South America, bibli-cal prophetism, biblical utopias, Manuel Bel-grano, Pantalen Garca, Francisco de PaulaCastaeda, Pedro Ignacio de Castro Barros.
ISSN 1133-0104
-
1. Introduccin
En 1851 Justo Donoso Corts, hacindose eco de las Confessions dun R-volutionnaire de Proudhon publicadas dos aos antes, expresaba su admiracin alconstatar ...de qu manera en todas nuestras cuestiones polticas tropezamos conla Teologa3. La estrechez de las relaciones entre teologa y poltica en el sigloXIX, que tanto el libertario francs como el apologista catlico destacan, represen-ta para la historiografa argentina un campo de estudios insuficientemente explora-do. Como en otros casos, en efecto, la atencin que los estudiosos de la historia delpas han concedido a este tema dista notablemente de la que los historiadores deotras latitudes han considerado conveniente dedicarle4.
En el plano terico, varios volmenes de reciente aparicin se han ocupadode los aspectos religiosos de los procesos de construccin de identidades naciona-les, entre ellos uno de Anthony Smith y otro de Adrian Hastings. Hastings opinaque no cualquier credo coadyuva a la construccin de la nacin, sealando espec-ficamente se podra decir, incluso, excluyentemente al judeocristianismo comola tradicin ms funcional al surgimiento de estados nacionales. Smith seala entrelos factores ms importantes que permiten la cristalizacin de identidades tnicasque en su trabajo no poseen connotaciones raciales, sino culturales la forma-cin del Estado, la guerra y la religin organizada5. Ambos trabajos nos interesanporque en su planteamiento general describen un fenmeno que encontramos en elRo de la Plata y al que dedicaremos nuestra atencin en este trabajo: durante lassucesivas fases de ruptura del vnculo colonial y de construccin de una entidadpoltica nueva, la religin contribuy a la creacin del caudal simblico que confi-ri fundamento ideal a la revolucin en marcha. Hubo otros aportes, claro. La ape-lacin al imaginario republicano de la antigedad clsica cumpli funciones simi-lares, pero probablemente haya logrado eficacia en el mbito de las elites letradasms que en el conjunto de una poblacin habituada a pensar la poltica en trminosreligiosos.
Roberto Di Stefano
202 AHIg 12 (2003)
3. Citado por A. MARTNEZ ALBIACH, Fe y razn entre dos concordatos (1753-1851), en M.A.MARTNEZ (dir.), Historia de la Teologa espaola, t. II, Fundacin Universitaria Espaola, Madrid1987, pp. 443-521, la cita en pp. 489-490.
4. Se han ocupado del tema, con mayor o menor grado de especificidad, T. HALPERIN DONGHI, Tra-dicin poltica espaola e ideologa revolucionaria de Mayo, CEAL, Buenos Aires 1985 [11961]; J.C.CHIARAMONTE, Ciudades, provincias, Estados: Orgenes de la Nacin Argentina, Ariel (Biblioteca delPensamiento Argentino I), Buenos Aires 1997, y ms recientemente J. PEIRE, El taller de los espejos.Iglesia e imaginario (1767-1815), Claridad, Buenos Aires 2000.
5. A. SMITH, La identidad nacional, Trama, Madrid 1997, especialmente pp. 24-25; A. HASTINGS,The construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge University Press,Cambridge 1999, en particular pp. 185-227.
-
Me propongo explorar aqu uno de los varios filones de investigacin quepueden iluminar el tema de la apelacin al imaginario religioso en el caso especfi-co de la revolucin rioplatense: me refiero al que emerge del anlisis de las lectu-ras bblicas utilizadas para explicar la insurreccin en 1810 y a partir de 1816 laruptura con las autoridades residentes en la pennsula. Para ello me ha parecido su-ficiente centrar mi atencin en el perodo que corre entre el estallido revoluciona-rio de 1810 y 1835, cuando se consolida el orden rosista y resulta al mismo tiempoclaro, al menos desde nuestra visin retrospectiva, que se ha abierto una nueva eta-pa para las Iglesias rioplatenses, una etapa que las coloca definitivamente tam-bin trabajosamente bajo la gida del pontfice romano. Estoy persuadido de queuna visin de largo plazo de las lecturas eclesisticas del proceso revolucionariopodra ensearnos mucho acerca de las relaciones entre el catolicismo y la culturapoltica argentina, en particular en relacin al proceso de conformacin del Estado.Una investigacin que abarque la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dca-das del XX sera enormemente proficua.
El estudio de las apelaciones bblicas utilizadas en el marco de discursos po-lticos, ineludible en sociedades en las que las esferas de la poltica y de la religinno se han escindido todava, encuentra en los sermones patriticos una fuente ge-nerosa. La riqueza de esta documentacin ha despertado el inters de investigado-res de pases del mbito catlico como del protestante, y est comenzando a conci-tar la de los latinoamericanos6. En este trabajo he utilizado intensivamente doscompilaciones de ellos, que sern citadas a su tiempo. Cabe decir, sin embargo,que no todos los sermones han sido publicados, en particular los posteriores a1830, y que el uso poltico de las Sagradas Escrituras puede ser abordado tambina travs de otras fuentes, en particular la prensa peridica. Publicaciones como ElCensor (1812), como La Prensa Argentina (1815-1816), como el segundo El Cen-
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 203
6. Han sabido hacer buen uso de esta fuente en Espaa, aunque no en todos los casos en el sentidoprivilegiado aqu, A. MARTNEZ ALBIACH, Religiosidad hispana y sociedad borbnica, Burgos 1967 yJ. SAUGNIEUX, Les jansnistes et le renouveau de la prdication dans lEspagne de la seconde moitidu XVIIIe sicle, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 1976. El caso norteamericano cuenta con unabella compilacin de sermones polticos: Political Sermons of the American Founding Era, 1730-1805, Edited by Ellis Sandoz, Liberty Press, Indianapolis 1990 (agradezco a Jorge Myers el habermefacilitado este volumen). Los sermones neogranadinos estn siendo estudiados por M. Garrido. Vasepor ejemplo su trabajo Contrarrestando los sentimientos de lealtad y obediencia: los sermones en de-fensa de la Independencia en el Nuevo Reino de Granada, ponencia presentada al Simposio De lasrebeliones coloniales a la independencia en Hispanoamrica, XII Congreso Internacional de la Aso-ciacin de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), Porto (Portugal) el 22 de setiembrede 1999 (agradezco a la autora el haberme enviado su trabajo, que tuvimos ocasin de discutir en Por-to). El caso ecuatoriano ha concitado la atencin de M.-D. DEMLAS-BOHY, La guerra religiosa comomodelo, en F.-X. GUERRA (dir.), Las revoluciones hispnicas: independencias americanas y liberalis-mo espaol, Editorial Complutense, Madrid 1995, pp. 143-164.
-
sor (1815-1819), como La Crnica Argentina (1816-1817) o como La GacetaMercantil (1823-1852), entre otras, contienen alusiones muy interesantes a la Bi-blia7. Y tambin pueden encontrarse inesperadas apelaciones al canon vtero y neotestamentario en otras fuentes, como las fojas de servicios de los combatientes ylas proclamas militares. Por ejemplo: en 1821 Esteban Gascn, en carta al gober-nador de Buenos Aires, pona en paralelo el martirio de su santo con los sacrificiosque haba brindado l mismo a la revolucin desde 1809. Sus tribulaciones por lacausa patriota le hacan merecedor, a su juicio, de la palma de Proto-Martir y pri-mera victima de nuestra gloriosa revolucion8.
El abordaje de estos temas implica incursionar en un terreno en el que lahistoria y la religin, la poltica y la teologa, el acontecimiento y la profeca, seentrelazan y confunden. Un terreno en el que por momentos el pasado, el presentey el futuro se superponen y barajan como en un calidoscopio en el que los movi-mientos y desplazamientos no estn librados, como en el juego ptico, a los capri-chos del azar. Tal entramado obliga a la incursin en simplificaciones que se mepodran reprochar no sin razn, en particular al momento de sacar conclusiones. Enmi defensa puedo alegar que el conjunto de problemas a indagar y la riqueza de lasfuentes que he elegido para abordarlos exceden ampliamente las posibilidades dedar cuenta de ellos en un artculo. Mi intencin es ofrecer aqu algunos lineamien-tos fundamentales de las relaciones entre religin, lecturas bblicas y poltica en elRo de la Plata revolucionario y las primeras reflexiones que una lectura sistemti-ca de los sermones de la poca me han sugerido. He articulado el texto en tresgrandes secciones: una sumarsima presentacin del modo en que la profeca y lahistoria se articulan en algunas de las fuentes que he trabajado, un segundo puntoen que presentar los modelos bblicos ms frecuentemente utilizados para darcuenta de la revolucin y, por ltimo, el anlisis de las lecturas de quienes creyeronver, en los sucesos de esas febriles primeras dcadas del siglo XIX, la verificacinde las profecas sobre el desenlace de la historia humana y la Segunda Venida delCristo.
Roberto Di Stefano
204 AHIg 12 (2003)
7. Vanse por ejemplo las referencias del primer El Censor en referencia a la sabidura de los go-bernantes y jueces en su edicin del 3 de marzo de 1812, o el paralelo que establece entre historia sa-grada y revolucin en el suplemento del 10 de marzo del mismo ao; las citas de La Prensa Argenti-na del 12 de diciembre de 1815 en relacin a las rdenes religiosas en el contexto poltico delmomento; la polmica entablada entre el segundo El Censor y La Crnica Argentina sobre el uso po-ltico del episodio de la resurreccin de Lzaro (El Censor, 26 de setiembre de 1816 y 9 de enero de1817 y La Crnica Argentina, 22 de setiembre y 30 de setiembre de 1816). Los ejemplos pueden mul-tiplicarse.
8. AGN X 12-2-1. Carta de E. Gascn a M. Rodrguez, sin fecha, pero seguramente escrita en no-viembre de 1821.
-
2. Los tiempos superpuestos de la profeca
La tradicin judeo-cristiana leg a la cultura occidental una particular con-cepcin de la historia. El cristianismo y el judasmo son religiones de la historiaporque el acontecimiento salvfico tiene lugar en el contexto del devenir humano.En las Sagradas Escrituras existe una identificacin, una simbiosis, entre el proce-so histrico y la historia de la salvacin. Mientras otras tradiciones religiosas con-ciben a la divinidad en una dimensin atemporal, en un plano de radical alteridadrespecto de las vivencias del hombre, en el Antiguo Testamento la experiencia deconformacin del pueblo de Israel y sus vicisitudes sucesivas estn indisoluble-mente ligadas a la relacin con Yav y se confunden, por ende, con el itinerario re-ligioso. La historia del pueblo hebreo es en el Antiguo Testamento la de su re-lacin con Dios. El cristianismo hered bastantes elementos de esta concepcinhebrea de la historia: la idea de que la experiencia humana tiene un fin, en el doblesentido de que posee un trmino temporal y de que conduce hacia una finalidadque le otorga su real sentido; la creencia de que esa direccin est relacionadacon los comportamientos religiosos y de que Dios se manifiesta en la vida de lospueblos segn designios al menos en parte misteriosos; la conviccin de queexisten momentos en que las actitudes de los hombres suscitan diferentes reaccio-nes por parte de Dios9.
Por este motivo es que en la cultura occidental la historiografa y la exge-sis estuvieron estrechamente relacionadas hasta bien entrado el siglo XIX. Recien-temente, Colin Kidd ha sealado la persistencia de criterios interpretativos prove-nientes de la tradicin mosaica en la reflexin historiogrfica inglesa y ha puestode relieve que, en buena medida, hasta las primeras dcadas del siglo XIX la histo-riografa no se desvincul de la exgesis bblica10. No debe entonces sorprendernosque esta tendencia, debilitada pero an operante, condujera a la elaboracin de uninteresante haz de lecturas religiosas de una coyuntura tan particular como la quevivi el mundo euroatlntico a caballo de los siglos XVIII y XIX. Los hechos que sesucedieron entonces eran muy sugestivos para ser pensados en perspectiva escato-lgica. Algunas profecas parecan estar verificndose y preanunciando a la vez elprevisible desencadenamiento de otros sucesos de mayor gravedad, en un juego de
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 205
9. Sobre la concepcin judeo-cristiana de la historia vase E. HOORNAERT, La Memoria del Popo-lo Cristiano, Cittadella, Assisi 1989. La perspectiva apocalptica y sus versiones secularizadas en lacultura occidental han sido abordadas recientemente en una obra colectiva: M. BULL (comp.), La teo-ra del apocalipsis y los fines del mundo, FCE, Mxico 1998. Ofrece interesantes sugerencias sobre larelacin entre escatologa y rgimen de cristiandad otro libro colectivo: G. RUGGERI (a cura di), La cat-tura della fine. Variazioni dellEscatologia in regime di cristianit, Marietti, Genova 1992.
10. C. KIDD, British Identities before Nationalism. Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World,1600-1800, Cambridge University Press, Cambridge 1999, pp. 38s.
-
figuras y de imgenes especulares que vinculaban ciertos episodios bblicos conlos acontecimientos contemporneos. San Agustn ya haba advertido, en ese librocrucial para la filosofa de la historia cristiana que es La Ciudad de Dios, que
...la Sagrada Escritura, aunque parece que mientras nos va exponiendo con or-den los reyes, sus acciones, empresas y sucesos, se ocupa en referir como un historia-dor exacto las proezas y operaciones buenas y malas de stos; no obstante, si auxilia-dos de la gracia del Espritu Santo la consideramos, la hallaremos no menos, sino talvez ms solcita en anunciarnos los sucesos futuros que en referirnos los pasados...11.
Aunque en el siglo XIX las concepciones del tiempo y de la historia experi-mentaron transformaciones evidentes, en la cultura eclesistica o al menos en lahomiltica revolucionaria persisten antiguos modelos de interpretacin que ven eldevenir humano no como una sucesin de hechos que mueren en el sentido deque pasan a ocupar un lugar en un pasado irrepetible, sino como un juego de re-flejos especulares que vinculan y otorgan sentido a esos hechos en la medida enque la historia, como la naturaleza, son y slo pueden leerse como productosde la Causa Primera que es Dios12. Esos paralelismos deben ser develados para des-cubrir el sentido ltimo de los acontecimientos, el haz de relaciones posibles quelos vinculan con tipos ideales que los prefiguran. La inteligibilidad del pasado serelaciona con el descubrimiento de los nexos que la sabidura divina ha establecidoentre diferentes manifestaciones temporales de un designio que no lo es.
No es extrao encontrar en los sermones revolucionarios rioplatenses, unasveces de manera subyacente, otras explcita, la concepcin de que los episodiosque toca al orador comentar constituyen momentos significativos de la historia dela Salvacin, de que detrs de los hechos humanos acta la mano invisible de lavoluntad divina. Los oradores buscan en la Biblia, y en particular en el AntiguoTestamento, claves para interpretar los acontecimientos y otorgar sancin religiosaa la causa americana. En su voluntad de explicar cuanto ocurre y generar consensopara la revolucin, eliminando eventuales objeciones de ndole moral, buscan en laHistoria Sagrada figuras de los hechos de que son testigos. El padre Castaeda, enlos festejos del 25 de Mayo de 1815 en Buenos Aires, al comentar la decisin deFernando VII de enviar una expedicin para sofocar la revolucin en el Ro de laPlata, propone retricamente a sus oyentes la siguiente cuestin:
Roberto Di Stefano
206 AHIg 12 (2003)
11. SAN AGUSTN DE IPONA, La Ciudad de Dios, Porra, Mxico 1997, p. 395. Otro texto patrsticosobre profecas y figuras es la carta de San Jernimo al presbtero Paulino: SAN GEROLAMO, Lettere,Rizzoli, Milano 1989, en particular el punto octavo en pp. 355-369.
12. Interesante a este respecto son las reflexiones de J.A. Hansen sobre la concepcin de la historiaen Antonio Vieira, autor bastante popular entre los clrigos rioplatenses. Vase su trabajo Ler & ver:pressupostos da representaao colonial, mimeo, 2002.
-
habr quin se persuada [de] que Dios favorecer un plan y [un] proyectotan injusto? Proteger una empresa tan descabellada?.Y cuando seguramente quienes lo escuchaban pensaban que no, el fraile los
sorprende con una inesperada interpretacin de cuanto en su opinin est por acaecer:
S, Seores: la proteger, sin duda, como protegi la de Faran, quiero de-cir, que vendr la famosa expedicin y arribar felizmente nuestros puertos, peroser para aumentar nuestra fuerza y surtirnos de brazos para la libranza13.
Dios favorecer al opresor como ocurri en ocasin del xodo, para magnifi-car su accin libertadora a favor del Pueblo elegido: Yo endurecer el corazn delFaran, y multiplicar mis seales y mis prodigios en la tierra de Egipto (xodo 7,3)14. Ese mismo da, en Tucumn, el presbtero Castro Barros aportaba una interpre-tacin semejante a la de Castaeda al expresar que cuanto estaba ocurriendo en elmundo euroatlntico no era otra cosa que la ejecucin de los designios de Dios,
... que en frase del Eclesistico traslada los cetros y reinos de unas manos otras, [y que] por las injusticias, fraudes y latrocinios de los monarcas, permiti queel Nabucodonosor Atila de nuestra era, cual es el execrable Napoleon, azote deDios para castigar los tronos, cometiese en Bayona con el actual rey Fernando VIIuna felona ms detestable que la del prfido Trifn de Ptolemaida con el prncipeJonathas Macabeo15.
Las profecas veterotestamentarias anunciaron no slo hechos que se verifica-ron en la historia del Pueblo hebreo, sino tambin los que estn protagonizando lastribus rioplatenses. Cuando fray Pantalen Garca comenta en 1818 la victoria deMaip recurre para explicarla a una profeca de Isaas sobre Senaquerib, rey de Asi-ria16. Ella le permite sostener que la imposibilidad en que se encontr el general Oso-rio de entrar en Santiago estaba anunciada desde la ms remota antigedad:
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 207
13. F. DE P. CASTAEDA, Sermn patritico pronunciado en la catedral de Buenos Aires el 25 deMayo de 1815 por fray..., El clero argentino de 1810 1830, t. I Oraciones patriticas, Museo His-trico Nacional, Buenos Aires 1907, p. 158.
14. Chateaubriand nos ha dejado bellas pginas al respecto en sus reflexiones sobre los vnculosentre historia humana y designio divino, formuladas durante el perodo estudiado en este trabajo. Cfr.Gnie du Christianisme, Tome deuxime, Garnier, Paris 1930 [11828], pp. 171s.
15. P. I. DE CASTRO BARROS, Oracin patritica que en el solemne da aniversario del 25 de mayode 1815, celebrado en la ciudad de Tucumn, dijo el Doctor..., en El clero argentino de 1810 1830..., cit., t. I, p. 109.
16. P. GARCA, Sermn predicado en la santa iglesia catedral de Crdoba del Tucumn en la so-lemnsima accin de gracias por la victoria que consiguieron las armas de la patria en el estado de Chi-le, el 5 de abril de 1818, del general Osorio y ejrcito realista, por fray..., del Orden de San Francisco,en El clero argentino de 1810 1830..., cit., t. I, pp. 283-284. El versculo comentado es IV Regum 19,33: Per viam, qua venit, revertetur: et civitatem hanc non ingredietur, dicit Dominus.
-
No hay que temer: est escrito, que Osorio no entrar en la ciudad: civitatemhanc non ingredietur, lo que lo obligar a volver por donde vino, como Senaquerib.
Puestas as las cosas, agrega casi enseguida,
...es necesario interesarnos con Ezequias que confirme nuestros propsi-tos para no temer los asaltos del soberano Senaquerib....
Isaas profetiz al mismo tiempo el triunfo de Ezequas sobre Senaquerib yde San Martn sobre Osorio, impidiendo que el primero entrara en Jerusaln y elsegundo en Santiago? Las analogas el sitio de la ciudad, la desigualdad de fuer-zas, la huida del sitiador ayudan a proponer un paralelismo que la necedad hu-mana y la falsa filosofa no pueden reconocer:
Los espritus fuertes, los impios, los que en su corazn dicen que no hayDios, solo hallarn en este acontecimiento la obra del acaso, y aun pretenderan hacer-la juguete de la humana filosofia. Nosotros miramos con desprecio los que juzgande los sucesos segun las miras mezquinas de la humana sabidura, llenos de vanidadorgullosa no entonan sino cnticos del siglo con motivo de nuestras victorias.
3. Las Tribus de Israel liberadas de la opresin
La voluntad de dotar a la revolucin rioplatense de legitimidad religiosa noes un tema nuevo para quienes se han ocupado de la historia de la Iglesia en esteperodo17. Aqu nos limitaremos a analizar las figuras, las analogas, los modelos yexempla de inspiracin bblica utilizados en el combate discursivo que acompaal esfuerzo poltico y militar revolucionario. Encontramos este tipo de uso de lasEscrituras en el perodo de mayor esfuerzo blico, en la dcada de 1810. A partir demediados de la dcada de 1820, en cambio, los sermones transmiten una mayordistancia respecto de la revolucin, y no solamente porque la guerra toca a su fincon la victoria de Ayacucho en diciembre de 1824: en concomitancia con la refor-ma eclesistica regalista que se realiza en Buenos Aires en 1822, la Iglesia y la re-ligin sern cada vez ms los objetos de defensa apologtica preferidos y se multi-
Roberto Di Stefano
208 AHIg 12 (2003)
17. La bibliografa es demasiado extensa, por lo que me limitar a sealar que el primer autor pro-fesional que desarroll el tema fue R. CARBIA en La Revolucin de Mayo y la Iglesia. ContribucinHistrica al estudio de la cuestin del Patronato Nacional, Huarpes, Buenos Aires 1945, en particularpp. 51-53. Este libro pstumo recoge, en realidad, textos aparecidos en 1915 en los Anales de la Fa-cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo ms recientees R. DI STEFANO y L. ZANATTA, Historia de la Iglesia argentina. Desde la Conquista hasta fines del si-glo XX, Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires 2000, cap. VII de la primera parte.
-
plicarn las alusiones pesimistas a la impiedad del siglo y a la falsa filosofa.A partir de esos aos, como veremos, se acentuar la tendencia a utilizar el xodopara ilustrar la revolucin pasada. Este fenmeno se afirmar a lo largo del sigloXIX e indica, en mi opinin, la predominancia creciente de una visin no slo des-acralizada sino incluso ms bien pesimista de los acontecimientos revolucionarios.
La necesidad de sancin religiosa era en Amrica mayor que en la Pennsula,donde el clero recurri tambin abundantemente al arma de la predicacin en la lu-cha contra la ocupacin napolenica. La razn es simple: a diferencia de cuanto ocu-rra en Espaa, en Amrica se trataba de legitimar una ruptura que muy poco tiempoatrs habra sido considerada atentatoria de la fidelidad al rey y a Dios mismo18. Sidesde un punto de vista jurdico-poltico las argumentaciones reposaban en las pre-misas del derecho natural y de gentes, en el plano religioso era preciso acudir a lafuente ms sagrada de la Revelacin, buscar en las Sagradas Escrituras casosanlogos sancionados por la intervencin salvadora de Dios o al menos justificadospor su consentimiento. De tal manera se exorcizaban las eventuales objeciones decarcter moral que pudieran enrostrarse a la causa patriota, y se lo haca dirigiendola atencin y la imaginacin de los oyentes hacia relatos que les resultaban ms omenos familiares. El hecho de que la inmensa mayora de las citaciones provengadel Antiguo Testamento no debe entonces llamarnos la atencin: es en las gestas co-lectivas del Pueblo Elegido que los predicadores rioplatenses encontrarn analogasy figuras para dar razn del conflicto y de la guerra, temas que se diluyen hasta casidesaparecer en el Nuevo Testamento. El ejemplo de Israel, por otra parte, remita alproceso de constitucin poltica de sus instituciones y a la defensa a la vez de un te-rritorio y de una identidad cultural y religiosa: de lo mismo se trataba, en opinin delos clrigos predicadores, en el Ro de la Plata. Por estos motivos es que durante ladcada de 1810 las vicisitudes del Pueblo de Israel proporcionaron los modelos ne-cesarios para legitimar y sacralizar la guerra revolucionaria. Podemos sealar tres: elxodo, la secesin ilustrada a menudo con el ejemplo de las diez tribus del nortea la muerte de Salomn y la guerra de los Macabeos.
La utilizacin del texto del xodo permite presentar al Pueblo de Israelcomo figura de la Amrica que se libera del yugo opresor. Dios acta y salva a supueblo de la esclavitud para que recupere sus derechos y goce de la libertad y deuna tierra generosa. Por medio de este paralelismo Pantalen Garca explicaba, el25 de Mayo de 1814, que se celebraba en dicha fecha la memoria de aquel dia enque Dios, con mano fuerte, nos sac de la casa de la servidumbre y rompi la escri-tura de la esclavitud19. El recurso al libro del xodo plantea un esquema providen-
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 209
18. Vase sobre este punto J. PEIRE, El taller de los espejos..., cit., en particular los captulos IV y V.19. P. GARCA, Proclama sagrada dicha por su autor Fray... en la iglesia catedral de Crdoba el 25
de mayo de 1814, en El clero argentino de 1810 1830..., cit., t. I, pp. 89-105. La cita en p. 90.
-
cial en el que el sujeto actuante es Dios y los americanos ocupan un discreto segun-do plano como objeto de redencin. As como en el xodo la lucha se entabla enltima instancia entre Yav y Faran, aqu es Dios quien ha de vencer a los opreso-res de la pennsula. El protagonismo humano es tan secundario que la inferioridadmilitar deviene un dato menor: por citar un ejemplo entre muchos, en 1817 frayPedro Luis Pacheco declaraba su confianza en la victoria pero no por mrito de lasarmas patriotas, sino de un Dios que emplea los insectos ms imperceptibles parasuplantar el orgullo de los Faraones20. Los festejos del 25 de Mayo son a menudopuestos en paralelo con el mandato de Dios de santificar el aniversario de la libera-cin de Egipto en los ritos de la Pascua. Lo hace fray Pantalen Garca el 25 deMayo de 1814 en la catedral de Crdoba: al igual que el Pueblo de Israel consagra-ba distintos das para rememorar los hechos fundamentales de su historia, entreellos el xodo, el aniversario de la revolucin de Buenos Aires erit solemnitasDomini21.
Pero el xodo va a imponerse como modelo de interpretacin porque con-nota otro mensaje, relacionado con lo que podemos llamar mito de pueblo elegi-do22: la del xodo es una libertad condicionada. Dios salva al pueblo contra todopronstico humano, pero se establece entre ambos un pacto cuya violacin los is-raelitas pagarn carsimo. El modelo permite colocar en un lugar central el tema dela moral pblica y sirve de vehculo adems para los reclamos que el mundoeclesistico dirige en particular a las elites gobernantes. Este aspecto va a asegurara las alusiones al xodo la pervivencia a lo largo de un perodo prolongado luegode la conclusin de la guerra revolucionaria. Si Dios nos ha salvado y nos ha dadouna tierra generosa como a los israelitas, repiten los predicadores casi ao tras ao,
Roberto Di Stefano
210 AHIg 12 (2003)
20. P.L. PACHECO, Sermn de accin de gracias al Todopoderoso, que en el solemne aniversariodel 25 de mayo dijo en Catamarca fray..., del Orden de San Francisco, en el ao 1817, en El cleroargentino de 1810 1830..., cit., t. I, pp. 223-243, la cita en p. 230. En el mismo sentido militan lasinnumerables alusiones a Judith, la herona de Israel que gracias a la intervencin divina y a su astu-cia logra lo que el ejrcito hebreo no poda obtener por sus propios medios. En efecto, para matar aHolofernes y poner en retirada a su ejrcito la accin vengadora de Dios se sirve de una mujer bellapero dbil como lo era la viuda Judith. Sobre la figura de Judith en la revolucin es significativa laAccin de gracias por la victoria ganada en Tucumn el 24 de septiembre de 1812, pronunciada el27 de octubre del mismo ao, en la iglesia de la Merced, atribuida al doctor Jos Agustn Molina ydicha en presencia del general Belgrano, en El clero argentino de 1810 1830..., cit., t. I, pp. 23-41. All se la propone como figura de la Virgen Mara, verdadera herona, junto a Belgrano, de la ba-talla de Tucumn. Tambin en las luchas civiles fue utilizada la imagen de Judith y la de los Maca-beos, a la que me referir enseguida: cfr. A. DE LA FUENTE, Caudillo and Gaucho Politics in theArgentine State-Formation Process: La Rioja, 1853-1870, State University of New York, Michigan1996.
21. P. GARCA, Proclama sagrada dicha por su autor..., cit., p. 89.22. La expresin pertenece a A. SMITH, La identidad nacional..., cit., p. 33.
-
es necesario ante todo evitar el error que cometieron aqullos. Respetar el pactoimplica la fidelidad a la religin heredada de los mayores, el respeto de los valoresticos y de las autoridades constituidas, tanto civiles como eclesisticas. Jos Va-lentn Gmez va a ser claro a este respecto el 25 de mayo de 1836:
Consideremos pues preferentemente esa misma libertad de que tanto nosregocijamos, para apreciar el buen o mal uso que de ella podamos haber hecho. [...]La palabra libertad, sea en el lenguage de la filosofia, sea en el de la religion catli-ca excluye la idea de la disolucion, y de aquella licencia desenfrenada, que confun-de el bien y el mal, lo justo y abominable. [...] La libertad, ese don del Cielo tan caropara los hombres, es sin duda la facultad de obrar n; pero siempre con subordina-cion las leyes tanto divinas como humanas23.
De menos fortuna en cuanto a su persistencia en el tiempo goz el modelode la divisin del reino de Israel, que comienza a ser utilizado hacia 1816 para darcuenta del problema nuevo que representaba la declaracin de independencia. Po-demos denominarlo modelo secesionista y prestar en principio atencin a una delas lecturas bblicas utilizadas para fundamentarlo: las provincias rioplatenses o in-cluso las varias nuevas repblicas iberoamericanas reeditan en este caso la sece-sin de las diez tribus del norte para escapar al dominio de un rey opresor. El epi-sodio aludido figura en el libro de los Reyes y alude a la sucesin de Salomn. A lamuerte del monarca en 932 a.C. le sucede su hijo Roboam, quien mal aconsejadopor los jvenes que lo rodean decide perpetuar las arbitrariedades que caracteriza-ron la ltima fase del reinado de su padre. Diez de las doce tribus de Israel se rebe-lan entonces y eligen a Jeroboam I como su soberano. Este modelo postula, a dife-rencia del anterior, la legitimidad de una decisin meramente humana que obtienela aprobacin divina despus de haberse consumado: no hay en este caso una ac-cin salvfica de Dios en la que los hombres son objeto casi podramos decir pasi-vos de la redencin. En otras palabras, las tribus de Israel y las provincias riopla-tenses son comparables en el sentido de que por derecho natural les es legtimoliberarse de un rey que no cumple con su parte del pacto, y las primeras pueden es-perar contar con la aprobacin divina de que gozaron las segundas. La idea que seintenta transmitir con este episodio es que ambos derechos, el natural y el divino,sancionan la legitimidad de los gobernantes instituidos por los pueblos y, por ende,la de los mecanismos electivos de sucesin.
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 211
23. Discurso que en la solemne accion de gracias celebrada en el ultimo aniversario de nuestra li-bertad, pronunci el presbitero, Dignidad de esta Santa Iglesia Catedral, Dr. D. Valentn Gomez, LaGaceta Mercantil, 18 de junio de 1836. Las intervenciones en este sentido son innumerables. Un ejem-plo ms lo encontramos en el sermn ya citado del 25 de mayo de 1815 del pbro. Pedro I. de CastroBarros en la matriz de Tucumn.
-
Quiz el ejemplo ms interesante de aplicacin de esta lectura a la indepen-dencia de las provincias unidas sea el sermn de Julin Segundo de Agero de181724. Aquel 25 de mayo, en la catedral de Buenos Aires, el orador explic que
Avergonzado el pueblo de Israel de la degradante humillacin que lo habaconducido el voluptuoso reinado de Salomn, resolvi, la muerte de aquel prncipe,reclamar su dignidad al mundo en testimonio pblico de que los pueblos jams seacostumbran ser gobernados como esclavos. En efecto, ellos ofrecieron Roboam,su sucesor, la subordinacin que le deban como vasallos, bajo la solemne protesta deque estaban resueltos no consentir las vejaciones y violencias que les haba hecho su-frir el despotismo de su padre. Roboam mir como un insulto una revolucin tan justa:le pareci ser mengua de su dignidad el reconocer otra ley que la de su capricho....
Agero establece un paralelismo entre las figuras de Salomn y Carlos IV yentre las de Roboam y Fernando VII. En uno y otro caso los monarcas rechazan losjustos reclamos de sus sbditos, cuya revolucin radica en condicionar su suje-cin a los reyes herederos al abandono, por parte de stos, de las actitudes despti-cas de sus progenitores. Son conocidas las crticas de que fue objeto la poltica lle-vada a cabo por Fernando al ser devuelto al trono en marzo de 1814, en particularsu negativa a reconocer las limitaciones que implicaban para el poder real las reso-luciones de las Cortes. Agero contina con su exemplum:
Diez de sus tribus se substrajeron de su obediencia: protestaron que no perte-necan la casa de David, ni estaban destinadas ser su patrimonio: que nada habanaventajado en ser gobernados por sus descendientes y que mientras los de Jud y Ben-jamn ofrecan ignominiosamente su cerviz al pesado yugo que les impona su nuevo ti-rano, haban ellos resuelto no conocer por sus soberanos en individuos de aquella fami-lia [...]. No faltar acaso quien califique este bizarro esfuerzo del pueblo de Israel, comouna escandalosa rebelin contra la autoridad de sus soberanos. Pero sabed que el cielose declar su protector y que hasta hoy le hace justicia la posteridad siempre imparcial.Las ltimas frases aluden, seguramente, al hecho de que en la tratadstica po-
ltica dieciochesca no faltaban las prevenciones respecto del uso de este texto en clavesubversiva. Agero sabe que defiende una interpretacin que no es la nica posi-ble: al afirmar que no faltaran quienes acusasen a los revolucionarios de escandalo-
Roberto Di Stefano
212 AHIg 12 (2003)
24. J.S. DE AGERO, Oracin patritica pronunciada por el doctor don..., en el aniversario del 25de mayo de 1817, en la catedral de Buenos Aires, en El clero argentino de 1810 1830..., cit., t. I, pp.179-196. Dos aos antes, el 25 de mayo de 1815, haba comparado a Fernando VII con Roboam F.P.Castaeda en el Sermn patritico pronunciado en la catedral de Buenos Aires el 25 de mayo de 1815por fray..., El clero argentino de 1810 1830..., cit., t. I, pp. 143-177, la referencia en p. 156. Casta-eda comentar aos despus este texto, en una carta que el cabildo secular de Buenos Aires deba en-viar en su opinin a Po VII. Cfr. G. FURLONG, Francisco de Paula Castaeda y su adhesin a la San-ta Sede, Archivum VIII (1966) 102.
-
sa rebelin, el orador nos remite a las interpretaciones de signo contrario que podanser esgrimidas por el enemigo. Un ejemplo lo encontramos en el libro de VicenteBacallar y Sanna intitulado Monarquia Hebrea, bastante frecuente en las bibliotecasde los ltimos decenios coloniales, en el que se aporta una interpretacin diametral-mente opuesta a la de Agero. Para Bacallar la primera desgracia de los hechosque culminan con la divisin del reino debe hallarse en la reunin de las tribus sinautorizacin del monarca, en obvia alusin a la convocatoria y deliberacin de ins-tancias de poder limitativas de la potestas regia, como las cortes y parlamentos25.
Esta idea de que la ruptura de la sujecin poltica puede ser el prembulo desucesivas desdichas idea cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos noest ausente de la reflexin de los oradores sagrados rioplatenses. Incluso aqullosque sabemos ms entusiastas de la revolucin y de la ruptura con las herencias delpasado insistirn en la necesidad de que ciertos valores no se vean comprometidosa causa del proceso revolucionario, en particular el respeto debido a las autoridadesciviles y eclesisticas y, ms en general, el de la conservacin de normas de con-ducta colectiva civilizadas. Es perceptible en algunas de las variantes de este dis-curso secesionista la preocupacin que hemos encontrado ya en el modelo delxodo por establecer lmites a lo que suele denominarse espritu revoluciona-rio. Buena parte de las argumentaciones secesionistas presentan a las provinciasrioplatenses, o a la Amrica insurrecta en general, separndose de la pennsula notanto para escapar a la opresin, sino ms bien para hacer frente a las amenazas aque se ve expuesta desde el punto de vista moral y religioso. La revolucin, en estaperspectiva, se presenta como el nico medio con que cuenta Amrica para no con-taminarse con los vicios y la impiedad de Europa. En otras palabras, una espe-cie de revolucin profilctica. En 1816 Julin Navarro explicaba a sus oyentesque las provincias del Ro de la Plata haban expulsado a las autoridades espaolascomo cuando Yav orden a su Pueblo deponer y castigar los primados de laNacin por haber tenido relaciones con los Moabitas. Y agregaba:
bajo de este simil descubro, ciudadanos, el doble esfuerzo con que arrojas-teis de vuestro seno los jefes peninsulares, constituyndoos un gobierno de entrevosotros mismos, que os rigiese con sabidura y justicia, y descubro con singulari-dad el heroico denuedo con que cortasteis toda comunicacin con la Espaa, decla-rndoos independientes para separaros de sus vicios26.
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 213
25. V. BACALLAR Y SANNA, Monarquia Hebrea, Madrid 1776, t. I, pp. 308-309. En Buenos Aires,sacerdotes como Ignacio Apolinar de la Palma ( 1801) y obispos como Azamor y Ramrez ( 1796) yLue y Riega ( 1812) le haban reservado un lugar en sus anaqueles.
26. J. NAVARRO, Discurso que en la funcin celebrada por el seor provisor y venerable clero deesta Santa Iglesia Catedral el 17 de noviembre de 1816 para rogar por la concordia, con presencia delExmo. Seor Director Supremo y corporaciones del Estado, dijo el capelln del Regimiento de Artille-ra y Catedrtico de Vsperas de los Estudios Pblicos de esta Capital Doctor Don..., en El clero ar-gentino de 1810 1830..., cit., t. II, pp. 13-35, la cita en p. 17.
-
Para separaros de sus vicios... este tpico, frecuente en la primera dcadarevolucionaria, suele ilustrarse con el tercer modelo que nos hemos propuesto pre-sentar, orientado a ensalzar la accin de los combatientes patriotas: ellos aparecenaqu como los nuevos Macabeos, como guerreros en lucha contra un ejrcito deocupacin empeado en erradicar la fe para imponer la impiedad, destruir la verda-dera religin y arruinar a la Iglesia, como segn se pensaba estaba ocurriendo en elviejo continente27. Es ste seguramente el modelo ms conservador utilizado paraexplicar los cambios en curso. El padre Neirot, en 1812, deca de los cados en labatalla de Tucumn que
Sabiendo que peleaban por su amabilsima patria, por su libertad y por lareligin de sus padres, prefirieron como Judas Macabeo, la muerte gloriosa unafuga vil y cobarde28.
Y en 1817 Navarro exhortaba a los combatientes comparando la guerra re-volucionaria con las cruzadas por la liberacin del Santo Sepulcro:
Permitidme que aplique a estos inmortales guerreros las enrgicas pala-bras con que San Bernardo exhortaba a los soldados que peleaban en la conquistade la Tierra Santa: Acometed con intrepidez a los enemigos de la Cruz de Jesucris-to....
Para agregar enseguida la referencia a los Macabeos:
Oid lo que se lee en el libro 1 de los Macabeos. Matatias [...] hallandose alos umbrales del sepulcro, encarg imperiosamente a sus hijos la continuacin de laguerra Santa.
Al igual que los hroes de Israel, en efecto, los combatientes revoluciona-rios de Rancagua
Roberto Di Stefano
214 AHIg 12 (2003)
27. La tratadstica poltica del siglo XVIII conoca tambin el riesgo del uso del libro de los Maca-beos para justificar insurrecciones. Vase por ejemplo F. POUGET, Instrucciones generales en forma decatecismo: en las quales, por la Sagrada Escritura y la tradicion, se explican en compendio la histo-ria y los dogmas de la religion, la moral christiana, los sacramentos, la oracion, las ceremonias yusos de la Iglesia. Escritas en francs por el P. Francisco Amado Pouget, Presbtero del Oratorio,Doctor de la Sorbona y Abad de Chambon. Con dos catecismos abreviados para uso de los nios, Im-prenta Real, Madrid 1785, t. I, pp. 141-143.
28. J.A. NEIROT, Oracin fnebre que en las solemnes exequias de los valientes soldados que mu-rieron en la defensa de la Patria en la ciudad de Tucumn el da 24 de Septiembre de 1812 celebradasel da 7 de octubre en esta santa Iglesia Matriz de Santiago del Estero dijo el Maestro D. ..., Juez Ha-cedor de Diezmos de dicha ciudad, en El clero argentino de 1810 1830..., cit., t. I, pp. 13-22.
-
sacrificaron valerosamente sus vidas en defensa de su Religin, de su Patriay de sus hermanos29.
Al sacralizar la guerra este modelo cumple no slo la funcin de explicar larevolucin y enardecer a los combatientes, sino la de sugerir precisos lmites a unproceso que los oradores creen capaz de arrasar con el rgimen antiguo y con valo-res que consideran fundamentales para la vida social. Las alusiones veladas a eseespritu revolucionario estn presentes ya en la dcada de 1810 en varios sermo-nes y revelan como el discurso sobre el xodo y como algunas de las variantesdel modelo secesionista una veta crtica de reflexin eclesistica, una subterr-nea preocupacin por los alcances del proceso de desmantelamiento del orden co-lonial. A partir del siguiente decenio, en concomitancia con la finalizacin de laguerra de independencia y los intentos de reforma eclesistica que slo logran arrai-gar en Buenos Aires, los discursos de los predicadores parecen confirmar el peso deesos temores. Se comenzar a tomar prudente distancia del hecho revolucionario:desaparecern primero las connotaciones religiosas ms audaces ensayadas en la d-cada de 1810 y luego en particular al cabo de los sucesos europeos de 1848 y ensintona con los pensadores intransigentes espaoles, italianos y franceses la revo-lucin se convertir en el blanco de severos juicios, como raz de los males mora-les que en opinin de los oradores eclesisticos aquejan a la sociedad.
4. Las Tribus de Israel en las fauces de la Bestia
En algunos de los sermones revolucionarios subyace a veces y otras es ex-plcita la conviccin, como se sabe bastante difundida en la poca, de que cuantoestaba acaeciendo en esas primeras dcadas del siglo XIX se relacionaba con la ac-cin del Anticristo y con la Segunda Venida de Jess, en sintona con algunos delos textos clave de la tradicin apocalptica cristiana. La Revolucin Francesa y laejecucin de los reyes, las detenciones de Po VI (1798) y de Po VII (1808), la di-fusin de las ideas ilustradas y destas, interpretada por muchos como signo de lagran apostasa que anticipara el fin... estos hechos y otros indujeron a muchosclrigos y laicos a pensar que asistan al principio del fin o al advenimiento del Mi-lenio el reino de mil aos de Cristo y de los elegidos antes del fin de la historia,creencia de profundas races en diversas corrientes apocalpticas judeocristianas.
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 215
29. J. NAVARRO, Oracin fnebre por los patriotas cados en la desgraciada accin de Rancagua,predicada en la Catedral de Santiago de Chile, el da 4 de noviembre de 1817, por el Pbro. Dr. ..., enF. ACTIS, El clero argentino. Oraciones fnebres, panegricos y discursos inditos de Dr. Julin Nava-rro, Dr. Mariano Jos de Escalada, y Dr. Jos Mara Terrero, 1817-1854, San Isidro 1927, pp. 3-21.Las citas en pp. 16 y 18.
-
Una obra milenarista como la del ex jesuita Manuel Lacunza, de gran difusin enaquellos aos, aliment en muchos las esperanzas en el advenimiento de la verda-dera Iglesia de los santos y del Milenio luego de las convulsiones que se produ-can en ambas mrgenes del Atlntico30. Castro Barros afirma en 1815 sin ambages,citando a Lacunza, que Jesucristo vendr con vestidura de rey temporal sentarseen el trono de David su padre reinar en toda la tierra por muchos siglos31.
Al parecer estas ideas, que impregnaron en diferente medida y con distintasconnotaciones corrientes de pensamiento antagnicas dentro del catolicismo, gana-ron fcilmente adeptos en los crculos de elite que propugnaban un acercamiento ala Santa Sede a partir de la ruptura con Espaa. La revolucin deba servir para se-parar a Amrica de los vicios y la irreligin de Europa, para rechazar los pro-yectos reformistas de los que el siglo XVIII haba sido prdigo y que se cernanamenazantes sobre el siglo XIX, para salvar a Amrica, quizs, de la accin del An-ticristo, identificado con un personaje Napolen o con un estado de cosas. Perola esperanza escatolgica no estaba ausente en los anhelos que alentaban a algunosmilitantes del bando opuesto, el que reuna a quienes, sobre todo en Buenos Airespero tambin en otras reas del deshilachado imperio espaol, soaban con el re-torno a la Iglesia pura de los siglos primeros. Una Iglesia presidida en la caridadpor Roma, pero no sometida a lo que se calificaba como voluntad desptica de
Roberto Di Stefano
216 AHIg 12 (2003)
30. Un interesante aporte para el Ro de la Plata es el bello texto de J.E. BURUCA, ngeles arca-buceros: milenio, Anticristo, judos y utopas en la cultura barroca de Amrica del Sur, Temas Me-dievales 3 (1993) 83-120. Tambin J.E. BURUCA e I. MOLINA, Religin, arte y civilizacin europeaen Amrica del Sur (1770-1920). El caso del Ro de la Plata, Separata 2 (2001) 1-21. Sobre la obrade Lacunza puede verse el prlogo de Mario Gngora a la seleccin de textos de La Venida del Mesaseditada por la Editorial Universitaria de Chile en 1969. Segn Gngora el libro se edit tres veces enEspaa en tiempos de las Cortes de Cdiz, dos veces en Inglaterra (en 1816 y 1826), dos en Mxico(1821/22 y 1825) y una en Pars (1825). Ms recientemente, en ocasin del bicentenario del falleci-miento de Lacunza, el Anuario de Historia de la Iglesia public un dossier con colaboraciones deAna de Zaballa, Ren Millar Carvacho y Josep-Ignasi Saranyana, de gran utilidad para situar histrica-mente e interpretar la obra del jesuita. Puede verse tambin J.R. SEIBOLD, La sagrada escritura y la in-dependencia americana. El jesuita Lacunza y su milenarismo proftico, en Jesuitas. 400 aos en Cr-doba. Actas del Congreso Internacional celebrado en la misma ciudad entre el 21 y el 24 de setiembrede 1999, t. IV, Universidad Nacional de Crdoba/Universidad Catlica de Crdoba/Junta Provincial deHistoria, Crdoba 2000, pp. 467-488. La espera apocalptica y en general las preocupaciones escatolgi-cas no fueron exclusivas del mundo hispano; vase para los aos previos a la independencia del BrasilJ. HERMANN, Sebastianismo e sediao: os rebeldes do Rodeador na Cidade do Paraso Terrestre,Pernambuco, 1817-1820, Tempo 6/11 (2001) 131-142. Un sermn escatolgico de la independen-cia norteamericana en J. HARGROVE, A Sermon, on the Second Coming of Christ, pronunciado en Was-hington en 1804, en Political Sermons..., cit., pp. 1570-1596. Una visin reciente, continental y de am-plio alcance cronolgico, es la de F. GRAZIANO, The Millennial New World, Oxford University Press,New York 2000. Me limito a citar estos trabajos porque la bibliografa especfica es interminable.
31. P. I. DE CASTRO BARROS, Oracin patritica..., cit., p. 123.
-
la Santa Sede; una Iglesia volcada en espritu y en verdad a un culto despojadode supersticiones y al servicio pastoral, fundada en la autoridad de los obisposen comunin con el clero secular y libre de colgajos medievales. Estas ideas yotras referidas a otros planos conexos de la vida eclesistica como las rentas dio-cesanas, la formacin clerical, las rdenes religiosas y otros an cuajaron msclaramente que en cualquier otro caso en la reforma portea de 1822-182332.
Para quienes pensaban que el nico camino de salvacin se encontraba enel fortalecimiento del poder pontificio y en el establecimiento de relaciones for-males con Roma, las ideas de sus adversarios eran una expresin ms, segura-mente la ms prfida, de la gran apostasa destructora de la Iglesia y de la reli-gin. Un buen grupo de sacerdotes y de laicos, en su mayora oriundos de lasprovincias del interior y en varios casos religiosos franciscanos, vislumbr porello en la reforma portea una suerte de cisma jansenista de nefastas consecuen-cias para el futuro. Es a partir de estos aos, como se ha dicho, que la oratoria sa-grada empieza a tomar ms claramente distancia respecto del proceso revolucio-nario, a presentarlo paulatinamente como un encadenamiento de hechos por unlado inevitable y por otro casi totalmente desprovisto de su inicial dimensin re-dentora. As, mientras en general se produce un progresivo abandono de las inter-pretaciones bblicas del proceso revolucionario, fruto del desencanto de buenaparte del clero respecto de sus frutos concretos, en los crculos religiosos adver-sos a la reforma portea se busca en la Biblia la confirmacin de una hiptesisapocalptica ya presente en la dcada anterior: bastan para ilustrarlo el hecho deque el libro de Lacunza haya conocido cuatro ediciones entre 1811 y 1816 staltima encargada por Manuel Belgrano en Londres y la insistencia de los pre-dicadores en parangonar la revolucin americana con una guerra tan cargada deconnotaciones escatolgicas como la de los Macabeos contra Antoco IV, figurainspiradora del apocalipsis de Daniel33.
No es casual la presencia franciscana en este tipo de planteo: es bien cono-cida la fuerza con que las expectativas milenaristas se difundieron en ampliossectores de las varias ramas en que se desgaj la orden serfica a lo largo de su
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 217
32. Sobre estos hechos y procesos remito nuevamente al lector a R. DI STEFANO-L. ZANATTA, His-toria de la Iglesia argentina..., cit.
33. Antoco prefigura al Anticristo porque trata de imponer la helenizacin del mundo judo pormedios violentos: en el ao 169 saquea el templo y dos aos ms tarde prohibe las prcticas religiosasjudas y construye un altar para Zeus. As se establece la abominacin de la desolacin, segn la ex-presin de 1 Macabeos 1, 54. Estos acontecimientos inspiran ms tarde el libro llamado de Daniel, queincluye uno de los textos escatolgicos ms importantes de la tradicin judeocristiana: all se presenta,en efecto, la profeca de los cuatro imperios, que tanta importancia adquirir en la futura apocalpticacristiana. Recordemos que la mayor parte de los predicadores cuyas piezas comentamos us la imagende la lucha de los Macabeos para referirse a la revolucin.
-
historia. En estos crculos intransigentes comienza a prender la idea, tomada delos pensadores ultramontanos franceses y espaoles, de que la reforma protestan-te, la difusin de las ideas ilustradas y la revolucin francesa liberaron en el mun-do un espritu revolucionario que habr de inundarlo todo, que comenzandopor socavar el poder pontificio terminar disolviendo todas las relaciones de suje-cin que garantizan la convivencia social, incluida la de los pastores y la de lospadres de familia; signo inequvoco, para algunos, de la proximidad de los lti-mos tiempos.
Fruto de esta sensacin crepuscular es una oracin fnebre del franciscanofray Pantalen Garca en honor del tambin franciscano fray Cayetano Rodr-guez. Pronunciada en 1823 en Crdoba y ante un pblico vinculado a la orden, enla iglesia de los menores observantes, la oracin hace referencia a los enemigosde la cruz y de la iglesia, y a los escritores impos del desgraciado siglo XIXno ya como realidades execrables del Viejo Mundo que el Nuevo tiene la obliga-cin de rechazar, sino ms bien como fenmenos con los que es necesario convi-vir y combatir a diario. En otras palabras, si la revolucin estaba llamada a cum-plir una funcin profilctica respecto de los vicios y la irreligin de Europa, hafracasado rotundamente. Pero lo ms interesante es que el elogio de Garca desta-ca la perspicacia de Rodrguez por haber advertido desde el inicio, en su BuenosAires natal, el misterioso desarrollo de un misterio de iniquidad ignominioso una patria que ha conservado en su seno la religin con aprecio. El orador aludeclaramente a la reforma eclesistica, y ms en general a las corrientes reformistasporteas que la han engendrado o al menos secundado, y en este punto es asimila-ble a tantos otros testigos de la poca que compartieron sus inquietudes. Lo intere-sante es que ese misterio de iniquidad con que se designa a la reforma remite sinninguna duda al segundo captulo de la segunda carta a los Tesalonicenses, dondese lee que: el misterio de la iniquidad est ya en accin y que antes de la Se-gunda Venida del Cristo ha de venir la apostasa y ha de manifestarse el hombrede la iniquidad, el hijo de la perdicin, que se opone y se alza contra todo lo quese dice de Dios...34. Los temores de fray Garca son indicio entonces de la persis-tencia en algunos crculos religiosos rioplatenses del temor o tal vez de la espe-ranza de estar protagonizando alguna de las fases del desenlace de la historiahumana. Son expresin de la continuidad, casi subterrnea, de una corriente depensamiento apocalptico capaz de atraer sectores que se sentan amenazados porlos enormes cambios locales e internacionales de las primeras dos dcadas del si-glo XIX.
Roberto Di Stefano
218 AHIg 12 (2003)
34. P. GARCA, Oracin fnebre del M.R.P. Fr. Cayetano Jos Rodriguez, del Orden de San Fran-cisco [...] pronunciada en la iglesia de Menores Observantes de Crdoba el ao 1823, por el R.P. Fr...,de la misma orden, El clero argentino..., cit., t. II, pp. 177-196.
-
Interesante en el mismo sentido es una obra de otro de los grandes oposito-res a la reforma portea, el presbtero Pedro Ignacio de Castro Barros. El volumen,que recoge un sermn del sacerdote riojano, fue dado a la prensa con el ttulo dePanegirico del Glorioso San Vicente Ferrer, angel admirable del Apocalipsis, yapostol portentoso de la Europa... (Buenos Aires 1835). Aqu el imaginario apoca-lptico que identifica las ideas ilustradas y revolucionarias con la Bestia del Apoca-lipsis es ms explicito an. Castro Barros se manifiesta convencido de que el Filo-sofismo anticristiano, cual Leopardo apocalptico, pretende devorar este misteriosolibro de salvacion... que es la Biblia35.
El leopardo es evidentemente la Bestia que en Apocalipsis 13, 1-8 lograhacerse seguir y obedecer por casi toda la humanidad en continuidad con Da-niel 7, 6 y en menor medida con Oseas 13, 7 y que hace la guerra a los santoshasta derrotarlos temporariamente y profiere grandezas y blasfemias36. Y si elfilosofismo anticristiano es la Bestia del Apocalipsis, la nica salvacin paralas ex colonias ibricas es mantenerse lejos de sus fauces. Porque Castro Barrospiensa en sintona con Lacunza que los sucesos ltimos han de ser protago-nizados por pueblos, no por individuos, y que la fidelidad a la fe catlica es laclave de la salvacin en trminos tanto polticos como religiosos: es justamente... en este malhadado siglo, en que hace tantas conquistas la impa Filosofa,cuando mas la necesitamos para fijar con buen suceso las bases de nuestra indepen-dencia!. Y ello es as porque, segn contina argumentando el autor siguiendo aLacunza,
Puede suceder, que en castigo de nuestras infidelidades se nos quite estereino de Dios, como los judios y otras naciones, y se traspase donde la respetenms, y dn mejores frutos37.
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 219
35. P.I. DE CASTRO BARROS, Panegrico del Glorioso San Vicente Ferrer, angel admirable del Apo-calipsis, y apostol portentoso de la Europa..., Imprenta Argentina, Buenos Aires 1835, p. 3.
36. Si bien las versiones actuales de la Biblia prefieren en general el trmino pantera, que es mscorrecto, Castro Barros llama leopardo a lo que la Vulgata denomina pardus (pantera). Vi cmosala del mar una bestia, que tena diez cuernos y siete cabezas, y sobre los cuernos diez diademas, ysobre las cabezas nombres de blasfemia. Era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pieseran como de oso, y su boca como la boca de un len. Cfr. Sagrada Biblia, versin directa de las len-guas originales, por E. Ncar Fuster y A. Colunga, O.P., Madrid, BAC, 181965. La Vulgata dice: Etvidi de mari bestiam ascendentem habentem capita septem, et cornua decem, et super cornua eius de-cem diademata et super capita eius nomina blasphemie. Et bestia, quam vidi, similis erat pardo, et pe-des eius sicut pedes ursi, et os eius sicut os leonis. Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam NovaEditio. Logicis partitionibus aliisque subsidiis ornata a R.P.A. Colunga, O.P. et Dr. L. Turrado, BAC,Matriti 1953, cursiva ma.
37. P.I. DE CASTRO BARROS, Panegirico..., cit., pp. 8-9.
-
El Pueblo de Dios apocalptico que Castro Barros concibe parece menos lareunin de individuos los justos que la de pueblos, la de entidades polticas, ylo mismo puede deducirse en relacin al castigo divino. Esta relacin entre milena-rismo y sucesin de los imperios, que la cultura judeocristiana recibe del libro deDaniel, conoce un momento importante de elaboracin en los escritos del llamadoHiplito de Roma, a fines del siglo II y principios del III. Un elemento importanteen su formulacin se relaciona con la idea de que la Parusa no sobrevendra hastaque la Palabra no acabara de difundirse por el mundo. Lacunza pensaba esa mismarelacin en trminos similares: lo que habra de suceder en la tierra con la venidadel Mesas sera, en su opinin,
...la destruccin de los imperios, reinos o potestades, la ruina entera de todala impiedad, la humillacin de los soberbios, el temor y temblor con que estarn en-tonces los hombres ms altivos, y ms llenos de s; en suma, la angustia y tribula-cin de todos los pueblos, tribus y lenguas, que debe preceder a la quietud y paz dela tierra38.
En continuidad con antiguas tradiciones, esta perspectiva milenarista asignaa Amrica un lugar clave en el tramo final de la historia, como sugiere Castro Ba-rros al explicar que el Evangelio se predic
en este nuevo mundo descubierto en el XV, conquistado en el XVI, y rege-nerado actualmente en lo poltico [...] para reparar con los imperios de Mjico, delPer, y tambien del Japon, las prdidas de Inglaterra, Dinamarca, Suecia, y otras re-giones del Norte acaecidas entonces39.
Pero esta eleccin providencial puede no ser definitiva: al cabo de tres si-glos de dominio ibrico la regeneracin poltica ha venido acompaada, lamen-tablemente, de actitudes imprudentes que pueden conducir a Amrica a la prdidadel favor divino:
La primera es el desrden de las costumbres y la libertad de pensar, puespara llegar ser impo es menester empezar por el vicio [...]. La segunda es la lec-cion de los libros impios y libertinos [...]. La tercera es la omision y desprecio de lasprcticas religiosas, oracion diaria, devota asistencia la Misa, frecuencia de Sacra-mentos, mortificacion de la carne, leccion de libros edificantes, fuga de ocasionespeligrosas, y otras semejantes40.
Roberto Di Stefano
220 AHIg 12 (2003)
38. M. LACUNZA, La Venida del Mesas en Gloria y Magestad, observaciones de Juan Josafat Ben-Ezra..., Ackermann, Londres 1826, t. II, p. 500.
39. P.I. DE CASTRO BARROS, Panegirico..., cit., p. 7.40. Ibid., cit., pp. 8-9.
-
Para evitarlo existe, segn Castro Barros, un nico medio salvador: el de es-trechar las relaciones con la Santa Sede, que en esos aos estn comenzando a nor-malizarse, pero han sido debatidas larga y calurosamente hasta el ao anterior, evi-tando por todos los medios que el ejemplo de las diez tribus de Israel conduzca auna ruptura de la geografa espiritual41. En efecto:
...el imperio nuevo del Brasil separado de la crte de Lisboa, y las oncenuevas Repblicas Americanas [...], que imitacion de las diez tribus de Israel sepa-radas con aprobacion divina de la antigua crte de Jerusalen, han proclamado conigual aprobacion segun su prudente juicio, su independencia del trono de Madrid, ycon heroico denuedo se han erigido en Estados Soberanos....
no deben imitar
... dichas tribus en el cisma y apostasia de la verdadera Religion y su cen-tro, que es la Santa Sede Romana, por la seduccion y falsa politica de algunos Go-bernantes impios [...] como lo hizo la Inglaterra por los delirios del malvado Enri-que VIII42.
Y no simplemente porque est en juego en ello el orden social y religioso,sino porque pondran en peligro su lugar en los planes divinos referidos al fin delos tiempos. Nuevamente encontramos en estas lneas los ecos del texto lacunzia-no, donde se lee:
...reconocemos a este obispo de Roma por el verdadero centro de unidad, adonde deben encaminarse, y llegar y comunicar con l todas las lneas que parten dela circunferencia de todo el orbe cristiano; y los que no se encaminaren a este cen-tro, ni comunicaren con l, van ciertamente desviados, y no pertenecen a la unidadesencial del cuerpo de Cristo, o a la verdadera Iglesia cristiana43.
El riesgo consiste, entonces, en que prevalezca la idea de que la ruptura dela dependencia respecto de Espaa y el desmantelamiento progresivo del orden an-tiguo implica algn tipo de audaz innovacin en el orden de la disciplina eclesis-
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 221
41. Estaban frescos los debates entre intransigentes y reformistas en torno a las bulas de mons. Es-calada, obispo in partibus infidelium de Auln para la asistencia del obispo Medrano, que haban deri-vado en la publicacin del Memorial Ajustado de los diversos expedientes seguidos sobre la provisinde Obispos en esta Iglesia de Buenos Aires... (Buenos Aires 1834).
42. P.I. DE CASTRO BARROS, Panegirico..., cit., p. 1.43. M. LACUNZA, La Venida del Mesas..., cit., t. II, p. 162. Vale la pena agregar que a pesar de este
reconocimiento inequvoco de la preminencia del Sumo Pontfice, Lacunza identificaba la curia roma-na de los ltimos tiempos con la Babilonia apocalptica.
-
tica, segn las propuestas de pensadores bastante influyentes como Juan AntonioLlorente, Joaqun Lorenzo Villanueva, Pietro Tamburini y el abate De Pradt. Lasalvacin o la perdicin dependen, para el riojano, de la adhesin a la Santa Sede,...donde, como deca el Gran Bolivar, se halla la fuente del Cielo, y sin cuya obe-diencia no hai salvacion.... Aunque no queda claro en esta ptica el modo en quese entrelazan el futuro poltico de las ex colonias y el desenlace parusaco, es in-equvoca la conviccin de que las nuevas repblicas deben tener especial cuidadoen distinguir la disolucin del vnculo con sus antiguas metrpolis de cualquierpretensin de independencia respecto de la sede romana, un poder con el que elproceso de construccin del Estado, sin embargo, tiende a generar variados con-flictos.
5. Eplogo
La utilizacin de imgenes bblicas en los documentos eclesisticos del pe-rodo 1810-1835 revela la inicial voluntad de difundir una imagen sacralizada delproceso revolucionario que las Provincias Unidas protagonizaron a partir de 1810.Ciertamente, las lecturas utilizadas y las enseanzas extradas de ellas dependieronde las circunstancias de emisin del discurso y el pblico al que iba dirigido. Den-tro de estas variadas circunstancias podemos, sin embargo, apuntar algunos ele-mentos comunes significativos.
En primer lugar, la lectura de los sermones que han llegado hasta nosotrosaqu hemos analizado slo algunos de ellos sugiere que la adhesin de buenaparte del clero a la revolucin de independencia no estuvo exenta de un simultneoresquemor respecto de la posibilidad de que el proceso derivase en itinerarios inde-seables. Las citaciones bblicas buscan no slo sacralizar la revolucin, sino al mis-mo tiempo encauzarla proponindola en trminos que el nuevo contexto culturalest tornando imposibles: la idea de una Amrica cristiana separada de la Europaimpa, liberada por la mano de Dios para que conservase intacta la fe de la que elViejo Mundo haba renegado, no poda ya, en la segunda dcada del siglo XIX, su-perar el nivel de las expresiones de deseo. El rgimen de cristiandad en el mundoeuroatlntico estaba ya herido de muerte, aunque su agona estuviera destinada adurar ms de lo que muchos suponan.
En la dcada de 1820, alejado el teatro de las operaciones militares de lasProvincias Unidas, desalentados muchos eclesisticos por las convulsiones de todandole que la revolucin trajera consigo, alarmados algunos por el avance de lo queconsideraban influencias nefastas de la irreligin, habrn de fortalecerse mo-mentneamente, en algunos crculos, las lecturas apocalpticas de los aconteci-mientos locales e internacionales. El eje de la reflexin se desplazar entonces, en
Roberto Di Stefano
222 AHIg 12 (2003)
-
eclesisticos opositores a la reforma eclesistica portea como Pantalen Garca,Francisco de Paula Castaeda o Pedro Ignacio de Castro Barros, del problema de laruptura con Espaa al de la continuidad de la relacin con la Santa Sede. Continui-dad que, al menos en la visin escatolgica del presbtero riojano, se proponecomo la llave maestra para lograr que Amrica desempee, en el escenario final, elpapel que Dios est dispuesto a concederle. Sin embargo, si en lugar de permane-cer fieles a sus mejores tradiciones las nuevas repblicas hispanoamericanas y elimperio brasileo sucumben al canto de sirena de los Llorentes, Villanuevas y DePradts, estn destinados a estrellarse contra las rocas y a que su lugar en el miste-rioso plan divino sea ocupado por otros pueblos44.
En los discursos menos comprometidos con la lucha apologtica y despro-vistos de preocupaciones escatolgicas es en cambio fcilmente detectable, a partirde la dcada de 1820, la progresiva tendencia a ver la revolucin como un procesoen el que Dios ha tenido bien poco que ver. En otras palabras: la causa patriotapierde, a partir de estos aos, las connotaciones de lucha religiosa que tan insisten-temente se le haban adjudicado en la dcada de 1810. En la medida en que avanzael siglo XIX el desencanto se vuelve ms evidente. Las opiniones crticas respectodel legado revolucionario se multiplican, solapadas aunque no imperceptibles en lapredicacin y en la prensa confesional, ms claramente expuestas en las comunica-ciones privadas, e influidas sin duda por el diagnstico pesimista que Roma pro-yecta sobre las Iglesias iberoamericanas en referencia a los efectos negativos de lasturbulencias polticas sobre la vida religiosa. A partir de entonces las esperanzasdel clero en relacin a las posibilidades de transformacin del sistema poltico es-tarn ligadas al advenimiento de gobiernos que lo asistan en su misin pastoral yquizs tambin en la utpica pretensin de reconstruir un consenso religioso que larevolucin desintegr. Pero se trata de esperanzas centradas en el retorno a un pa-sado que ir progresivamente mitologizndose y que cuesta cada vez ms pensarcomo recompensas del porvenir, que se vislumbra demasiado incierto y por mo-mentos certeramente hostil: si el sistema de Rosas logra despertar al comienzo ilu-siones en numerosos eclesisticos, pareciera ser ms bien a causa de su engaosacapacidad para retrotraer las cosas a ese pretrito orden idealizado. Slo en estesentido puede percibirse en las autoridades eclesisticas la ilusin de haber em-prendido un camino en el que las transformaciones polticas surgidas de la revolu-cin y los planes divinos pueden volver a marchar en armona. En 1837 el ingenuoobispo Medrano que su Iglesia
Lecturas polticas de la Biblia en la revolucin rioplatense (1810-1835)
AHIg 12 (2003) 223
44. El rechazo de Castro Barros por Llorente y por el infernal triunvirato constituido por Villa-nueva, Tamburini y De Pradt, vase A. TONDA, Castro Barros Sus ideas, Academia del Plata, BuenosAires 1961, pp. 15-16.
-
ha padesido alteraciones muy notables devidas en toda su extencion alasvicisitudes politicas que no ha hestado en nuestra mano el evitar, pero con la quie-tud que ya comensamos disfrutar todo vuela asu antiguo estado45.
Roberto di StefanoInstituto de Historia Argentina y Americana
Facultad de Filosofa y LetrasUniversidad de Buenos Aires
25 de Mayo 217 2do piso1002-Buenos Aires
Roberto Di Stefano
224 AHIg 12 (2003)
45. Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura del Brasile, Fasc. 268: Carta de MarianoMedrano, sin fecha pero datable sin dudas en 1837. La cursiva es ma.