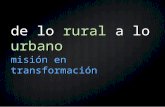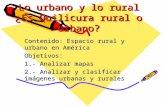DESVARIOS SOBRE LO URBANO
-
Upload
revista-urbanaenlinea -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of DESVARIOS SOBRE LO URBANO
DESVARIOS SOBRE LO
URBANOPor Nayibe Peña Frade Socióloga, Magíster en Urbanismo
Uno, a veces, tiene la ingenua pretensión de marginarse del mundo y construir una vida propia, escogida y autónoma; que excluya el dolor, la ira, el miedo, el odio o el desconcierto. Uno cree que si no exige o no espera; que si renuncia a un proyecto de futuro concentrándose en lo inmediato; que si se previene de las frustraciones o las exacciones privándose del deseo o la ambición; que si no molesta o se le atraviesa a nadie, en fin, que si restringe su campo de acción y de interés, podría asegurar su tranquilidad y reducir los factores de riesgo. .
Uno, a veces, quisiera ser autárquico, que todo dependa de uno, que sus necesidades y ambiciones se ajusten perfectamente a las posibilidades y condiciones, tanto de su propio ser como del mundo en el que vive; en ocasiones, a uno le molesta entrar en contradicción, tener que enfrentarse, luchar y competir; uno quisiera una vida estable y definida.
Pero eso no es posible, tal ensoñación siempre se desploma. Es probable que la destrucción de la entelequia venga de afuera. Pero también puede ser un cataclismo interno: el deseo o la rabia que rompen los diques y se desbordan.
Los modos de vida particulares son de una fragilidad tal que cualquier cosa los amenaza y los hace estallar: el ruido, los olores del mundo, el edificio que levantan al lado y ciega una ventana, un árbol que tumban, el predio aledaño que abandonan y se convierte en cueva de ladrones, una desviación del tráfico, el cambio de una ruta de buses... la persona joven y hermosa que una mañana empieza a pasar, el niño que juega en la calle... un objeto del que nuestro deseo, hasta entonces dormido, de repente se enamora.
• El descentrado
Los intelectuales, especialistas académicos, funcionarios de alto perfil y, en general, los civilistas, demócratas y modernos, tienen un imaginario urbano según el cual la calidad de vida en la ciudad es proporcional a su gobernabilidad, a la participación ciudadana, a la existencia de un marco legal definido que ordene las acciones, a una dinámica económica variada y sólida y a una espacialidad que, como mínimo, no obstaculice a las anteriores.
Bajo esta lógica participar es identificar y negociar intereses particulares y heterogéneos para llegar a consensos que orienten las decisiones y definan los compromisos. En este modelo el interés individual o particular no es legítimo hasta tanto no se colectivice y represente a un grupo, sólo entonces puede concitar el interés de la administración pública y de la sociedad misma. Este imaginario también dice que la ciudad es una creación colectiva y un ente cultural sometido a procesos encontrados y agresivos que la fragmentan y la hacen perder sentido. La ciudad se divide y al dividirse crea fronteras infranqueables que terminan por aislar a unos de otros, por hacerlos diferentes cuando la ley y el gobierno los pretenden (y los necesitan) iguales. La búsqueda de estos expertos, entonces, es la de elementos comunes capaces de identificar a los esencialmente diferentes trascendiendo los particularismos pero sin desaparecerlos o minimizarlos. De esa base común depende la gobernabilidad.
Estas personas leen la ciudad desde lo político, lo estético y lo ético; desde el conocimiento y la crítica. Asumen lo urbano como un objeto de estudio y reflexión complejo y múltiple, como el contexto conflictivo de intereses y perspectivas, como el ámbito de la política, la filosofía y el arte y, en general, como el escenario de las acciones sociales y humanas. Sin embargo, para acceder a esa posibilidad de leer la ciudad han debido desnaturalizarla, esto es, asumirla como realidad en sí misma, externa al sujeto que la percibe, no dada ni definitiva. Desnaturalizar implica identificar los actores que producen ciudad y la lógica según la cual deciden y actúan; es comprenderla como un proceso complejo pero cognoscible. Los pensadores urbanos son sujetos descentrados, capaces de tomar distancia con respecto a su entorno para verlo en perspectiva.
Esa lejanía depura la visión de la ciudad pero también los sitúa en un plano distinto al de los demás habitantes: sus temores, reticencias, apegos y consumos son diferentes; su ciudad es otra, yuxtapuesta, paralela o superpuesta a la que es real para los otros.
• El transeúnte
Pero el que no es militante de la civilidad, ni científico de lo urbano; el que no tiene una penetrante mirada estética ni un deber ser que guíe su crítica; el que no sabe ni siquiera que la ciudad y sus habitantes forman un lenguaje que puede ser decodificado, en fin, el que camina con la cabeza gacha pendiente de lo suyo, ese ¿dónde se ubica para pensar la ciudad, para ponerla fuera de sí y hacerla conciente? En un punto microscópico y aislado: el del transeúnte que camina por la calle, que viaja en el transporte público y que se limita a su rutina de todos los días. El peatón que no sabe cómo se administra la ciudad, ni quienes la esquilman o ennoblecen, ni si podría ser de otra forma; el usuario que simplemente la vive y la utiliza tal cual es. Un individuo particular... nadie en especial.
Un alguien que percibe la ciudad como el peligro que acecha, la amenaza que se cierne; que ve en los otros potenciales despojadores o agresores, que concibe los cambios como lesivos a su comodidad o su rutina. Alguien cuyo estado habitual es el miedo, la angustia y el rechazo hacia la vida urbana porque la vive sobre todo como problema e incomodidad. Una persona que anhela
tranquilidad y seguridad, bienes escasos en la ciudad; por ello acepta gustoso el encierro de los conjuntos residenciales, los centros comerciales y las calles custodiadas. Se siente confiado sólo en espacios que tienen techo, paredes, rejas en las ventanas y puertas macizas, en espacios donde lo rodeen personas iguales, al menos semejantes, a sí misma, espacios refractarios a lo diferente, lo extravagante o lo tumultuoso.
¿Cómo crear un vínculo racional y objetivo entre esa persona y lo que dicen de ella los pensadores profundos? Dicen que está orientada por el consumo y que su referente fundamental son los medios masivos de comunicación; que hace lo contrario de lo que dice y algo diferente de lo que debería hacer; que no respeta ninguna regla y actúa según su conveniencia; que es indisciplinada, inconstante y agresiva; que no puede pensar a largo plazo ni más allá de su interés particular y directo; que tiene una reticencia injustificada y absurda respecto a los criterios técnicos; que es indiferente y apática e, incluso, que tiene el superyó por fuera.
Su miedo genera en ellos impaciencia, su pragmatismo los desespera, sus preocupaciones les parecen más bien mezquinas y simplistas. Aunque estos urbanófilos reconocen que hay condiciones objetivas que los justifican, el miedo y la búsqueda continua de protección, seguridad y comodidad de los simples habitantes les resultan inaceptables en la medida que afectan o postergan sus objetivos más preciados: construir ciudadanía, crear espacio público, dinamizar la vida urbana.
En su vida cotidiana la persona corriente hace, siente y piensa según un sentido común colectivo que hasta ahora le ha permitido sobrevivir y lograr algunos objetivos social y culturalmente compartidos; se aferra a las formas de pensar y hacer que le han funcionado sin exigirle mayor esfuerzo moral, intelectual o físico. Ese repetir invariable de fórmulas es análogo a la forma como transita las calles y los días: ausente, tensa y ensimismada. No prevé sino se encomienda, no se apersona sino soslaya, no cumple sino posterga. Pasa sin mirar, mira sin ver... no capta los cambios con sus propios ojos, alguien debe mostrárselos, ojalá el ojo portentoso de una cámara. Y ante el cambio no busca razones o consecuencias, se adapta variando sus rutinas hasta encontrar un nuevo equilibrio sin conflicto. Esta persona no tiene memoria y piensa que la ciudad siempre está peor que antes; además generaliza sus percepciones y juicios y termina convencido de que la suya es la opinión del resto de habitantes.
Personas que son diferentes en los espacios cerrados resultan iguales en la calle porque tienen un denominador común: saberse víctimas potenciales. Los triunfos, las certezas y los logros de la vida privada no fortalecen la vida pública con un halo de optimismo o alegría. El saberse vulnerables tuerce el gesto de los que transitan; sus sentidos recogen sólo la información necesaria para aumentar su umbral de seguridad, concentran su fuerza vital en protegerse y salir ilesos de cada tránsito. El resultado es que no ven, ni escuchan, ni huelen... no permiten que la vida urbana entre en ellos y cree o despierte recuerdos o genere emociones.
Les pesa mucho presentir que tarde o temprano serán víctimas, que quizás no podrán escapar del accidente o del incidente, siempre igual pero distinto, que ha matado o alterado a tantos otros antes que a ellos. Ese presentimiento catastrofista los lleva a la superstición o el pensamiento mágico, a la fe en ser, o el esfuerzo por merecer convertirse en un protegido o un eximido. Se restringen a un vivir, pensar y actuar seguro que excluya de su entorno lo que les han dicho o han concluido que puede portar el caos o el peligro; viven en estado de alarma. De esa lógica resulta un mundo pequeñito y encerrado, como el de un secuestrado.
Este anónimo teme, odia y siente repulsión por la calle porque es el gran afuera, el reino de lo imprevisto y lo amenazante, el lugar donde confluyen y se rozan todos los extraños y los diferentes. En la calle matan, atracan, golpean, roban, violan, estafan. La calle está sucia, es ruidosa y múltiple y, para rematar, está habitada por seres oscuros y degradados que pueden
entrar en súbitas e impredecibles furias. En la calle no hay puertas que se pueden cerrar ni muros detrás de los cuales resguardarse, es un mundo abierto que produce una agorafobia -que también es fobia al ágora- incontrolable. Parecería que pocos son transeúntes voluntarios; el hábito del deambular pausado y sin objeto se ha perdido; para muchas personas la calle es el tránsito obligado entre dos puntos determinados y la meta cumplirlo en el menor tiempo posible. Poca gente parece dispuesta a perder el tiempo en la calle, curioseando las vitrinas, cediendo a la tentación del olor a pan o café, conociendo iglesias, ojeando revistas en las librerías, manoseando mercancías en las plazas o ferias u observando a la gente que permanece en los parques.
Los que tienen tiempo de sobra prefieren verlo morir en espacios cerrados. Si el tiempo fuera humo, ¿a cuántos no asfixiarían?. Ese es el sentido de la calle y los parques: dejar ascender las volutas de tiempo para que otros puedan mirar como se disuelven entre las nubes.
• La magia cómplice de la calle
Pero la calle, y los espacios abiertos y públicos que la rodean y definen, no es sólo el reino de lo amenazante, es la posibilidad tibia del anonimato masivo y de una forma particular de la libertad: pasar desapercibido, existir sin ser, vivir para sí, eso es transitar. La calle permite todo porque nadie conoce, ni controla, ni subordina a nadie. Afuera el ser se reduce a la apariencia, nadie es más de lo que ven los otros; siendo completamente público se puede acceder a la mayor de las intimidades. En la calle el ser se concentra, cesan las contradicciones entre espíritu y materia, desaparece la tragedia de las intenciones que no son una con los resultados. Transitar solo excluye la palabra y con ella el equívoco y la sutileza; no exige esfuerzos ni compromisos.
La calle impone un sentido de las proporciones porque el desfile continuo de rostros irrepetibles pero idénticos que no dicen nada, que no significan ni representan, es lo más cercano al igualitarismo. El tiempo mismo se despoja de su angustiosa importancia, se puede perder con toda tranquilidad porque no hay nadie que lo haga notar. La calle es un medio de contraste que reduce el significado o la trascendencia; la soledad, por ejemplo, puede resaltar o perderse, indistintamente; nadie caminando está obligado a justificar su existencia. En la calle, en los parques, en los transportes públicos, en los cines, en las colas o las salas de espera, uno no es porque nadie sabe quién es; la condición de desconocido elimina el miedo a la contradicción o la inconsistencia. La anonimidad brinda licencias, para cosas tan nimias como no meter la barriga, no enderezar los hombros o ir con los zapatos torcidos, o para cosas tan terribles como mirar con lujuria acezante o con odio. Si así lo desea, el transeúnte puede ser lo contrario de lo que siempre pretende ser o de lo que sus otros creen que es.
Los transeúntes son cuerpos, rostros, olores, gestos y modos de moverse en el espacio pero no son ciudadanos: no tienen un nombre, una biografía, un oficio, un pasado, una imagen o una estructura. Son más bien objetos de deseos, fantasías o sospechas para el que los mira pasar. ¿Qué queda de uno -de lo que dice ser, de lo que cree ser, de lo que quiere ser- cuando se sienta solo en un parque? ¿Qué me hace diferente de los otros pasajeros de un bus? La gente ensimismada que hace una cola ¿qué puede esperar de mi? El transeúnte es única y exclusivamente lo que se percibe de él de manera directa e inmediata; el ciudadano, por el contrario, es un ser situado en un contexto que le da sentido, es un sujeto expuesto al juicio y la especulación permanentes de los otros lo cual configura sus puestas en escena. El ciudadano es inseparable de los espacios privados y cerrados en los que suceden las interacciones.
El espacio exterior, propio del transeúnte, es el de lo fugaz, lo aleatorio y lo aparente; el de una especie de inercia existencial que no crea ni destruye porque no admite la voluntad individual. Por eso mismo, el transcurrir por la calle se ordena según prejuicios y estereotipos, ellos son los
únicos que permiten una especie de predictibilidad. Esa movilidad permanente, que casi llega a ser una disolución, es una forma tanto de paz como de tortura, la calle da motivos al que sufre y al que esconde; al que espera y al que desprecia.
En ese escenario, ¿dónde quedan el gobierno, la ciudadanía o la participación? En ese reino inestable, siempre distinto aunque igual a sí mismo, aparente, episódico y amnésico ¿cómo juegan la ética y la política?
• El ciudadano
Uno es en la medida que un contexto le confiera significado, no parece posible ser en abstracto o en esencia. Uno es si hay una familia, un grupo de compañeros, un público, unos amigos o unos antagonistas, mejor dicho, un otro. Uno es si hay tensión, una circunstancia que impela a la rebelión, a la sumisión, a la inmolación o a la indiferencia, es decir, un contexto. Se puede ser únicamente si hay un otro y un contexto ante, bajo, con, por, para o según los cuales ser. La calle es vacío social y existencial, ¿cómo ser en el territorio del anonimato, la fugacidad y la apariencia?
La calle y sus otros espacios son una composición; uno transitando es apenas parte de un decorado, tanto como una caneca, un pasacalle, un bus o un charco. Uno caminando es un universo herméticamente cerrado y concentrado en sí mismo. Es como una casa móvil: todo está en el interior, pasa una fachada inalterable que es mirada por otros que en verdad no la ven; hay que tener muchos méritos para fijarse en la retina de alguien y desde ahí ascender a su memoria. Según esa perspectiva todo uno está adentro, lo único que muestra es el cuerpo cubierto y la ropa que le cubre, el ritmo de los pasos, la armonía de los miembros, la estela que deje al pasar. El transeúnte es, entonces, un individuo cerrado y encerrado en un cuerpo que se convierte en bien público y la calle un escenario, un inmenso y portentoso ensamblaje.
El espacio público permite fluir entre existir en abstracto y estar contextualizado, entre tener pasado y ser una creación deliberada de sí mismo, entre estar asociado con algo o alguien y ser anónimo y libre, mejor dicho, entre ser peatón o transeúnte y ser un ciudadano con nombre e historia. Por la calle uno puede jugar, fingir o actuar, pero siempre y cuando vaya solo, porque si va con otro debe seguir siendo como es habitualmente. Esa es una forma elemental de libertad y autonomía, de descanso y recargo. La calle así concebida sustrae pero produce, aísla pero integra, despersonaliza pero individualiza.
El gobierno, la participación y la política requieren individuos situados, personas con telón de fondo, en tensión. Eso implica gente que posee y podría ser desposeída, que tiene intereses y responsabilidades que la ponen en contradicción con otros, sujetos con obligaciones y luchas que los dominan o redimen, con algún grado de voluntad que puede dominarse o seducirse. En últimas, personas no ensimismadas, no cerradas y concentradas; volcadas a lo externo, no aparienciales ni transitorias.
El ciudadano existe en la calle sólo cuando va con otros que están en capacidad de desenmascararlo o confrontarlo si no hace o dice lo que ha dicho que hará o dirá en determinadas circunstancias, o si su conducta diverge de lo normal, lo esperado o lo correcto. La ciudadanía, entonces, es una actitud que implica otro o algo respecto a lo cual se es. El transeúnte, al contrario, es libre porque hace o no a su arbitrio, no tiene palabra, historia, ni trayectoria, por lo tanto no está obligado a ser consecuente o responsable, no está en oposición. No puede entenderse el transeúnte sin el espacio público y a éste como el locus de una fuga existencial, cultural y social. Ya no hay que volver a la naturaleza para huir de la cultura como coacción y represión, basta con sumergirse en la multitud que camina, es el mismo efecto de la procesión religiosa: la masa es sedante porque nos integra a un todo del que somos partes idénticas.
Hay una contradicción esencial entre el transeúnte y el ciudadano a pesar de que a ambos les da sentido la ciudad: el mundo privado y, en general, el modo de vida del ciudadano son más sólidos y duraderos que los del transeúnte porque los de aquel son con respecto a otros y los de este consigo mismo. El peatón existe sólo cuando deambula, deja de serlo cuando está. Y casi nadie, suponemos, está en tránsito permanente. Intelectuales y legos acostumbran pensar que la trashumancia es propia del reino romántico o del fantástico, en todo caso, que es marginal y ajena. Han aceptado el concepto de “habitantes de la calle” sin saber muy bien a quienes es estrictamente aplicable, pero aún no asumen la existencia de nómadas urbanos o de una población inestable que no tiene propiedad, trabajo, papel social, antecedentes ni lazos familiares o redes sociales permanentes. Sin embargo, que estén desposeídos de las características o condiciones sobre las que se ha erigido el imaginario de estabilidad, decencia, moral y confiabilidad no implica que carezcan de códigos y valores propios que nos son desconocidos en esta orilla y que, para ser francos, tendemos a descalificar a priori.
Por supuesto, no basta salir de la calle y entrar a una circunstancia socioespacial concreta para alcanzar y ejercer la ciudadanía. Entonces, ¿qué se necesita para ser ciudadano? y ¿por qué es deseable serlo? Para incidir en los rumbos de la ciudad que, al fin de cuentas, tiende a ser cada vez más la condición ineludible, y única, para ser. Ciudadanía es integrarse a un flujo histórico-racional, desmarginarse, arraigarse a un contexto.
• El “adentro” y el “afuera”, lo público y lo privado
El “adentro”, por antonomasia, es la casa pero el adentro más profundo, el núcleo, es lo que me pertenece, aquello sobre lo cual ejerzo total derecho de propiedad, de lo que puedo disponer sin límites; a mi “adentro” puedo alterarlo como me plazca porque no hay nadie que me pueda obstaculizar la acción o que pueda alegar derechos de intervención. A veces -cuando en el exterior se enseñorea el totalitarismo- ese adentro se reduce a la esfera del pensamiento.
“Adentro” es un espacio físico que presupone un techo y unas paredes que lo demarcan y delimitan del afuera. Pero en la calle también hay “adentros”, los territorios sobre los cuales un grupo humano ejerce control o los signos y códigos que tienen sentido sólo para una comunidad. El adentro existe porque hay un afuera, como existe lo propio porque existe lo ajeno, o lo familiar por lo extraño o el nosotros por el otros. Así, el adentro sería igual a lo propio y el afuera a lo ajeno, con esta analogía se trascienden los límites de lo físico-material y se entra al universo de lo simbólico.
No siempre el adentro se define porque no haya más personas. Connota confianza y seguridad, predictibilidad y estabilidad; un mundo de relaciones protegido de lo intempestivo o lo caótico, una red de afectos -o desafectos- estables y naturalizados; un útero que al circundar protege y aísla. Este cerramiento no excluye la infelicidad o lo tortuoso, lo que le define es el conocimiento que se tiene de cada cosa -emoción, sentimiento o evento- que lo llena. En esa forma de adentro el tiempo va más lento porque los cambios son graduales, se extienden tanto que a veces no se sabe cuando empezaron o que los desató. No es el universo de lo idílico sino el de lo elástico, tal vez porque, en general, allí uno ve solo lo que quiere ver; es el mundo de los sentimientos y sus contradicciones. Excepto el caos que irrumpe con estruendo todo lo demás puede paliarse o diluirse.
El afuera se mueve a un ritmo social e histórico, es donde están los otros y donde me encuentro con ellos, es el lugar en el que soy igual a todos, anónimo y transeúnte; es el espacio donde ejerzo mayor control de la información que circula sobre mi. El afuera no es mío ni puedo cambiarlo, el impacto de mi voluntad sobre él es exiguo o no existe. Por eso mismo no es frágil, no
es una filigrana o una tela de araña, no es sutil; al contrario, el afuera es agitado, cambiante, cargado de informaciones, siempre alterado. No es el espacio de la minucia que resulta de años tejiendo y destejiendo... es otra cosa. El afuera me resulta extraño pero por su contundencia me permite más movimientos, puedo ser torpe, brusco, desconsiderado o indiferente sin tener que pagar por ello, sin producir alteraciones de las cuales deba responsabilizarme después. Como el afuera ni es mío ni es por mi no me produce preocupaciones diferentes a salir ileso o gozarlo cuando lo transito.
En el adentro hay una historia que me precede, quienes me rodean construyen una imagen de mi que proviene de diversas fuentes, eventos y momentos sobre los que no tengo control, saben de mi a pesar de mi. Eso es bueno y malo por la misma razón: sus juicios no son producidos sólo por mis acciones sino por mis intenciones -las explícitas o las que se imaginan-, mis antecedentes, mis costumbres y otra serie de elementos que, aunque se refieren a mi, son de ellos. En el afuera valen sólo mis acciones porque no pueden ser confrontadas con nada distinto a su propio contenido. ¿Hay mayor libertad que esa?
Desde esa perspectiva, nadie es el único artífice de su adentro pero, aún así, es el único lugar existencial y temporal donde un individuo puede ser reconocido y valorado como único. Además, es el locus de la reclusión -en sentido positivo- y el retiro, me recluyo ahí porque me pertenece, de ahí puedo expulsar o negar la entrada, puedo seleccionar lo que tiene méritos para ser admitido, esto es, para convertirse en recuerdo o en significado.
La lectura hostil y negativa del afuera (lo inseguro, lo que inspira miedo y repulsión, lo incontrolable) ha ido ganando terreno y, en consecuencia, acentuando el valor del adentro (lo más allá del riesgo, lo inmutable y comprensible). La hipertrofia colectiva de lo íntimo, lo privado o lo particular conduce progresivamente a la reclusión -en sentido negativo. El afuera como lo amable (la compañía de otros, el deambular, el ocio, la estética) se ha restringido a interacciones sociales deliberadas y limitadas que se dan en espacios artificiales y ambiguos; estos encuentros apenas alcanzan a situarse fuera de lo íntimo, implican una cierta forma de guetto en la medida que exigen un criterio básico de igualdad de los convocados (la colonia, la clase, el gremio, el género, el interés, la afición, la generación). Excluyen lo, o al, diferente porque no ven en él la posibilidad de enriquecerse sino la amenaza a la seguridad. La sociedad se ha hecho conservadora, le repelen y angustian los cambios porque cree que, por definición, van a resultar contrarios a su comodidad o a su tranquilidad.
Concebidos tan antagónicos ¿qué podría uno amar y cuidar del afuera? ¿Cómo podría existir fluidez y armonía entre el adentro y el afuera?
• El ser de adentro y el ser de afuera
Quien se atrinchera en algún adentro para huir de un afuera que lo intimida está solo y aislado; es alguien acechado que cree no poder salir airoso de los riesgos. Prefiere percibir el mundo a través de otros, su visión de lo externo no es directa y personal sino mediada y deformada. Sus ventanas son los medios de comunicación, su conocimiento se reduce a los fragmentos de mundo que ve cuando cumple sus diversos roles.
El ser que es sobre todo en el adentro reduce el mundo, las personas, las opiniones y los afectos. Escoge lo familiar, lo rutinario y lo controlable. Lo cual no implica que quien vive sobre todo afuera sea la antípoda y esté en conflicto con una realidad con la cual tiene un contacto directo, que busque entender las causas de la situación en la cuál debe actuar, que quiera incidir, alterar o enmendar o que se sienta involucrado con algunos elementos de su exterioridad. El afuera puede
ser el territorio de los expulsados de su adentro, de los que no soportan su propia compañía.
Podría afirmarse que el equilibrio está en fluir entre el adentro y el afuera, ser simultánea y armónicamente transeúnte y ciudadano, creación de si mismo y decantación de circunstancias sociales y culturales. Siendo antagónicos estos territorios son complementarios pero el miedo los separa, la desconfianza los convierte en extraños y antagonistas y, en esa medida, nos mutila y nos rompe. Recluirse por temor es tan insano como deambular para siempre. Ni el eterno caminante ni el encarcelado construyen su vida. Aunque quizás ese es un prejuicio. Es posible que esas sean novedosas formas de asumir este fragmento histórico de confusión y movilidad, el comienzo de una nueva relación entre el habitante y la ciudad, el ciudadano y lo urbano, el individuo y la sociedad.
Pero, de ser así, ¿qué será de las ciudades? ¿Tantos siglos de esfuerzo y creación para llegar al espacio vacío y desnudo que imaginó Bradbury en las Ciudades Marcianas?
Esos –la reclusión y la trashumancia- son un estado y una búsqueda de orden existencial que de extenderse terminarían con el sentido colectivo y político de la vida. Detrás de esas formas de relacionarse con la realidad hay, no sólo una negación de la vida urbana, sino una idea ingenua: escoger lo privado por sobre lo público, concentrase en una individualidad aislada y pequeña y pretender que así se cualifica la existencia. Pero también es desconocer qué significa ciudadanía o donde limitan lo colectivo y lo individual.
Bogotá, Julio 4 de 2002