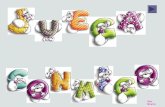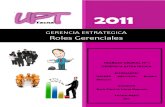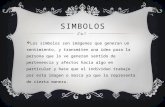Desigualdad Social y Degradación Ambiental en América Latinasocial+y... · juega un papel central...
Transcript of Desigualdad Social y Degradación Ambiental en América Latinasocial+y... · juega un papel central...
Desigualdad Social y Degradación Ambiental en América Latina
Susan Paulson
Ediciones Programas Bosques, ArbolesAbya-Yala Comunidades Rurales
1998
Desigualdad Social y Degredación Ambiental en América Latina
Susan Paulson
1º. Edición Ediciones Abya-YalaAv. 12 de Octubre 1430 y WilsonCasilla 17-12-719Tel: 593-2-562-633Fax: (593-2) 506-255Quito-EcuadorE-mail: [email protected]ágina electrónica: http://www.abayala.org
Programa Bosques, Arboles y Comunidades RuralesAv. 12 de Octubre 1430 y WilsonApartado: 17-12-822E-mail:
Diseño y digramación: Abya-Yala Editing
Diseño de Carátula: Martha Vinueza
ISBN: 9978-04-441-8
Impresión: Producciones Digitales DocuTech
Las denominaciones empleadas en esta publicación, así como lapresentación del material, no implican expresión de opinión algu-na por parte de la Organización de las Naciones Unidas para laAgricultura y la Alimentación, concerniente a la situación jurídicade cualquier país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, nirespecto a la delimitación de sus fronteras o límites.
Supervisión de edición : Carlos Herz
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicaciónpodrá ser reproducida ni almacenada en un sistema de recu-peración de datos o transmitida de ninguna forma o por cualquiermedio (electrónico, mecánico, fotocopiado, etc.) sin previa autor-ización del propietario de los derechos de autor. Las solicitudespara tal consentimiento, especificando el propósito y la extensión dela reproducción, deberán ser enviadas al Director, División dePublicaciones, Organización de las Naciones Unidas para laAgricultura y la Alimentación, Via delle Terme di Caracalla, 00 100,Roma, Italia.
© FAO 1998
CONTENIDOIntroducción … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5
¿Por qué reunir aportes desde las corrientes de análisis de género y de la forestería comunitaria? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6
•Sobre esta colección … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8•Los ensayos … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9•El alcance del trabajo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 13
I. Forestería comunitaria y análisis de género: Hacia un acercamientointegral a la gestión ambiental … … … … … … … … … … … … … … … … … 15
Relacionando la dimensión humana y la dimensión natural … … … … … … … … … 15Forestería comunitaria: un enfoque interdisciplinario, dinámico y participativo … … 16Acercamiento transdisciplinario … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 18
• Participación y diferencias en la gestión ambiental … … … … … … … … … … 19• Visión de las dinámicas de cambio a diferentes niveles … … … … … … … … 21
Género: una dimensión cultural omnipresente y una lectura alternativa de sistemas de vida … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 21
• De mujer a género … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 23• Género: una categoría integradora … … … … … … … … … … … … … … … … 26• Esquema de algunos de los múltiples fenómenos y facetas de la
vida humana que hacen parte de la organización y significaciónde género … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 28
Un cruce fértil: forestería comunitaria y género … … … … … … … … … … … … … 30
II. Más allá de los cambios indicados en la modernización agrícola: Un estudio de caso … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 37
Analizando las estrategias de vida … … … … … … … … … … … … … … … … … … 38
• El contexto ecológico y cultural … … … … … … … … … … … … … … … … … 38• De un listado de actividades por sexo hacia una comprensión de
las dinámicas relacionales … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 39• Las múltiples relaciones entre partes del sistema … … … … … … … … … … 41
Evaluando los impactos de la modernización agrícola … … … … … … … … … … … 43
• Sistemas en dinámicas de cambio … … … … … … … … … … … … … … … … 43• Los impactos sistémicos del incremento de la producción
comercial … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 45• Las identidades y relaciones de género … … … … … … … … … … … … … … 46
De mujer en el desarrollo hacia un nuevo desarrollo con perspectiva de género … … 48Lecciones para reflexionar … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 50
• Género va mucho más allá de las mujeres … … … … … … … … … … … … … 50• Todas las partes de la vida están interrelacionadas … … … … … … … … … … 51• Es hora de repensar el marco lógico y su teoría de causalidad … … … … … 51
III. Reflexiones metodológicas y epistemológicas sobre género y forestería comunitaria … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 53
La evolución de los enfoques sociales … … … … … … … … … … … … … … … … … 54
• La mujer … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 54• Género: mujeres y hombres … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 54• Sistemas integrales de género … … … … … … … … … … … … … … … … … … 55
La evolución de los enfoques naturales … … … … … … … … … … … … … … … … 56
• Arboles … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 56• Bosques … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 57• Ecosistemas integrales y su manejo sociocultural … … … … … … … … … … 57
Un proceso acumulativo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 58Procesos de investigación y acción … … … … … … … … … … … … … … … … … … 58
• Observación objetiva … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 58• Participación de ellos y ellas en nuestros proyectos … … … … … … … … … 59• Nuestra participación en las visiones y proyectos de las mujeres y
los hombres locales … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 60
En conclusión: Dudas epistemológicas y paradigmáticas … … … … … … … … … … 61
IV. ¿Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones agroforestales en Bolivia? … … … … … … … … … … … … 63
Conceptualización de género y medio ambiente … … … … … … … … … … … … … 63Procesos metodológicos: instrumentos y categorías de investigación … … … … … … 65Manejo y presentación de lo aprendido en las investigaciones … … … … … … … … 70Quiénes no están trabajando con género y medio ambiente … … … … … … … … … 74
• Los que hacen “ciencia pura” … … … … … … … … … … … … … … … … … … 75• Los productivistas … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 75• Los que limitan su contacto local al sindicato … … … … … … … … … … … … 76• Los indigenistas/andinistas … … … … … … … … … … … … … … … … … … 77
Conclusión … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 77
V. Aprendiendo de casos concretos sobre género y forestería en América Latina … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 79
Qué es un estudio de caso? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 80
•Para que sirven los estudios de caso? … … … … … … … … … … … … … … … 81•Las dinámicas internas: universal y particular, global y local,naturaleza y cultura … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 82
¿Qué podemos aprender sobre desigualdad social y degradación ambiental, de las particularidades y tendencias de los casos que abarcan género y forestería? … … … … 85
• Participación en la gestión forestal … … … … … … … … … … … … … … … … 85• Espacios … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 85• Participación institucional e informal … … … … … … … … … … … … … … … 86• Dependencias diferenciadas sobre recursos naturales … … … … … … … … … 87• Etnicidad y género: la fuerza de la simbología cultural … … … … … … … … 88• Pobreza y gestión ambiental … … … … … … … … … … … … … … … … … … 88
Conclusión … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 92Algunos estudios latinoamericanos que iluminan el tema … … … … … … … … … … 92
VI. Teorías, perspectivas y acercamientos en el campo de género y ambiente: Un debate multívoco y polémico … … … … … … … 95
Posiciones teórico-políticas en relación a medio ambiente y género … … … … … … … 96
• Ecología conservadora (ecología para el crecimiento económico) … … … … 96• Ecología social … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 97• Ecología política … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 98• Ecología profunda … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 98• Mujer y desarrollo (línea conservadora) … … … … … … … … … … … … … … 99• Análisis de género … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 101• Mujer y medio ambiente … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 102• Ecofeminismo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 102• DAWN (Desarrollo alternativo con mujeres para una
nueva era) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 104
La ubicación de las posiciones en relación a modelos económicos … … … … … … … 105
VII. Género, poder y conocimiento … … … … … … … … … … … … … … … 109
¿De dónde viene el concepto? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 110¿Cómo estudiar género? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 114¿Cómo actuamos en forma coincidente con nuestras ideas degénero? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 117
Enfoques de acción en políticas y proyectos en relación a mujeres y género … … … … 118Conclusión … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 120
Guía curricular para trabajar con género y forestería comunitaria … 123
I. Introdución … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 123II. Casos concretos en América Latina … … … … … … … … … … … … … … … 125III. El contexto histórico: de macro a micro y su interrelación … … … … … … 127IV. Análisis del problema: diálogos y polémicas entre teorías perspectivas yacercamiento … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 131V. Interrogantes epistemológicas … … … … … … … … … … … … … … … … … 133VI. Metodologías de trabajo: experiencias institucionales … … … … … … … … 134VII. Proyectos técnicos: experiencias en América Latina … … … … … … … … 138VIII. Reflexión y síntesis … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 141
Bibliografía … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 143
Esta colección de ensayos tiene elobjetivo de promover la reflexión y elaprendizaje en relación a dos fenómenosinquietantes que se han generalizado enAmérica Latina: la degradación ecológicaacelerada, especialmente de los bosques, yla desigualdad socioeconómica, especial-mente en relación a género. Estudios reali-zados en diversos contextos latinoamerica-nos demuestran que estas dos tendenciasconllevan problemas de empobrecimiento,migración y desestructuración de las fami-lias y comunidades, pero hasta ahora en-tendemos poco sobre las relaciones entreellas. Partimos de la hipótesis de que la de-gradación ambiental y la desigualdad so-cial están altamente interrelacionadas, y seimpactan mutuamente mediante la organi-zación del control y el uso de los recursosnaturales. Nuestro objetivo es comprendermejor las relaciones entre estos dos fenó-menos en el contexto del desarrollo enAmérica Latina.
Con el propósito de construir unmarco teórico integral y dinámico, esta co-lección de ensayos articula aportes desdedos corrientes transdisciplinarias: el análi-
sis de género y la forestería comunitaria. Elaporte de estas corrientes no se limita anuevos conocimientos y objetos de estu-dio, sino que abarca toda una gama de re-flexiones paradigmáticas, epistemológicasy metodológicas, así como experienciasinnovadoras en el campo de trabajo. Lanovedad de la investigación en la foreste-ría comunitaria y el análisis de género, y lafalta de teorías y métodos establecidos enestas áreas, ofrecen posibilidades para salirde algunos de los esquemas convenciona-les que estructuran nuestras visiones. Espe-ramos motivar el cuestionamiento de lascategorías y modelos dominantes, y asípromover la elaboración de acercamientosy nuevas respuestas. Más allá de avanzaren el conocimiento acerca de los proble-mas concretos de desigualdad social y de-gradación ambiental, la reflexión aquíefectuada da luces para un nuevo análisiscrítico de los procesos del desarrollo mo-derno en general.
La forestería comunitaria, así comotambién la teoría de género, promuevenacercamientos multifacéticos y multívo-cos; ello requiere emprender dos tipos de
5
INTRODUCCION
diálogo: interdisciplinario y entre saberes.A nivel interdisciplinario, la propuesta nosólo implica la aplicación de datos y méto-dos provenientes de las distintas discipli-nas, sino también el diálogo entre diferen-tes perspectivas teóricas, políticas e ideo-lógicas sobre las cuales se sustentan y de-sarrollan estas disciplinas. La conversaciónentre saberes articula las voces y expresio-nes de personas y grupos de diversas posi-ciones de clase, género, etnicidad y gene-ración, en diferentes comunidades y con-textos. La contraposición de distintas inter-pretaciones y respuestas a los problemascentrales motiva un reconocimiento de losmarcos culturales, políticos y académicosque yacen bajo todo pensamiento y acciónhumana -desde el estudio de caso, hasta lainterpretación teórica y el llamado a la ac-ción.
Las reflexiones presentes en estostextos se basan en el estudio y el análisisde las realidades locales, nacionales e in-ternacionales de América Latina, así comoen distintas interpretaciones de estas reali-dades. Los ensayos no están diseñados pa-ra transmitir autoritariamente su conteni-do, sino para motivar y facilitar la explora-ción y discusión de diferentes temas rela-cionados con el problema central.
¿Por qué reunir aportes desde las co-rrientes de análisis de género y de laforestería comunitaria?
Esta exploración gira alrededor dedos problemas concretos: la degradaciónambiental y la desigualdad social, los cua-les hasta el momento han sido estudiadosen campos distintos, y tratados con políti-cas y programas separados. Aquí examina-mos aportes para la comprensión de las re-laciones entre estos dos problemas y avan-ces hacia la superación del divorcio exis-tente entre las ciencias naturales y las cien-cias sociales. Son justamente las corrientesde la forestería comunitaria y de género lasque ofrecen pautas transdisciplinarias paraencarar este reto, y para entender aspectosde los vínculos sociedad-naturaleza encontextos locales y nacionales. No se tratade unir las dos corrientes, sino de explorarlas múltiples instancias en las que sus ele-mentos iluminan el problema en formacomplementaria.
La forestería comunitaria está efec-tuando un acercamiento que no solamentedesafía la práctica de dividir el mundo se-gún las disciplinas académicas (la partebiológica, la parte sociológica, la parte físi-ca), sino que también dinamiza la concep-tualización estática del objeto de estudio.En lugar de avanzar el trabajo sobre ele-mentos concretos como el pino radiata, lasmujeres rurales o las normas de manejo derecursos, la forestería comunitaria va cons-truyendo un nuevo y dinámico enfoque de
6
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
estudio: las relaciones múltiples entre laspersonas y su ambiente.
Investigaciones efectuadas en mu-chos países han demostrado que el génerojuega un papel central en las relacionesentre los grupos humanos y su ambiente.Aunque la organización social de génerovaría enormemente de acuerdo con facto-res como los sistemas económicos, las ca-racterísticas del medio, la religión y cultu-ra de cada sociedad, en todos los casos es-tudiados las mujeres y los hombres tienenresponsabilidades, intereses, conocimien-tos botánicos y habilidades técnicas distin-tos en relación al uso de los recursos natu-rales. También, en todas partes, los ele-mentos y fuerzas de la naturaleza, así co-mo los roles y fuerzas humanas, son inter-pretados con simbología y valores de gé-nero. Una interdependencia funcional ysignificativa de estos roles y símbolos degénero es de suma importancia para quecada sistema sea sostenible en el contextode cambio.
En América Latina están cambiandolos roles de género en relación a la gestiónambiental, debido a factores como la in-tensificación de la agricultura comercial, lamigración masculina, el trabajo a sueldo,el aumento de la pobreza, la deforestacióny la degradación de los suelos. La eviden-cia sugiere que los cambios desequilibran-tes de género tienen múltiples vínculoscon la acelerada degradación ambiental.Hoy en día, en muchas zonas rurales las
mujeres desempeñan un papel más impor-tante en el manejo de los recursos natura-les, y se ven sobrecargadas y limitadas de-bido a la degradación de los recursos a sudisposición. Como consecuencia de estascondiciones sociales y ambientales, las ac-tividades de las mujeres a menudo ocasio-nan mayores daños ambientales, mientrasellas sufren una disminución de poder enlos campos productivo y social.
Si bien estas tendencias son conoci-das en América Latina, pocas son las publi-caciones que utilizan el análisis de géneropara esclarecer temas como la toma de de-cisiones en la gestión ambiental, el mane-jo de la biodiversidad y el control y acce-so a los recursos forestales, en los contex-tos concretos e históricos de la región. Lahabilidad de los agentes de conservación ydesarrollo para incorporar consideracionesde género en el trabajo ambiental, se ve li-mitada por la falta de recursos teóricos ymetodológicos orientados a las realidadeslatinoamericanas. A la vez, la interpreta-ción y sistematización de las experienciasque lograron llevarse a cabo han sido limi-tados, así como la posibilidad de influircon ellas en los modelos y políticas de de-sarrollo y conservación. Los ensayos reuni-dos aquí, describen y comentan algunosde los recientes estudios realizados en estecampo, y presentan una variedad de enfo-ques, instrumentos y métodos para avan-zar en la investigación y el trabajo con gé-nero y forestería comunitaria en diferentescontextos y proyectos.
7
Introducción
o Sobre esta colección
Los ensayos que siguen son fruto deun proceso de investigación, reflexión yaprendizaje, orientado hacia la construc-ción de un acercamiento integral entre gé-nero y forestería comunitaria. El trabajocon el Programa Bosques, Arboles y Co-munidades Rurales (FTPP) de FAO se inicióen 1994, con una propuesta que era un re-to: cerrar la brecha que existe entre las teo-rías y metodologías de género -desarrolla-das en gran parte dentro de la sociología yestudios feministas- y las teorías y técnicasde gestión ambiental -desarrolladas princi-palmente en las ciencias naturales y apli-cadas.
Para ello se conformó un grupo detrabajo de quince profesionales con forma-ción en los siguientes campos: agronomía,antropología, ecología, economía, foreste-ría, nutrición y sociología. Todos ellos ha-bían cumplido una labor intensa en áreasrurales de uno o más países de América La-tina; algunos tenían experiencia con temasrelacionados con género, mientras otroshabían trabajado con temas ambientalesen la investigación, conservación y desa-rrollo. En abril de 1994, algunos miembrosdel grupo participaron de un taller auspi-ciado por el Programa de FAO antes men-cionado, en el cual Susana Balarezo y Wil-ma Roos presentaron una guía metodológi-ca para integrar las consideraciones de gé-nero a los proyectos forestales. En los me-ses siguientes el grupo organizó ocho talle-
res más, en los cuales se presentaron traba-jos originales y se discutieron variados ca-sos y temas.
Tomando como base el entendi-miento logrado en las discusiones de gru-po, la autora de este texto, Susan Paulson,elaboró un documento preliminar con eltítulo “Hacia un acercamiento integral a lagestión ambiental: Aportes desde las pers-pectivas de la forestería comunal y el aná-lisis de género” (Cochabamba, setiembre1995, difundido como documento de tra-bajo). En ese a_o, dicho trabajo fue discu-tido en tres talleres auspiciados por FAO-FTPP en La Paz, Cochabamba y SantaCruz, Bolivia; y en abril de 1996 se realizóun taller de discusión sobre el texto enQuito, el cual fue de gran importancia pa-ra clarificar la propuesta y ordenar los ele-mentos de trabajo.
Entre 1995 a 1997, Susan Paulsonavanzó la discusión sobre género, ambien-te y forestería comunitaria en seminarios ycursos de postgrado en varios países deAmérica Latina. Las discusiones y los apor-tes de los participantes contribuyeron a en-riquecer y ampliar los primeros ensayos, yprodujeron el germen de trabajos adicio-nales. Con la publicación de estos ensayosqueremos facilitar su uso como un recursopara motivar el debate y reflexión en ins-tancias participativas de aprendizaje.
Esta colección comparte este objeti-vo con otro documento, también destina-
8
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
do a apoyar la enseñanza y aprendizajecon género y forestería comunitaria, elcual es una bibliografía comentada quepresenta las publicaciones citadas en losensayos aquí reunidos. El texto incluye re-ferencias a más de 300 publicaciones y re-súmenes comentados de aproximadamen-te 150 de ellas, bajo el título “Materialesque apoyan e iluminan el trabajo con gé-nero y forestería comunitaria”. Aunque lacolección de libros y artículos es extensa,no pretende ser exhaustiva; su intención esservir como punto de partida para explorarla vasta literatura que aborda nuestro tema.Hay dos características de la colecciónque merecen ser explicadas. Primero estála naturaleza muy amplia de los materia-les, los cuales cubren una gama de temasque va desde investigaciones históricashasta reflexiones teológico-filosóficas ymanuales técnicos para el trabajo de cam-po. Creemos que en este momento, en vezde enfocar temas y técnicas específicas,nos conviene tomar en cuenta considera-ciones que conducen hacia una reflexiónmás profunda y un acercamiento más inte-gral a la gestión ambiental. En segundo lu-gar, está la inclusión desproporcionada demateriales enfocados en el tema mujer(p.e., mujer y medio ambiente, mujeres yforestería, mujeres y tecnología). Para estu-diar y trabajar temas de género y gestiónambiental es imprescindible entender a to-dos los grupos involucrados -hombres, ni-ños, ancianos, ricos, pobres, etc., -ademásde mujeres-, pero hasta el momento se harealizado mucho más trabajo en el área de
mujeres que en la de cualquier otro grupode género. Queremos que los textos inicia-les que ahora ofrecemos motiven y guíenla investigación y trabajo con otros grupos,para contribuir a un a futuro acercamientomás balanceado.
o Los ensayos
Los ensayos no fueron concebidoscomo vehículo para transmitir un sistemaestablecido de información, ni para difun-dir conocimientos concretos y descripcio-nes acabadas de las realidades latinoame-ricanas. Sus objetivos son coadyuvar enprocesos de aprendizaje participativo, enlos cuales los participantes logren aumen-tar sus capacidades de observación y aná-lisis; evaluar y comparar diferentes enfo-ques, métodos e instrumentos teóricos ytécnicos; y discutir problemas complejos,para los cuales no hay aún respuestas defi-nitivas. Estos ensayos tratan de hacer másaccesibles las diversas teorías y materialbibliográfico sobre el tema, vinculándoloscon preguntas centrales que provoquen lareflexión y debate, y que motiven a los lec-tores para que desarrollen nuevos acerca-mientos en sus investigaciones y proyec-tos.
Las consideraciones presentadas enlos ensayos exploran diferentes facetas delproblema y niveles de análisis. La colec-ción comprende esta introducción y sieteensayos. El primero: “Forestería comunita-ria y análisis de género: Hacia un acerca-
9
Introducción
miento integral a la gestión ambiental”,plantea conceptos básicos de la foresteríacomunitaria y el análisis de género, desta-ca puntos de intersección y de iluminaciónmutua entre las corrientes, y muestra la ne-cesidad de encontrar un acercamiento queintegre la comprensión de los fenómenosculturales y naturales. Esboza el acerca-miento de forestería comunitaria fomenta-do por FAO-FTPP, que tiene como objetivoinvolucrar a los pobladores rurales en elmejoramiento de su vida a través de unmejor manejo de los recursos forestales. Elprograma promueve el desarrollo de meto-dologías que incorporen las perspectivas yconocimientos de hombres y de mujereslocales, y que permitan apoyarlos, a ellos yellas, en sus propias iniciativas y dinámi-cas de organización. Las publicaciones deFAO-FTPP posibilitan la difusión de ricas yvariadas experiencias de investigación yacción participativa con poblaciones loca-les en diferentes partes del mundo, comotambién de ensayos metodológicos quecontribuyen a un entendimiento integralde los sistemas locales. Se pretende que es-tas experiencias coadyuven a formular es-trategias, políticas y proyectos que permi-tan a las comunidades efectuar una gestiónde recursos forestales más participativa,equitativa y sostenible.
En este primer ensayo, definimosgénero como un sistema cultural constitui-do por categorías interdependientes refe-rentes a los roles sexuales humanos. La for-ma y el contenido de estas categorías va-
rían mucho en las diferentes sociedades,según sus historias; incluyen los roles y re-laciones de hombres y mujeres, pero nun-ca se limitan a estos. Como un sistemamuy amplio y dinámico, el género ordena,asocia y da significado a casi todos los as-pectos de una sociedad: identidades, sub-jetividades y relaciones sociales; idiomas yconversaciones; cosmovisiones y religio-nes; instituciones sociales, económicas ypolíticas; el control de y acceso a recursos;el manejo de la producción y reproduc-ción; las fuerzas naturales; creencias per-sonales y colectivas; valores morales, esté-ticos y sociales, etc. Estas diversas facetashacen que un sistema de género siempresea, a la vez, práctico y simbólico. Existenmuchos puntos de iluminación mutua en-tre los acercamientos de forestería comuni-taria y de género, de los cuales destacamoslos siguientes tres: (1) El reconocimiento dela diferencia y el apoyo a la participacióndiferenciada de todos los componentes delsistema, sean estos sociales, ecológicos uotros. (2) Un enfoque orientado a la equi-dad de acceso, decisión y poder entre losdiferentes actores: comunarios y empresasmadereras, pobres y ricos dentro de unacomunidad, o mujeres y hombres dentrode una familia. (3) Énfasis en la sostenibili-dad del sistema socio-ecológico, entendi-da como un proceso dependiente de laparticipación equitativa de las partes dife-renciadas.
El segundo ensayo, titulado “Másallá de los cambios indicados en la moder-
10
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
nización agrícola: Un estudio de caso”,presenta una investigación que reúne inte-resantes características. Primero, en vez detomar como objeto a la mujer y sesgarnuestra visión hacia lo femenino, y para nolimitarnos a caracterizar los roles de muje-res y hombres como individuos, tratamosde aplicar la perspectiva de género a lascomplejas estrategias de vida familiar y co-munal. Segundo, dirigimos nuestra lecturade género al impacto sistémico de los pro-cesos de modernización agrícola, explo-rando así las múltiples relaciones existen-tes entre conocimientos, derechos, prácti-cas, símbolos, identidades, espacios, valo-res, tradiciones, recursos y más, las que ha-cen un sistema de género. Finalmente, envez de introducir el género como una va-riable más en el marco establecido, trata-mos de repensar, desde una perspectivacrítica de género, varios aspectos del mar-co lógico y la teoría de causalidad subya-cente en los proyectos estudiados.
En un primer momento del estudio,vemos cómo la lectura de género nos per-mite analizar nuevas dimensiones de lasestrategias de vida y de gestión ambientalde las familias locales. En un segundo pa-so, analizamos el impacto sistémico delproceso de modernización agrícola que segeneralizó en la región durante los años80, protagonizado por las instituciones in-volucradas en el estudio, entre otras. Aquídescubrimos importantes impactos no pla-nificados que afectan profundamente losroles y relaciones de género, como tam-
bién las prácticas de gestión ambiental,comprobando que incluso las institucionesque no trabajan con género o foresteríaprovocan, con sus intervenciones, cambiossignificativos en los sistemas de género yde manejo forestal.
El tercer ensayo, “Reflexiones meto-dológicas y epistemológicas sobre géneroy forestería”, comenta la evolución de lasmetodologías de género y de gestión fores-tal, a fin de esclarecer ciertos avances y re-evaluar algunos aportes, a la luz de los de-safíos que vivimos. El argumento central esque el cruce potencialmente fértil entre gé-nero y forestería depende del desarrolloparadigmático de esos dos campos haciaacercamientos más amplios e integrales y,sobre todo, más transdisciplinarios. Laaplicación de metodologías de investiga-ción y acción involucra muchas cosas, en-tre ellas el enfoque (cómo definimos el ob-jeto de nuestro estudio o acción) y el pro-ceso (cómo realizamos nuestro estudio oacción). Somos actores de un proceso decambio metodológico y tenemos el reto deencarar enfoques cada vez más multifacé-ticos y procesos cada vez más participati-vos. Una de las interrogantes provocativassurgidas de este proceso es el cuestiona-miento de la división misma entre enfoquey proceso.
El tema género y medio ambiente esparte de una amplia gama de investigacio-nes que tratan de responder a diferentes as-pectos de los problemas de degradación
11
Introducción
ambiental y desigualdad social que enca-ran los países latinoamericanos. En el en-sayo “¿Cómo se maneja el tema género ymedio ambiente dentro de investigacionesagroforestales en Bolivia?”, caracterizamosvarias investigaciones recientes para mos-trar la diversidad de concepciones sobregénero y medio ambiente, la variación queexiste entre las metodologías de investiga-ción utilizadas, y los contrastantes modosde manejar y presentar los resultados. Tam-bién consideramos la posición de los pro-gramas de investigación que deciden notomar en cuenta las cuestiones de género ymedio ambiente.
En el quinto ensayo, titulado“Aprendiendo de casos concretos sobregénero, forestería y gestión ambiental enAmérica Latina”, se intenta facilitar el usode casos citados y de otros casos conoci-dos por los lectores, como recurso para elaprendizaje. Se dan pautas para analizar yaprender de diversos casos publicados, en-tre ellos la serie “Mujeres y árboles” deFAO-FTPP, un conjunto de estudios queexploran la dimensión de género en el ma-nejo de recursos forestales en diez contex-tos que difieren en términos de sistemasproductivos, cultura, geografía y nivel demodernización. Asimismo, tratamos deabrir posibilidades para que la compara-ción entre estos y otros casos permita con-siderar cuestiones metodológicas, así co-mo buscar implicaciones y tendencias ge-nerales. Entre los estudios citados, nos de-tenemos en la reflexión sobre dos casos
contrastantes: uno en la sierra ecuatorianay otro en la selva boliviana, que describenlas expresiones locales de degradaciónambiental y desigualdad de género, explo-rando las relaciones entre estos elementos.
El sexto ensayo, “Teorías, perspecti-vas y acercamientos en el campo de géne-ro y ambiente: Un debate multívoco y po-lémico”, analiza interpretaciones contras-tantes de los problemas sociales y natura-les observados, de sus causas y de las res-puestas planteadas. Mediante una revisiónde las publicaciones y de las políticas devarios movimientos, el ensayo facilita unacomparación de las distintas perspectivas yde sus correspondientes propuestas de ac-ción. Se hace hincapié en las diferenciasentre enfoques que han surgido en el Nor-te frente a los del Sur, entre los enfoques fe-ministas y no-feministas, entre opinionesconservadoras y radicales en términos eco-nómicos y ecológicos. La contraposiciónde explicaciones encontradas nos fuerza acuestionar nuestra capacidad de conoceraspectos de la realidad en términos absolu-tos, y nos lleva a explorar ciertas dudas so-bre la producción del conocimiento, lascuales son examinadas más detenidamen-te en el siguiente ensayo.
El ensayo último, “Género, poder yconocimiento”, explora las relaciones en-tre esos tres términos, a varios niveles. Elanálisis de género permite conocer y res-ponder a nuevos aspectos de sistemas depoder existentes y, paralelamente, la refle-
12
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
xión sobre el surgimiento y manejo de lateoría de género permite examinar las rela-ciones entre el poder y la producción deconocimientos a nivel académico y políti-co. El ensayo contrapone posiciones moti-vadas por filosofías políticas drásticamentediferentes, cuyos defensores se encuentranen posiciones muy distintas en el ordenmundial, y concluye con un llamado deatención sobre el debate desatado por elconcepto de género, un debate que revelael poder potencial del análisis.
Finalmente, incluimos una guía cu-rricular concebida para apoyar y enrique-cer cursos universitarios y de postgrado enlas áreas de agronomía, antropología, eco-logía, forestería y sociología, así como pa-ra seminarios destinados a profesionales ytécnicos de desarrollo. La guía curricularpone en práctica enfoques participativos einterdisciplinarios y promueve procesoseducativos que alientan a los participantespara que tomen parte activa en el aprendi-zaje y extiendan los nuevos acercamientosa investigaciones y proyectos futuros.
o El alcance del trabajo
Los ensayos reunidos intercalan re-flexiones a distintos niveles. En un nivelconcreto, tratamos de entender de maneraintegral los problemas reales de la degra-dación ecológica y la deforestación, juntocon la desigualdad social y situaciones degénero en América Latina. Paralelamente,reflexionamos de modo crítico sobre los
modelos tradicionales que estructurannuestra manera de entender y responder aestos mismos problemas en las disciplinasacadémicas y en las políticas, así como enlos programas de desarrollo y conserva-ción.
Los diferentes niveles de explora-ción y cuestionamiento, articulados en es-te trabajo, contribuyen a una reflexióncompleja, amplia y profunda. En ciertasinstancias se rechaza este tipo de discusiónen favor de una priorización de las res-puestas prácticas inmediatas a los proble-mas urgentes. En toda América Latina es-cuchamos que “necesitamos herramientasy métodos prácticos para actuar mañana”.Nuestra respuesta ante esta inquietud esbastante sencilla.
En primer lugar, las teorías, métodosy acciones hasta ahora desarrollados se en-cuentran lejos de ofrecer respuestas ade-cuadas y sostenibles a nuestros problemascentrales. A pesar de haberse implementa-do proyectos de desarrollo de billones dedólares -la mayor parte de los cuales aho-ra tiene componentes de género y de me-dio ambiente-, la degradación ecológica yla desigualdad social en América Latina nodan señales de disminuir. Es hora de dejarde discutir detalles sobre la implementa-ción de políticas y proyectos mal encami-nados. Es hora de abrir nuestras visionespara reconceptualizar los procesos actua-les y reconsiderar, en forma crítica, nues-
13
Introducción
tros propios roles y acciones dentro deellos.
En segundo término, las reflexionesaquí expuestas llevan a cuestionar los prin-cipios que dan lugar a la distinción entreacción práctica y reflexión teórica. La con-sideración de las voces del Norte y del Sur,de mujeres y hombres, y de diferentes gru-pos étnicos y regionales, demuestran quela realidad empírica no es una verdad ab-soluta y universal, sino que existen realida-des múltiples que dependen de los con-ceptos, categorías y de la posición de lapersona que observa o vive estas realida-des. Al mismo tiempo, la contraposiciónde diferentes métodos y planes de acciónmuestra que responder a los problemasconcretos tampoco es una acción simple-mente práctica, sino una proyección deteorías y agendas, muchas veces no reco-nocida por los planificadores y agentes deacción. Considerando que todo estudio ytoda acción lleva consigo un bagaje de su-puestos, teorías de causalidad y otros, esimprescindible detenernos a identificar yanalizar la naturaleza de nuestro bagaje ylas consecuencias de su peso.
La brecha entre la teoría y la prácti-ca sigue siendo un problema no resueltoen relación al ambiente y al género, así co-mo también en relación a los procesos dedesarrollo histórico en general. Estos ensa-yos se dirigen más hacia nuevas indagacio-nes conceptuales, pero esperamos que lareflexión y discusión que motiven no sean
solo parte de un simple ejercicio intelec-tual. Nuestra propuesta plantea un impor-tante reto para los lectores: desarrollar ac-titudes y acciones prácticas y políticas, so-bre la base de las nuevas visiones expues-tas.
Las condiciones actuales y los pro-cesos en desarrollo tornen urgente un me-jor entendimiento de las relaciones entrelos grupos dentro de cada sociedad, y delas relaciones entre las sociedades y susambientes. Los programas y proyectos des-tinados a mejorar estas situaciones requie-ren de mayor información y, sobre todo, denuevas visiones, para generar un impactopositivo en el desarrollo histórico. Espera-mos que las pautas que presentamos con-tribuyan a un proceso de apertura y recon-ceptualización de los problemas que obs-taculizan el desarrollo humano, para even-tualmente dar lugar a propuestas de accióncuyas características no imaginamos toda-vía.
En conclusión, ofrecemos estos en-sayos con el objetivo de facilitar una lec-tura alternativa de nuestros problemasambientales y sociales, motivar nuevasconceptualizaciones teóricas y metodoló-gicas y, finalmente, contribuir a la cons-trucción de estrategias de acción que ten-gan impactos más equitativos y más soste-nibles.
14
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
o Relacionando la dimensión humana y ladimensión natural
Entre la perspectiva de forestería co-munitaria y la de género existen muchospuntos de mutua iluminación, entre loscuales destacamos los siguientes tres:
1. El reconocimiento de la diferencia yel apoyo a la participación diferen-ciada de todos los componentes delsistema, sean sociales, biológicos uotros.
2. Un enfoque hacia la equidad de ac-ceso, de decisión y poder entre losdiferentes actores: comunarios y em-presas madereras en un bosque, po-bres y ricos dentro de una comuni-dad, o mujeres y hombres en una fa-milia.
3. Énfasis en la sostenibilidad del siste-ma socio-ecológico, entendida co-mo un proceso dependiente de laparticipación equitativa de las partesdiferenciadas.
Las relaciones entre los humanos yotros elementos del ambiente son construi-
das históricamente, como también lo sonlas percepciones que tenemos de esta rela-ción. En los siglos XVIII y XIX, la culturaoccidental comienza a definir dos concep-tos que jugarán roles muy importantes pa-ra estructurar su visión del mundo, los dela sociedad y la naturaleza. Se entiende alos esfuerzos de la civilización modernacomo los empujes que separan permanen-temente a la sociedad civilizada de la na-turaleza salvaje.
Esta categorización dual de socie-dad y naturaleza viene a estructurar no so-lo la cosmovisión, religión y filosofía occi-dentales, sino también las instituciones, le-yes y hasta las políticas económicas. Ad-quiere especial importancia en el desarro-llo de las ciencias dentro de las universida-des y los ministerios de educación. Estasinstituciones están configuradas de tal mo-do, que la investigación y enseñanza de lorelativo a la sociedad están divorciadas dela investigación y enseñanza de la natura-leza; en consecuencia, los dos campos de-sarrollan distintos paradigmas, metodolo-gías y teorías. Uno de los grandes desafíosactuales, para quien se propone lograr un
15
I. FORESTERÍA COMUNITARIA Y ANÁLISIS DEGÉNERO: HACIA UN ACERCAMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL
acercamiento integral a problemas de ges-tión ambiental, es el divorcio conceptual einstitucional entre la naturaleza y la socie-dad. Los científicos sociales analizan la so-ciedad y los científicos naturales investi-gan la naturaleza. Desde cada una de lasdos ópticas, se sigue percibiendo a la otracomo un concepto opaco. Sin embargo, latradición de pensamiento que da lugar aesta dicotomía también abarca visiones al-ternativas y más integrales, como son lasde forestería comunitaria y de género, queexploramos a continuación.
Forestería comunitaria: un enfoqueinterdisciplinario, dinámico y participativo
La forestería comunitaria tiene elobjetivo general de entender y contribuir amejorar las condiciones de vida de los po-bladores rurales de los países en desarro-llo, y en particular de la gente más pobre,a través del manejo local del entorno fores-tal. La forestería comunitaria toma comoobjeto de estudio las múltiples relacionesque tienen las personas con su entorno,considerando el contexto histórico, políti-co e institucional en estas relaciones. Laexpresión del objetivo, en términos huma-nos, resulta en la mayor importancia quese da a los aspectos socioculturales y a laparticipación local en la forestería comuni-taria, respecto de la forestería tradicional.La definición de nuevos objetivos para elestudio y la acción forestal también impli-ca un nuevo acercamiento conceptual y
metodológico, en el cual predomina eldiálogo interdisciplinario y entre saberes,la exploración de la diferencia y la partici-pación.
Las reflexiones en torno a la foreste-ría comunitaria también tienen una razónpolítica y social: hacer frente a las fuerzasque hacen del manejo de los recursos na-turales un área de dominio cada vez mayorde las empresas privadas y las institucionesestatales. Algunos análisis generados en lacorriente de forestería comunitaria de-muestran que las personas que son partede sistemas integrales locales, recreanconstantemente su ambiente mediante re-laciones múltiples y dinámicas; y por esto,son ellos, y no las empresas distantes,quienes deberían encargarse (o al menos,ser participantes activos) de la administra-ción de los recursos.
La perspectiva de la forestería co-munitaria se construye mediante un proce-so de acumulación y sistematización deexperiencias, muchas de las cuales han si-do apoyadas o difundidas por el ProgramaBosques, Arboles y Comunidades Rurales(Forests, Trees and People, o FTPP), un pro-grama de acción multiregional del Depar-tamento de Montes de la FAO, desarrolla-do sobre la base del anterior Programa so-bre la Contribución Forestal al Desarrollode las Comunidades Locales (1979-1986).Los conceptos y las prácticas de la foreste-ría comunitaria han evolucionado profun-damente desde que surgieron en los años
16
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
1970, como se documenta en las publica-ciones citadas en la bibliografía (Arnold1991, FAO-ASDI 1984, 1988, FAO-DFPA1991, 1995, FAO-FTPP 1992, 1993, yotros).
La forestería comunitaria tiene susraíces en un largo debate sobre cuestionesrelativas al control y gestión de recursosnaturales. En los años 70, se desarrollaronacercamientos centrados en “la tierra”. Es-te enfoque facilitó una mayor comprensiónde problemas de tenencia, acceso, admi-nistración y organización de la producciónrural, y contribuyó a que se implementenreformas agrarias en varios países en desa-rrollo. Sin embargo, en el proceso surgie-ron nuevas cuestiones sobre las normas, elpoder, los valores y significados del mane-jo ambiental, que no se podían entenderampliamente desde el enfoque “tierra”. Pa-ralelamente, y con el desarrollo del análi-sis de sistemas de producción, surgieronproblemas para ubicar los otros elementosque complementan la tierra, como son:agua, semilla, biomasa, flora y fauna, tec-nología, organización laboral, inversióneconómica, sistemas de parentesco, com-padrazgo, etc.
Para responder a estas interrogantesse buscó un acercamiento que continuaraconsiderando a la tierra como elementofundamental, pero dentro de conceptosmás integrales y dinámicos como son losde territorio y bosque. El concepto bosque,utilizado aquí, no se refiere a un conjunto
de árboles, más bien alude a un sistema in-tegral y dinámico de relaciones que inclu-ye tierra, agua, flora, fauna y, sobre todo, ala gente que interactúa con ellas. Para en-tender los sistemas complejos de bosques,dentro de esta conceptualización, se co-menzó a investigar nuevos aspectos: mo-dos de vida y sistemas de producción; nor-mas, leyes y derechos ambientales; modosde organización social; la producción ycirculación simbólica; y otros. Más amplia-mente, se exploró la construcción de rela-ciones entre las comunidades y sus entor-nos naturales, relaciones que influyen yson influidas por el medio ambiente.
La forestería comunitaria coexisteen una relación de complementariedad ycontraste con otros enfoques, en un mo-mento en el que la profesión forestal enca-ra el reto de contribuir a la solución de losproblemas de deterioro ambiental y pobre-za rural a escala global. Hace una profun-da revisión de los modelos dominantes dedesarrollo forestal con objetivos industria-les y comerciales, para visualizar un desa-rrollo que no se base principalmente en lageneración de ingresos y capital. La fores-tería comunitaria se rige por el principio deque la conservación de los recursos natu-rales y la sostenibilidad de los sistemas so-cioculturales son prioritarios, y sólo pue-den ser enfrentados si las poblaciones lo-cales disfrutan de seguridad de subsisten-cia, y si los hombres y mujeres de estas po-blaciones participan plenamente como
17
Forestería comunitaria y análisis de género
agentes y beneficiarios en el manejo de susrecursos naturales.
En un resumen de la trayectoria dela forestería comunitaria, Arnold describela disyunción entre las distintas visiones yobjetivos de desarrollo forestal. “Es impro-bable que la plantación de árboles para al-canzar objetivos ecológicos, como la pro-tección de los suelos, brinde suficientesproductos vendibles para que sea econó-micamente atractiva al agricultor. De ma-nera análoga, es improbable que la planta-ción de árboles para generar ingresos be-neficie a quienes tienen pocas tierras o ca-recen de ellas. Difícilmente, con un únicomodelo de producción pueden satisfacersetanto las necesidades de subsistencia co-mo las del mercado. Es improbable, ade-más, que los proyectos concebidos inicial-mente para alcanzar un objetivo de pro-ducción sirvan igualmente para lograr unobjetivo social añadido con posterioridadcomo, por ejemplo, beneficiar a los po-bres, a menos que sean debidamente rees-tructurados” (Arnold 1991:7). Así se poneen tela de juicio la incómoda coexistenciade los tres objetivos principales de desarro-llo forestal: la generación de ingresos, elmejoramiento ambiental y la seguridad desubsistencia. La forestería comunitariaplantea el desafío de desarrollar nuevosmodelos que permitan balancear mejor es-tos objetivos.
Acercamiento transdisciplinario
Las empresas privadas e institucio-nes estatales generalmente conciben a ele-mentos del ambiente como insumos parael desarrollo económico, y se refieren a és-tos como “recursos naturales”. Basan susplanes de manejo en sistemas de categori-zación y análisis que aíslan y separan losrecursos, según sus usos económicos. Latierra, por ejemplo, es cultivable o es unrecurso para la producción ganadera; caebajo la responsabilidad de ingenieros agró-nomos o expertos en ciencias pecuarias.Los árboles son recursos maderables, o si-no insumos para la industria papelera, etc.
En contraste, la forestería comunita-ria ve en los bosques respuestas a las nece-sidades básicas de las comunidades: la se-guridad alimentaria y energética, la tenen-cia de la tierra y derechos sobre los árbo-les, el empleo en pequeñas empresas fo-restales, la recolección de productos fores-tales no maderables, la resolución de con-flictos, las relaciones sociales comunitariasy otros. De acuerdo con sus objetivos, laperspectiva de la forestería comunitaria noconcibe árboles, tierra, agua, animales,plantas, personas, etc., como recursos dis-tintos, sino como partes interdependientese imprescindibles de los sistemas integra-les. El estudio de estos sistemas, y la acciónpara mejorarlos, requiere de una colabora-ción creativa entre personas que manejanlos conceptos y los métodos desarrolladosen disciplinas diversas, como agronomía,
18
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
antropología, biología, ciencias jurídicas ypolíticas, ecología, economía, forestería,nutrición, sociología y otras. Esta colabora-ción no puede limitarse a la práctica ya co-mún de juntar profesionales, métodos ydatos de diferentes campos en lo que lla-mamos esfuerzos interdisciplinarios; tieneque buscar categorías, teorías y acerca-mientos que trasciendan las convenciones:a ésto llamamos un acercamiento transdis-ciplinario.
La comprensión de los múltiples ynecesarios vínculos entre los bosques y lascomunidades rurales se desarrolla median-te un proceso de estudio no sólo transdis-ciplinario, sino también contextualizadoen realidades y dinámicas locales. Arnoldresume: “En la práctica, la producción yutilización de productos forestales a nivelde aldea suelen inscribirse en sistemas so-ciales complejos que regulan el manejo derecursos, en los que muchos de los facto-res que influyen en nuestra capacidad deintervenir con soluciones forestales no tie-nen carácter forestal. Se trata primordial-mente de factores humanos, relacionadoscon los modos como la gente organiza elaprovechamiento de las tierras y otros re-cursos. Por consiguiente, requieren enfo-ques específicos para cada situación, y di-fícilmente pueden abordarse con éxito me-diante soluciones generales o enfoquesorientados hacia un único elemento de lasituación” (Arnold 1991:5).
La integración creativa de perspecti-vas y herramientas de diversas disciplinastambién surge del deseo de comprender yapoyar no solamente el manejo de bos-ques maderables, sino también de peque-ñas parcelas de árboles y arbustos, de sis-temas agroforestales, de huertas familiares,pastizales, terrenos agrícolas en descansoy otras áreas verdes. Toda esta diversidadexiste dentro del concepto bosque.
o Participación y diferencias en la gestiónambiental
La participación de actores localeses priorizada en la forestería comunitaria,la cual hace énfasis en el reconocimientode las diferencias entre distintos individuosy grupos de actores, como también en laparticipación balanceada de ellos. En unaguía para la enseñanza sobre forestería co-munitaria, Peluso y otros (1990) explicanque: “La forestería comunitaria no se tratade comunidades como entes en sí. Se tratade diferencias dentro de comunidades.Una función crítica del investigador o ex-tensionista de forestería comunitaria esidentificar los patrones de diferenciaciónsocial y económica dentro de comunida-des, y diseñar investigaciones o activida-des que involucren a todos los grupos, o almenos aseguren la participación de losgrupos más vulnerables” (Peluso y otros1990:4).
19
Forestería comunitaria y análisis de género
Los miembros de comunidadessiempre son diferenciados en el acceso a yuso de recursos, y en sus prácticas y cono-cimientos de gestión ambiental, aunquelos ejes de diferenciación varían muchopor sociedad. Partiendo de categorías ge-nerales, como género, generación, nivelsocioeconómico, profesión, etnicidad y re-ligión, buscamos las particularidades encada situación. Exploramos cuáles son lasrelaciones entre cada grupo y su entornoambiental, y cuáles son las relaciones en-tre los diferentes grupos de personas. Eneste proceso, los métodos que han sido de-sarrollados para analizar las diferencias degénero enriquecen nuestra comprensiónde todos los ejes de diferencia. Hay estu-dios que demuestran que los roles de lasmujeres, hombres y niños, en la gestiónambiental, varían en relación a muchosfactores: conocimientos, toma de decisio-nes, responsabilidades, distribución de be-neficios; en relación a las especies o varie-dades de plantas y animales, sean domes-ticados o silvestres; respecto del uso de laplanta para alimentación, ritos, medicinas,construcción, formas de intercambio o co-mercialización; y otros. Diversas propues-tas metodológicas han sido ensayadas enmuchas partes del mundo para facilitar laconsideración de estas diferencias, y losresultados de variadas experiencias se handifundido en las publicaciones de FTPP,(entre otras Balarezo 1994, Caro y Lambert1994, FAO/FTPP 1992, FAO/FTPP, DFPA,DFC y PAFE 1996, Feldstein 1994, Poates
1991, Rojas 1990 y 1993, Russo y otros1989).
El reconocimiento de diferenciastambién es importante para el estudio deperspectivas regionales, nacionales e inter-nacionales, en las que grupos con diferen-tes agendas y distintos grados de poder ac-túan sobre el mismo ambiente. Por ejem-plo, los intereses de un país en generar in-gresos estatales mediante concesiones eimpuestos madereros, pueden estar enconflicto con los intereses de comunidadesque dependen de usos múltiples de losbosques vivos. Al mismo tiempo, la extrac-ción selectiva de ciertos árboles y animalespor parte de grupos locales, puede estar enconflicto con los proyectos que intentanestablecer normas para conservar la biodi-versidad. Para entender el complejo con-texto se debe tomar en cuenta a todos losgrupos con intereses ambientales, comoson las familias y organizaciones de base;las organizaciones no gubernamentales;las instituciones internacionales de desa-rrollo y de conservación; las corporaciones(madera, plantación, construcción, gana-do, etc.); los movimientos políticos loca-les, nacionales e internacionales; y las di-versas burocracias que compiten por elcontrol y manejo de los bosques (Peluso yotros 1990:4).
Mientras las diferencias entre gruposde participantes e interesados son un im-portante objeto de estudio, la forestería co-munitaria también apoya la diferencia y
20
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
participación en la producción de conoci-miento sobre el ambiente. Se promueve elintercambio de información y experien-cias, estudios de caso y documentos con-ceptuales entre actores en varios contextosy países. Este intercambio contrapone vo-ces de diferentes perspectivas culturales yprofesionales, como también de género yetnicidad. De este modo, la diferencia y laparticipación son respetadas y expresadasen la forma y el contenido del acercamien-to.
o Visión de las dinámicas de cambio adiferentes niveles
La forestería comunitaria orientauna gran parte de sus investigaciones y en-sayos metodológicos hacia las comunida-des de base. Su esfuerzo por diifundir estu-dios y experiencias locales ha producidovalioso material destinado a enriquecer re-flexiones más sistémicas y teóricas. Al mis-mo tiempo, no deja de enfatizar la impor-tancia estructural de las políticas estatalese internacionales, haciendo más visible lanecesidad de coordinar los múltiples nive-les de investigación y acción entre la loca-lidad y la globalidad.
El acercamiento destaca la impor-tancia de conocer y responder a los con-textos económicos y sociales de las socie-dades en cuestión, y pretende contribuir ala formulación de estrategias y políticasnacionales que permitan una mayor parti-cipación de las poblaciones rurales en la
gestión ambiental. “No es realista esperarque los proyectos y programas de desarro-llo forestal comunitario logren cambios so-ciales o institucionales con mayor rapidezde los que se producen en la sociedad engeneral; para tener éxito han de ser com-patibles con el marco general en el cual seinscriben” (Arnold 1991:29).
Género: una dimensión cultural omnipresente y una lectura alternativa de sistemas de vida
El tema género, referido a la cons-trucción social de diferencias por sexo,comenzó a ser explorado en América Lati-na hace casi una década y, desde enton-ces, ha registrado una trayectoria errática.Es innegable que la cooperación interna-cional, con sus agencias y representantesen la región, impulsó fuertemente estenuevo concepto; pero también ha sidoadaptado y desarrollado in situ, medianteexperiencias que cuestionan y enriquecenlos conceptos y métodos introducidos des-de la experiencia práctica en el contextoandino y amazónico. Uno de nuestros ob-jetivos en esta publicación es motivar laadaptación y desarrollo de esta corrienteteórico-metodológica vital, desde la rique-za cultural en la cual actúa cada uno denosotros.
Fueron mujeres profesionales e in-volucradas en el trabajo con mujeres, lasque iniciaron el trabajo con género enAmérica Latina. Después de una corriente
21
Forestería comunitaria y análisis de género
de estudios y trabajos con la mujer, que seinició en los años 60, ellas se entusiasma-ron con el nuevo enfoque de género intro-ducido en los 80. Éste les daba la posibili-dad de integrar el problema de las desven-tajas de las mujeres a la dinámica socialmás amplia, que siempre había producidoy condicionado los conflictos anteriormen-te vistos como problemas de la mujer.
Aunque, en principio, el conoci-miento y dominio del tema género era pri-vilegio de unas cuantas mujeres ligadas ala corriente feminista, paulatinamente em-pezó a ser introducido en diferentes espa-cios institucionales y académicos. Estamosahora en una segunda etapa de aplicaciónde género, una etapa de los 90, donde lateoría ya no es utilizada sólo para acercar-se a problemas de la mujer, sino para es-clarecer los mecanismos y dinámicas deproblemas ecológicos, políticos, económi-cos e incluso forestales. Hoy por hoy, elgénero pasa a ser una categoría que nospermite analizar sistemas culturales com-plejos, con énfasis en las dimensiones dife-renciadas y relaciones internas de cada sis-tema.1
Siendo un concepto y una teoría re-lativamente nueva, polémica y en plenaevolución, género abarca muchas defini-ciones y expresiones, cada una con sus de-fensores y detractores. Para los fines de es-ta publicación, trataremos de ofrecer algu-nas breves definiciones del enfoque demujer frente al de género, sin dejar de en-
fatizar el carácter diverso y dinámico deestas dos perspectivas. En esta colecciónde ensayos, la aplicación de la perspectivade género tiene como objetivo principalentender mejor las relaciones entre las so-ciedades y su ambiente, y encarar másefectivamente los problemas de degrada-ción ambiental y desigualdad social. Des-tacaremos ciertos conceptos y principiosde las corrientes mencionadas que contri-buyen a avanzar en nuestra reflexión, ytambién cuestionaremos elementos quepueden ser limitantes.
A modo de introducir el tema, seña-laremos algunos puntos pertinentes. Prime-ro, diferenciamos un enfoque en mujeresque entiende a estas últimas como indivi-duos, o como una categoría inherente, deun enfoque de género entendido como unsistema cultural. Aunque nuestro acerca-miento se nutre de investigaciones, ideas ymetodologías desarrolladas bajo los lemas“mujer y medio ambiente” y “mujer y de-sarrollo”, nuestra propuesta se planta fir-memente en el marco de género como sis-tema cultural. Segundo, vemos que géneroen este sentido es omnipresente en todacomunidad y sociedad, y toma formasmuy distintas. Tercero, mostramos cómo elcarácter multifacético del sistema de géne-ro da lugar a un acercamiento transdisci-plinario, tan importante para entender losproblemas encarados aquí. En conclusión,subrayamos que los estudios de gestiónambiental en general, y de forestería co-munitaria en particular, son por definición
22
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
estudios sistémicos e integrales y, por eso,son más enriquecidos por el acercamientosistémico de género que por el enfoque enun elemento de la sociedad: mujer.
o De mujer a género
El concepto mujer implica tanto serfísico como ciudadana, trabajadora, ma-dre, esposa, sujeto histórico, agente de de-sarrollo, profesional, y otros. La mujer, co-mo categoría general, se refiere a la condi-ción biológica o histórica compartida portodas las mujeres o por las mujeres de ungrupo dado. El enfoque mujer y desarrollose ha expresado en estudios y proyectosque se dirigen explícitamente a mujeres,en forma separada, o conjuntamente conhombres, niños, etc.
Algunos proyectos con enfoque enmujeres las conciben como objetos de es-tudio o recipientes de beneficios; otros, co-mo sujetos de acción o cambio. Ellas pue-den participar en la mano de obra, en elbeneficio de servicios, en las decisiones oen otros aspectos. Las metas e indicadorespara proyectos de mujer y desarrollo nor-malmente incluyen el número de mujeresparticipantes, las actividades realizadaspor o con ellas, la medición de impactossobre ellas, y similares. A veces se distin-gue entre la condición y la posición de lasmujeres involucradas: su condición se re-fiere a las características concretas y prác-ticas dentro de las cuales vive y actúa unamujer, y su posición se refiere al poder, res-
peto y derechos que goza una mujer en re-lación a otros miembros de la sociedad,particularmente hombres.
Enfocar a las mujeres como objetoprincipal de estudio y acción ha contribui-do de manera significativa a mejorar nues-tro conocimiento y comprensión de lasmujeres y sus realidades, permitiendo es-cuchar las voces y visiones de mujeres in-dividuos, y responder a sus necesidades ydemandas personales e inmediatas. Sinembargo, aunque estos estudios y proyec-tos frecuentemente tienen impactos inme-diatos sobre las mujeres, tienden a ser limi-tados en su capacidad de entender y trans-formar los sistemas circundantes para ase-gurar la viabilidad y sostenibilidad de loscambios propuestos en relación a ellas.
Otra limitación bastante generaliza-da es el uso esencialista del concepto mu-jer. La identificación del objeto de estudiocomo: la mujer y la transferencia tecnoló-gica, el rol de la mujer en la producción depapa, la mujer y el medio ambiente, impli-ca captar las características esenciales in-herentes a toda mujer, o sea, establecer lamujer como categoría universal. La diver-sidad de identidades y vivencias entre mu-jeres en diferentes sociedades, e incluso endiferentes grupos profesionales, étnicos, declase y generacionales dentro de cada so-ciedad, es tan grande y tan importante quela utilidad de hablar de la mujer en térmi-nos globales es limitada. Encontramos másenriquecedores los trabajos que toman co-
23
Forestería comunitaria y análisis de género
mo objeto a grupos concretos, reconocien-do la diversidad interna, por ejemplo “lasagricultoras de Raqaypampa en la produc-ción de la papa”.
Un importante impacto secundariode los estudios y proyectos realizados bajoel enfoque mujer y desarrollo, es que hanmotivado cambios significativos en nuestralectura de los procesos de desarrollo en ge-neral. La exploración de las diferencias en-tre mujeres y hombres ha tenido el efectode promover una comprensión más com-pleja de la diversidad interna de gruposhumanos involucrados en los procesos dedesarrollo. Las evaluaciones de programasde desarrollo en América Latina han mos-trado que éstos se han implementado conuna escasa participación de mujeres. La in-vestigación y el debate sobre este hecho hacontribuido al reconocimiento, más alar-mante todavía, de que la mayoría de losprogramas de desarrollo también han ob-viado la participación plena y genuina dehombres, niños y virtualmente de todas laspersonas locales. Esta comprensión refuer-za el interés por estudiar diferencias y par-ticipación, y tomarlas en cuenta a nivel depolíticas y proyectos de desarrollo.
En resumen, las diversas posicionesy propuestas de la corriente mujer y desa-rrollo, las cuales han evolucionado en elproceso de aprendizaje y reflexión, contri-buyen a la producción de conocimientossobre mujeres como protagonistas diferen-ciadas, y paralelamente contribuyen a la
generación de innovadoras perspectivasteóricas y metodológicas en relación al de-sarrollo. Durante los últimos 20 años, losestudios y experiencias sobre la mujer, omujeres, han brindado un aporte indiscuti-ble y permitido el surgimiento de un acer-camiento complementario, denominadode género. Mientras que mujer y hombrese refieren a seres biológicos, las catego-rías y dinámicas de género nos llevan a re-conocer la historicidad y dinámica culturalde las vivencias femeninas y masculinas. Elestudio de género explora las relacionesentre distintas partes de sistemas comple-jos, en un acercamiento sistémico que tie-ne mucho más potencial para avanzar enlos estudios de gestión ambiental en gene-ral, y de forestería comunitaria en específi-co, los cuales también son tratados de ma-nera sistémica e integral.
Teresita De Barbiere diferencia losenfoques de mujer y de género a nivel dela investigación. “Convendría distinguirdesde esos momentos dos posturas dife-rentes que han acompañado a la investiga-ción sobre las mujeres: una que centra elobjeto de estudio en las mujeres, es decir,en generar, acumular y revisar informacióne hipótesis sobre las condiciones de vida yde trabajo, la creación y la cultura produ-cida por las mujeres. Otra que privilegiaráa la sociedad como generadora de la su-bordinación de las mujeres... para la se-gunda, las premisas más generales, explíci-ta o implícitamente formuladas, sostenían:a) la subordinación de las mujeres es pro-
24
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
ducto de determinadas formas de organi-zación y funcionamiento de las socieda-des. Por lo tanto, hay que estudiar la socie-dad o las sociedades concretas, y b) no seavanzará sólo estudiando a las mujeres, elobjeto es más amplio. Requiere analizar entodos los niveles, ámbitos y tiempos, las re-laciones mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón” (Barbiere 1993:44).
En el discurso de desarrollo, la rela-ción entre los enfoques mujer y género escompleja, y en la práctica predomina eluso irregular de los dos términos. El con-cepto de género fue introducido para su-brayar la distinción entre lo que es un en-foque hacia las diferencias biológicas entremujeres y hombres, al que se denomina di-ferencia de sexo, y un enfoque hacia dife-rencias socioculturales y político-econó-micas entre mujeres y hombres, al que sedenomina diferencia de género.2 La teoríade género y desarrollo tiende a hacer hin-capié en el hecho de que las característicasde sexo son innatas y permanentes, mien-tras las características de género estánconstituidas por procesos históricos; cam-bian y pueden ser cambiadas. Un dichocomún en sus guías es: el sexo nace, el gé-nero se hace.
Algunos teóricos del género sostie-nen que la construcción social de identida-des y relaciones de género es totalmenteindependiente del dimorfismo sexual bio-lógico, y que la relación entre los dos sis-temas (sexo y género) es meramente sim-
bólica. Otros arguyen que las funcionesbiológicas, así como la sexualidad física delas mujeres y los hombres, están íntima-mente vinculadas a la construcción y ex-periencia de la feminidad y la masculini-dad como categorías culturales.
Trataremos de clarificar nuestra po-sición respecto de las relaciones entre lasacciones dirigidas a la mujer, frente a lasde género, mediante una alegoría basadaen otro paradigma conceptual conocido:el análisis de clase. En un nivel concreto,podemos estudiar las realidades de la gen-te pobre, enfocando su condición prácticacomo tal. El conocimiento de los proble-mas, demandas y potencialidades de gru-pos humanos pobres sirve como base paraacciones destinadas a ayudarlos: darlesoportunidades, capacitación, caridad, co-mida, atención de salud, educación, etc.En muchos casos, estudiar y trabajar conmujeres dentro del enfoque mujer y desa-rrollo es parecido al trabajo con pobres: elobjetivo predominante es conocer la reali-dad concreta de las mujeres, y tratar demejorarla con capacitación y servicios es-peciales ofrecidos a ellas.
En contraste con el trabajo orienta-do a grupos pobres, realizar investigacio-nes con análisis de clase quiere decir ex-plorar las estructuras de desigualdad en lossistemas socioeconómicos, políticos y cul-turales, las cuales producen y condicionanla pobreza. Los análisis de clase toman co-mo objeto de estudio no solamente las rea-
25
Forestería comunitaria y análisis de género
lidades de gente pobre, sino también losmecanismos de poder, subordinación, ex-plotación y opresión a nivel legal, econó-mico, en los medios de comunicación, ensistemas educacionales, en la distribuciónde recursos, etc. Las acciones correspon-dientes al análisis de clase involucran es-fuerzos para transformar aspectos del siste-ma que estructura y produce la desigual-dad. Estas acciones pueden incluir cam-bios políticos, reformas agrarias o la revo-lución total.
En este sentido, el enfoque de géne-ro desarrollado en nuestro trabajo es pare-cido al análisis de clase. Mientras el análi-sis de género depende del conocimientosobre las mujeres y los hombres, tambiénabarca el sistema que constituye los roles yrelaciones de mujeres y hombres dentrodel contexto histórico. Las acciones corres-pondientes al análisis de género se dirigenhacia cambios más estructurales y perma-nentes, modificaciones en las institucionesy los mecanismos -entre ellos, los modelosde desarrollo- que producen los desequili-brios de género.
Finalmente, los enfoques mujer ygénero están vinculados en su evolución, ytambién coexisten necesariamente en lainvestigación y la acción. Es imprescindi-ble sistematizar los resultados de estudiosy experiencias con enfoque mujer y los es-tudios de mujeres y hombres en contextosconcretos, para enriquecer nuestro enten-dimiento de las relaciones entre distintos
grupos humanos, y entre éstos y su am-biente. En esta colección citamos y co-mentamos muchos trabajos sobre mujer ymedio ambiente, mujeres y árboles, muje-res y forestería comunitaria, y esperamosque nuestra reflexión contribuya a enri-quecer y avanzar el trabajo en las dos co-rrientes complementarias: la de mujer y lade género. Lo que nos falta son estudiossobre hombres, sus roles, conocimientos,actitudes y visiones específicos en relacióna la forestería y la gestión ambiental.
o Género: una categoría integradora
El desarrollo de la sociedad moder-na condicionó la separación de aspectosde la vida en distintos espacios e institucio-nes, de tal modo que la producción, la re-ligión, las leyes, la naturaleza, etc., vienena ser dominios distintos. Paralelamente, lossistemas de conocimiento e informaciónreflejan el aislamiento de sus objetos de es-tudio, tomando la forma de ciencias eco-nómicas, teología, ciencias jurídicas, bio-logía, etc. Nuestros intentos de entenderrealidades no modernas (o con modernida-des distintas) con estos sistemas de conoci-miento tienen resultado mixtos; por un la-do, avanzamos mucho en nuestra com-prensión de ciertos elementos, y, por elotro, encontramos frustraciones y contra-dicciones que nos llevan a cuestionar lascategorías de análisis.
Una de las características más valio-sas y menos exploradas del análisis de gé-
26
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
nero, es su capacidad para estructurar elestudio integral de sistemas multifacéticosque abarcan elementos normalmente divi-didos en diferentes disciplinas. Nuestrapropuesta es realizar un manejo de génerocomo una perspectiva analítica que ilumi-ne las realidades locales y nacionales demanera comprensiva, y que integre ele-mentos de sistemas de vida dinámicos queabarcan a la gente, la naturaleza y las rela-ciones entre ellos, relaciones mediante lascuales se construye el medio ambiente.
Preguntamos cómo los modelos dedesarrollo moderno aplicados hasta ahorason relacionados con los fenómenos in-quietantes de degradación ambiental y de-sigualdad social en el Tercer Mundo. Unode los factores pertinentes parece ser la fal-ta de consideración de los aspectos cultu-rales, humanos y ecológicos en los mode-los de desarrollo dirigidos a objetivos eco-nómicos. El enfoque unidimensional y uni-disciplinario ha sido una limitante funda-mental para la participación, la equidad yla sostenibilidad de los procesos de desa-rrollo en América Latina. La consideración
de género, como una dimensión básica detoda sociedad que intersecta transversal-mente las demás dimensiones de vida,ofrece un camino prometedor para avan-zar en el entendimiento de los procesoshumanos relacionados al desarrollo histó-rico.
Un punto de partida para profundi-zar en la comprensión de estos temas es elconocimiento y análisis de casos concretosen los que se descubren conexiones y rela-ciones actuales. Sin embargo, no siemprees obvio dónde buscar el género en inves-tigaciones concretas. En lugar de tratar deidentificar al género como un objeto de es-tudio, proponemos considerar todas las di-mensiones de la realidad desde una pers-pectiva que sea sensible a su ordenación ysignificación de género. Aquí se esboza unesquema de algunos de los elementos y fa-cetas de la vida humana que juegan un rolen los sistema de género, rol que les otor-ga función y significación de género. El es-quema incluye elementos que son tradi-cionalmente categorizados en distintas
27
Forestería comunitaria y análisis de género
ciencias y áreas de estudio, y una perspectiva de género nos permite ver las relacionesdinámicas entre ellos.
Esquema de algunos de los múltiples fenómenos y facetas de la vida
28
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
CREENCIAS, VALORES, IDENTIDADES, COSMOVISION(Convencionalmente tratadas en las disciplinas: filosofía, teología, antropología, psicología)• posiciones éticas, religiosas, intelectuales• arte, música, gusto estético y culinario • subjetividad e intersubjetividad• autovaloración y autoestima• asignación de poder y dominio a seres humanos y sobrenaturales• valoración de roles (re)productivos e institucionales• creencias y vida espiritual• símbolos eróticos e identidades sexuales• ideologías y perspectivas políticas• representaciones de las relaciones entre humanos y la naturaleza, las
fuerzas naturales y supernaturales
INSTITUCIONES SOCIALES/ECONOMICAS/POLITICAS(Tratados en las disciplinas: sociología, derecho, ciencias económicas y políticas)• parentesco y compadrazgo• sistemas de herencia, código familiar• sistemas legales/tradicionales de acceso a tierra y agua• sistemas de mercado, trueque, etc.• mecanismos de acceso a crédito, financiamiento• organización laboral, de profesiones y posiciones• esquemas salariales, construcción de economía formal/no formal• patrones de residencia (patrilocal, nuclear, uxorilocal)• instituciones de la iglesia, jerarquía eclesiástica• políticas e instituciones educativas: escuelas, universidades, centros de
capacitación• partidos políticos y su funcionamiento• todo tipo de políticas nacionales e internacionales
PRODUCCION Y RECURSOS(Tratados en las disciplinas: agronomía, ecología, forestería)• sistemas productivos• características de recursos• relaciones entre producción y condiciones ecológicas, climatológicas• tenencia y usufructo del agua, riego, etc. • control sobre productos/beneficios de labor• actividades y responsabilidades productivas• tecnologías productivas• conocimientos productivos• roles y responsabilidades productivas y reproductivas
humana que hacen parte de la organiza-ción y significación de género
La conceptualización de género co-mo un sistema multifacético e integradorofrece pautas que ayudan a explorar las re-laciones entre sociedad y naturaleza. Elconcepto de sistema se basa en dos princi-pios importantes:
1. Una participación diferenciada delas distintas partes del sistema, y
2. Una interdependencia dinámica einfluencia mutua entre los diversoselementos relacionados en el siste-ma.
El concepto de género permite en-tender estos principios más allá de los fac-tores biológicos y físicos que considera-mos en el estudio de ecosistemas, para in-tegrar en el marco elementos tradicional-mente denominados económicos, simbóli-cos, filosóficos, etc. Al mismo tiempo, per-mite explorar las relaciones entre factoresconcretos, como el acceso y control de re-cursos naturales, y otros elementos másabstractos, como los valores, los símbolosy la cosmología, en un sistema de vida quees simultáneamente funcional y significati-vo. La metáfora del sistema nos permiteentender las relaciones entre las partes, nosólo en términos de causalidad unidimen-sional, sino como parte de una dialécticacontinua.
El concepto de sistema, desarrolladoen el estudio de ecosistemas y sistemas deproducción, nos ayuda a entender el fun-cionamiento de género, pero también tie-
29
Forestería comunitaria y análisis de género
ne limitaciones. Mientras algunas versio-nes de la teoría de sistemas difundidas enAmérica Latina se refieren a estructuras de-finidas y bastante estables, cuyos elemen-tos interactúan en forma mecánica, obser-vamos que el contenido, la valoración, elpoder y todos los factores que constituyencategorías de género cambian histórica-mente en relación a un sinfín de influen-cias internas y externas al sistema. Nuestraconceptualización de género se nutre deun manejo de la idea de sistema que esmás flexible, que no depende de fronterasque circunscriban el sistema, y en el quelos elementos cambian continuamente enuna dinámica de mutua determinación en-tre las partes, y en respuesta a la iniciativae innovación de los actores y grupos socia-les.
Las categorías de género incluyen yvinculan contenidos muy diversos: rolesproductivos, derechos legales, posicionessocioeconómicas y políticas, valores, acti-tudes, identidades. El análisis sistémico deestas categorías en sociedades concretas,muestra que cuando se cambia un elemen-to dentro de una categoría de género, cam-bian otros. Algunos estudios demuestranque cuando las mujeres tienen mayor ac-ceso a ingresos económicos, su participa-ción y su rol en las decisiones políticascambia; otros casos demuestran que cuan-do los recursos que utilizan las mujeresson degradados y reducidos, se disminuyela productividad y contribución económi-ca de ellas, y también se cambia el valor
simbólico-religioso y el respeto social quela sociedad les otorga.
Las categorías de género tambiénestán interrelacionadas entre sí, de modoque se definen mutuamente en los proce-sos de cambio. Por ejemplo, cuando sólolos hombres de una comunidad recibencapacitación técnica, crédito y otro apoyoen proyectos de desarrollo, su poder de de-cisión crece, mientras empeora la posiciónrelativa e incluso la condición concreta delas mujeres (ver Arizpe 1986, Boserup1970). Esta cualidad de género se basa enla relación fundamental de la realidad hu-mana -la intersubjetividad-, mediante cu-yas dinámicas se constituyen los actores,sus acciones, y los significados de susidentidades y actos.
El análisis de las relaciones entre losrecursos, derechos y valores asignados adiferentes grupos de género, en instanciasy contextos específicos, revela situacionesde complementariedad, subordinación,desigualdad y otras, a veces en coexisten-cia simultánea. Una comprensión de estassituaciones y relaciones permite evaluarlos cambios relativos dentro del contexto,a fin de promover y mantener una interde-pendencia de género equilibrada, que seadimensión positiva de una gestión ambien-tal sana y sostenible.
30
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Un cruce fértil: forestería comunitaria y género
En las primeras secciones de esteensayo esquematizamos dos acercamien-
tos teórico-metodológicos -el de foresteríacomunitaria y el de género- que ofrecenposibilidades para avanzar en nuestro en-tendimiento del problema central: las rela-ciones entre desigualdad social y degrada-
31
Forestería comunitaria y análisis de género
Organización social/genérica de producción y reproducción
Gente y sus roles: hombres, mujeres, niños, líderes, marginales, ricos, pobres, especialistas
Rubros: agricultura, silvicultura, migración, pecuaria, comercio, artesanía
Orientación de producción: mercado, inter-cambio, consumo
Tipo de cultivos: principales, secundarios mo-nocultivos, intercalados, huertos, alto rendi-miento, alta resistencia
Organizaciones: parentesco, compadrazgo,sindical, asociación de productores, reciproci-dad comunal e individual, clubes de madres,grupos organizados alrededor de recursos com-partidos, etc.
Espacios: parcelas cercanas y dispersas, patiosy huertos familiares, destinos de migración,praderas y monte
Control y acceso a recursos: normas, leyes, po-líticas
ción ambiental. Los dos acercamientoscomparten varias características: una apro-ximación transdisciplinaria, que supera laseparación convencional entre lo natural ylo cultural; una consideración multiniveldel problema, que toma en cuenta contex-tos locales como también factores nacio-nales y globales; y un énfasis en la partici-pación equitativa en la gestión ambiental yen la producción y manejo de conoci-miento. Los incipientes intentos para vin-cular estos dos acercamientos en la inves-tigación, análisis y acción son muy varia-dos y creativos, y en esta última secciónesbozamos uno de los muchos marcos po-sibles para guiar tal trabajo.
Los dos puntos de referencia son lapropuesta de forestería comunitaria, paraexplorar las relaciones entre la gente y suentorno natural, y nuestra esquema de losmúltiples elementos que forman sistemasde género (presentado adelante). El si-guiente marco heurístico, inicialmente mo-tivado por ideas presentadas por Kent Red-ford de Nature Conservancy3, sirve comopunto de partida para vincular niveles deinvestigación y análisis de género con losde sistemas ecológicos, trazar relacionesentre los elementos, y buscar patrones ytendencias. La columna izquierda presentadiversos ejes de la organización social ygenérica de la vida, sin tener un orden es-pecial. La columna derecha hace referen-cia a distintos niveles de funcionamiento yanálisis de sistemas ecológicos, comen-
zando con el más estrecho y específico yavanzando hacía el más amplio e integral.
Un esquema similar al presentadoha sido utilizado para procesos de capaci-tación en género y forestería en distintospaíses, para motivar a los participantes abuscar las conexiones entre lo que ellosconocen como la parte social y la parteecológica. A través de sus experiencias enEcuador, Susan Poates ha observado quelos participantes tienen una marcada difi-cultad para vincular los aspectos naturalescon los culturales cuando están presenta-das en dos columnas, tal como lo muestrael cuadro de arriba. En contraste, los gru-pos de trabajo logran encontrar mas inte-rrelaciones y construir visiones más inte-grales cuando comienzan con un cúmulode papeletas, cada uno con un aspecto onivel a considerar, mezclados sin ningúnorden de partida.4
Aquí compartimos algunas observa-ciones que surgen del uso de este marcoen procesos de análisis y capacitación conprofesionales en conservación y desarro-llo, y en lecturas sobre el tema. Primero, seidentifica una clara tendencia en los pro-yectos de conservación y desarrollo rural,de enfocar los niveles más específicos dela naturaleza: características genéticas y fi-siológicas de los especies, y el desarrollode vida de individuos de los especies. Exis-te un sinnúmero de proyectos forestales,entre ellos los proyectos descritos en losestudios FTPP-FAO “Mujeres y árboles”,
32
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
que estudian y promueven el monocultivode eucalipto y pino. En el departamento deCochabamba, Bolivia, entre los proyectosde desarrollo agrícola más importantes seencuentran PROSEMPA, PROINPA y SEPA,los cuales han dirigido su investigación yacción casi íntegramente al mejoramientogenético de un cultivo: la papa. En las fa-cultades universitarias de Agronomía y Fo-restería, las investigaciones y los ensayosrealizados frecuentemente enfocan el me-joramiento genético de una especie esco-gida, o el comportamiento de individuosde una variedad durante su ciclo de vidaen condiciones específicas.
En los paisajes rurales, las políticas yprogramas de desarrollo forestal y agrícolahan contribuido a la expansión de la fron-tera agrícola, y al incremento de unas po-cas variedades y especies de árboles y cul-tivos comerciales. En procesos paralelos, laextracción de ciertas especies silvestres pa-ra el mercado, conjuntamente con la de-gradación de ecosistemas enteros, reducela diversidad de la flora y la fauna de losbosques y campos que quedan.
El enfoque reducido al manejo deunos cuantos elementos de la naturalezano se origina en los proyectos de desarro-llo moderno. Este enfoque toma fuerza co-mo parte de los procesos históricos dentrode los cuales el estudio de la naturaleza sevinculó íntimamente con el control y lamanipulación de recursos naturales, comoproductos para el consumo humano y co-
mo insumos en los procesos de produc-ción industrial. Durante siglos este enfo-que ha sido promovido por las políticasnacionales, y sólo en las últimas décadascaracteriza a los proyectos de desarrollointernacionales y nacionales.
Dentro del discurso actual sobre eldesarrollo y la conservación se comienza aincorporar referencias a comunidades bio-lógicas y ecosistemas integrales; por ejem-plo, en programas de manejo de cuencas yde áreas protegidas. Sin embargo, en mate-ria de producción rural sigue siendo inci-piente el interés, investigación y trabajo re-lacionados con temas como la silviculturay ganadería, temas que integrarían siste-mas ecológicos más completos junto consistemas socioculturales de manejo, acce-so y uso, y áreas en los que las mujeresjuegan papeles importantes.
Incluso, muchos de los proyectosllamados agroecológicos y agroandinosponen la mayor parte de sus energías enapoyar la producción de algunos cultivosprincipales y en la forestación con unascuantas especies escogidas. Cuando elloshablan de la gestión ambiental -y lo hacenmucho- casi siempre se refieren al manejodel micro-sistema ecológico (comunidadecológica) directamente relacionado conla producción agrícola, específicamente, elsuelo y agua de la parcela. Las técnicaspropuestas como prácticas ecológicas:zanjas de coronación e infiltración, murosde retención, aplicación de abonos orgáni-
33
Forestería comunitaria y análisis de género
cos, construcción de terrazas, etc., son im-plementadas de manera directamente ins-trumental a la producción agrícola. O sea,que el objetivo principal de la implemen-tación de estas prácticas es mejorar y sos-tener la producción y el rendimiento deunos cuantos cultivos comerciales, mas noasí preservar el ecosistema en general.5
En el contexto de nuestro marco, lasexperiencias de conservación y desarrolloquedan muy incompletas, y los protagonis-tas que participan en nuestras discusionesacuerdan que la conservación de aguas,suelos o bosques no puede reducirse a unproblema técnico-económico, ni a unascuantas especies comerciales. Pero surgenmuchas preguntas. ¿Cómo podemos estu-diar, analizar y mejorar lo que está pasan-do en los niveles más generales del ecosis-tema? ¿Cómo podemos entender las cuen-cas, praderas, cerros, como entidades vivasy multifacéticas? ¿Qué metodologías nosayudan a explorar las relaciones entre es-tos ecosistemas complejos y la gente queforma parte de ellos?
Para entender mejor la situación,iluminamos las tendencias mencionadasdesde una perspectiva de género. En mu-chos casos andinos, los hombres tienden aconcentrar sus esfuerzos en la producciónde unos cuantos cultivos principales enparcelas agrícolas definidas, y en la extrac-ción de algunas especies de árboles y cier-tos animales de caza de los bosques, mien-tras las mujeres tienden a realizar el pasto-
reo, la recolección de leña, la recolecciónde flora y fauna silvestre, el lavado de ropay acarreo de agua, la producción de culti-vos secundarios en lugares dispersos, yotras actividades que dependen del mane-jo de sistemas más complejos como sonlos bosques, las praderas y los cerros. Enrelación al cuadro, entonces, los hombresgeneralmente tienen más interés y produ-cen un mayor impacto en los niveles másespecíficos del ecosistema, y las mujerestienen más interés y mayor impacto en losniveles generales. Siempre acordamos enque las diferentes relaciones que tienenmujeres y hombres con el ambiente no for-man una ecuación dual, sino que existenmuchos matices internos y bastante flexibi-lidad. Encontramos que, muchas veces,son las intervenciones externas las que ins-titucionalizan las diferencias de género.
En un estudio en Casas Viejas, Co-lombia, Carmen Tavera observa que el cul-tivo de pinos, fomentado por una institu-ción de apoyo, es responsabilidad princi-pal de los hombres. “En el trabajo forestalen tierras comunitarias participan funda-mentalmente los hombres, aunque algunasmujeres jóvenes colaboran en ciertos tra-bajos... Las mujeres mayores (todas madresde familia) contribuyen solamente prepa-rando y llevando la comida a sus esposose hijos durante la jornada de trabajo” (Ta-vera 1991:75). La autora describe el mane-jo y aprovechamiento directo de la made-ra como actividad realizada exclusivamen-te por los hombres. En contraste, las activi-
34
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
dades de las mujeres en Casas Viejas de-penden de una relación constante con bos-ques y áreas verdes extensivos y con unamayor biodiversidad. “Las mujeres de Ca-sas Viejas son las encargadas de la recolec-ción de leña, del acarreo del agua, del cui-dado de los animales domésticos... siem-bran y mantienen la huerta casera, que esclave para la alimentación y la salud de to-dos...”(Tavera 1991:79).
Está claro que la producción agríco-la y forestal -incluso el monocultivo- serealiza en un pequeño sistema de flora,fauna, material biótico y abiótico, queabarca una cierta biodiversidad. Sin em-bargo, observamos en las regiones andinasque el área dedicada a parcelas agrícolastiende a ser muy pequeña, en relación alárea silvopastoril, dentro del ecosistema enel que vive una comunidad. Así que lasmujeres, en sus actividades, tienden a ocu-parse de mayor diversidad ecológica y demayor superficie del entorno de la comu-nidad en términos de cobertura, biomasa ynúmero de especies de flora y fauna.
Es importante recordar que la situa-ción de cada comunidad está en un flujoconstante. En el ensayo de Alberto Escalan-te (1995) sobre la Amazonia boliviana, seobserva que los hombres participan perió-dicamente en la extracción de maderaspreciosas y animales de cuero y piel paraconseguir dinero, y que en esos momentoslas mujeres asumen mayor responsabilidaden el manejo de sistemas de recolección,
cultivo migrante y manejo de bosques pa-ra la existencia diaria. En situaciones demenor presión económica para la sobrevi-vencia o de menos oportunidades para laextracción comercial, la organización degénero en el trabajo diario, y en relacióncon el bosque, es más compartida; mien-tras las presiones y oportunidades econó-micas que vienen del exterior de la comu-nidad contribuyen a exagerar la divisiónde labor y espacios. Las oportunidadesmonetarias aprovechadas por los hombres,que influyen históricamente en la organi-zación de género y gestión ambiental enlas comunidades amazónicas estudiadas,fluctúan entre la recolección de goma ycastaña, el procesamiento y transporte dedrogas, la extracción de maderas, y otros.
Las tendencias identificadas en estoscontextos dan lugar a algunas observacio-nes interesantes en cuanto a los procesosde desarrollo. Una de ellas es que los pro-cesos históricos de modernización, comotambién los proyectos de desarrollo imple-mentados en América Latina, se han con-centrado en fortalecer a los hombres en elmanejo de elementos naturales específi-cos, como recursos para la producción,tendiendo a ignorar no solamente los com-ponentes femeninos, sino también las par-tes más grandes y diversas de los ecosiste-mas en los cuales ellas actúan. Las diferen-tes teorías tratan de argumentar quién vinoprimero, si la gallina o el huevo. ¿Es que,siendo machistas de un patriarcado, hemoscreado modelos de desarrollo que ignoran
35
Forestería comunitaria y análisis de género
la parte silvopastoril porque es femenina yporque despreciamos a las mujeres? ¿O esque, siendo capitalistas, hemos ignorado laparte silvopastoril porque, al estar asociadaprincipalmente a la reproducción, no ge-nera dinero en el corto plazo y no es valo-rada en nuestro sistema económico, y en-tonces la marginación de mujeres es ca-sual?
Esta polémica abre un debate com-plejo en el cual se consideran tres pregun-tas claves. 1. ¿Por qué el proceso históricode desarrollo rural en América Latina estáenfocado hacia elementos más específicosdel medio e ignora dimensiones importan-tes de los ecosistemas complejos? 2. ¿Porqué se han orientado la mayoría de los es-fuerzos de desarrollo a actividades mascu-linas y a hombres? 3. ¿Cuáles son las impli-caciones de estas dos tendencias para laparticipación, equidad y sostenibilidad desistemas socio-ecológicos en los procesosactuales de desarrollo?
Estas preguntas son tratadas desdevarias perspectivas en los otros ensayos deesta colección. En el siguiente ensayo,aplicamos el marco esquematizado aquí aun caso de modernización agrícola en va-lles interandinos. Continuamos con una se-rie de reflexiones metodológicas y con lalectura de diversos casos concretos enAmérica Latina, para después analizar di-mensiones de causa y consecuencia en eldebate entre diferentes interpretaciones yrespuestas al problema.
NOTAS
1 Entre las perspectivas que dan forma a nues-tra reflexión se destaca la conceptualizaciónde Teresita de Barbare, quien escribe “los sis-temas de género/sexo son los conjuntos deprácticas, símbolos, representaciones, nor-mas y valores sociales que las sociedades ela-boran a partir de la diferencia sexual anáto-mo fisiológica y que dan sentido a la satisfac-
36
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Llevo varios años explorando elanálisis de género en investigaciones decampo y en cursos de postgrado en los queenseño. En ambos casos me encuentro ensituación de colaborar con profesionalesdel desarrollo, creando un nexo entre lassituaciones y tareas concretas de ellos ymis ideas y visiones más académicas. Miobjetivo frente a esa colaboración no esproveer de información sobre género, sinomotivar a que los demás vean la informa-ción que ya tienen desde una nueva pers-pectiva, y cuestionen algunos supuestosbásicos que condicionan la interpretaciónde esa información. En América Latina delos 90, veo que muchos profesionales tie-nen una idea de lo que es género y am-biente, e incluso han participado de algúndiagnóstico o proyecto de género o de im-pacto ambiental. También encuentro que,frecuentemente, mi idea y mi práctica degénero y ambiente son muy distintas de lasde ellos.
En este ensayo comento unas inves-tigaciones en las cuales he tratado de desa-rrollar un acercamiento de género con lassiguientes características. Primero, en vez
de tomar como objeto a la mujer y sesgarnuestra visión hacia lo femenino, y para nolimitarnos a caracterizar los roles de muje-res y hombres como individuos, tratamosde aplicar la perspectiva de género a lascomplejas estrategias de vida familiar y co-munal. Segundo, dirigimos nuestra lecturade género al impacto sistémico de los pro-cesos de modernización agrícola, explo-rando así las múltiples relaciones existen-tes entre conocimientos, derechos, prácti-cas, símbolos, identidades, espacios, valo-res, tradiciones, leyes y recursos, las quehacen un sistema de género. Finalmente,en vez de introducir el género como unavariable más en el marco establecido, tra-tamos de repensar, desde una perspectivacrítica de género, varios aspectos del mar-co lógico y la teoría de causalidad subya-cente en los proyectos estudiados.
La práctica de género abarca, entreotras cosas, una nueva lectura de las reali-dades locales y de los procesos y proyec-tos de desarrollo que influyen sobre esasrealidades. Aquí comparto una visión quefui construyendo mediante una serie deconsultorías realizadas en una zona rural
37
II. MÁS ALLÁ DE LOS CAMBIOS INDICADOSEN LA MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA:
UN ESTUDIO DE CASO1
de Cochabamba. Mientras asesoraba lasinvestigaciones de una institución de desa-rrollo agrícola, estudié los sistemas agro-ecológicos locales para otra institución, yevalué el impacto ambiental de los proyec-tos financiados por una tercera organiza-ción.
En un primer momento, veremos có-mo la lectura de género nos permite anali-zar nuevas dimensiones de las estrategiasde vida y de gestión ambiental de las fami-lias locales. En un segundo paso, analiza-remos el impacto del proceso de moderni-zación agrícola que se generalizó en la re-gión durante los años 80, protagonizadopor las instituciones involucradas en el es-tudio, entre otras. Aquí descubrimos im-portantes impactos sistémicos y no planifi-cados que afectan profundamente los rolesy relaciones de género y de gestión am-biental, comprobando que incluso las ins-tituciones que no trabajan con género o fo-restería (o sea, que no reconocen cons-cientemente el enfoque o ideología de gé-nero y de forestería que ellas tienen) pro-vocan con sus intervenciones cambios sig-nificativas en los sistemas de género y demanejo forestal.
Analizando las estrategias de vida
o El contexto ecológico y cultural
Las experiencias comentadas sesitúan en una provincia del departamento
de Cochabamba, Bolivia, en una zona devalles interandinos donde las colinas divi-didas por riachuelos forman pendientesfuertes en estado muy avanzado de ero-sión. La altura promedio de la zona es de2800 msnm, y la precipitación mediaanual es de 590 mm.
En este lugar, como en muchas par-tes de los Andes, las estrategias (re)produc-tivas se basan en el manejo de la diversi-dad según múltiples ejes: geográfico, eco-nómico, biofísico, ecológico, genético, derubros productivos, entre otros. La diversi-ficación protege a las familias y comunida-des de riesgos omnipresentes, como las se-quías, heladas e inundaciones; y de las cri-sis económicas, como la hiperinflación, elajuste estructural y la fluctuación drásticade los precios de productos. En diferentespartes de los Andes y en diferentes contex-tos históricos, el manejo sociocultural detal diversidad ha sido realizado con distin-tos arreglos, en los cuales siempre figuranlas identidades y relaciones de género, es-pacio y etnicidad.
En la primera investigación realiza-da, comenzamos por analizar las relacio-nes de género presentes en la zona, en tér-minos funcionales, para descubrir en lacomplementariedad de género una racio-nalidad productiva, reproductiva, técnica,ecológica, económica y nutricional. Pero,con el tiempo, también vislumbramos di-mensiones simbólicas, sagradas y moralesen las relaciones de género; dimensiones
38
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
que trascienden el simple tú cuidas los ani-males y yo cultivo el trigo para que todoscomamos. Llegamos a explorar muchasmanifestaciones y dinámicas de comple-mentariedad de género, comprobando queen las vivencias de los valles cochabambi-nos, como en otras culturas, la comple-mentariedad y reciprocidad dan forma aroles y relaciones que también incluyeninequidad y explotación.
o De un listado de actividades por sexohacia una comprensión de las dinámicasrelacionales
Las estrategias de vida estudiadasinvolucran el manejo de diversas especiesanimales y vegetales, espacios geográficos,conocimientos, técnicas y modos de orga-nización. Se balancean distintas orienta-ciones económicas, como son: la venta co-mercial, el consumo familiar y las formasde intercambio dentro de la comunidad yfuera de ella, además de la migración, elcomercio y el trabajo asalariado. Pregunta-mos: ¿Cómo es que la gente maneja todoesto? ¿Es que cada persona domina todoslos aspectos, o existe una división de res-ponsabilidades, técnicas y conocimientosdentro y entre familias? Nuestra reflexiónenfoca el manejo de tal diversidad me-diante el sistema de género.
Un equipo institucional, con el cualcolaboré, comenzó su investigación con laaplicación de un diagnóstico clásico degénero, diseñado para caracterizar la divi-
sión de trabajo por sexo, el acceso y con-trol de recursos por sexo, los roles produc-tivos, reproductivos y comunales, etc. Nodebe sorprender que el intento por llenarlas fichas con la colaboración de mujeres yhombres locales causó confusión y desa-cuerdo generalizado, lo que imposibilitócumplir las tareas planteadas por la guía:listar los trabajos masculinos frente a losfemeninos, identificar los recursos quecontrola cada sexo, hacer horarios de tra-bajo para cada grupo, etc. Gracias a su ex-periencia y sensibilidad cultural, el equipono rechazó la idea de género, sino cuestio-nó los instrumentos diagnósticos que habíaescogido para estudiarlo, y replanteó su ta-rea como la búsqueda de expresiones degénero en el discurso y práctica locales.Entre los muchos resultados innovadoresque surgieron de la investigación, compar-timos aquí una nueva lectura de la divisiónde trabajo.
Mediante un proceso de reflexióncon individuos y comunidades locales, vi-mos que ciertos elementos, actividades yresponsabilidades son considerados feme-ninos o masculinos, pero que tambiénexiste colaboración al interior de éstas,además de una cierta flexibilidad y adapta-ción gradual. Logramos ver la división detrabajo como una serie de complementa-riedades, anidadas como las cajitas chinas:en cada nivel existe una responsabilidadprincipal asignada por sexo, pero tambiénuna participación diferenciada a nivel in-terno. Al nivel más general de rubros de
39
Más allá de los cambios indicados
producción, el dominio de la producciónagrícola tiende a ser más masculino, y losdominios de silvicultura y ganadería tien-den a ser más femeninos. Al mismo tiem-po, existen matices y complementarieda-des dentro de cada uno de estos rubros,que vinculan a los dos sexos en una inte-rrelación necesaria a múltiples niveles.
A fin de visualizar esta organizaciónpráctica de género a nivel de detalles con-cretos, enfocamos por el momento la laboragrícola. Los cultivos principales de estazona son la papa y el trigo, y de formacomplementaria se cultiva maíz, habas, ar-vejas, quinua, millmi, poroto, tarhui, laca-yote y otros. Los hombres tienden a tomarmayor responsabilidad de los cultivos prin-cipales, los cuales son sembrados en par-celas más grandes, y las mujeres se hacencargo de los cultivos complementarios,ubicados en rincones de tierra, laderas,huertas y espacios intercalados entre otroscultivos. Los cultivos principales son desti-nados en mayor proporción al mercado, ylos hombres manejan más su comercializa-ción, especialmente cuando es realizadamediante convenios institucionales. Loscultivos complementarios son destinadosprincipalmente al intercambio y a la ali-mentación familiar, en un manejo que lasmujeres expresan en términos de costum-bres sociales y gustos culinarios.
Dentro del rubro de cultivos prin-cipales también hay complementariedadentre los hombres, quienes manejan la
producción con semilla mejorada, y lasmujeres, quienes tienen un rol más impor-tante en la producción de variedades loca-les. Cada familia tiende a plantar una o dosvariedades de papa o trigo con semilla ge-néticamente mejorada, lo que asegura launiformidad de tamaño, peso y color parauna mejor venta en el mercado. En gene-ral, estas variedades producen alto rendi-miento, pero dependen de cantidades im-portantes de fertilizantes e insumos fitosa-nitarios, en muchos casos conseguidos deinstituciones por los agricultores (hom-bres), mediante el crédito. Las mismas fa-milias también manejan cantidades meno-res de otras variedades de cultivos princi-pales, que son genéticamente más diversasy resistentes a condiciones climáticas va-riables como las inundaciones, sequías,heladas, granizadas o plagas. La semillapara estas variedades es conseguida me-diante intercambio o es seleccionada y al-macenada en casa; en este campo las mu-jeres tienen conocimientos y responsabili-dades importantes. El manejo de estas va-riedades de cultivos principales asegura laalimentación familiar y permite una adap-tación gradual del germoplasma para aco-modar cambios ecológicos y sociales.
Dentro de cada cultivo y cada par-cela también existe diversidad e interde-pendencia del manejo, del conocimiento yde las prácticas técnicas. Mujeres y hom-bres trabajan juntos en muchas tareas decultivo, pero también existe especializa-ción. Con el trigo, por ejemplo, los hom-
40
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
bres tienden a preparar la tierra y a sem-brar, mientras el deshierbe es realizadoprincipalmente por mujeres y niños. En elcultivo de papa los hombres manejan elarado, mientras las mujeres siembran la se-milla y manejan la selección y almacena-miento. Además de un arreglo práctico, laasignación de labores tiene fuerte signifi-cado simbólico y cosmológico: en este ca-so notamos la consciente identificaciónentre la Pachamama, con sus esfuerzos defertilidad, y la mujer agricultora, que selec-ciona, maneja y siembra la semilla.
Estamos frente a una situación en laque existen numerosas actividades y res-ponsabilidades consideradas femeninas omasculinas, las cuales también suponenun nivel de coordinación interna. Al mis-mo tiempo destacamos la existencia deuna flexibilidad y una capacidad de adap-tación creativa a condiciones cambiantes,cuyas dinámicas contribuyen a la evolu-ción continua del sistema (re)productivo ysu organización de género.
o Las múltiples relaciones entre partes del sistema
Un simple listado de las labores yresponsabilidades de hombres y mujeresno se acerca, sin embargo, a ser un análi-sis de género, ni de un sistema productivo.El análisis está en las relaciones entre laspartes. Cuando enumeramos las múltiplesactividades que son parte del sistema agro-silvopastoril observado en la zona, éste pa-
rece poco eficiente en el marco de la agri-cultura comercial de países desarrollados,e incluso de la agricultura industrial delOriente de Bolivia, donde grandes empre-sas dedican sus recursos a cultivos o ani-males específicos, utilizan alta tecnologíae información científica especializada,compran insumos en volúmenes conside-rables y comercializan el producto en arre-glos financieros establecidos. A pesar de lamayor eficiencia de los sistemas moder-nos, los valles de Cochabamba se caracte-rizan por la ausencia de empresas agríco-las comerciales que se concentren en unrubro.2
Analizando las actuales estrategiascon las y los agricultores y profesionalesque trabajan en la zona, descubrimos rela-ciones internas que expresan otra lógica deeficiencia. Mencionaremos algunos ele-mentos para que veamos cómo funcionaesta lógica. Para comenzar, la complemen-tariedad entre la agricultura y la ganaderíaes muy conocida. La producción agrícolaprovee de alimento e ingresos a las perso-nas; los animales comen las chalas des-pués de la cosecha y también comen losdesperdicios de la cocina; una parte de losresiduos de la cosecha es guardada y utili-zada para los animales en época seca, y al-gunas partes verdes retornen al suelo paraaumentar el material orgánico. La produc-ción pecuaria también provee de alimenta-ción para las personas, materia prima paravestidos, cuero para herramientas, y sirvecomo un seguro económico que permite
41
Más allá de los cambios indicados
acceder a dinero para necesidades urgen-tes. El estiércol sirve en algunos casos paracombustible y, sobre todo, es indispensa-ble para regenerar la fertilidad de los sue-los agrícolas y silvícolas.
En contraste con la familiaridad quetienen para nosotros la interdependenciaentre agricultura y pecuaria, hemos subes-timado seriamente la importancia del ma-nejo silvícola en los sistemas rurales. Ca-minatas con las y los comuneros mostraronque para ellas y ellos el entorno ambientalno solamente incluye parcelas productivasy áreas de pastoreo, sino también senderosy canales bordeados de arbolitos y arbus-tos, corredores de arbustos y hierbas diver-sas, áreas verdes en pendiente, parcelasagrícolas en descanso y otros. Todas estasáreas son importantes: sirven para pastoreode los animales, como rompevientos paraevitar la erosión eólica y como barreras fí-sicas contra la erosión hídrica; son útilespara que aniden las aves silvestres, dansombra a los animales y humanos, son ba-rreras biológicas contra plagas que atacane infestan a los cultivos específicos y tam-bién producen leña, frutas, raíces, hierbasmedicinales, plantas para el comercio yotros productos. Las relaciones entre la sil-vicultura y otras actividades pasan desa-percibidas por muchas razones: una deellas es porque su valor en términos delmercado no es muy obvio, y otra porqueson principalmente las mujeres de la zonalas que invierten cantidades significativasde tiempo en tareas silvícolas, especial-
mente en relación al pastoreo y a la reco-lección de leña.
Existen muchos otros niveles decomplementariedad, como vemos en lastécnicas productivas practicadas por fami-lias del lugar. Un ejemplo común en elárea de estudio concierne al trigo, un ce-real con una morfología muy vulnerable ala erosión, cuyas raíces delgadas permitenque el viento y el agua se lleven el suelo dela parcela. Cuando una familia cultiva tri-go en pendiente se arriesga a perder mu-cho suelo, especialmente si usa tractor. Pa-ra responder a este problema, muchas fa-milias plantan cercos vivos de tarhui, qui-nua, millmi u otro cultivo más robusto al-rededor de la parcela de trigo, a fin de pro-tegerla tanto de la erosión como de los in-sectos y plagas. Mientras los hombres seocupan predominantemente del manejodel trigo, son las mujeres y las hijas quie-nes, por lo general, atienden a los cercosvivos.
El género también es clave en el ma-nejo de la diversidad genética. Los hom-bres, especialmente por sus relaciones ins-titucionales, son los que consiguen la se-milla mejorada ex situ. El manejo in situ degermoplasma -que responde a múltiplesfactores como la demanda del mercado,las necesidades familiares y las condicio-nes climatológicas y ecológicas- es efec-tuado por hombres y mujeres, con criteriosy técnicas complementarias. Las familiasagricultoras van evaluando y escogiendo
42
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
su materia genética continuamente: en al-gunos casos las mujeres o los hombres to-man la responsabilidad principal de dife-rentes cultivos o variedades, mientras queen otros, ellas y ellos reconocen y escogendiferentes calidades en la selección dentrode un cultivo (para un estudio paralelo, verWatson y Almanza).
La complementariedad tambiénabarca valores nutricionales. Los cultivosprincipales tienen un alto contenido de hi-dratos de carbono, que proporcionan calo-rías y energía, mientras los cultivos com-plementarios dan proteínas, vitaminas yminerales, necesarios, en cantidades me-nores. Las técnicas y gustos culinarios ba-lancean estos elementos en proporción,como también lo hacen la producción,trueque y compra de los alimentos quecomponen la alimentación familiar. De es-te modo, los conocimientos y técnicas gé-nero-específicos de la cultura culinaria sonun nexo crucial entre el balance alimenti-cio familiar y el manejo sostenible de losrecursos naturales y económicos.
En resumen, vimos que cada familiade la zona maneja una combinación de ru-bros, especies, espacios, conocimientos yresponsabilidades que tiene múltiples in-terdependencias y complementariedades.También comenzamos a entender que losroles y relaciones de género son crucialesen la administración y el manejo sostenidode esta diversidad.
Evaluando los impactos de la modernización agrícola
o Sistemas en dinámicas de cambio
Dirigimos ahora nuestra lectura degénero a los cambios que se están efec-tuando en las comunidades estudiadas, enrelación a las iniciativas de modernizaciónagrícola protagonizadas por agricultoreslocales y por instituciones de desarrollo.Primero es importante recalcar que las de-cisiones de los agricultores, así como tam-bién la actuación de las instituciones, se si-túan dentro de un contexto histórico depresiones y factores regionales, nacionalese incluso globales. Desde la Reforma Agra-ria de 1952, el Estado boliviano ha promo-vido políticas y programas dirigidos a in-tensificar la producción de los pequeñosagricultores e incrementar su oferta al mer-cado nacional. Agencias internacionales yorganizaciones no gubernamentales hancolaborado en transferir a los agricultoreslas técnicas e insumos modernos, desarro-llados para elevar la productividad y elrendimiento de ciertos cultivos.
Durante las últimas décadas, loscambios socioculturales también han con-tribuido a reforzar la participación campe-sina en la agricultura comercial. Pero,mientras las crecientes necesidades deconsumo de las familias rurales motivanuna mayor participación comercial, el ba-lance desfavorable del mercado reduceproporcionalmente los beneficios de tal
43
Más allá de los cambios indicados
participación. Muchos estudios demues-tran que, en términos del mercado, los pro-ductos primarios y el trabajo no calificadovalen cada vez menos, en relación a losproductos comerciales e industriales con-sumidos por las familias rurales. Lo que noentendemos bien es cómo la mayor parti-cipación en mercados agrícolas afecta alos sistemas locales en términos de género.
Debido a que el proceso históricodel desarrollo agrícola es demasiado am-plio y complejo para analizarlo aquí, to-mamos ciertos aspectos de proyectos espe-cíficos de desarrollo agrícola como ejem-plos puntuales del proceso. Consideramosdos tipos de acercamiento institucionalpresentes en la zona estudiada: primero,está la práctica convencional dirigida a losagricultores varones; y, segundo, la prácti-ca de una de las instituciones que comen-zó a hacer esfuerzos para incorporar a mu-jeres en sus actividades. El análisis de estosdos tipos de práctica, desde una perspecti-va de género revela coincidencias sorpren-dentes e impactos imprevistos, unos positi-vos y otros profundamente negativos.
Como ejemplo, analicemos breve-mente la promoción de la producción desemilla de trigo certificada por parte deuna institución de desarrollo agrícola, quecomparte muchas características con otrasque trabajan en la zona. Durante los años80, con el objetivo general de mejorar elnivel de vida de las comunidades median-te el incremento de ingresos familiares, la
institución promovió el cultivo de semillade trigo, ofreciendo asistencia técnica ypaquetes de insumos a crédito a los hom-bres locales. También apoyó a los sindica-tos campesinos y a las asociaciones deproductores de trigo, cuyos participanteseran casi exclusivamente hombres.
En esa época, la institución logróimportantes metas operativas, principal-mente en el número de hectáreas cultiva-das y de toneladas de semilla de trigo pro-ducidas. También se vio que los ingresosbrutos de las familias participantes subie-ron y que las asociaciones de productoresse fortalecieron. Según los indicadores delproyecto, el apoyo parece todo un éxito.Dentro del marco lógico del proyecto, esteéxito se debería traducir automáticamenteen una mejora en el nivel de vida de las fa-milias de los participantes.
Pero surge un problema cuando elmarco lógico no muestra cómo la imple-mentación exitosa de los paquetes mejorala seguridad alimentaria y energética de lasfamilias, la salud de sus miembros, las re-laciones familiares y comunales, y muchosotros factores. Aquí ampliamos el marcode evaluación del impacto con algunascuestiones adicionales. ¿Cómo se afecta ala sostenibilidad social y ecológica de lascomunidades? ¿Cómo ha cambiado el bie-nestar y equilibrio del sistema entero, in-cluyendo las actividades, espacios y recur-sos que no entran en las actividades delproyecto? ¿Qué pasa con los grupos y ac-
44
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
tores sociales que no participaron de lasactividades y los beneficios del proyecto?
o Los impactos sistémicos del incrementode la producción comercial
Volviendo a nuestra caracterizacióninicial de la estrategia de vida diversificadaen la zona, vemos que el apoyo y el im-pacto de este proyecto, como los de otrosque fueron realizados en la zona, han sidodirigidos a unos y no a otros rubros pro-ductivos y dominios de género. Se fortale-ció la producción agrícola, mas no así lasilvicultura ni la pecuaria; se fortaleció laproducción comercial, mas no la destinadaal consumo familiar y al intercambio; sefortaleció el monocultivo de unas varieda-des, mas no la diversidad genética ni laasociación de cultivos complementarios.En términos de género, se apoyó y se forta-leció casi exclusivamente las actividadesmasculinas, a nivel individual y organiza-cional, mas no así las femeninas.
¿Qué consecuencias tiene el fortale-cimiento de sólo determinados rubros ygrupos sociales sobre el resto del sistema?En cuanto a la silvicultura, se constata quese van talando y desforestando los cerros,cuencas y corredores verdes, y que la ero-sión se ha intensificado notablemente. Lasmujeres pasan más tiempo buscando leñay degradan cada vez más los bosquecillosde la comunidad. La reducción de pastiza-les, por la apertura de nuevas parcelasagrícolas y la erosión de los cerros, tam-
bién está perjudicando la producción pe-cuaria. En la actividad pastoril, las mujerestienen que llevar sus ovejas a lugares másdistantes para alimentarlas y, como conse-cuencia, éstas pierden peso y se enfermanmás. Muchas familias se ven forzadas a dara sus animales en partido3 a parientes oconocidos, y el estiércol se queda en otracomunidad, disminuyendo el abono orgá-nico y la posibilidad de regenerar los sue-los para sostener la producción agrícola.Menos cantidad de ganado menor implicamenos proteínas en la dieta familiar, lo queafecta sobre todo al desarrollo físico ymental de los niños, y con esto a la soste-nibilidad de la labor familiar.
Dentro de la agricultura se nota unareducción de cultivos complementarios,en términos de superficie y variedad, queafecta sobre todo el manejo de la cocina.Lo que es más, para lograr la certificaciónuna parcela de trigo semilla no debe sufrirhibridación accidental por polen ajeno lle-vado por el viento, así que se redujo tam-bién el cultivo de diversas variedades detrigo que eran importantes para la cocinafamiliar y el intercambio.
El incremento de ingresos, que apa-rece como indicador prioritario en muchosproyectos, de hecho conlleva otros cam-bios en el sistema económico familiar. Enlas familias productoras de semilla, porejemplo, crecieron los riesgos económicosrelacionados con la inversión en insumosmediante el crédito. Durante los últimos
45
Más allá de los cambios indicados
años, varias catástrofes -una granizadafuerte que rompió las estacas de trigo y lacompetencia de otra variedad de semillamás deseada- azotaron a los semilleristas.Este tipo de desastres no son infrecuente enlos Andes, pero esta vez los agricultoresquedaron aplastados por las deudas y conpocas alternativas para superar la situa-ción, debido a la disminución de sus rela-ciones de intercambio y de producción pa-ra consumo familiar.
o Las identidades y relaciones de género
La modernización y comercializa-ción de la producción rural está avanzan-do en toda América Latina, y con ellas, elreconocimiento de que los cambios brus-cos en el manejo de recursos pueden con-tribuir a desajustes ecológicos, a la pérdidade especies biológicas, a la inseguridadalimentaria y a una mayor dependencia deinsumos agrícolas y alimentos comprados.Lo que no se ha evaluado suficientementees de qué manera estos cambios ambienta-les y económicos están ligados a cambiosen los sistemas de género.
Ahora nos toca preguntar: ¿Qué im-pacto de género tiene el modelo de desa-rrollo ejemplificado en el caso menciona-do? ¿Cómo afecta a las identidades y a lavaloración de cada miembro de la familia,a las relaciones familiares y comunales?Los hombres participantes obviamente fue-ron afectados por su interacción con agen-tes externos, y por los recursos y propues-
tas que ellos llevaban. Es importante en-tender que los impactos cognitivos, ideoló-gicos, económicos, tecnológicos, políticos,etc., ocurridos en cada hombre no se limi-tan a su persona individual, sino que afec-tan las relaciones que ellos mantienen consus familiares y vecinos. Las mujeres noparticiparon mucho en la fase del proyec-to mencionado, y supuestamente el impac-to sobre ellas se limitaría a los beneficiosde goteo de un mayor ingreso familiar. Sinembargo, comenzamos a vislumbrar im-pactos secundarios muy serios: las áreasverdes se han reducido para dar campo anuevas parcelas, donde se hace más efi-ciente usar tractores, lo cual disminuye ladisponibilidad de leña, forraje, hierbas cu-linarias y medicinales utilizadas por lasmujeres. Las ovejas tienen que pastar a va-rios kilómetros de distancia, lo que implicaun incremento de energía y tiempo gasta-do en el pastoreo. Debido a que el cultivode trigo certificado requiere mayor trabajode deshierbe, las mujeres y niños encarga-dos de esta labor tienen menos tiempo pa-ra atender los cultivos complementarios, elganado y la silvicultura.
Mientras las mujeres pierden accesoa recursos claves, y los recursos a los queacceden son degradados, su productividady eficiencia disminuye, junto con su habi-lidad de proveer alimentación a la familiay al ganado, y de asegurar la fertilidad y sa-lud de los suelos, animales y personas, to-das ellas responsabilidades claves para suidentidad de género. Comenzamos a sos-
46
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
pechar que los impactos sistémicos de lamodernización agrícola tienen alguna rela-ción con las quejas que escuchábamos demujeres de las comunidades: “Mi esposome pega porque no cocino bien, como co-cinaban antes”; “Mi suegra me riñe porqueno puedo hacer reproducir el hato comohizo ella”; “Mi niño se enfermó porque letenía que dejar todo el día mientras yo ibaal monte con mis ovejas y cargando al be-bé”.
En este caso, como en otros, la in-troducción de nuevas variedades, tecnolo-gías y créditos no es neutra en términos decultura ni de género, sino que implicacambios profundos en los roles y valoresde la gente. El hombre es visto como pro-ductor por los profesionales de desarrollo yen las asociaciones de productores y, portanto, a él se le otorgan los recursos encuestión. Las mujeres encaran el desafíode asegurar la salud, la nutrición y las fuer-zas familiares, así como de regenerar lafertilidad de los suelos y hacer multiplicarlos hatos, con una base de recursos reduci-da y degradada. Este esfuerzo no aparececomo productivo en los indicadores delproyecto, y no es apoyado. La valoracióndesigual de estos roles por parte de los pro-yectos, es internalizada por las mujeres ylos hombres locales. Un habitante de lazona comentó: “Los gastos para fertilizan-tes y para alimentos para la familia han au-mentado, y [los hombres] tenemos que ga-nar cada vez más para hacer estas com-pras. Antes se hacía todo en casa”. La ten-
dencia a que los varones se responsabili-cen más por la compra de fertilizantes yalimentos (antes provistos por mujeres) so-cava los valores femeninos de fertilidad ycapacidad de nutrir, por los cuales se iden-tifica a las mujeres con la Pachamama.
Cuando un diagnóstico de género seconcentra en las relaciones entre hombresy mujeres, al punto de ignorar otras rela-ciones vitales para el sistema, resulta muylimitado. Así que aplicamos la misma lec-tura de género para iluminar otras relacio-nes de diferencia que son importantes enlas dinámicas de cambio. Ya mencionamoslas relaciones inequitativas del mercado,por las cuales los productos agrícolas sonvendidos a precios que no devuelven ener-gía suficiente para reproducir la fuerza fa-miliar y regenerar los recursos naturalesutilizados para producir esos bienes.
Otras relaciones inequitativas sonlas de diferencias socioeconómicas entrefamilias. En las comunidades estudiadas,las familias más pobres no han protagoni-zado la expansión de la agricultura comer-cial, ni se han beneficiado de sus frutos.Además de vender su labor familiar, ellasse dedican al pastoreo del ganado de otrasfamilias y a la recolección de leña para laventa, actividades dependientes de tierrascomunales. Así que la reducción y degra-dación de áreas de acceso comunal afectaa los pobladores más pobres en forma des-proporcionada, haciendo que con sus acti-vidades se degraden más todavía los recur-
47
Más allá de los cambios indicados
sos naturales restantes. Como resultado,proliferan informes que aseguran que “loscampesinos pobres”, junto con “la mujercampesina”, son los principales destructo-res del medio ambiente.
Nuestra evaluación de los procesosde modernización agrícola en una zonadeterminada identifica una serie de impac-tos sistémicos aparentemente negativos,muchos de ellos ya reconocidos en térmi-nos generales, pero poco examinados des-de una perspectiva de género. Reconocerestos impactos puede llevar a respuestasque van desde ajustar los proyectos de de-sarrollo hasta rechazar el desarrollo en sí.Cada persona tiene que formar una res-puesta coincidente con su propia perspec-tiva y posibilidades. Sin embargo, vale lapena recordar que no existe una comuni-dad en el mundo dentro de la cual lasprácticas, valores e identidades culturalesy de género no hayan ido evolucionandodurante toda la historia de su existencia.Tenemos poca posibilidad de detener elcambio -y en este momento histórico, tam-poco podemos detener el desarrollo-, perosí podemos dejar de promover el desarro-llo desequilibrado y no sostenible.
De mujer en el desarrollo hacia unnuevo desarrollo con perspectivade género
En sus intentos de enfrentar los pro-blemas sufridos por las mujeres locales eintroducir un enfoque de género en el pro-
yecto de trigo, la institución comentada su-frió una trayectoria difícil y llena de leccio-nes importantes. Al final de los años 80, secomenzó a desagregar por sexo ciertos in-dicadores de monitoreo y evaluación, re-velando un sesgo masculino en el proyec-to y la exclusión casi total de mujeres. Estainstitución, como muchas otras de la épo-ca, se fijó como una nueva meta “incorpo-rar a las mujeres en el desarrollo”. Ofreciócapacitación técnico-productiva a las mu-jeres que querían ser semilleristas, otorgópaquetes de insumos a crédito a las muje-res que calificaban, y apoyó la organiza-ción de asociaciones de mujeres producto-ras de semilla de trigo. En respuesta a losnuevos desafíos de reunir, capacitar y tra-bajar con mujeres, la institución formó unDepartamento de Género, cuyos integran-tes se dedicaron a estudiar la situación delas mujeres, y desarrollar nuevos métodospara trabajar con ellas.
Entre los efectos positivos de estaprimera etapa de trabajo con mujeres figu-ran la generación de un conocimiento ins-titucional mucho más completo sobre lasvivencias y dinámicas de las comunidades,y el apoyo a lideresas y organizaciones fe-meninas que últimamente han tomado ca-minos distintos a los previstos por la insti-tución. Hoy día, más de cinco años des-pués de los primeros intentos por organizarmujeres semilleristas, en algunas comuni-dades se destaca una participación y unainiciativa femeninas que son de primeraimportancia en el trabajo más integral y
48
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
participativo que la institución realiza ac-tualmente.
En cuanto a los impactos negativossobre el sistema de género, la sorpresa esque los problemas vinculados con la incor-poración de mujeres en este proyecto soncasi los mismos que resultaron de la parti-cipación de sólo hombres. Con la aperturade la producción de semilla a mujeres, seduplicó la cantidad de paquetes imple-mentados por las familias con más recur-sos, con la consecuencia directa de reducirla diversidad (re)productiva familiar, perju-dicando aún más las actividades y recursostradicionalmente femeninos. Subrayamosque no constituye un problema cambiarlos roles y actividades femeninas, el pro-blema surge cuando estos cambios no sonparte de una evolución balanceada del sis-tema.
Algunos técnicos de la instituciónadvirtieron el peligro de que, como resul-tado de su participación en la producciónde semilla, estas mujeres descuiden susresponsabilidades familiares. Es verdadque en muchos procesos de moderniza-ción -no sólo con los proyectos- las muje-res se ven forzadas a dejar de lado una am-plia gama de actividades vitales para elsostenimiento de sus familias y comunida-des. Este hecho es utilizado para argumen-tar que no se debe incorporar a las mujeresen actividades de desarrollo. Yo creo queel hecho nos dice, más bien, que se debencambiar los marcos y proyectos de desa-
rrollo para apoyar también las actividadesde mujeres, actividades necesarias para re-producir los sistemas de vida en términosbiológicos, físicos, ecológicos, alimenta-rios y culturales.
Obviamente, la incorporación demujeres a un proyecto masculino desplazaaún más el dominio y el aporte femenino,que ya fue marginado por el proyecto ini-cial. Sin embargo, y como siempre, las co-sas no son tan blanco y negro. Existen fa-milias en la zona -y dentro de ellas, muje-res- que sienten haber mejorado su vida enla última década, específicamente graciasal proyecto de modernización agrícola. Enalgunas familias de mayores recursos, don-de marido y mujer implementaron paque-tes de insumos a crédito, han surgido nue-vos arreglos familiares que sí parecen favo-recer a las mujeres. En suma, el manejo desemilla comercial ha permitido mayoresingresos familiares, y con ese dinero la fa-milia compra alimentos e insumos, contra-ta otras mujeres para hacer las tareas do-mésticas y entrega su hato al cuidado deparientes más pobres. La mujer se ve libe-rada de su trabajo tradicional (que viene aser tan difícil últimamente) y puede dedi-carse al comercio o a otras actividades queimplican más poder, mejor estatus y, sobretodo, más dinero.
Otra vez recalcamos que la lecturade género no se debe limitar a las relacio-nes entre esposo y esposa, sino que debeiluminar todas las relaciones vigentes en
49
Más allá de los cambios indicados
un escenario. Una lectura más comprensi-va revela que la condición mejorada de lamujer semillerista, que acabamos de vis-lumbrar, se basa en un acceso cada vezmenos equitativo a los recursos naturales,financieros, educacionales, etc. a nivel dela comunidad. El acceso de ciertas familiasa doble cuota de insumos y apoyo técnicoexageró los procesos de diferenciación en-tre familias en la comunidad: mientras al-gunas de ellas se vuelven más ricas, otrasse quedan atrás y se ven forzadas a vendersu mano de obra a las primeras. La mujersemillerista ya es jefa de sus vecinas, aquienes contrata para cocinar, lavar ropa,etc. Otra vez, es un proceso de diferencia-ción socioeconómica muy conocido en re-lación a los procesos de modernizaciónagraria; un proceso que ha socavado la so-lidaridad y colaboración comunal en mu-chas comunidades cochabambinas, y tam-bién un proceso que no ha sido analizadodebidamente en relación a las dinámicasde género.
Lecciones para reflexionar
Nuestro intento por entender lasrealidades de vida y los procesos de cam-bio en una zona, desde una perspectiva degénero, da lugar a varias lecciones. Entreellas destacamos que el género va muchomás allá de las mujeres, pues todas las par-tes de la vida están interrelacionadas, y eshora de repensar el marco lógico y su teo-ría de causalidad.
o Género va mucho más allá de las mujeres
Cuando los procesos y proyectos dedesarrollo favorecen y fortalecen a un grupoa costa de otros, el problema no es sólo deinjusticia social para el grupo marginado oexplotado. Los desequilibrios creados por es-te tipo de desarrollo perjudican el bienestar yla sostenibilidad de todas las partes del siste-ma de vida, incluso de las que han sido favo-recidas en el corto plazo. Un hombre, ennuestro ejemplo, pudo haber recibido toda lacapacitación, crédito, insumos, apoyo técni-co, etc. ofrecidos por la institución; pudo ha-ber acaparado una parte mayor de los recur-sos familiares y comunales y ganado más di-nero con la venta de su producto. Pero su vi-da no necesariamente mejora a mediano olargo plazo. Debido a que el proceso decambio no fue integral ni balanceado, el mis-mo hombre se ve vulnerable al empeora-miento de la calidad y seguridad alimentaria,del ambiente ecológico, de la calidad de susrecursos naturales y de la solidaridad comu-nitaria. También puede sufrir mayores riesgoseconómicos y tensiones familiares.
Así que la necesidad y la justificaciónpara realizar una lectura de género, y acer-carse a los sistemas de vida locales de formamás integral y más humana, no se limitan enabsoluto a la reivindicación de las mujeres oa la caridad para los grupos pobres. Es un pa-so vital para la supervivencia y la sostenibili-dad de toda la población.
50
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
o Todas las partes de la vida están interre-lacionadas
Lo importante es entender el cam-bio en forma más completa y relacional.En vez de ver sólo los costos y beneficioseconómicos de un nuevo cultivo, se debever también los complejos cambios impli-cados por la introducción de tal cultivo:cambios en la organización laboral, en ladistribución y manejo de recursos natura-les, humanos y económicos; los símbolos yvalores familiares y comunales; y otros. Escomún, en el desarrollo, pretender la pro-moción de cambios tecnológicos y econó-micos sin afectar la cultura y las relacionesíntimas de la gente. Un análisis sistémicodemuestra que es ingenuo creer en estaposibilidad, y es hipócrita promover cam-bios tecnológicos y, al mismo tiempo, ig-norar o negar cambios de género.
Ver relaciones entre todas las partesdel sistema de vida también implica supe-rar el divorcio entre las ciencias sociales ynaturales, entre los proyectos técnicos ylos humanos. Para la gente en las comuni-dades estudiadas, el comportamiento so-cial y las relaciones entre grupos humanostienen mucho que ver con el equilibrioecológico. Sus prácticas, observaciones yrituales expresan la creencia de que las re-laciones sociales desequilibradas (de géne-ro y otras) perjudican la productividad ysostenibilidad de la vida. Conviene quenosotros también reconozcamos que el de-sequilibrio social es un factor principal en
la destrucción ecológica, no sólo a nivellocal sino también global. En el contextoque vivimos, un grupo social tiene accesoy control sobre muchos recursos y los uti-liza para fines de acumulación capitalista,y otro grupo tiene acceso a recursos tan li-mitados que no puede manejarlos adecua-damente para la supervivencia y reproduc-ción de su vida. Ambos grupos destruyenel medio -el rico y el pobre; el hombre y lamujer- y, en última instancia, ambos sufrenlas consecuencias.
o Es hora de repensar el marco lógico y suteoría de causalidad
Durante décadas el concepto delimpacto de desarrollo agrícola se expresóasí: “Conseguir que los campesinos pro-duzcan más, causa un incremento en el in-greso familiar que causa una mejora en elnivel de vida”. Ahora se ofrece una versióndel mismo desagregada por sexo: “Conse-guir que las mujeres ganen dinero causaque ellas cuiden mejor a sus familias, loque causa una mejora en el nivel de vida,y a su vez causa un incremento en el res-peto y autoestima de las mujeres”. Esta ver-sión sí logra insertar a las mujeres en el de-sarrollo, pero dentro de una lógica predo-minantemente masculina y moderno-occi-dental.
El análisis de género revela que eldominante concepto lógico de impactounidireccional no es adecuado para vincu-lar un cambio específico, por ejemplo, el
51
Más allá de los cambios indicados
incremento de ingresos familiares, con uncambio mucho más complejo, como es elmejoramiento de la calidad de vida. Nece-sitamos un marco analítico multifacético,relacional y dinámico para entender (o tra-tar de modificar) los complejos procesosde cambio observados en el campo. Géne-ro, concebido como un concepto eminen-temente relacional, y desarrollo, como unproceso histórico eminentemente dinámi-co, dan pautas para un marco alternativo.Género y desarrollo nos permiten ver quelos procesos de cambio son generados yexpresados mediante relaciones dialécti-cas, en las que la causalidad es de influen-cia recíproca y cíclica entre hombre y mu-jer, entre diferentes actividades y rubros,entre cultura y naturaleza, entre la produc-ción y la reproducción, entre diferentesmiembros de la comunidad y grupos socia-les del país, y entre profesionales de desa-rrollo y actores locales.
Cuando llegó a ser claro que el de-sarrollo estaba produciendo impactos de-sequilibrantes en los sistemas de género, seplanteó como respuesta incorporar tam-bién a las mujeres en los procesos de desa-rrollo existentes. En ese momento, no seentendía bien hasta qué punto estos proce-sos de desarrollo eran sesgados, inequitati-vos e insostenibles en sí y, en consecuen-cia, hasta qué punto realmente sería un fa-vor a las mujeres invitarlas a participar detal proceso. (Ellas sí han debido entenderalgo, porque en diferentes lugares de Amé-rica Latina hubo conflicto y resistencia a
los intentos por incorporar a las mujeres enlos proyectos de desarrollo existentes, y nosólo por parte de los maridos).
Con la evolución del concepto y lapráctica de género, comenzamos a desa-rrollar un análisis diferente que va más alláde insertar a las mujeres en los procesosdominantes: va hacia una relectura de lasituación y a una transformación de losprocesos, objetivos y teorías básicas denuestros modelos de desarrollo.
NOTAS
1 Este ensayo fue publicado en el libro Teoríasy prácticas de género: Una conversación dia-léctica, editado por Susan Paulson y MónicaCrespo, publicado por la Embajada Real deLos Países Bajos, Bolivia, 1997.
2 En esta zona hubo haciendas con produccióncomercial extensiva, pero muchas de éstascomenzaron a deshacerse a finales del sigloXIX, parcialmente debido a problemas desostenibilidad ecológica. En su lugar se difun-dieron pequeños sistemas familiares muy di-versificados, como forma que predominahasta hoy día (Larson 1988).
3 El término en partido se refiere a una varie-dad de arreglos entre dos o más familias, enla que cada familia aporta ciertos recursos yaccede a otros a fin de realizar una actividadproductiva. En el caso mencionado aquí, unafamilia que no tiene acceso a suficiente áreaverde, o que no cuenta con la labor familiarrequerida para pastar sus animales, presta to-do o parte de su hato a otra familia, la cualcuida a los animales a cambio de algunas delos crías, estiércol u otra recompensa.
52
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
En este ensayo reflexionamos sobrela evolución de las metodologías emplea-das en el trabajo con género y con gestiónforestal, a fin de esclarecer los avances yreevaluar algunos aportes a la luz de losdesafíos que hoy vivimos. El argumentocentral, es que el cruce fértil entre géneroy forestería depende del desarrollo para-digmático de esos dos campos hacia acer-camientos más amplios e integrales. Lasmetodologías de investigación y acción in-volucran muchas cosas, entre ellas el enfo-que -cómo definimos el objeto de nuestroestudio o acción- y el proceso -cómo rea-lizamos nuestro estudio o acción-. Comoinvestigadores y trabajadores que apoya-mos comunidades rurales, somos actoresen un proceso de cambio metodológico yafrontamos el reto de encarar enfoques ca-da vez más multifacéticos y procesos cadavez más participativos. Una de las interro-gantes más provocativas surgidas de estaevolución metodológica es el cuestiona-miento de la división misma entre enfoquey proceso.
En los últimos diez años, las meto-dologías en relación al género y a la fores-
tería han cambiado de manera significati-va. El enfoque social se inició con la cate-goría mujer, se transformó en mujeres yhombres, y ahora comienza a abarcar sis-temas integrales de género. El enfoque na-tural se inició con árboles, se reorientó ha-cia bosques, y ahora comienza a abarcarsistemas ecológicos integrales, así comonormas, reglas y organización social de sumanejo. Este cambio de enfoques reflejamodificaciones en nuestros paradigmascientíficos, es decir, en las categorías y es-tructuras que utilizamos para ordenar y darsignificación al mundo. Estamos en el um-bral de un cambio paradigmático hacia unenfoque más holístico, que supere el divor-cio entre lo social y lo natural para articu-larlos en forma dinámica.
Nuestros procesos metodológicostambién han ido transformándose, espe-cialmente con relación a sus bases episte-mológicas: los supuestos sobre cómo co-nocemos el mundo o al otro. Durante mu-cho tiempo pretendimos conocer las reali-dades de gentes y bosques locales con mé-todos empíricos, en una postura de objeti-vidad. Entendamos a la producción del co-
53
III. REFLEXIONES METODOLÓGICAS Y EPISTEMOLÓGICAS SOBRE GÉNERO Y
FORESTERÍA COMUNITARIA1
nocimiento como un proceso de descubri-miento de verdades absolutas, mediante laobservación y medición objetiva a cargodel científico. Paulatinamente, comenza-mos a elaborar métodos para incorporarinformación y opiniones de actores localesen nuestros procesos de conocimiento.Nuestro próximo avance epistemológicoes buscar diálogos entre saberes, dentro delos cuales, las y los actores locales no sola-mente contribuyan a llenar nuestros esque-mas con información, sino que ayuden aformular las preguntas y a estructurar losmismos procesos de conocimiento. Un as-pecto crucial de ese diálogo será ampliarel concepto: conocer más allá de la dimen-sión científica convencional para abarcaraproximaciones contemplativas, creativas,subjetivas, experimentales y rituales, tantoal mundo natural como al otro.
Esta evolución de enfoques y proce-sos metodológicos es influida por precep-tos culturales basados en nuestras tradicio-nes científicas y disciplinas académicas,así como también en las culturas y socie-dades dentro de las cuales vivimos y actua-mos. Veamos algunos aspectos concretosdel proceso.
La evolución de los enfoques sociales
o La mujer
En los primeros estudios y proyectossobre la mujer se tendía a manejar un en-
foque esencialista, basado en la identidadbiológica del objeto de estudio. Los traba-jos dirigidos hacia la mujer y control depoblación, o a la mujer y necesidades bá-sicas, por ejemplo, se concentraron en lascaracterísticas universales de la mujer co-mo gestante y madre. Gradualmente se re-conoció la importancia de distinguir entrediferentes grupos de mujeres caracteriza-dos por particularidades étnicas, de clase,nacionalidad, profesión, etc. Este avanceconceptual contribuyó al reconocimientode que muchas de las características de lavivencia femenina son culturales e históri-cas, que cambian en relación a otros facto-res y pueden ser modificadas.
A partir de allí se construyeron teo-rías y métodos para estudiar e influir en lasdiversas vivencias femeninas. Entre los ins-trumentos importantes, están la distinciónentre la condición concreta de las mujeresy su posición relativa en la sociedad. Para-lelamente, y a nivel de acción, se distin-guió entre las necesidades prácticas y es-tratégicas de mujeres en diferentes situa-ciones. Se exploró las relaciones entre mu-jeres y sus entornos, mediante estudios decasos descriptivos e historias de vida.
o Género: mujeres y hombres
Con el surgimiento del enfoque degénero se comienza a estudiar y trabajarcon mujeres y hombres, como actores conroles e identidades interdependientes a ni-vel funcional y significativo. Los trabajos
54
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
con enfoque de género abarcan las carac-terísticas biológicas y los roles culturalesde las mujeres y los hombres, y se inicia undebate hasta ahora no resuelto sobre la re-lación entre los determinantes biológicos ylos culturales.
Entre los instrumentos metodológi-cos más importantes de esta etapa, estánlos que permiten generar información so-bre los espacios, horarios y ciclos de traba-jo de mujeres y hombres; la división gené-rica de labores, responsabilidades y deci-siones, y las diferencias en el acceso y con-trol de recursos por parte de hombres ymujeres. La “Guía metodológica para in-corporar la dimensión de género en el ci-clo de proyectos forestales participativos”(Balarezo 1994), presenta un amplio porta-folio de estos instrumentos. En los últimosaños, numerosos estudios y proyectos hanutilizado esos parámetros para el análisisde género, desarrollando una comprensiónmucho más completa y dinámica de lascomunidades y del manejo de los recursosnaturales y forestales.
o Sistemas integrales de género
Conociendo mejor las realidades demujeres y hombres en diversas comunida-des, comenzamos a extender el enfoquepara comprender fuerzas y fenómenos adi-cionales. Actualmente estamos explorandolos vínculos entre los roles de mujeres yhombres concretos y los sistemas de géne-ro a nivel cultural e histórico.
Al implementar proyectos que bus-can promover una mayor equidad entremujeres y hombres en contextos locales,chocamos con el hecho de que el impactoobtenido en ambos grupos no es siempresuficiente para lograr cambios positivos yduraderos. Si queremos responder a losproblemas de las mujeres (empobreci-miento, marginación, falta de recursos,educación, participación política, etc.) o alas desigualdades entre hombres y mujeresdentro de las familias y comunidades (des-balances en el poder, acceso, control, de-cisión, representación y capacitación, en-tre otros), tenemos que tomar en cuenta nosolamente a mujeres y a hombres, sinotambién a los elementos estructurales y sis-temas mucho más complejos. Son éstos losque producen y reproducen la desigualdadde género, y la condición y posición de in-ferioridad de las mujeres.
Veamos un ejemplo concreto. Enuna comunidad, los hombres tienen con-trol y tenencia legal de casi todas las par-celas cultivables y de los terrenos refores-tados con pinos. Esta información, en sí,sería valiosa para diseñar e implementarproyectos agrícolas y forestales. Pero sirealmente queremos entender la situaciónsocial-ecológica en términos de género, te-nemos que ver estos datos de tenencia entérminos más sistémicos: ¿Quién controlala semilla, los troncos, las ramas? ¿Quiénes dueño de los hatos de ganado, las casasy otros? ¿Qué importancia tienen los dife-rentes recursos en los sistemas locales de
55
Reflexiones metodológicas y epistemológicas
(re)producción, y cómo son balanceados?¿Cuál es la seguridad y el estado legal delcontrol y de usufructo sobre el terreno?¿Qué diferencia existe entre los tipos de te-nencia de unos hombres y de otros?
También tendríamos que explorarlos elementos que estructuran el control delos hombres sobre la tierra: la legislaciónnacional sobre tenencia de tierras; el im-pacto de reformas agrarias o proyectos na-cionales de colonización; los patrones tra-dicionales de parentesco, residencia y he-rencia; el código familiar nacional y la re-glamentación legal de la herencia; loscambios de la presión demográfica; la sim-bología religiosa y cosmológica de ele-mentos de la naturaleza, como la tierra ylos árboles; y la injerencia de institucionesde conservación y desarrollo con sus fon-dos y proyectos. Así podríamos comenzara ver los factores e identificar a las institu-ciones que condicionan la exclusión de lasmujeres en la asignación social de ciertosrecursos.
En la actualidad, cada investigadory trabajador de campo ya toma en cuentaalgunos de estos factores de manera intui-tiva. El desafío que nos toca es sistemati-zarlos, dentro de un acercamiento más in-tegral que permita analizar los sistemas degénero e incidir de manera positiva enellos.
Este desafío metodológico involucrauna creciente transdisciplinariedad. Las
categorías e instrumentos de la sociologíase adaptaron fácilmente al estudio de losroles e identidades de las mujeres y loshombres en sus comunidades. Pero el tra-bajo con sistemas de género requiere aña-dir consideraciones políticas, filosóficas,teológicas, legales, educacionales, antro-pológicas y otras más. Si a ello sumamos eldesafío de involucrar elementos naturalesen nuestro enfoque, se hace necesaria ladrástica reformulación de las categoríasbásicas de nuestro pensamiento y trabajo.
La evolución de los enfoques naturales
o Arboles
En la forestería tradicional se desa-rrollaron metodologías para estudiar los ár-boles, así como para mejorar sus caracte-rísticas fisiológicas y crecimiento. Los mé-todos de trabajo están basados en cienciasnaturales y aplicadas, como la biología, laquímica y la agronomía. Incluyen, entreotros, la medición del tamaño de la plantay del peso de la biomasa durante el ciclode crecimiento; el análisis y experimenta-ción genética; la observación empírica delcrecimiento de la planta en diferentes am-bientes experimentales, en relación a lavariación de factores externos aislados(cantidades de agua o fertilizantes, cam-bios en temperatura, introducción de pla-gas, etc.). En general, estas metodologíasson diseñadas para ser aplicadas en esta-
56
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
ciones experimentales y otros contextoscontrolados.
o Bosques
El estudio de los bosques asume unenfoque más sistemático, e incorpora con-ceptos y métodos de las ciencias ecológi-cas. Se promueve el estudio in situ de lascaracterísticas y el desarrollo de los árbo-les en bosques naturales, así como tam-bién en plantaciones en bloque, con prác-ticas como el análisis de la biodiversidad yla biomasa en secciones elegidas, el estu-dio de la densidad de ciertas especies ensectores de bosque, y otras. Estos métodospermiten conocer el comportamiento tantode poblaciones de especies y variedades,como también de comunidades de diver-sas especies de fauna y flora, que interac-túan entre sí y con factores abióticos, co-mo los suelos, lluvias, etc. Mientras, por unlado, se está comenzando a incorporarnuevas facetas en el enfoque bosques, eltrabajo se restringe generalmente sólo a loselementos naturales.
o Ecosistemas integrales y su manejo sociocultural
Las corrientes de forestería social yforestería comunal han promovido la con-sideración de factores humanos, económi-cos, políticos y socioculturales en la inves-tigación y acción forestal. Estas aproxima-ciones han permitido la participación cadavez mayor de actores locales en procesos
que contribuyen al conocimiento de lospatrones de gestión ambiental, que son a lavez funcionales y significativos. Paradóji-camente, las metodologías participativasque nos permiten vislumbrar los complejossistemas de manejo también nos hacenconscientes de las serias limitaciones denuestros acercamientos tradicionales paraanalizar profundamente y responder a es-tos sistemas cultural-ecológicos.
Conociendo mejor las dinámicasdel manejo ambiental, constatamos que niaún el más avanzado conocimiento cientí-fico sobre árboles y bosques es suficientepara preservarlos y mejorar su calidad, nimucho menos para interrumpir los proce-sos históricos que causan la degradaciónambiental y la deforestación. Reconoce-mos la necesidad de entender las relacio-nes entre los grupos humanos y los bos-ques, para hacerlas más equilibradas y mássostenibles. Lo que es más, es necesarioanalizar y responder a los patrones, institu-ciones, leyes y normas de manejo a nivellocal, nacional e internacional, así comotambién a las tensiones y conflictos que segeneran entre ellos. Estas consideracionesdan lugar a un nuevo enfoque que incluyelas múltiples relaciones entre las personasy su entorno, en el contexto más ampliopolítico-económico-legal.
No siempre es fácil traducir esta vi-sión integral en metodologías prácticas pa-ra la investigación y el trabajo. Se experi-mentan muchas tensiones y se encuentran
57
Reflexiones metodológicas y epistemológicas
limitaciones para construir herramientasmetodológicas que sean accesibles y facti-bles, y a la vez capaces de abarcar no so-lamente la vasta diversidad de factores hu-manos y naturales en juego, sino también -y tal vez esto sea más importante- las múl-tiples relaciones entre ellos.
Uno de los intentos más interesantesen ese campo es la metodología de Análi-sis Institucional de los Recursos ForestalesInternacionales (IFRI), un acercamientoefectuado en el Taller de Teoría y AnálisisPolítico de la Universidad de Indiana, yque ha sido ensayado en Bolivia, Nepal yUganda (León 1994 y Paz 1994). El objeti-vo del acercamiento IFRI, es elaborar unmarco y un instrumento de investigaciónque permitan el análisis de instituciones ynormas de manejo forestal, tomando encuenta los factores humanos y naturales. Elinstrumento provee de una vía para supe-rar las fronteras disciplinarias y para visua-lizar las situaciones como conjuntos de di-versos elementos interactuantes. En el IFRIse preparó un esquema para registrar estoselementos en una base de datos que com-bina variables naturales y sociales, permi-tiendo que los resultados sean analizados ycomparados.
o Un proceso acumulativo
A nivel superficial, parece que losacercamientos y métodos más integrales ysistemáticos han reemplazado a los másespecíficos, y que hemos superado las li-
mitaciones de los primeros enfoques. Sinembargo, no es saludable ver el procesocomo el desplazamiento de unos modeloshacia otros. En realidad, el estudio y la ac-ción específica con mujeres y con árboles,así como los instrumentos y los conoci-mientos generados en el trabajo con hom-bres y mujeres y con bosques, son contri-buciones primordiales para la compren-sión integral de los sistemas de género y demanejo ambiental. Los esfuerzos, en todoslos niveles de análisis, contribuyen al pro-ceso de entender las relaciones entre lo so-cial y lo natural. Así que, en vez de ver elavance como un salto entre métodos dis-cretos, podemos verlo como un crecimien-to gradual y acumulativo.
Procesos de investigación y acción
o Observación Objetiva
En la postura positivista clásica, elcientífico simplemente mide, pesa, obser-va los fenómenos y registra los datos acu-mulados en un proceso que lleva al descu-brimiento de las leyes naturales universa-les. En las ciencias forestales ha sido fácilcreer que existe una verdad universal, quepodemos alcanzar con nuestros métodoscientíficos. Como consecuencia, el para-digma y la epistemología positivista estánmás consolidados en la forestería, mientrasque en el campo de género existe más in-seguridad. En los estudios de mujeres y decomunidades, para conseguir datos tene-mos que depender de las respuestas de la
58
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
gente (con toda su subjetividad). Sin em-bargo, esto no ha impedido que los cientí-ficos sociales recabemos datos para com-pilar estadísticas, en base a las cuales ca-racterizamos las realidades locales, y diag-nosticamos los problemas y potencialida-des.
El positivismo empírico, con su pos-tura de objetividad científica, sigue domi-nando la enseñanza y la práctica de agro-nomía y forestería en América Latina, a pe-sar de las diversas críticas que se le formu-laron desde posiciones filosóficas, estudiosde la historia de la ciencia, e incluso lasteorías de la relatividad física. Aunque seestá cuestionando cada vez más ciertoselementos de esta tradición, los conceptosy supuesto positivistas siguen dominandonuestros paradigmas discursivos, e inclusomuchas de las nuevas propuestas partici-pativas.
o Participación de ellos y ellas en nuestrosproyectos
En la última década hemos elabora-do una serie de metodologías para facilitarque las mujeres y los hombres locales par-ticipen de nuestros proyectos de investiga-ción y acción. A nivel de métodos, el acer-camiento más común ha sido organizarreuniones para que ellas y ellos nos ayu-den a caracterizar sus sistemas productivose identificar sus problemas. En pocas oca-siones hemos cuestionado las categoríasutilizadas en este proceso de intercambio.
Por ejemplo, preguntamos a las mujeres:¿Cuáles son su horario y calendario de tra-bajo?, ¿Cuáles son sus actividades produc-tivas, reproductivas y comunales?, ¿A quétipo de recursos tiene acceso?, dando porsentado que estos términos y los conceptosque representan tienen alguna validez enel contexto local. Tampoco hemos tomadoen cuenta las actitudes subjetivas de loshombres y las mujeres locales hacia estosprocesos participativos y hacia los agentesexternos que los facilitan.
Los métodos del Diagnóstico RuralParticipativo (DRP) y de Investigación-Ac-ción-Participación (IAP), ofrecen pistas pa-ra incorporar a los actores locales en losprocesos de generación de conocimientossobre las realidades y problemas locales, eincluso abren posibilidades para que losparticipantes locales se expresen mediantesus propios conceptos y esquemas. Sin em-bargo, el simple uso de estos instrumentosno garantiza la participación de la gente,que depende más de la postura filosófica yética con la cual aplicamos los instrumen-tos. En muchos casos, el DRP es utilizadocomo un instrumento para obtener infor-mación en forma directa. Nosotros defini-mos no solamente qué información es ne-cesaria, sino también, y más importante,qué es información (cuáles son las catego-rías, cómo se mide y cuantifica, cómo seinterpreta).
El mismo término instrumento diag-nóstico, ejemplifica la persistencia de acti-
59
Reflexiones metodológicas y epistemológicas
tudes positivistas en nuestro discurso. Uninstrumento es un aparato empleado paraalcanzar un resultado. Tenemos que tenermucho cuidado para no instrumentalizar alos y las participantes y sus conocimientos,para alcanzar nuestros resultados. Diag-nóstico se refiere a la determinación deuna enfermedad por los síntomas, y aludea una relación vertical en la cual el médi-co es el sujeto que monopoliza el conoci-miento científico y el poder para descubrirel estado o la naturaleza del objeto enfer-mo. El proceso de diagnosticar supone queexiste una condición o un problema porser descubierto, y que solamente es cues-tión de identificarlo con los métodos e ins-trumentos correctos.
Viéndolas desde un punto de vistamás optimista, éstas y otras metodologíasparticipativas son a veces utilizadas paragenerar diálogos e indagaciones más abier-tas. Tomemos el ejemplo de una investiga-ción etnobotánica en la que el investigadorpasea con una mujer local con la finalidadde identificar las plantas que ella conoce ylos usos que les da. El investigador quiereclasificar las especies identificadas dentrode sus categorías: hierbas, arbustos y árbo-les. Sin embargo, la mujer insiste en quecierta planta no entra en ninguna de estascategorías, sino en otra que implica “plan-tas torcidas y espinosas, aptas para forra-je”. En este momento el investigador tienedos opciones: o clasifica a la planta en lacategoría que él considera correcta segúnsus observaciones científicas, o comienza
a explorar más profundamente el sistemade clasificación local.
Las actividades de exploración con-junta tienen gran potencial para dar lugar ala expresión de conocimientos y visionesdistintas que no entran en nuestros esque-mas de información. Son justamente estosprocesos de diálogo, y a veces de falta deentendimiento, los que nos permiten salirde nuestros paradigmas y vislumbrar nue-vas perspectivas y visiones.
o Nuestra participación en las visiones y proyectos de las mujeres y los hombres locales
La participación de mujeres y hom-bres en diagnósticos y análisis desagrega-dos por sexo ha mostrado que, en muchoscasos, ellas y ellos tienen diferentes visio-nes del mundo, distintos conocimientosbotánicos y técnicos, y diversas estrategiaspara manejar su entorno. Como conse-cuencia, comenzamos a entender que elconocimiento no es absoluto y universal, yque no existe una respuesta correcta, sinoque muchos conocimientos y respuestasvaliosas son particulares y contextuales. Apartir de esto, podemos comenzar a acep-tar que los conocimientos locales puedenser complementarios a nuestros conoci-mientos científicos, no solamente como in-sumos, sino también como marcos alterna-tivos.
El desafío que encaramos es cons-truir metodologías que no subordinen los
60
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
conocimientos locales como informaciónen nuestros paradigmas, como respuestas anuestras preguntas, y contenido de nues-tras categorías de investigación. Estamosen el umbral de un nuevo acercamientometodológico que permite que ellos y ellastambién formulen las cuestiones y estruc-turen las categorías de investigación y ac-ción, y que tomemos en cuenta no sola-mente información local, sino también pa-radigmas y epistemologías locales.
Esperamos adaptar nuestra posturacientífica para permitir que las mujeres ylos hombres locales afecten nuestros mo-delos, aproximaciones y acciones, de unamanera que ahora ni siquiera imaginamos.Esto quiere decir que nuestra tarea no essolamente caracterizar al otro, sino mante-ner una conversación intersubjetiva con élo ella, donde se reconozca y respete lasposturas personales a través de distintasvoces, incluyendo la nuestra.
o En conclusión: dudas epistemológicas y paradigmáticas
Ahora comenzamos a encontrarconfusión en nuestro esquema inicial. Pri-mero, los objetos de estudio y acción seexpanden para incluir más factores, fuer-zas y recursos, incluso nosotros, con nues-tros conceptos, proyectos y recursos finan-cieros. Segundo, los enfoques comienzana abarcar factores naturales y factores so-ciales en investigaciones y análisis inter-disciplinarios y, en algunos casos, transdis-
ciplinarios. Finalmente, los procesos co-mienzan a incluir diálogos entre saberes, osea, entre nosotros (los investigadores o ex-tensionistas) y ellos y ellas (la gente local).En el proceso de este diálogo se comienzaa oscurecer la distinción entre el yo, comosujeto, y el otro, como objeto de mi estu-dio o mi acción.
Nos encontramos tratando de enten-der sistemas más complejos, multifacéticosy dinámicos, y al mismo tiempo cuestio-nando nuestros procesos de conocimiento.Reconocemos que nuestras metodologíashan sido limitadas por su carácter reduc-cionista, sectorial y estático, y que no he-mos logrado articular las metodologías de-sarrolladas en las ciencias sociales conotras de las ciencias naturales. Sin embar-go, no cabe duda de que este proceso deevolución metodológica nos ha permitidoavanzar en nuestro entendimiento, y toda-vía ofrece muchas luces para seguir refle-xionando y avanzando.
Para mencionar un ejemplo, los es-tudios de caso “Mujeres y árboles” hacenun puente entre los enfoques mujer y árbo-les, permitiéndonos vislumbrar conexioneslocales entre las identidades sociales degénero y los elementos naturales. Median-te los testimonios recabados, aprendemosque para las mujeres de Mama Qewiña,Bolivia, el árbol es simbólico y sagrado(León 1991), y que en Sogamoso, Colom-bia, el arado está asociado a la cruz deCristo y es un instrumento que sólo deben
61
Reflexiones metodológicas y epistemológicas
utilizar los hombres (Tavera 1991: 18). Es-tas simples expresiones de visiones localesnos muestran cómo la organización fun-cional de trabajo, la práctica técnica, lossignificados espirituales y otros, son inte-grados en estas comunidades con relacióna sistemas de género. Ahora nos toca ex-plorar la pista.
El diálogo entre saberes (conversa-ciones con mujeres y hombres locales) nosha permitido tener visiones más holísticasy propuestas más integrales. Avanzar en lacomprensión de estas visiones no implicaun simple avance metodológico, sino tam-bién un avance ético y humano que permi-ta la verdadera conversación intersubjeti-va. El proceso de evolución de enfoques yprocesos metodológicos es influido tantopor preceptos culturales, basados en nues-tras tradiciones científicas y disciplinarias,como por las sociedades en las cuales vivi-mos y actuamos. Esperamos que nuestrosavances metodológicos no solamente seanreflejo de cambios históricos, sino quetambién influyan sobre las visiones delotro, los modelos de cambio y las propues-tas de desarrollo vigentes en nuestras so-ciedades.
NOTAS
1 Este ensayo fue presentado como conferenciaplenaria en el seminario internacional “Inte-grando el enfoque de género en el desarrolloforestal participativo”, realizado en octubrede 1995 en Cuenca, Ecuador y auspiciadopor el proyecto Desarrollo Forestal Campesi-no (DFC) y el Programa Bosques, Arboles yComunidades Rurales (FTPP), y fue publicadoen las memorias del seminario (FTPP 1996).El ensayo también fue publicada en la revistaDesarrollo Agroforestal y Comunidad Cam-pesina 5(22), Salta, Argentina 1996.
62
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
El tema género y medio ambiente esparte de una amplia gama de investigacio-nes que tratan de responder a diferentes as-pectos de los problemas de degradaciónambiental y desigualdad social en los paí-ses latinoamericanos. En este ensayo, ca-racterizamos brevemente algunas investi-gaciones realizadas en Bolivia para demos-trar la diversidad de concepciones de gé-nero y medio ambiente existentes, la varia-ción entre las metodologías de investiga-ción utilizadas, y las contrastantes manerasde manejar y presentar los resultados. Tam-bién consideramos las posiciones de aque-llos programas de investigación que deci-den no considerar cuestiones de género ymedio ambiente.
Conceptualización de género y medioambiente
El concepto género y medio am-biente significa cosas distintas para dife-rentes instituciones e individuos en Boli-via. Para algunos, es cuestión de mujeresbarriendo las calles o pastando las ovejasmediante prácticas que, o destruyen, opreservan el entorno natural. Para otros, el
tema implica reconceptualizar las relacio-nes naturaleza-sociedad mediante el análi-sis de la relación sexo-género. Y para untercer grupo, género y medio ambiente dalugar a una nueva lectura crítica de losprocesos e impactos del desarrollo moder-no, procesos que han creado desequili-brios en las relaciones de género, así comotambién en el medio ambiente.
Podemos ordenar algunos concep-tos de género y medio ambiente en un ejeentre los polos empírico-práctico y con-ceptual-paradigmático. La orientación quellamamos empírico-práctica, entiende algénero como hombres y mujeres concre-tos, e interpreta gestión ambiental comoun conjunto de tareas cotidianas que em-prenden ellos y ellas. La orientación quellamamos conceptual-paradigmática, in-terpreta el concepto género y medio am-biente como sistemas complejos y dinámi-cos que pasan transversalmente por lo cul-tural, lo material, lo político, lo económi-co, lo productivo y lo reproductivo, desa-fiando así los límites disciplinarios conven-cionales. Las investigaciones del primerenfoque se orientan a mejorar las prácticas
63
IV. ¿CÓMO SE MANEJA EL TEMA GÉNERO YMEDIO AMBIENTE EN LAS INVESTIGACIONES
AGROFORESTALES EN BOLIVIA?1
y condiciones de mujeres y hombres con-cretos, mientras las investigaciones del se-gundo contribuyen a la transformación delos marcos y métodos de nuestras cienciasy nuestras políticas. Ejemplificamos estasorientaciones conceptuales con el trabajode dos instituciones que realizan investiga-ciones valiosas con objetivos muy distin-tos.
Un buen ejemplo de la investiga-ción empírico-práctica es el trabajo delárea Medio Ambiente de la Casa de La Mu-jer en Santa Cruz, Bolivia. El equipo reali-za investigaciones participativas, con mé-todos innovadores, para facilitar que hom-bres y mujeres locales identifiquen sus ro-les y prácticas en la gestión ambiental, ytrabajar después en el mejoramiento de lastécnicas y la organización de las prácticasambientales con la participación de losmismos grupos, especialmente las mujeres.
La Casa no concibe la investigacióncon género y ambiente como una activi-dad científica aislada, sino que la vinculaíntimamente a la capacitación y la acción.Por ejemplo, en su rotofolio y libro guía so-bre los temas Agua, Basura, Alimentos yDetergentes, el equipo plantea un procesode investigación-capacitación en los si-guientes términos: “Queremos abrir la dis-cusión sobre estos temas, que se tome encuenta la problemática ambiental en lascasas, en los colegios y en los grupos demujeres” (1994:5). Otra publicación de lainstitución, “Miremos la Naturaleza”
(1994), plantea en su introducción la in-vestigación-acción: “La necesidad de reen-contrarnos con la naturaleza . . . la urgen-cia de construir alternativas de vida, noscondujo a la investigación de nuestro en-torno: el medio ambiente. Como mujeresasistimos a un proceso acelerado de dete-rioro de ese entorno del que somos parte,y no podemos seguir indiferentes ante larealidad que nos interpela a cada paso”.
En contraste con los objetivos con-cretos de Casa de la Mujer, la investigaciónsobre el tema género y medio ambiente enel Programa Bosques, Arboles y Comuni-dades Rurales (FAO-FTPP), tiene entre susprincipales objetivos iluminar y ampliarnuestra comprensión de las múltiples rela-ciones entre la gente y su entorno. El Pro-grama promueve el desarrollo y aplicaciónde diferentes metodologías de investiga-ción que no sólo comprenden los elemen-tos biofísicos del ambiente, sino tambiénlas normas, tradiciones, instituciones y re-laciones de poder que influyen en el con-trol y manejo de los elementos naturales.Es justamente en estos procesos donde losroles, conocimientos y relaciones de géne-ro vienen a ser importantes. Numerosas in-vestigaciones apoyadas por FTPP, y co-mentadas más tarde en este ensayo, handemostrado que el género juega un papelcentral en las relaciones entre los gruposhumanos y su entorno natural.
En el programa FTPP, los principiosy métodos de género y medio ambiente,
64
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
conjuntamente con elementos de otraspropuestas de investigación -como son elDiagnóstico Rural Participativo (DRP), Re-cursos Forestales Internacionales e Institu-ciones (IFRI) y Diagnóstico, Seguimiento yEvaluación Participativos (DSEP)-, contri-buyen a un acercamiento único dentro dela corriente de forestería comunitaria(FAO/OSDI S.F., León 1991, León Ugarte1994, Maldonado 1991, Paz y otros 1995,Rojas 1990 y 1993, Sanz 1991, Solorio1991, Tavera 1991). Este acercamiento di-namiza la conceptualización estática delobjeto de estudio; desafía la tradición dedividir el mundo en parte biológica, socio-lógica, física, política, etc.; e intenta trans-formar las relaciones entre el científico y lacomunidad local mediante la construcciónparticipativa de conocimientos sobre elmedio ambiente. Este último intento estáfuertemente influido por la teoría de géne-ro, específicamente en la exploración y va-loración de los múltiples procesos y mane-ras de conocer el mundo que se desarro-llan, en forma complementaria, entre hom-bres y mujeres, entre viejos y jóvenes, yentre gente local y especialistas ajenos. Es-ta reflexión contribuye a la elaboración demetodologías de investigación que seancada vez más participativas y más sensiti-vas a las realidades, los conceptos y el len-guaje de los hombres y las mujeres locales.
Procesos metodológicos: instrumentos y categorías de investigación
Las metodologías que guían las in-vestigaciones realizadas en Bolivia tam-bién toman distintos caminos. Las catego-rías e instrumentos utilizados para investi-gar género y medio ambiente vienen prin-cipalmente de tres corrientes metodológi-cas: el análisis de género, la investigaciónparticipativa y el estudio de sistemas pro-ductivos. Tal vez más importante que losinstrumentos en sí, es la postura filosóficay política de la institución y del investiga-dor, la cual condiciona la selección y ma-nejo de los instrumentos.
En esta sección exploramos ciertascuestiones metodológicas que se cruzanen un fascinante debate donde se polari-zan, por un lado, un acercamiento máscuantitativo desarrollado en las cienciassociales modernas y apoyado en las cate-gorías del análisis clásico de género; y, porotro lado, un acercamiento que rechaza lascategorías clásicas como imposiciones oc-cidentales, buscando aproximaciones máscualitativas y culturalmente sensitivas paraentender los roles y relaciones dentro delas comunidades andinas o amazónicas.En algunos casos, la polémica alrededor delos distintos acercamientos es muy fuerte yel debate es polarizado. Aquí veremos ca-racterísticas de una investigación que seacerca a la primera corriente, y de otra queexplora aspectos de la segunda tendencia,
65
Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones
aunque destacamos el hecho de que lasdos son investigaciones balanceadas, queno representan posiciones extremas.
Primero, veremos una investigaciónclásica de género efectuada dentro de unproyecto de investigación llamado Progra-ma de Enseñanza e Investigación en RiegoAndino de los Valles (PEIRAV), de la Uni-versidad Mayor de San Simón, de Cocha-bamba, y la Universidad Agrícola de Wa-geningen, Holanda. El programa apoya adocentes y tesistas universitarios en la rea-lización de estudios rigurosos sobre el ma-nejo de riego, como eje de la producciónagropecuaria en comunidades del Valle Al-to de Cochabamba. Un estudio realizadoentre 1993 y 1994, se basó en varias inves-tigaciones de campo que explícitamenteenfocaron aspectos de género. Los resulta-dos de estas investigaciones fueron publi-cados en el libro “Mujer y Riego en Puna-ta: Aspectos de Género” (Tuijtelaars y otros1994) y el artículo “El riego desde la pers-pectiva de género” (Poza 1994).
Las investigaciones realizadas por elequipo PEIRAV se basaron en conceptoscentrales de la corriente de género y desa-rrollo más difundida en América Latina,sustentada por conocidas autoras del Pri-mer Mundo, como son Catherine Overholty otros (1984), Linda Moffat y otros (1991),y Caroline Moser (1986 y 1989). Entre es-tos conceptos se destacan: el triple rol delas mujeres, la división del trabajo por se-xo, y la condición y la posición de las mu-
jeres. En esta línea, el trabajo del equipoPEIRAV dio un paso muy importante -y vir-tualmente único en Bolivia-, al aplicar ri-gurosamente estos conceptos y categoríasde género a un tema hasta entonces emi-nentemente técnico.
En el trabajo de campo, las investi-gadoras recabaron información y opinio-nes mediante entrevistas con mujeres yhombres, y compilaron datos desagrega-dos por sexo sobre derechos legales, te-nencia de tierra y agua. Analizaron la divi-sión sexual del trabajo en los ámbitos do-méstico, productivo y comunal, y en todaslas actividades y responsabilidades de rie-go. Estudiaron la participación de mujeresy hombres en el sindicato, las asociacionesde productores y la asociación de regantes.La familia nuclear fue utilizada como uni-dad para la aplicación de encuestas, y co-mo unidad de análisis por los resultadosestadísticos. Ese tipo de investigación yanálisis de género refleja los siguientes cri-terios y categorías de las ciencias socialesclásicas: el objeto de estudio es enfocado yespecífico; el proceso se basa en la reco-lección objetiva de información cuantitati-va; se usan categorías universales (como elindividuo y la familia nuclear) para recabary analizar los datos; y se producen resulta-dos definidos y comparables.
Uno de los resultados más valiososde la investigación fue la identificación delimitaciones arraigadas en las particulari-dades del método de análisis de género en
66
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
sí, al aplicar un tema no tradicional, comoel género, en un campo de investigacióncon normas prefijadas y en comunidadescon instituciones y expectativas estableci-das (Tuijtelaars y otros 1994:4). Son justa-mente estas contradicciones las que moti-van la evolución y mejoramiento de nues-tras teorías y metodologías.
Nuestro segundo ejemplo es una in-vestigación realizada por equipos del Cen-tro de Servicios y Asistencia a la Produc-ción Triguera (CESAT), con el mismo obje-tivo general del estudio de PEIRAV: consi-derar dimensiones y dinámicas de géneropara entender mejor los sistemas de pro-ducción agropecuaria en las provincias deCochabamba. En este caso, los equipos ba-saron su investigación en una versión delDiagnóstico Rural Participativo (DRP),aplicando distintas actividades participati-vas como el mapeo de recursos y activida-des y el llenado de calendarios de activida-des agro-silvo-pastoriles, para fomentar elintercambio. El proceso de aplicación yajuste de la metodología se describe en elartículo “Investigación participativa comomedio de cambio social”, escrito por Zam-brana y Wade (1997).
Los equipos de CESAT trataron deadaptar los procesos de DRP para asegurarque los roles, actividades y visiones de mu-jeres y hombres locales influyan sobre lainvestigación. A veces trabajaron con gru-pos desagregados por sexo, y en otras oca-siones solicitaron información desagrega-
da en el trabajo con grupos mixtos. Lo im-portante es que, además de buscar infor-mación sobre hombres y mujeres, trataronde adaptar los procesos de investigaciónpara que sean más accesibles y significati-vos para los y las participantes locales. Es-to implicó, entre otras cosas, realizar todoel proceso en idioma quechua, y tratar debasar el trabajo en conceptos locales. Seencontró que el concepto local del cicloproductivo (tiempo seco, de lluvias y decosecha) no corresponde al calendariomensual definido en los métodos del DRP,y que el manejo integral de trabajo familiartampoco corresponde a las categorías pro-ductivo, reproductivo y comunal, indica-das en los diagnósticos de género. Tam-bién se descubrió que la construcción deidentidades de género no toma la forma dela dicotomía hombre-mujer, que dominalas guías de género. En las comunidadesestudiadas, todo recién nacido es llamadola guagua y no se distingue explícitamentesu sexo hasta aproximadamente los tresaños de edad, cuando se realiza el rito delcorte de pelo y los niños y niñas asumenroles, vestidos y nombres marcados por elgénero. Los comuneros expresaron que laniña pre-adolescente tiene cierto nombre ycierto rol en la familia y comunidad, mien-tras que la joven sexualmente madura tie-ne otro rol de género, el cual implica otraropa, otro rol sexual, otro acceso y controlde recursos (ya pastea su propio hato), etc.
En la prueba piloto de la investiga-ción de CESAT, los equipos chocaron con
67
Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones
una contradicción crucial en su intento porrespetar las tradiciones locales. Según lacostumbre, el sindicato campesino es elnexo entre la comunidad y las personas einstituciones ajenas, y él había representa-do a la comunidad en todos los diagnósti-cos, encuestas y otras investigaciones ante-riores. Así que el equipo de CESAT inició lainvestigación en el foro del sindicato, peropoco tiempo después comenzó a cuestio-nar las dinámicas de interacción. Primero,el sindicato es casi el único espacio en lavida campesina en el que la exclusividadmasculina está institucionalizada. Segun-do, se observó la existencia de relacionesbastantes jerárquicas entre los hombres delsindicato: nadie pudo hablar sin ser reco-nocido por el dirigente, e incluso existíauna “milicia” para controlar el discurso ycastigar a los individuos que hablan dema-siado tiempo, o fuera de turno, durante lasactividades de la investigación. En estecontexto, los investigadores vieron que lasrígidas normas de expresión y discusión,así como también la estructura representa-tiva dominada por hombres, obstaculiza-ban el proceso de producción de conoci-miento sobre los sistemas productivos yamenazaban con sesgar seriamente la in-vestigación. El equipo también clarificó,en su postura ética, el deseo de evitar quesu intervención institucional otorgue toda-vía mayor importancia, voz y poder a cier-tos actores que ya dominaban el discurso ylos recursos dentro del foro del sindicato.
Como solución a su dilema, el equi-po decidió realizar dos fases de investiga-ción en cada comunidad: primero, una se-rie de reuniones con el sindicato; y segun-do, encuentros participativos de hasta diezhoras con familias escogidas. Sobre la ba-se de una actividad de clasificación so-cioeconómica efectuada en el sindicato, seescogió a familias que representaban dife-rentes posiciones de acceso y control derecursos naturales, humanos y financieros.Las dos fases de investigación mostraronresultados distintos: las mujeres ofrecieronmucha más información en sus casas queen el foro del sindicato, y las familias máspobres perfilaron situaciones bastante dis-tintas de las que fueron presentadas a nivelgeneral en el sindicato.
Los dos acercamientos metodológi-cos, el de PEIRAV y el de CESAT, ayudan aentender mejor diferentes facetas de la vi-da de las comunidades en cuestión. La in-vestigación de PEIRAV nos facilita la com-prensión de algunos aspectos modernos einstitucionales de las vivencias locales ysistemas de producción, y los análisis esta-dísticos permiten cuantificar las desigual-dades de género existentes en estos aspec-tos. Este tipo de investigación nos permiteanalizar mejor los derechos y obligacionespolíticas y laborales, la tenencia de la tie-rra, el acceso al agua, y también evaluarlos mecanismos jurídicos y los sistemas le-gales que afectan la vida en todas las co-munidades de Bolivia. Sin embargo, paraentender los procesos complejos y tratar
68
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
los problemas y conflictos actuales delpaís, tenemos que complementar los acer-camientos convencionales de las cienciassociales con la comprensión de otras di-mensiones de la vida. Estas son las dimen-siones culturales y simbólicas, la organiza-ción no-institucional, las normas y relacio-nes de parentesco, compadrazgo y comu-nidad, dimensiones que comienzan a ex-plorar las investigaciones participativas deCESAT.
Una diferencia metodológica desta-cable aquí, es el carácter de las relacionesy conversaciones entre los investigadores ylos investigados. Las dos investigacionesson participativas en el sentido de que sebasan en entrevistas y conversaciones conhombres y mujeres agricultores. Pero en elconcepto de participación existen muchasvariantes. Cuando aplicamos encuestas ba-sadas en categorías universales definidas yefectuamos recopilaciones de datos cuan-titativos para nuestros análisis estadísticos,nosotros, los científicos, mantenemos con-trol sobre la definición y ordenamiento dela información; y por supuesto, nos asegu-ramos que los procesos sean rigurosos ylos resultados sean válidos, según nuestroscriterios científicos. Por otro lado, cuandointentamos usar categorías de investiga-ción y, sobre todo, formas y actividades deinvestigación más sensitivas a las realida-des y conceptos culturales de las y los agri-cultores, hacemos más equitativas las rela-ciones de poder entre los investigadores ylos individuos locales, permitiendo un in-
tercambio más complejo de conocimien-tos.
Ambas investigaciones perciben elanálisis de género como un método paraentender las relaciones entre grupos socia-les en la división de labor, conocimiento ytecnología, el acceso y control de recursosy el poder y la participación en organiza-ciones comunales. También comparten laconvicción de que la investigación es uninstrumento para el cambio social y políti-co. Sin embargo, difieren en la definicióndel ámbito de poder y de cambio: la inves-tigación de PEIRAV enfoca principalmentelas relaciones de poder entre mujeres yhombres en las comunidades estudiadas;la de CESAT amplía las consideraciones depoder para tomar en cuenta varios ejes derelación dentro de la comunidad -entre lossexos, entre las generaciones, entre las fa-milias de mayores y las de menores recur-sos, entre la comunidad y las institucionesexternas, y también las relaciones de poderentre los investigadores y los investigados.En suma, la experiencia de PEIRAV aplicael concepto y el método de género al con-tenido de la investigación; la de CESAT tra-ta de que sus procesos y relaciones de in-vestigación también sean consecuentescon los principios de género. Así que, paraCESAT, el escenario de cambio motivadopor la investigación también será más am-plio.
Finalmente, ambas propuestas me-todológicas nos ofrecen pautas importan-
69
Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones
tes. Las dos responden a sesgos en los con-ceptos y métodos de investigación conven-cionales, que dejan vacíos en la informa-ción y el conocimiento. La primera, el aná-lisis de género de PEIRAV, responde al ca-rácter androcéntrico del acercamiento tra-dicional, que hace invisible lo que es espe-cíficamente femenino; mientras que la se-gunda, el análisis de género de CESAT, res-ponde al carácter étnocentrico que haceinvisible lo que es específico a las culturaslocales.
Manejo y presentación de lo aprendido en las investigaciones
El manejo y presentación escrita delos conocimientos obtenidos de las investi-gaciones con género y medio ambiente harecibido poca atención en nuestro medio.Parece que mucho de lo que se ha apren-dido en base a esas investigaciones no hasido aplicado, ni en la forma de redacciónde informes, ni en el lenguaje de las publi-caciones, pese a que con ello se lograríahacer coincidentes la forma y el contenidodel trabajo.
Los textos resultados de las investi-gaciones más académicas y tradicional-mente reflexivas difieren de los de aquéllasque son más instrumentales a los proyectosde desarrollo; pero últimamente están apa-reciendo opciones intermedias. Recientespublicaciones e informes muestran aproxi-maciones más integrales, resultados de in-vestigaciones más interdisciplinarias. Otras
aluden al involucramiento de las perspec-tivas e iniciativas de la población local enlos procesos de investigación, mientras an-teriormente éstas eran consideradas “obje-tos de estudio” o, en su defecto, totalmen-te obviadas en muchas investigacionesagrarias. Estos cambios abren nuevas vistasimportantes, las cuales difícilmente logranexpresarse en los informes y textos con-vencionales que continúan dominandonuestro discurso. Queda mucho por haceren la búsqueda de formas literarias y dis-cursivas que coincidan con las ideas de gé-nero, participación y equidad exploradasen las investigaciones.
Seguidamente, contraponemos re-súmenes breves de cuatro investigacionesque tratan de buscar y presentar una visiónintegral de sistemas ecológico-sociales,mediante diferentes aproximaciones litera-rias. Comenzamos con un estudio de Perú,que ejemplifica un manejo bastante tradi-cional en las ciencias naturales. Despuéscomentamos tres investigaciones apoyadaspor FAO-FTPP en Bolivia, cada una con undiferente acercamiento y presentación delos resultados. Cada estudio es estructura-do según un marco analítico distinto queayuda a definir el objeto del trabajo, iden-tifica los factores importantes e interpretalos resultados. Mediante la contraposiciónde casos, hacemos visibles algunos de loselementos implícitos de estos marcos.
Nuestro primer ejemplo es una in-vestigación financiada por la Organización
70
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
de Estados Americanos: “Estudios de Casode Manejo Ambiental: Desarrollo Integra-do de un Area en los Trópicos Húmedos,Selva Central del Perú” (OEA 1987), en lacual un equipo de expertos analizó distin-tos aspectos ambientales, productivos y so-ciales de una zona de la selva central pe-ruana. La investigación se organizó segúnun esquema que divide el mundo en cate-gorías discretas como los recursos hídricos,la agricultura y la fauna silvestre, tomandoa cada una de ellas como un objeto de es-tudio. Mientras el enfoque del trabajo esbásicamente sectorial, avanza hacia unavisión más sistémica considerando algunasrelaciones entre los sectores (aunque enfo-ca conflictos, en vez de interdependenciaentre los sectores).
“Se solicitó a diversos expertos encada campo que, en primer lugar, descri-bieran la situación actual de los recursos yla actividad sectorial en la región, analiza-ran los bienes y servicios sobre los cualesse basa o podría basarse la actividad secto-rial, y por último que identificaran y sugi-rieran soluciones a los conflictos que exis-ten o que podrían surgir entre ese sector ylos demás sectores con los que debe inte-ractuar”. (OEA 1987: xviii).
En la publicación, los resultados sonpresentados como un conjunto de trece es-tudios de caso temáticos, con títulos como:“Disposiciones Legales”, “Agricultura”,“Salud”, “Transporte” y “Fuentes de Ener-gía”. Es difícil encontrar en estos estudios
de caso algo que esclarezca las cuestionesde género, y por ello nos dejan con la pre-gunta: ¿Cómo se podría incorporar consi-deraciones de género en este tipo de inves-tigaciones y publicaciones? Podríamoscontratar a un experto (o más probable-mente, a una experta) en género para rea-lizar otro estudio temático que sería adjun-tado a las demás investigaciones. Pero,¿cuál sería el contenido de este capítulo?Género no es un objeto de estudio, sinouna perspectiva para analizar todos loselementos ya tocados en el libro de OEA.Otra opción sería la de volver a cada estu-dio sectorial para trabajar mejor lo quepromete el título en cuanto al Manejo Am-biental y Desarrollo Integrado, que implicair más allá de identificar y clasificar losecosistemas, la fauna, los suelos y las su-perficies cultivadas, para realmente explo-rar y tratar de entender los procesos huma-nos de manejo: el acceso, control, gestión,uso y significado de estos elementos. Talinvestigación de manejo ambiental revela-ría que los roles, relaciones, conocimien-tos y otros aspectos de género penetran,ordenan y dan significado a todos los ele-mentos ya considerados en la investiga-ción.
Las tres investigaciones, que vere-mos ahora, ensayan diferentes estrategiaspara aproximarse al género como dimen-sión integradora de la totalidad de la pro-ducción rural y la gestión ambiental. Co-menzamos con un diagnóstico de casorealizado en Beni, Bolivia, que adopta los
71
Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones
conceptos, métodos e instrumentos plan-teados por la metodología Diagnóstico, Se-guimiento y Evaluación Participativos(DSEP) (Davis-Case 1995), cuyo objetivoes manejar sistemas de información basa-dos principalmente en los conocimientos ynecesidades de los miembros de la comu-nidad local, trabajando en forma creativa yadaptable. De acuerdo con los preceptosde DSEP, el estudio de León Ugarte (1994)pone tanto énfasis en el proceso de inves-tigación como en los resultados. El objetodel estudio no está definido en términos desectores o fenómenos concretos, sino es“la forma en que las mujeres moxeñas, re-presentadas por la Subcentral de Indíge-nas, se relacionan y manejan los recursosnaturales: bosques, tierra y recursos hídri-cos” (León Ugarte 1994:i). Esta innovadoraconceptualización del objeto de estudiorequiere un entendimiento dinámico e in-tegral de la producción agroforestal.
Después del proceso de investiga-ción participativa en el Beni, se sistemati-zó la experiencia y se analizó la informa-ción, para redactar el documento “Las mu-jeres indígenas de Moxos y su relación conel manejo de bosques” (León Ugarte1994). El informe incluye una primera sec-ción sobre las experiencias y la participa-ción de personas locales en la identifica-ción y discusión de varios temas. El textocontiene citas de mujeres y hombres parti-cipantes en el proceso, y también fotos delos talleres, que permiten ver las actitudesy la participación dinámica de la gente en
las actividades del diagnóstico. Esta partede texto manifiesta y coincide con la im-portancia de la participación local en lametodología de investigación DSEP.
Sin embargo, la integridad y la diná-mica de las vivencias locales no siemprelogran ser expresadas en la segunda partedel texto, que es la presentación de los re-sultados de la investigación. Aquí, la auto-ra organiza en secciones, la informaciónproducida en los talleres según categoríascomo: ámbito productivo, ámbito repro-ductivo, comercialización, ámbito social,etc. Estas categorías, ya canonizadas en lasciencias sociales, ayudan a ordenar la in-formación en forma lógica para nosotros,pero son muy limitadas en su capacidad decaptar y entender las lógicas locales, la in-tegridad de la vida, y los complejos siste-mas (re)productivos de las comunidades,tal como son entendidos por los y las par-ticipantes.
Otra experiencia boliviana optó porun camino distinto: es una investigaciónparticipativa realizada en el trópico delChapare mediante la colaboración entreuna investigadora profesional y cinco indi-viduos locales. En la publicación “Quere-mos contarles sobre nuestro bosque” (Chi-queno y otros: 1995), la reflexión realizadaen el proceso investigativo se expresa me-diante las voces de los participantes de doscomunidades indígenas, los Ayoreos y losYuracarés. La redacción del texto adquiereuna forma original, que se aproxima hasta
72
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
cierto punto a las formas de la narrativa lo-cal. Las categorías centrales que se interre-lacionan en el texto son: los cuatro tipos debosque identificados por los habitantes, ylas actividades orientadas alrededor de losobjetivos inmediatos de los habitantes, co-mo alimentarse o ganar dinero. Aquí, elmanejo de cultivos, variedades, espacios ytécnicas agrarias son vistos en el marco delas estrategias de los grupos locales. En ca-da página se yuxtaponen dibujos, comen-tarios, recetas y listas, en una organizaciónespacial que sugiere múltiples conexionesentre los elementos.
Es importante recalcar que aunqueeste tipo de presentación innovadora am-plía nuestras posibilidades de comprensióny complementa el discurso científico con-vencional, sin embargo, no lo reemplaza.El mismo equipo colaboró en la redaccióndel libro “Arboles y alimentos en comuni-dades indígenas” (Paz y otros 1995), queincorpora dentro de un texto científico másconvencional los conocimientos, observa-ciones y dibujos de los ayoreos y yuracarésparticipantes. Entre los resultados del estu-dio se expresa que, “Las estrategias ali-mentarias asumidas por ambas comunida-des se encontraban totalmente atravesadaspor los ciclos de vida de las plantas y delos animales, lo cual significa un acceso amuchos bosques y diferentes zonas de vi-da, administradas por reglas sociales dife-renciadas en ambos casos. Estas reglas so-ciales son fruto de una interacción entrelos sujetos indígenas pertenecientes a un
universo simbólico y cultural determinadoque se enfrentan a características de bos-que diferentes” (Paz y otros 1995:10).
Los trabajos de Chiqueno y Paz noplantean un enfoque de género y ambien-te como contenido u objeto de estudio. Loque sí hacen es aplicar principios básicosde género en la metodología y la presenta-ción de su investigación. Específicamente,priorizan el reconocimiento y el respeto adiferentes tipos de conocimientos y tecno-logías, y a diferentes maneras de generar-los y expresarlos. Lo que es más, abarcanlos elementos naturales, sociales e simbó-licos del contexto, y las relaciones entreellos, en una manera característica delanálisis de género. En su descripción de lainvestigación, los autores explican que “Lametodología del trabajo llevó la filosofíade la participación, entendiendo esteenunciado como la acción y el esfuerzo deingresar en los sentidos de desarrollo delsujeto social -comunidad, clase, género,grupo social-, de entender qué elementossimbólicos y económicos están generandosus acciones” (Paz y otros 1995:9).
Finalmente, tocamos un pequeño li-bro que comparte resultados de investiga-ciones etnográficas en dos comunidadesbolivianas, bajo el título “Mujeres y Arbo-les de Bolivia” (León 1991). En este caso,la definición del enfoque en mujeres y ár-boles no lleva al análisis aislado de estosdos elementos, sino que los toma en susmúltiples relaciones dentro de cada con-
73
Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones
texto, como un nexo dinámico que permi-te explorar fenómenos y sistemas que tran-sitan este nexo, e ilumina las relacionesmás complejas entre género y bosques, yentre cultura y naturaleza. León identificacomo un marco fundamental para estas re-laciones el manejo espacial y la organiza-ción comunal.
Los dos estudios de caso presenta-dos en el libro demuestran que hombres,mujeres y niños se mueven por diferentesespacios físicos y mantienen diferentes re-laciones con estos espacios. Se ve que elescenario de acción de las mujeres campe-sinas no coincide con las divisiones geo-políticas o límites comunales. Al contrario,ellas transitan un territorio vasto y hetero-géneo en el cumplimiento de sus activida-des, y ese territorio puede incluir parcelasdispersas, praderas para el pastoreo, bos-ques lejanos, ojos de agua, ferias y merca-dos agrarios, lugares rituales y de encuen-tro social, y otros.
La investigación sobre la comuni-dad de Matarani, Bolivia, explora una si-tuación en la que las formas explícitas deorganización tradicional-andina parecenhaber desaparecido, y el foro más impor-tante es el sindicato. En este contexto sur-ge una organización femenina en la formade sindicatos femeninos, afiliados a los sin-dicatos masculinos. León observa que estainiciativa abarca las condiciones y manejode producción agraria y gestión ambiental,y da lugar a “reivindicaciones comunales
que nunca fueron escuchadas en el sindi-cato de los varones” (León 1991:47).
Las investigaciones de León son par-te de una serie de estudios realizados endiez diferentes contextos geográfico-cultu-rales de América Latina. Los resultadosmuestran, en todos esos contextos, la im-portancia central del género para ordenarprocesos de gestión ambiental a nivel fun-cional y práctico, así como también a nivelsimbólico. Aunque la organización de gé-nero varía enormemente de acuerdo a fac-tores contextuales, como los sistemas eco-nómicos y productivos, las característicasdel medio y la religión y cultura de cadacomunidad, en todos los casos estudiadoslas mujeres y los hombres tienen responsa-bilidades, intereses, conocimientos botáni-cos y habilidades técnicas distintas en rela-ción al uso de los recursos naturales.
¿Quiénes no están trabajando congénero y medio ambiente?
También existen en Bolivia muchasinstituciones, proyectos e investigadoresen agricultura y agroforestería que no to-man en cuenta el tema género y medioambiente. ¿Por qué? Aquí esquematizamoscuatro posiciones observadas, cada unacon diferentes razones y justificaciones pa-ra ignorar la dimensión.
74
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
o Los que hacen “ciencia pura”
Son los investigadores que no estu-dian sistemas de producción o de gestiónambiental en su complejidad, sino que en-focan elementos específicos aislados, co-mo son las características de variedadesgenéticas de una planta o el desarrollo deuna variedad en diferentes condiciones.Este paradigma de investigación y experi-mentación se basa en medir, pesar y anali-zar el desarrollo o la adaptación de laplanta, la plaga, o el animal, y no cabeefectuar muchas consideraciones huma-nas. No creo que tenga sentido introducirconsideraciones de género en estas inves-tigaciones, sin embargo es crucial comple-mentarlas con acercamientos más ampliosen los que sí estén presentes. La investiga-ción pura con elementos aislados en esta-ciones experimentales tiene gran valor, pe-ro este valor se multiplica de forma expo-nencial cuando es parte de un programamás amplio de investigación.
Un ejemplo puede ser la investiga-ción dirigida al mejoramiento genético y laadaptación de ciertas variedades del bana-no a climas y suelos del Chapare, Bolivia,con el objetivo de producir frutas que seanmás atractivas para el mercado de exporta-ción. El marco de este tipo de investiga-ción agraria es eminentemente técnico yenfoca exclusivamente las cualidades ypoder de adaptación de la planta; no tien-de a incluir el contexto cultural y políticode la producción, ni los conocimientos
técnicos y botánicas de los y las agriculto-res. Sin embargo, si se espera difundir lasnuevas variedades y técnicas de produc-ción, si se espera que el cultivo sea incor-porado en sistemas productivos locales deforma sostenible, y si se espera que la pro-ducción de esta planta contribuya a gene-rar ingresos para las familias locales o, másaún, a mejorar la calidad de su vida, laciencia pura debe ser complementada coninvestigaciones multifacéticas e integralesque abarquen consideraciones de género ymedio ambiente.
o Los productivistas
El objetivo de sus investigaciones escoadyuvar proyectos de desarrollo agríco-la, entre cuyos indicadores de éxito se des-tacan las toneladas de papa, arroz, o piñaproducida, y los dólares de ingreso genera-dos por tal producción. El marco de estainvestigación, orientada a incrementar laproducción agrícola, puede abarcar siste-mas productivos e incluir prácticas, técni-cas y conocimientos de la gente local. Sinembargo, este marco tiende a excluir im-portantes partes del sistema que son clavesen términos de género y medio ambiente,específicamente las relacionadas con la re-producción.
Predomina aquí un enfoque en laproducción dentro de un marco temporalbastante corto (3 - 5 años), que no toma encuenta suficientemente la reproducción delas condiciones ecológicas, económicas y
75
Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones
socio-culturales de la producción agraria oagroforestal a largo plazo, especialmenteen términos generacionales. Como resulta-do del enfoque en la producción inmedia-ta, la investigación frecuentemente exclu-ye una gran porción del trabajo de gestiónambiental (especialmente la silvicultura yel manejo pecuario), olvida grandes espa-cios de manejo ambiental (como son loscerros, los bosques, las cuencas, a veceshasta las parcelas en descanso) y, con ello,no toma en cuenta una gran parte del que-hacer ambiental de muchos de los actoresen las comunidades, especialmente lasmujeres que son asociadas con estas tareasy áreas. Así que una investigación limitadaa los aspectos productivos del sistema im-posibilita una comprensión de las dimen-siones y dinámicas de género y ambienteen los sistemas complejos y diversificadosque manejan las familias y comunidadesrurales. Al mismo tiempo, este enfoqueperjudica una comprensión de la sosteni-bilidad ecológica y social del sistema, unasostenibilidad que depende, justamente,de un equilibrio entre la producción y lareproducción.
o Los que limitan su contacto local al sindicato
Cada vez más instituciones estánrealizando investigaciones agrarias queabarcan aspectos de la reproducción de lossistemas, especialmente la reforestación, elmanejo de semilla y la regeneración de lafertilidad de los suelos. A pesar de tener
una visión más amplia de los procesos pro-ductivos y reproductivos, muchas de estasinvestigaciones producen resultados in-completos, cuya generalización no es váli-da debido a sesgos en las estructuras y me-canismos de participación de los procesosde investigación. Una de las principalescausas de este problema es la restricciónde las relaciones entre investigadores y co-munidades locales al contacto institucio-nal con el sindicato campesino y asocia-ciones de productores.
En muchas experiencias de investi-gación participativa realizadas en coordi-nación entre investigadores ajenos y el sin-dicato, son los hombres y, más aún, los lí-deres sindicales, los que muestran y expli-can el manejo territorial, el sistema pro-ductivo y la gestión ambiental; son ellostambién los que identifican y priorizan losproblemas productivos y ambientales de lacomunidad. Nos parece obvio que a nivelde comunidad, cuenca o territorio, el siste-ma productivo y ambiental comprende atodos los actores: líderes y marginales,hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Loque es más, ha sido comprobado una yotra vez que los recursos, conocimientos,técnicas y visiones de un sector de la po-blación, especialmente de un sector privi-legiado, no pueden representar la diversi-dad y dinámica del sistema entero. Así quelas investigaciones que toman al sindicatocampesino como “la organización legítimay única de la gente”, y no van más allá pa-ra incorporar los conocimientos y las visio-
76
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
nes de grupos e individuos que no son lasvoces fuertes del sindicato, solamente lo-gran entender una parte del sistema, unaparte sesgada hacia los dominios masculi-nos y hacia las vivencias y visiones de losindividuos más poderosos en el sindicato ola asociación de productores.
o Los indigenistas/andinistas
Los investigadores de una variedadde posiciones identificadas como andinis-tas, culturalistas o indigenistas, a vecescoinciden con los de género en cuestionarlas características jerárquicas y excluyen-tes de la estructura sindical que fue mode-lada tomando como base a la democraciarepresentativa de los países industriales.Desde tiempos remotos, los pueblos andi-nos y amazónicas mantienen organizacio-nes propias mediante las cuales acceden alos recursos, a las obras comunales y a laseguridad social. Aunque los sindicatoscampesinos surgieron como organizacio-nes de base, fueron legalizados e institu-cionalizados por el Estado boliviano des-pués de la Revolución de 1952, en un pro-ceso que les dotó de una estructura jerár-quica moderna. Algunos analistas identifi-can a la resultante atrofia de los procesosde decisión consensual, la rotación de car-gos y la relación íntima entre las responsa-bilidades cívicas y las responsabilidades ri-tuales, morales y éticas del liderazgo tradi-cional, como una raíz importante de losproblemas ambientales y sociales que en-frentan las comunidades. Sin embargo, no
he visto ninguna publicación andinista quecuestione las desigualdades sexuales deldebate y decisión sindical, el hecho de quecada familia deba ser representada sola-mente por su jefe masculino, o que la re-presentación política y la toma de decisio-nes sean acaparadas por los hombres, apesar de que los origines de tales prácticasson mucho más occidentales que andinos.
¿Por qué en las corrientes andinistasno se analiza las implicaciones de génerode los procesos coloniales e imperialistas,ni tampoco las dimensiones de género desistemas productivos actuales? Una de lasrazones es porque entre los elementos oc-cidentales que ellas rechazan están el con-cepto de derechos individuales (“el indivi-dualismo moderno”) y el concepto de gé-nero (“el feminismo occidental”). Según al-gunos autores, estos conceptos son dañi-nos a las culturas locales. En palabras deEduardo Grillo, de PRATEC, “El imperialis-mo ha optado por el enfoque de género enel desarrollo con el propósito específico delesionar a la familia y a la mujer en nues-tros países, porque ellas son el núcleo fun-damental de la regeneración de las cultu-ras originarias del mundo y de su gran di-versidad” (1994:15).
Conclusión
Las investigaciones mencionadas re-presentan solamente algunas de las mu-chas experiencias y aún más numerosasposibilidades de manejo de género y me-
77
Cómo se maneja el tema género y medio ambiente en las investigaciones
dio ambiente en Bolivia. Con este resumenintentamos motivar la reflexión y discusiónalrededor de algunos temas, entre ellos:¿Cuáles son las ventajas y limitaciones detrabajar con género y medio ambiente enlos distintos acercamientos? ¿Es que los di-ferentes conceptos y metodologías corres-ponden a diferentes preguntas o proble-mas, o es que producen diferentes respues-tas a los mismos problemas o preguntas?¿En qué aspecto y tipo de investigación sedebe introducir conceptos y metodologíasde género y ambiente?
Recalcamos que, en todos los casos,las posiciones disciplinarias, teóricas y fi-losóficas de los investigadores -las cualesestán cruzadas por género, clase, etnicidady religión, entre otros- influyen sobre elproceso de investigación y los resultadosmismos del estudio. Uno de los impactosprofundos del análisis de género ha sido elhacer explícitas ciertas limitaciones para-digmáticas, epistemológicas y metodológi-cas relacionadas con las posiciones perso-nales de los científicos que han dominadoel desarrollo de nuestro saber cultural.
Al mismo tiempo, podemos ver quela teoría y la metodología de género y me-dio ambiente también están limitadas porel contexto de su desarrollo y por los acto-res que lo protagonizan. Una de las limita-ciones que sí se está encarando en Boliviaes el carácter occidental de los acerca-mientos de género desarrollados en paísesdel Norte, y el carácter disciplinario de los
acercamientos tradicionales al estudio delmedio ambiente desarrollados dentro delas ciencias naturales. Otros dos factores li-mitantes que siguen siendo muy problemá-ticos son: el monopolio sobre el tema porparte de mujeres, como investigadoras ycomo principales objetos de estudio; y laenmarcación de la teoría, metodología ycategorías de investigación de género -eincluso género y medio ambiente- dentrode las ciencias sociales. A fin de desarrollarel enorme potencial que tiene el tema gé-nero y medio ambiente para mejorar nues-tras investigaciones agrarias y agroforesta-les, y para perfeccionar nuestros paradig-mas de investigación científica, necesita-mos aplicar y desarrollar el tema dentro dedominios masculinos y dentro de las cien-cias naturales.
NOTAS
1 Este ensayo fue presentado en dos semina-rios-talleres sobre Género, Medio Ambiente yDesarrollo Rural, auspiciados por ICCA-GTZen Lima-Perú y Cochabamba-Bolivia, respec-tivamente, en agosto 1996.
78
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
¿Cómo conocemos y caracteriza-mos las relaciones entre grupos sociales yaspectos ambientales en comunidades de-finidas? ¿Qué características y problemascorresponden a qué contextos culturales,nacionales y geográficos? ¿Qué aspectosson claves para el mejoramiento de la vidasocial y natural? La lectura de estudios decaso realizados en diferentes países de La-tinoamérica ofrece una base de conoci-miento para explorar éstas y otras interro-gantes, y así avanzar en nuestra compren-sión de los problemas de degradación am-biental y desigualdad social. En este ensa-yo discutimos el cómo y por qué de los es-tudios de caso, con el fin de apoyar su usoen diferentes instancias de aprendizaje yen la construcción de un acercamiento in-tegral hacia problemas de género y medioambiente. Este texto no pretende ser un tra-tado académico sobre el estado de arte delos estudios de caso, sino que tiene la in-tención de servir como una guía de discu-sión y exploración para los lectores.
Al final del ensayo hacemos refe-rencia a decenas de estudios de caso -ur-banos y rurales, sencillos y sofisticados,
largos y cortos- que podrían ser utilizadoscomo recurso de aprendizaje y reflexión.También recalcamos que existe un sinnú-mero de estudios publicados e inéditos enlos más variados lugares y contextos lati-noamericanos, los cuales podrían ser in-corporados en los currículos de estudio einstancias de reflexión que se desarrollenen cada zona. El ensayo responde al desa-fío de saber cómo incorporar estos estu-dios en procesos de reflexión y aprendiza-je, de una manera que vaya más allá de lasimple adición de datos.
Hemos considerado algunos estu-dios escogidos como ejemplos, a fin deidentificar las particularidades de las situa-ciones específicas a las que se refieren, asícomo también para buscar tendencias yhacer comparaciones. Por otro lado, refle-xionamos sobre la producción de estudiosde caso: las relaciones entre sujetos y ob-jetos de investigación, la definición de en-foques y las metodologías de investigacióny redacción, para tomar conciencia sobrelos epistemes que estructuran nuestro co-nocimiento del otro.
79
V. APRENDIENDO DE CASOS CONCRETOSSOBRE GÉNERO Y FORESTERÍA
EN AMÉRICA LATINA
El análisis detallado de realidadesconcretas es una base necesaria para iden-tificar necesidades y apuntar posibilidades,para apoyar a mujeres y hombres en la ges-tión ambiental en cada comunidad y re-gión. Al mismo tiempo, se espera que unmejor conocimiento de las realidades con-cretas contribuya a lograr avances a nivelteórico y político.
¿Qué es un estudio de caso?
¿Un estudio de caso es una fotogra-fía de la realidad que existe en un espacioy tiempo dado? ¿Una abstracción verbalsobre observaciones concretas? ¿Una ex-periencia subjetiva del investigador? ¿Unaimposición de categorías externas sobre unmundo ajeno vislumbrado? En los proce-sos de trabajo, interpretamos los estudiosde éstas y otras formas, según la tarea queencaramos.
Utilizamos estudios de caso paraconstruir una base de conocimientos sobrela vida social y natural en las diferentes co-munidades y regiones. Normalmente con-sideramos a los estudios de caso como elnivel más empírico del conocimiento, ybasamos en ellas nuestras hipótesis y teo-rías. Sin embargo, el proceso de investiga-ción no es neutro ni transparente, y tene-mos que ser conscientes que los resultadosde estudios son influidos por las hipótesis yteorías de partida, la subjetividad del in-vestigador, las metodologías de estudio
aplicadas y el marco analítico dentro delcual la experiencia es interpretada.
El tipo de investigación que llama-mos estudio de caso, generalmente abarcauna exploración detallada y multifacéticade una comunidad, movimiento social,proyecto, sistema productivo o ecológico,u otra unidad de análisis. En contraste concensos y encuestas más superficiales conmayor cobertura, los estudios de caso sonespecialmente valiosos para captar varia-dos tipos de información y analizar condi-ciones contextuales que pueden ser perti-nentes al problema central.
Los objetivos, métodos e interpreta-ciones varían entre los estudios de casoacadémicos, que son más dirigidos a ex-plorar múltiples dimensiones de temascomplejos, y los estudios realizados comoparte de proyectos, que son más orienta-dos a identificar y analizar problemas ocuestiones específicas relacionadas con lapráctica del proyecto. Sin embargo, existeuna gran variedad de fines y aproximacio-nes dentro de los dos campos, y tambiénentre disciplinas y profesiones. Los proce-sos de investigación sobre realidades loca-les difieren bastante, especialmente con laaplicación de nuevas metodologías diseña-das para respetar e involucrar las perspec-tivas e iniciativas de la población local, an-teriormente considerada “objeto de estu-dio”. Algunos de los acercamientos son co-mentados en el ensayo “Cómo se manejael tema género y medio ambiente dentro
80
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
de las investigaciones agroforestales?”, dela presente colección.
Otro elemento básico para los estu-dios de caso es su nivel de análisis. Tene-mos estudios de gestión ambiental a nivelde países (Valdez 1992), regiones geográfi-cas (OEA 1987), comunidades (Paz y otros1995) y familias (Paulson 1991). Cada ni-vel requiere de distintas metodologías ytambién distintos marcos de interpretacióny análisis. La situación óptima permitiríauna articulación de estudios -desde el másmicro hacia el más macro- para entenderlas relaciones dinámicas e históricas entrelos niveles.
Este tipo de aproximación multidi-mensional nos permite reconocer las gran-des influencias y tendencias, así como ladiversidad que existe a todo nivel. Porejemplo, en una revisión de estudios sobrela participación de mujeres en sistemasagrícolas en Latinoamérica y el Caribe,Paola Silva (1991:8) observa a nivel gene-ral que los roles de las mujeres en la agri-cultura son más notorios en los países an-dinos y de Centro América, y menos en elCono Sur. Al mismo tiempo, advierte queexisten diferencias importantes entre losroles femeninos dentro de distintas regio-nes de algunos de los países, como Ecua-dor, Chile y Costa Rica.
o ¿Para qué sirven los estudios de caso?
Realizar estudios de caso, y tomar-los en cuenta en los procesos de aprendi-zaje, tiene el objetivo general de enrique-cer nuestro conocimiento sobre el mundo.Los estudios de caso también responden ademandas y necesidades específicas queincluyen, entre otras: conocer mejor gru-pos o lugares determinados; describir as-pectos de la vida y situaciones hasta ahorapoco conocidas; conocer las especificida-des de los grupos (p.e. mujeres y hombres)no diferenciadas en estudios anteriores;profundizar los detalles particulares de si-tuaciones únicas; comparar situaciones enrelación a temas y tendencias generaliza-das; e identificar problemas y estrategiasde acción.
En el prefacio del estudio peruanomencionado en el ensayo IV, se expresa lanecesidad de estudiar áreas de la selvaporque éstas han sido estereotipadas porfalta de investigación y conocimiento.
Las descripciones prematuras de lostrópicos como sitios deshabitados y ‘ricosen recursos’ llevaron a una descontroladaemigración a estas zonas, en una larga his-toria de proyectos fracasados. Los planifi-cadores del desarrollo disponían de muypocos datos aplicables, puesto que la ma-yor parte de la experiencia existente habíatenido lugar en zonas templadas y áridas,mientras que los especialistas ambientalesapenas habían comenzado a comprender
81
Aprendiendo de casos concretos sobre género
la asombrosa diversidad de las especies delos bosques tropicales (OEA 1987: xiii).
Otros estudios de caso analizan unevento o instancia central, como nudo ar-ticulador para explorar las relaciones entrediferentes fuerzas y condiciones históricas,políticas y ecológicas. El artículo “Environ-mental Destruction, Ethnic Discriminationand International Aid in Bolivia” (Jones1995), investiga relaciones y eventos histó-ricos en el Beni, que culminan con la Mar-cha por el Territorio y la Dignidad realiza-da en 1990 entre el Beni y La Paz. El estu-dio toma en cuenta una larga historia detensiones en torno a tenencia y acceso alos recursos, y analiza las políticas econó-micas extractivas y depredadoras juntocon las relaciones étnicas discriminatoriasa nivel regional y nacional, como procesosinterrelacionados en la región.
Estudios realizados con enfoque enmujer o género tratan de explorar dimen-siones de la vida sobre las cuales conoce-mos poco. Por diversas razones relaciona-das con las tradiciones científicas, así co-mo también con las culturas de los investi-gadores y los investigados, la mayoría delos estudios neutros en temas de forestería,agronomía, ecología, economía, etc., re-presentan principalmente los conocimien-tos, opiniones y actividades de hombreslocales. En esta colección hacemos refe-rencia a muchos materiales y estudios queenfocan a las mujeres en el manejo de losrecursos naturales, para complementar la
información general disponible. Tambiénencontramos algunos estudios de caso queenfocan las relaciones y balance entre mu-jeres y hombres, en relación al ambiente(ver Escalante 1994, Gisbert y otros 1994,Paulson 1994, Weismantel 1998). Sin em-bargo, insistimos en la urgencia de realizarmás estudios que enfoquen explícitamentelos conocimientos, actividades y perspecti-vas masculinas, desde una perspectiva degénero; ya que sin entender las vivenciasespecíficamente masculinas es imposibleaproximar género y ambiente de maneraintegral.
o Las dinámicas internas: universal y par-ticular, global y local, naturaleza y cultura
En las ciencias naturales se haaprendido mucho mediante la investiga-ción y comparación de casos, con la fina-lidad de identificar patrones, mecanismosy leyes que sean determinantes en todoslos contextos. En las ciencias sociales y lahistoria también se buscan patrones y ten-dencias, pero el proceso de interpretacióny generalización es muy distinto. Cuandose trata de casos de gestión ambiental y gé-nero, o de estudios participativos con fo-restería comunitaria, tenemos el desafío detrabajar con elementos biofísicos y ele-mentos humanos, lo que requiere un nue-vo marco analítico que se nutre de las dostradiciones.
Un tema crucial en este marco es larelación histórica entre lo universal y lo
82
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
particular, que se cruza con la relación en-tre lo global y lo local. Durante las últimasdécadas, los modelos de conservación ydesarrollo han sido bastante globales y losobjetivos de desarrollo bastante universa-les. En los 90, se reconoce como una delas vías más prometedoras para mejorar losprocesos de cambio la contextualización yadaptación a los distintos entornos ecoló-gicos y sociales. Esta estrategia implica elfortalecimiento de comunidades localesmediante la descentralización del poder yel conocimiento, y la participación demo-crática a nivel de base. El estudio de reali-dades locales en toda su particularidad, yen relación a las ideas y estructuras políti-cas nacionales e internacionales, es clavepara apoyar este proceso.
Para estos fines no sirve partir deconceptos universales, como la mujer o elprincipio femenino. Ellos invitan a subesti-mar la importancia de las característicasétnicas, generacionales, de clase, de re-gión, etc., que condicionan las particularesidentidades y roles de las mujeres y loshombres en relación con su entorno. Deigual manera, la idea abstracta de la natu-raleza no ayuda a entender procesos am-bientales que son, a la vez, naturales, so-ciales e históricos. También es limitante laidealización de la relación indígena-natu-raleza o mujer-naturaleza como inherentey universal a nivel biológico o espiritual, loque obvia el análisis de los contextos, cau-sas y características específicas de estas re-laciones. Lo que sí apoyamos es un acerca-
miento más humilde a las realidades loca-les que permita que éstas influyan en lasmismas categorías del estudio de caso. Eneste tipo de acercamiento, las relaciones ylos contextos específicos vuelven a tenermás importancia relativa que las categoríasuniversales.
Tendemos a coincidir con De Bar-biere, quien escoge, entre muchas aproxi-maciones teóricas al tema de género, unadonde “Se trata de una perspectiva en lacual los fenómenos sociales (siguiendometodológicamente a Marx) se definen porlas relaciones que guardan entre sí. De ahíque la contextualización se vuelve un prin-cipio de primer orden a lo largo de todo elproceso de investigación, desde la cons-trucción de los objetos de estudio hasta elanálisis de la información y la interpreta-ción de los resultados” (De Barbiere1993:48). De esta perspectiva derivan al-gunas consecuencias metodológicas en lasciencias sociales. “En primer lugar, que noexiste la mujer, como tantas veces se ha di-cho, ni tampoco el varón (el hombre). Exis-ten mujeres y varones en diferentes situa-ciones sociales y culturales que es necesa-rio explicitar” (De Barbiere 1993:50). Loque falta aquí es considerar que no sola-mente los fenómenos sociales se definenentre sí, sino que los fenómenos naturalesy sociales se definen por sus relacionesmutuas, de modo que son creados por ycrean históricamente lo que llamamos elmedio ambiente.
83
Aprendiendo de casos concretos sobre género
Para estudiar y entender estos pro-cesos ambientales dentro de un marcoanalítico con género, es necesario tomaren cuenta una serie de factores culturales,como son: las etapas del ciclo de vida, laorganización de la vida familiar y domésti-ca, los sistemas y las condiciones econó-micas, los patrones y las prácticas de ges-tión ambiental, el contexto étnico-culturaly racial, la perspectiva de clase, los siste-mas de parentesco, la división social detrabajo, la estructura y ejercicio de poder yla subjetividad de los distintos actores en elsistema, entre otros.
Para tomar como ejemplo sólo unade las dimensiones que son vitales a todosistema socio-ambiental, tocamos las eta-pas del ciclo de vida, las cuales, como elgénero, se forman en una dialéctica entrela biología humana y los significados cul-turales. La diversidad de arreglos descritosen estudios de caso, en diferentes partes deAmérica Latina, muestra que no podemosaproximarnos a los ciclos de vida con unaformula preconcebida. En algunas zonasde los Andes, los y las bebés son llamadosguaguas durante la primera etapa de su vi-da, cuando los roles de género práctica-mente no se distinguen. Recién con el pri-mer rito de socialización, el corte del ca-bello ritual que se realiza a los dos o tresaños, el niño asume ropa, nombre, propie-dades que marcan claramente su identidadde género. En el contexto amazónico, al-gunas comunidades otorgan a las mujerespostmenopáusicas voz y poder público si-
milares a los que gozan los hombres adul-tos; mientras las mujeres en edad fértil tie-nen roles genéricos marcadamente distin-tos, más orientados a su rol de madres. DeBarbiere apunta que, a consecuencia deesta diversidad, “debemos abrirnos a pen-sar en los sistemas de género-sexo no sólobinarios, sino también con más de dos gé-neros, producto de atribuir a las personasen edades y sexos distintos en determina-dos momentos de la vida, posibilidades,deberes, normas de conducta específicos,capacidad de decisión y autonomía diver-sas” (1993: 51).
Además de explorar los contextos,características y categorías particulares,también es importante identificar tenden-cias entre los fenómenos descritos en losdiversos casos. Podemos decir, por ejem-plo, que el género y el ciclo de vida sonsistemas presentes en toda comunidad ysociedad, y son importantes en todo proce-sos de gestión ambiental; reconociendosiempre que las manifestaciones específi-cas de estos sistemas cultural-naturales sontremendamente variadas.
Conjuntamente con los ciclos de vi-da, otros factores que se presentan comoclaves en muchos de los estudios referidosaquí son: tenencia de la tierra, tipo de or-ganización comunal y organización feme-nina, características poblacionales, creen-cias y símbolos de las relaciones sociedad-naturaleza, niveles y características de mo-dernización, patrones de migración, segu-
84
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
ridad para continuar la forma de vida ac-tual, y el balance entre la producción parael consumo familiar, la agricultura comer-cial y el trabajo proletario o artesanal.
¿Qué podemos aprender sobre desigualdad social y degradaciónambiental de las particularidades y tendencias de los casos que abarcan género y forestería?
En el resto del ensayo, identificamosy discutimos brevemente algunos de los te-mas que se destacan en los diferentes ca-sos, a modo de ejemplificar e iniciar elcontinuo trabajo del lector para entendermejor las relaciones entre desigualdad so-cial y degradación ambiental en distintoscontexto de América Latina. También ano-tamos algunas interrogantes que surgen denuestra lectura de los casos, llamándolos acontinuar las reflexiones e investigacionesapenas iniciadas aquí.
o Participación en la gestión forestal
Los diez estudios de caso “Mujeresy Árboles”, apoyados por FAO-FTPP y elProyecto Desarrollo Forestal Participativoen los Andes (DFPA) y realizados en Argen-tina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú,revelan algunas tendencias compartidasrespecto de las prácticas de gestión fores-tal. Demuestran que las mujeres son sujetoactivo en los procesos de planificación yuso de los recursos forestales al interior desus comunidades y familias, y al mismo
tiempo coinciden en que las mismas muje-res campesinas han estado virtualmenteexcluidas de la participación en los progra-mas y proyectos forestales. Los estudiosprovocan las interrogantes: ¿Por qué hansido excluidas las mujeres? ¿Cómo respon-der a las actuales prácticas desiguales demanera más constructiva y equilibrada?
A nivel muy básico, podemos iden-tificar tres roles que tienen las mujeres enlos casos estudiados, que son importantespara nuestro tema: 1) la administración ymanejo de recursos forestales a nivel fami-liar, 2) una participación protagónica en laorganización a nivel de base, especialmen-te en redes y foros no institucionalizados(parentesco, ritual, etc.), y 3) un fuerte pa-pel fuerte en la educación de los niños,transmitiendo valores y conocimientos alas próximas generaciones. Los casos coin-ciden en reconocer a las mujeres comoportadoras de conocimientos sobre el am-biente, y muestran que ellas administranlos recursos naturales en función de la re-producción física de sus familias y la re-producción social de sus comunidades.Quedan por examinar las característicasmás específicas de estas tendencias, y surelación con la desigualdad y degradación.
o Espacios
En cada contexto, hombres, mujeresy niños se mueven por diferentes espaciosfísicos y mantienen diferentes relacionescon estos espacios. En el estudio “Lo que
85
Aprendiendo de casos concretos sobre género
cuesta vivir en Matarani” (León 1991), sedescubre que el escenario de acción de lasmujeres campesinas no coincide con lasdivisiones geopolíticas o límites comuna-les. Al contrario, ellas transitan un territoriovasto y heterogéneo para realizar sus acti-vidades, y este territorio puede incluir par-celas dispersas, monte y bosques, praderaspara el pastoreo, fuentes de agua, ferias,lugares rituales y de encuentro social. Estarealidad implica que, para entender las re-laciones entre mujeres u hombres y su am-biente, debemos reconocer y estudiar elentorno vivido en toda su extensión y di-versidad, sin limitarnos al espacio geopolí-tico definido por las demarcaciones sindi-cales, agrícolas u otras.
En un estudio de caso realizado enla Banda de Arriba, Argentina, CristinaSanz observa que los varios espacios detrabajo y de vida tienen diferentes implica-ciones sobre el manejo de decisiones. Entorno al espacio agrícola, por ejemplo, elmanejo de decisiones es dominado por loshombres. “La decisión sobre temas pro-ductivos tales como qué, dónde, cómoproducir, cuándo cosechar, dónde vender,etc., así como las relacionadas con el ma-nejo del suelo y del agua, son mayoritaria-mente masculinas” (Sanz 1991:37). Mien-tras el espacio doméstico del hogar tieneotras connotaciones para el manejo de lasdecisiones, “El ámbito típico en lo referen-te al poder de decisión que posee la mujeres en aquellas actividades vinculadas a surol doméstico (alimentación) y reproducti-
vo (salud, educación de los niños, vesti-menta)” (Sanz 1991:37).
o Participación institucional e informal
En cada comunidad estudiada, exis-ten diferentes formas de organización yparticipación para hombres y mujeres.Mientras, en la mayoría de los casos, loshombres participan en sindicatos o asocia-ciones comunales y de productores, lasmujeres pueden o no ser parte activa de és-tos. Al margen de las organizaciones ofi-ciales, las mujeres participan de toda unagama de redes y foros no institucionaliza-dos. En diferentes partes de América Lati-na, las mujeres participan en acciones diri-gidas a mejorar su medio aprovechandolas organizaciones existentes, acogiendopropuestas organizativas de institucionesestatales o privadas, actuando dentro deredes y relaciones tradicionales, o simple-mente realizando solas o juntas algunasactividades concretas. Planteamos la nece-sidad de analizar las conexiones entre lostipos de organización femenina y masculi-na y los tipos de actitudes y acciones queellas emprenden respecto al ambiente.
Tavera (1991:23) observa que laAsociación de Mujeres de Sogamoso, Co-lombia, une mujeres dispersas que vivenen un territorio definido en términos políti-co-administrativos a nivel estatal. Sin em-bargo, la actuación de este grupo oficial noguarda correspondencia con otros aspec-tos de la vida cultural, social y económica
86
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
de las diversas socias, los cuales son orien-tados en términos de relaciones de paren-tesco, comunidades y otras no determina-das por el territorio oficial. Esta asociaciónes parte de la Asociación Nacional de Mu-jeres Campesinas e Indígenas de Colom-bia, una institución que influye sobre el ca-rácter de la asociación local con agendas ypolíticas nacionales. Mientras la presenciade la Asociación Nacional influye en Soga-mosa, no es así en todas las comunidadesdel país. En otra región de Colombia, en lacomunidad de Casas Viejas, Tavera nos in-forma que las mujeres no son socias ni par-ticipan activamente en las reuniones de laempresa comunitaria, y que actúan pocoen organizaciones locales como las de pa-dres de familia y otras. Su participaciónformal se da principalmente a través de susmaridos.
En el estudio sobre Matarani, Boli-via, se explora una situación en la que lasformas de organización tradicional pare-cen haber desaparecido a nivel de la co-munidad, y una organización de mujeresha surgido en la forma de sindicatos feme-ninos afiliados a los masculinos. León co-menta que “Lo importante de esta organi-zación es que, surgiendo de la especifici-dad genérica de las mujeres campesinas,no está basada en reivindicaciones revan-chistas, sino que tiene que ver con pro-puestas de gremio y de desarrollo comu-nal, reivindicaciones que nunca fueron es-cuchadas en el sindicato de los varones”(León 1991:47).
Conocer las especificidades de par-ticipación y organización es esencial cuan-do se intenta fortalecer comunidades loca-les, y hasta ahora tenemos una compren-sión limitada del rol de diferencias internasen estas dinámicas. Entre las muchas inte-rrogantes que surgen aquí, se destacan:¿Cuáles son las diferentes características eimplicaciones de la participación directafrente a la participación vía representaciónpor individuos escogidos a nivel familiar ocomunal? ¿Cuáles son los vínculos entre laparticipación de distintos grupos e intere-ses y el equilibrio y sostenibilidad de lossistemas ambientales? ¿Qué impactos ten-dría la descentralización del control y lasdecisiones en términos de diferencias depoder a nivel local?
o Dependencias diferenciadas sobre re-cursos naturales
En toda América Latina se observala degradación de la base de recursos na-turales de la cual dependen las mujeres ylos hombres rurales. A menudo, se comen-ta que el efecto es más inmediato para lasmujeres, quienes tienen que caminar cadavez más lejos en busca de leña, agua yáreas de pastoreo, y quienes tienen quecultivar productos para el consumo fami-liar en terrenos cada vez más degradados ymarginales. Como resultado, la carga detrabajo diario se multiplica, su salud des-mejora, y sus esfuerzos son menos eficien-tes y menos productivos.
87
Aprendiendo de casos concretos sobre género
También la degradación de los re-cursos naturales es un factor que empuja amuchos hombres del campo a abandonarsus hogares, por el trabajo migratorio, unpaso que afecta a los varones y a las muje-res de manera diferente. Muchas veces loshombres dejan sus comunidades por undía, por algunas semanas o meses, o poraños, para dedicarse al trabajo asalariadoen las ciudades y las grandes empresasagrícolas. En estos casos, frecuentementeson las mujeres las que se encargan de to-das las actividades agrosilvopastoriles. Nu-merosos análisis de los patrones actualesde migración observan que la falta de re-cursos humanos para mano de obra y ladegradación de recursos naturales se im-pactan entre sí, en un círculo vicioso dedegradación y pobreza. Este proceso esanalizado en los trabajos de Gisbert y otros(1991, 1994), Collins (1988), Paulson(1991), Perez(1991) y Weismantel (1988).
¿Cuáles son los factores que contri-buyen a estos patrones de migración y de-gradación? Por un lado, hay una corres-pondencia de lo masculino con activida-des productivas modernas, dentro de la co-munidad y fuera de ella. En el campo loshombres tienden a estar más asociadoscon la producción comercial, utilizan lasmejores parcelas con tecnología e insumosmodernos, y manejen créditos institucio-nales. Las mujeres tienden a estar encarga-das de actividades agrosilvopastoriles mástradicionales, usando tierras y otros recur-
sos marginales, sin tecnología moderna nimucha inversión monetaria.
La polarización de roles e identida-des de hombres y mujeres, en relación alas actividades modernas frente a las tradi-cionales, surge tan frecuentemente que re-quiere un análisis. León vincula esta ten-dencia a una historia de implementaciónde modelos y metodologías de desarrolloque han tenido efectos negativos, más alláde los sistemas de género. “Los proyectosde desarrollo casi siempre estuvieron diri-gidos al trabajo con varones en el campo.Es a ellos a quienes se tecnifica, a travéssuyo se introdujeron innovaciones tecno-lógicas y variaciones en la biodiversidad,etc. Sin embargo, los resultados de más detreinta años de programas que intentaron -y en algunos casos lograron- cambiar laseconomías campesinas fueron, casi en sugeneralidad, nefastos” (León 1991: 33).
¿Cuáles son las causas y las conse-cuencias de las crecientes dificultades en-caradas por mujeres y hombres respectode su dependencia de recursos naturalesdegradados? Si los hombres son los más in-volucrados en modernizaciones -la revolu-ción verde y otras- que generan una seriede problemas sociales y ecológicos, ¿seráposible participar con las mujeres en elplanteamiento de visiones y estrategias al-ternativas?
88
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
o Etnicidad y género: la fuerza de la sim-bología cultural
Los aspectos de comunidades loca-les que tal vez entendemos menos son lasvisiones, valores, cosmologías, éticas, sím-bolos y otros aspectos significativos queestán plasmados en la vida cotidiana y queafectan toda la vivencia individual y co-munal. Mujeres, hombres, personas de va-riadas posiciones étnicas y socioeconómi-cas muestran diferentes actitudes frente asus entornos ambientales, con una simbo-logía, visiones y creencias que están vincu-ladas a sus posiciones culturales. Al consi-derar los objetivos de la investigación y ac-ciones de desarrollo, en relación a la diver-sidad de vivencias en comunidades distin-tas, nos preguntamos: ¿En qué medida di-ferentes personas tienen distintos conoci-mientos y visiones con relación a los recur-sos forestales? ¿Cuáles son las posibilida-des y tensiones de vivir según diferentescosmovisiones, culturas, sistemas de valo-res, dentro de los procesos globalizantesde desarrollo económico? Frente a casosconcretos, ¿cómo se puede reconocer yapoyar a los diferentes intereses, visiones ysignificados de género, estableciendo tér-minos para una coexistencia e interdepen-dencia positiva?
Cuando sistematizamos los casospublicados, o realizamos nuevos estudios,tenemos la oportunidad de explorar las si-guientes preguntas: ¿Es que mujeres yhombres buscan diferentes estilos y objeti-
vos para construir/desarrollar su ambiente?¿Qué relación tiene la presencia de diver-sas experiencias y conocimientos cultura-les con el mantenimiento de la diversidadecológica? ¿Es importante contribuir a ase-gurar la continuidad de culturas indígenas,o de conocimientos y prácticas femeninas,debido a su multiplicidad de métodos sus-tentables de vida en aproximación con lanaturaleza? En contextos de desintegracióncomunal y cultural con degradación eco-lógica, ¿Qué implica la discontinuidad demodos de vida tradicionales, junto a las re-laciones sociedad-naturaleza correspon-dientes?
o Pobreza y gestión ambiental
Ciertos problemas ambientales, en-tre ellos la deforestación, la degradaciónde suelos agrícolas y la contaminación ur-bana, parecen tener mayor impacto huma-no en los países más pobres del mundo yen las comunidades más pobres de estospaíses. Se observa un círculo vicioso entreel empobrecimiento, y la degradación delambiente, el cual acentúa las desigualda-des en el control, acceso y manejo de losrecursos naturales a nivel nacional y glo-bal. Amplia evidencia de la feminizaciónde la pobreza y de las relaciones de lasmujeres con los recursos naturales, llamatambién a más investigación (Paolisso yotros 1993).
El libro “Food, Gender and Povertyin the Ecuadorian Andes” (Weismantel
89
Aprendiendo de casos concretos sobre género
1988) explora los procesos dinámicos deempobrecimiento en relación con la de-gradación ambiental y las diferencias degénero. El trabajo es de gran valor para en-tender los vínculos entre los cambios so-cioculturales, ecológicos y económicosque están transformando la vida rural enAmérica Latina. El novedoso enfoque enun aspecto de lo cotidiano -la comida-, lo-gra esclarecer importantes dimensiones deestos cambios en las relaciones de géneroy etnicidad a nivel familiar y local, ademásde vincularlos con la degradación ambien-tal y la política económica nacional. ¿Porqué utilizar la comida como punto de par-tida para ver y entender la sociedad rural?Para comenzar, en la empobrecida zonade Zumbagua, Ecuador, donde se ha reali-zado el estudio, la comida es omnipresen-te. El paisaje, el espacio y el tiempo sonformados por el cultivo, la cocina y la co-mida, como también los cuerpos de la gen-te que vive y actúa allí; la alimentacióncentra el enfoque inmediato de la mayoríade las actividades diarias.
A partir de los diferentes patrones decomer y beber, y de los diferentes roles enla producción y preparación de comidaque tienen los hombres y las mujeres enZumbagua, Weismantel explora las conse-cuencias ideológicas y políticas de esta di-ferenciación. Su análisis demuestra cómolos productos de distintas actividades (y laspersonas y espacios asociados con ellas)asumen diferentes valores socioculturales:la cebada, cultivada y preparada por muje-
res en los terrenos degradados, es simbóli-camente inferior al arroz y al pan compra-do en el pueblo con dinero ganado porhombres. El estudio también vincula la de-gradación de las tierras agrícolas con la ex-pansión relativa del cultivo y consumo delproducto menos valorado, la cebada, enrelación a la papa, que requiere de mejo-res suelos con mayor materia orgánica. Laerosión es tan severa en la comunidad es-tudiada que para muchas familias la papa,con gran valor cultural y ritual, ha deveni-do en un artículo de lujo comprado en elmercado.
La discusión de roles y responsabili-dades de género, en Zumbagua, revela quelas mujeres campesinas trabajan intensa-mente para proveer a su familia de comi-da. Demuestra que la sobrecarga de traba-jo de las mujeres está relacionada con laausencia de hombres, quienes antes com-partían las labores, y con la degradaciónde los suelos y la deforestación, que tam-bién están relacionadas con los patronesde migración. La migración temporal mas-culina crea un flujo constante de fuerza detrabajo hacia las ciudades, por lo que sulabor es reproducida con gran costo por lasmujeres rurales, que cuidan a los niños,enfermos y viejos, y se ven forzadas a so-breutilizar los recursos naturales a su dis-posición para alimentar a la familia. Elefecto es el paulatino empobrecimientodel sector rural, del entorno ambiental, yde las mujeres que trabajan en él, junto
90
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
con un creciente desprecio del campo y delas campesinas en la sociedad nacional.
La ausencia de hombres tiende aduplicar las responsabilidades locales delas mujeres y, según Weismantel, las cam-pesinas de Zumbagua están cada vez másamarradas a la producción rural, y más es-trechamente vinculadas con las nocionesde derrota y de humillación étnica. La au-tora resume estas polarizaciones diciendoque, “en general, hay un paralelo entre ladistinción hecha entre indio y blanco y lasdimensiones sociales de riqueza, género ygeneración. Cada categoría en Zumbaguaexhibe una forma polarizada, en la cual unpolo está marcado por prestigio y poder, yel otro no: blanco sobre indio, hombre so-bre mujer, rico sobre pobre, joven moder-no sobre viejo atrasado” (Weismantel1988).
Weismantel también explora la coe-xistencia y competición de diversas voces,discursos y posiciones, mostrando que losroles y relaciones de género no pueden serreducidos a simples fórmulas de desigual-dad frente a igualdad. Mientras que lasmujeres hacen las tareas menos prestigio-sas y más tediosas (como recoger paja sil-vestre para el fuego de cocinar), ellas de-tentan gran poder y placer en el control yla distribución de la comida dentro de lafamilia.
El cruce de diversos elementos yprácticas en la producción y manejo de
comida constituye un nudo para entenderla diversidad económica, étnica, y ecológi-ca que caracteriza al Ecuador, tanto comoa los otros países andinos. La aparienciasuperficial de una economía dual (capita-lista moderna frente a la tradicional desubsistencia) y de una división étnica dual(blanco frente a indio/negro) en estos paí-ses, corresponde a una falsa percepcióncomún de que lugares como Zumbaguason enclaves tradicionales, cuyo atraso ysubdesarrollo se debe a su aislamientogeográfico. Weismantel retoma el acerca-miento analítico de Meillassoux (1981),para demostrar que los agricultores de sub-sistencia del Tercer Mundo no están tanaislados como parecen, sino que se en-cuentran estrechamente articulados a laeconomía capitalista y al mundo blanco,contribuyendo a la acumulación y expan-sión de este mundo moderno y afectándo-se fuertemente por sus relaciones con él.Siguiendo esta perspectiva, Weismanteldemuestra en detalle que el tradicionalis-mo, la degradación ecológica y la desi-gualdad de género en Zumbagua no resul-tan de un aislamiento frente al mundo ex-terno, sino que son producto de fuerzashistóricas nacionales y mundiales.
“Food, Gender and Poverty” nos de-ja ver que los “dos modos de producción”y los “dos mundos étnicos” no son siste-mas distintos, sino al contrario, que se arti-culan en cada familia, en la práctica de ca-da cocina, y en el encuentro de cada hom-bre y mujer. El libro revela que el proceso
91
Aprendiendo de casos concretos sobre género
de semiproletarización, que une íntima-mente al sector rural con el urbano-capita-lista, al mismo tiempo divide a la familiarural a través de un creciente vacío cultu-ral entre los proletarios masculinos y lasagricultoras femeninas, y contribuye a ladesvalorización y degradación de los re-cursos naturales vinculados al sector rural,juntamente con las mujeres que los mane-jan.
Conclusión
Los estudios mencionados aquí, rea-lizados en diferentes contextos de AméricaLatina, demuestran diversas relaciones en-tre mujeres y hombres y su entorno ecoló-gico en localidades de serranía, altiplano,valles, costa y selva. En las comunidadesestudiadas, los árboles y bosques tienenmuchos roles en la vida humana: en la co-mida, bebida y medicina de la comunidady sus animales; en la construcción de ca-sas, cercos y puentes; como fuerza energé-tica; en la generación de ingresos moneta-rios; en el mantenimiento de la fertilidadde suelos y el equilibrio del ecosistema;como barrera contra la erosión causadapor agua y viento, contra las pestes y pla-gas agrícolas; e inclusive en su cosmologíay vida ritual.
Estudios más recientes han comen-zado a investigar situaciones específicasde gestión ambiental y manejo de los re-cursos forestales, con referencia a las fun-ciones y significados de individuos y gru-pos diferenciados. Estos estudios iluminan
las dinámicas de relacionamiento entre ac-tores de clases socioeconómicas, gruposgeneracionales, raciales, étnicos y de gé-nero. Con los breves ejemplos y puntos dediscusión que hemos compartido, quere-mos motivar el uso de estos y otros estu-dios de casos como recursos para la refle-xión y enseñanza sobre género y ambien-te. En seguida, hacemos referencia a algu-nos de los muchos materiales que podríanenriquecer este uso.
Algunos estudios latinoamericanosque iluminan el tema
Autores y títulos son listados aquí,los demás datos se encuentran en la biblio-grafía general de la colección.
Arizpe, Lourdes. Las mujeres campesinas yla crisis agraria en América Latina.
Collins, Jane L. Unseasonal Migrations:The Effects of Rural Labor Scarcity in Peru.
Chiqueno, Máximo y otros. Queremoscontarles sobre nuestro bosque: Testimo-nios de las culturas Ayoreo y Yuracaré.
Escalante, M., Alberto. La Amazonía boli-viana, principales pobladores: Aspectos degénero de su conformación socioeconómi-ca.
92
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Espinosa, María Cristina. Migración y so-cialización: Los obreros del corte de cañade azúcar.
Gisbert, María Elena y otros. Gender Is-sues Associated with Labor Migration andDependence on Off-Farm Income in RuralBolivia.
Jones, James. Environmental Destruction,Ethnic Discrimination, and InternationalAid in Bolivia.
León, Kirai de. Andar andando: Testimoniode mujeres del sector forestal.
León, Rosario. Mujeres y árboles de Boli-via.
León, Rosario. El tejido de Eduarda: Relatode un viaje a la Feria.
León Ugarte, María Eugenia. Diagnósticode situación: Las mujeres indígenas de Mo-xos y su relación con el manejo de bos-ques.
León de Leal, M. y C. D. Deere. Mujer ycapitalismo agrario: Estudio de cuatro re-giones colombianas.
Líberman, Kitula y Armando Godinez. Te-rritorio y dignidad: Pueblos indígenas ymedio ambiente en Bolivia.
Lizárraga, Pilar y otros. Diagnóstico sobrela situación de manejo de bosques de lospueblos indígenas Yuracaré y Ayoreode.
Maldonado, Ana María. Mujeres y árbolesde Ecuador.
Mattos, Marli María y otros. Estudo Sócio-economico Participativo de duas comuni-dades de pequenos produtores do Rio Ca-pim, Paragominas -Pará/Brazil.
Mayer, Enrique. Production Zones.
OEA. Estudio de casos de manejo ambien-tal: Desarrollo integrado de un área en lostrópicos húmedos. Selva central del Perú.
Paulson, Susan. Para ver más allá de loscambios indicados en procesos de moder-nización rural: Un estudio de caso.
Paulson, Susan. Women in Mizque: TheHeart of Household Survival.
Painter, Michael. Upland-Lowland Pro-duction Linkages and Land Degradation inBolivia.
Perez Crespo, Carlos A. The Social Eco-logy of Land Degradation in Central Boli-via.
Sanz, Cristina. Mujeres y árboles de Argen-tina.
93
Aprendiendo de casos concretos sobre género
Schwartz, Norman B. Colonization, Deve-lopment and Deforestation in Peten, Nort-hern Guatemala.
Shiva, Vandana. El verde alcance global.Solario, Fortunata. Mujeres y árboles dePerú.
Tavera, Carmen. Mujeres y árboles de Co-lombia.Valdez, Ximena. Mujer, trabajo y medioambeinte: Los nudos de la modernizaciónagraria.
Warner, Katherine. La agricultura migrato-ria: Conocimientos técnicos locales y ma-nejo de los recursos naturales en el trópicohúmedo.
Weismantel, M.J. Food, Gender and Po-verty in the Ecuadorian Andes.
94
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Un objetivo central de este libro, yde los procesos de aprendizaje que preten-de apoyar, es abrir un espacio donde dife-rentes visiones y acercamientos coexistanen una discusión dinámica. A lo largo deeste ensayo presentamos algunos puntosbásicos de diversas posiciones teórico me-todológicas, y sugerimos lecturas para co-nocer esas corrientes más a fondo. Las co-rrientes de forestería comunitaria y género,que son expuestas con más detalle en otrosensayos, se complementan y contrastancon las posiciones discutidas aquí.
En un proceso comparativo, desti-nado a motivar la reflexión crítica sobre lacreación del conocimiento, destacamos lasdiferencias entre las teorías y políticas sur-gidas del Norte frente a las del Sur, del mo-vimiento feminista frente a las voces pre-dominantemente masculinas, de los ecolo-gistas conservadores frente a los ecologis-tas radicales. Tratamos de dar un panora-ma del discurso sobre los problemas de de-gradación ambiental y desigualdad social,y de ubicar diferentes actores y perspecti-vas dentro de sus entornos. Sin embargo,siempre se debe reconocer que cada acer-
camiento y movimiento es múltiple, y quelos discursos internos son tan dinámicoscomo los discursos entre las diferentes co-rrientes y movimientos.
Quienes trabajamos con estos temasvivimos tensiones entre lo que son nues-tros análisis tajantes y críticas profundas, anivel teórico (que tienden a ser más radica-les), y lo que son las acciones factibles anivel práctico (que tienden a ser más mo-deradas). En las vías que escogen diferen-tes actores vemos posturas que varían des-de la asimilación al sistema dominante conla finalidad de asegurar la eficiencia y efi-cacia de la propuesta, hasta el desafío radi-cal y el rechazo total del capitalismo, elpatriarcado y la dominación sobre la natu-raleza. Uno de los elementos que influyeen estas tensiones y posiciones es la distri-bución y control de poder, no solamente anivel político-económico, sino también anivel de la producción de conocimiento.Tradicionalmente, pero no siempre, los ac-tores y grupos con más poder institucionaltienden a mantener posturas más conserva-doras (ver Constanza 1991). Y en contras-te, se presentan expresiones de movimien-
95
VI. TEORÍAS, PERSPECTIVAS Y ACERCAMIENTOS EN EL CAMPO DE GÉNERO Y AMBIENTE: UN DEBATE
MULTÍVOCO Y POLÉMICO
tos bastante radicales surgidos en las már-genes de poder económico y político, quehan causado reacciones fuertes (ver Sen yGrown 1988).
Varias de estas aproximaciones po-sibilitan nuevas visiones de las relaciones yestructuras de poder, y permiten ver másclaramente situaciones de desigualdad yexplotación entre grupos humanos, espe-cialmente en el acceso y control de los re-cursos naturales. También vemos corrien-tes que cuestionan y critican la domina-ción de los seres humanos sobre la natura-leza. Estas nuevas visiones llaman a accio-nes para cambiar drásticamente los siste-mas de poder, mientras también incitan ala resistencia frente a los representantes delstatu quo. Como nuestros temas abarcanun conjunto de problemas y posicionescontrovertidas, es importante explorar lasrelaciones entre los planteamientos teóri-cos, los movimientos político-sociales ylos conflictos de poder.
Posiciones teórico-políticas en relación a medio ambiente y género1
o Ecología Conservadora (Ecología para elcrecimiento económico)
Los impulsores de la corriente quellamamos Ecología Conservadora, básica-mente proponen un mejor manejo de losrecursos naturales para fortalecer y soste-ner los sistemas político-económicos exis-
tentes. Las cuestiones principales son: ¿Có-mo manejar los recursos para satisfacernuestras necesidades ahora y también ga-rantizar lo mismo para las futuras genera-ciones? ¿Cómo garantizar la continuidaddel sistema para asegurar la sostenibilidadde la producción económica y nuestra ca-lidad de vida material? Las propuestas ymodelos elaborados por algunos de losmás importantes defensores de esta co-rriente están reunidas en el libro “Ecologi-cal Economics”, compilado por RobertConstanza (1991). Esta perspectiva ha sidointegrada con bastante éxito a las políticaseconómicas de países del Norte, mediantepropuestas concretas y modestas que in-cluyen el control de emisiones contami-nantes de automóviles y fábricas, el reci-claje de basura industrial y de consumido-res, la reforestación de bosques cultivadospara madera, la protección de especies enpeligro de extinción, y la preservación deparques y bosques nacionales.
Ecologistas conservadores que pro-mueven una revisión dentro de las cienciaseconómicas, buscan mejorar los cálculoseconómicos mediante la inclusión de loscostos ambientales como externalidadesen los análisis costo-beneficio, siemprecon el propósito de asegurar una mayorconsideración y mejor manejo de los re-cursos naturales dentro de los actuales sis-temas productivos, que se basan en el cre-cimiento de la economía de las naciones.Los cálculos ecológicos adoptados hasta lafecha tienen mucha dificultad para abarcar
96
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
los costos no monetarios de la degradaciónnatural, como puede ocurrir con las expe-riencias estéticas, filosóficas, sensibles delos habitantes humanos, y tampoco inclu-yen los costos de daños ambientales irre-versibles (como si fuese posible calcular-los) (Waring 1993,1994).
En su trabajo “La articulación géne-ro-medio ambiente: Enmarcamiento teóri-co”, Silvia Vega denomina a los impulsoresde esta corriente como reformistas ecológi-cos o economistas ecológicos, y comentalo siguiente:
“Se inscriben en la línea del informede la Comisión Brundtlandt, dado a luz en1987, que se constituyó en un referenteclave especialmente para las agencias dedesarrollo del sistema de Naciones Uni-das. A nivel macro, proponen el mejora-miento en el manejo de los recursos natu-rales mediante el uso de herramientas tec-nológicas adecuadas, dispositivos institu-cionales, y la introducción de la contabili-dad ambiental en los países. A nivel micro,promueven nuevas áreas de investigacióninterdisciplinaria para la introducción detecnologías limpias en las industrias, el tra-tamiento de desechos industriales, etc.”.(Vega 1995:6).
La Ecología Conservadora no cues-tiona la superioridad del humano sobre lanaturaleza, solamente exige una domina-ción responsable, racional y sostenible.Tampoco cuestiona la separación de pro-
ducción y reproducción, ni el modo deproducción y consumismo capitalista-in-dustrial. Por eso consideramos a su pers-pectiva como la ecología de la expansióneconómica.
o Ecología social
La Ecología Social busca relacionesde influencia mutua entre la dominaciónexplotadora de los grupos humanos sobrela naturaleza y la dominación explotadorade unos humanos sobre otros en sistemassociales jerárquicos. Esta posición fue de-sarrollada por Murray Bookchin, quienproviene de una tradición anarquista sensi-ble a todo tipo de dominación. Explora losvínculos mutuos entre dos tendencias his-tóricas: por un lado, la institucionalizaciónde la propiedad privada sobre los recursosnaturales y la inversión humana en el con-trol y uso de recursos; y por otro lado, elcontrol de ciertos humanos sobre otros ensistemas de esclavitud, parentesco, heren-cia, matrimonio y estados políticos. Losejes de esta dominación social, que soncuestionados por esta corriente, incluyenclase, raza y sexo.
En el comentario de Vega, “El pro-pósito de los ecólogos sociales es revivirlos ideales de emancipación humana y ellogro de la unidad entre los movimientosecológicos, feministas, de consumidores,de solidaridad, etc. en torno al tema de laecología. Debido a la conexión que Book-chin hace entre la dominación de las mu-
97
Teorías, perspectivas y acercamientos en el campo de género
jeres y la naturaleza, esta vertiente ha ins-pirado a algunas ecofeministas” (1995:11).Una de las teóricas que articula la ecologíasocial con el ecofeminismo es María Mies,quien escribe:
“Lo que une a la naturaleza, las mujeresy el Tercer Mundo, es el hecho de queestas áreas constituyen las colonias másimportantes del hombre blanco desde eltiempo del Renacimiento. Su imagen dela humanidad, su civilización, su com-prensión de la ciencia, la técnica y elprogreso, su modelo de crecimientoeconómico permanente, su concepciónde libertad y emancipación, su socie-dad y su Estado, se basan en esta sumi-sión violenta (Mies 1991:39).”
o Ecología política
La Ecología Política es una corrien-te intelectual que analiza los problemasecológicos en relación a las políticas eco-nómicas de nuestros países y del sistemaglobal. Los estudios realizados dentro deesta tradición abarcan y vinculan fenóme-nos sociales y biológicos, con la finalidadde desarrollar análisis críticos de los mode-los y estructuras politico-económicas do-minantes.
La reflexión y debate que se realizadentro del marco de ecología política,transversa temas y teorías tan diversas co-mo el urbanismo ecológico, el ecologísmode los pobres y la teología de la liberación,la biopiratería en el negocio farmacéutico,
la sostenibilidad social y ecológica de lametrópolis moderna, la ciencia postnormaly postmoderna, la desmaterialización de laeconomía, el ecofeminismo, el neomalthu-sianismo, la alarma demográfica, la seguri-dad alimentaria, la diversidad de la vida yla globalización, entre otros. Entre los forosmás importantes para la difusión y debatede ideas dentro de la ecología política, te-nemos las siguientes revistas: “EcologíaPolítica”, publicada en Barcelona bajo ladirección del líder del movimiento, JoanMartínez Alier; “Capitalism, Nature, Socia-lism”, publicada en Santa Cruz, California;“Ecologíe Politique”, en París; y “TierraAmiga”, publicada en Uruguay y Argentinabajo la dirección de Gonzalo Abella.
o Ecología profunda
Hasta hace poco tiempo, virtual-mente todos los ecologistas occidentales -incluso los más radicales- aceptaban la su-perioridad y dominación de los humanossobre la naturaleza. La Ecología Profundacuestiona esta postura antropocéntrica ysugiere que en ella está la raíz de los pro-blemas ambientales. Los ecologistas pro-fundos proponen una visión nueva y unarelación más equitativa entre la sociedad yla naturaleza, y cuestionando no solamen-te la superioridad de la sociedad humana,sino también su separación de la naturale-za como reino distinto (Devall y Sessions1985).
98
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
La Ecología Profunda insiste en quelos humanos no son más que una parte dela naturaleza, en un sistema global que esa la vez material y espiritual. Nos proponeque vivamos como hermanos con la natu-raleza, y no como amos sobre ella. Esta co-rriente se nutre de expresiones de la filoso-fía y la religión oriental, como también dela tradición católica franciscana, que tie-nen como base un respeto profundo portoda manifestación de vida, desde la hu-mana hasta la de una mosca. En su resu-men del movimiento, Vega añade que:
“Otra de las corrientes de la ecologíaprofunda surge bajo la influencia de Ja-mes Lovelock, químico atmosférico queformuló la hipótesis Gaia (diosa mitoló-gica Tierra). Según esta hipótesis, la Tie-rra es un organismo que tiene poderosascaracterísticas autoreguladoras. Los se-res humanos son de poca importancia,pues si la humanidad no cumple su pro-pósito de mantener la vida, otra vida seformará para garantizar la estabilidad dela tierra... La hipótesis Gaia tiene un va-lor simbólico para el movimiento ecolo-gista y ha contribuido a promover la vi-sión de la tierra como un organismo vi-vo, y no como un objeto manipulable” (Vega 1995:9).
El concepto de Lovelock es una me-táfora central para el trabajo de grupos endistintos continentes, abarcando visionesque van desde la ecología política hasta elmisticismo New Age (Nueva Era). Una redde 170 organizaciones ecologistas colabo-
ra en la edición de la revista “Gaia: Ecolo-gía y Equidad para un Mundo Sostenible”,publicada en Madrid.
Una de las características más inte-resantes del movimiento de Ecología Pro-funda es la integración de múltiples nivelesy dimensiones de análisis y acción. A nivelde análisis de sistemas político-económi-cos, cuestiona la base de nuestras concep-ciones e instituciones de producción y, enrelación a la ciencia, critica el control y laexplotación de los recursos naturales me-diante la tecnología para fines de expan-sión (de producción y acumulación) capi-talista. Aboga por la reforma de políticasnacionales y el fortalecimiento de institu-ciones y normas globales para controlar eluso depredador de los recursos y frenar ladesatada destrucción del medio. A nivelpersonal, el movimiento de Ecología Pro-funda promueve la adopción de filosofías yéticas personales de humildad, no violen-cia, no consumismo, no ambición, etc., ysugiere prácticas de meditación y reflexiónespiritual para avanzar hacia el equilibrioy paz en las relaciones entre grupos huma-nos, y entre humanos y la naturaleza.
o Mujer y desarrollo (línea conservadora)
Lo que denominamos Mujer y De-sarrollo Conservador, es una corriente queparte del deseo de integrar a las mujerescomo participantes y beneficiarias en losprocesos de desarrollo moderno. Esta pers-pectiva surgió por oposición al tradicional
99
Teorías, perspectivas y acercamientos en el campo de género
asistencialismo de los programas de desa-rrollo implementados en los años 60 y 70,que percibían a las mujeres como simplesbeneficiarias de caridad, especialmente ensus roles de madres y ama de casa. Tambiénresponde a los problemas causados por laexclusión de las mujeres de la asistenciatécnica, créditos y capacitación, otorgadosa los hombres en esos programas.
Los acercamientos realizados bajoel rubro Mujer y Desarrollo reconocen yapoyan especialmente los roles producti-vos de las mujeres en la producción agro-pecuaria, artesanal, comercialización, mi-croempresa y otros, y consideran a las mu-jeres como agentes activas (actuales y po-tenciales) del desarrollo económico. Se ba-san en el análisis de la organización deltrabajo y las responsabilidades por género,así como en el análisis de las necesidadesparticulares de las mujeres y de los obstá-culos específicos a su participación en losprocesos de desarrollo (Overholt y otros1984). Caroline Moser fue una de las teóri-cas más importantes en el acercamiento deMujer y Desarrollo, y en un excelente artí-culo reflexivo (Moser 1991) la autora de-muestra que su perspectiva personal haevolucionado juntamente con el enfoque.
Las Naciones Unidas declaró al pe-ríodo 1975-1985 como la Década de laMujer, un paso que hizo muy visible la ne-cesidad de conocer mejor las realidades delas mujeres en diversos contextos y proce-sos. En esta época no solamente se realiza-
ron muchas investigaciones con enfoqueen las mujeres y en sus situaciones reales,sino que también se desarrollaron métodospara facilitar estas investigaciones. Talesmétodos incluyen el análisis de la divisióndel trabajo por sexo; el concepto del triplerol de la mujer (productivo, reproductivo,gestión comunal); la condición y posiciónde las mujeres, así como sus intereses,prácticas y estrategias; y, en general, la de-sagregación por sexo de todas las catego-rías de estudio, acción y evaluación.
En los años 80, estudios y proyectoscon enfoque en Mujer y Desarrollo fueronintensamente promovidos por agencias in-ternacionales y países donantes. La influen-cia del Norte en los enfoques, metodolo-gías y objetivos se expresa en el hecho deque el acercamiento no incluye un cuestio-namiento de los términos moderno-occi-dentales del desarrollo, ni mucho menosdel principio básico del crecimiento econó-mico. Los conceptos centrales de las inves-tigaciones realizadas con el enfoque Mujery Desarrollo también son moderno-occi-dentales: actividades productivas frente alas reproductivas, roles y derechos socioló-gicos y legales a nivel del individuo, acce-so a bienes y servicios modernos como laeducación formal, los ingresos económi-cos, la atención médica, el crédito, etc.
Algunos impulsores de Mujer y De-sarrollo utilizaban argumentos como el po-tencial para incrementar la eficiencia y efi-cacia de los proyectos, y así convencer a
100
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
los agentes del desarrollo que se resistían ala incorporación de las mujeres. Al final,esta estrategia tuvo un efecto bumerang,por haber hecho vulnerable a ese acerca-miento ante las críticas de instrumentaciónde las mujeres para los fines de los proyec-tos. Arguyen que las teorías y metodologíasdesarrolladas para integrar a las mujeresdel Tercer Mundo en los proyectos, progra-mas y políticas modernizantes son sólojustificaciones sofisticadas para incorpo-rarlas como mano de obra en un procesopatriarcal, capitalista y occidental, que enúltima instancia socava el bienestar y posi-ción de ellas como mujeres no occidenta-les. Los primeros paradigmas desarrolla-dos bajo el enfoque Mujer y Desarrolloahora parecen limitados y etnocéntricos,pero no hubiéramos podido ver y superaresas limitaciones de no haber experimen-tado este proceso inicial. El simple recono-cimiento de Mujer y Desarrollo como untema de investigación ha sido un cataliza-dor para promover una gran variedad deestudios que han contribuido a mejorarnuestra comprensión del tema, a nivelpráctico y teórico, durante los últimosaños. En la implementación de proyectos yla aplicación de metodologías desarrolla-das con el enfoque Mujer y Desarrollo, seencontraron muchos obstáculos y contra-dicciones que han permitido la reevalua-ción del enfoque y el surgimiento de nue-vos acercamientos y metodologías, inclui-dos los discutidos más abajo.
o Análisis de género
Las teorías y metodologías de géne-ro son también diversas, y se encuentranen plena evolución. Considerando que ex-ploramos aspectos de esta corriente en va-rios otros ensayos de este libro, aquí nos li-mitaremos a enunciar algunos principiosbásicos que los diferentes acercamientosde género comparten: el reconocimientode la diferencia y el respeto para los acto-res y grupos diferenciados, el énfasis en laparticipación de las partes o actores dife-renciados, y la priorización de la equidady la sostenibilidad. Entre las distintas defi-niciones de género, coincidimos básica-mente con la de Teresita de Barbiere, quese aproxima a género no como identidadessexuales o relaciones entre mujeres y hom-bres, sino como el sistema cultural muchomás complejo que da forma a éstas: “Lossistemas de género/sexo son los conjuntosde prácticas, símbolos, representaciones,normas y valores sociales que las socieda-des elaboran a partir de la diferencia se-xual anátomo fisiológica” (1993:45).
Los análisis de género exploran as-pectos sociales, religiosos, políticos, eco-nómicos, psicológicos y otros, asociados ala construcción de roles e identidades refe-ridas al sexo, como categorías culturalesinterdependendientes. Una de las áreasmás penetrantes del análisis de género, ytambién una de las más radicales, es laevaluación de nuestros propios procesosde investigación y producción de conoci-
101
Teorías, perspectivas y acercamientos en el campo de género
miento. Esto implica que el análisis de gé-nero no solamente se refiere a la definicióndel enfoque de estudio, sino también a losparadigmas y epistemologías que estructu-ran el proceso del estudio.
o Mujer y medio ambiente
El movimiento conocido comoWED (Women, Environment and Develop-ment/ Mujeres, Medio Ambiente y Desa-rrollo), no se construye sobre una simplebase teórica o ideológica, más bien es unaarticulación flexible de una serie de pers-pectivas y movimientos que comparten losenfoques de equidad y sostenibilidad den-tro del campo de mujer y desarrollo. Entresus objetivos centrales están los de lograrprocesos de desarrollo que aseguren elmantenimiento y reproducción de las con-diciones de vida para futuras generacio-nes, y también asegurar que las mujeres yotros grupos marginados tengan voz y votoen el proceso de desarrollo, además de ac-ceso y control sobre una parte equitativade los recursos naturales, económicos ypolíticos.
En general, los participantes en lasredes de WED analizan los contextos espe-cíficos para entender el rol de las mujeresen la crisis ambiental, y escuchan las vocesde las mismas mujeres, a quienes conside-ran como actuales y posibles agentes de laprotección y regeneración del ambiente.Los diversos movimientos articulados bajoel rubro de WED incluyen ecofeminismo,
feminismos radicales para la naturaleza,DAWN y otros.
o Ecofeminismo
El Ecofeminismo sugiere que existenimportantes conexiones históricas, cultura-les y simbólicas entre la opresión y explo-tación de las mujeres y la opresión y explo-tación de la naturaleza. Coexisten en estacorriente una amplia gama de posicionesanalíticas y filosóficas, la mayoría de lascuales considera que la desigualdad y do-minación son estructuradas por la socie-dad patriarcal. Algunas aproximacionesson presentadas y comparadas en los co-mentarios de Mies y Shiva, en su libro“Ecofeminism” (1993).
Ciertas posiciones de Ecofeminismoarguyen que el hombre ha tenido un rolprivilegiado y dominante en la historia so-cial y política, mientras que la mujer tieneun rol privilegiado en sus relaciones con lanaturaleza. En su análisis de los procesosde desarrollo occidental se destacan la do-minación patriarcal y el rol de la cienciamasculina reduccionista, explotadora ydestructiva. En contraste, los llamadosprincipio femenino, o cosmovisión femeni-na, son vistos como más cercanos a la na-turaleza por ser holísticos y estar basadosen la continuidad e interdependencia bio-lógica.
En el análisis del manejo de los re-cursos forestales desde una perspectiva
102
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
ecofeminista, el modelo de desarrollo mas-culino se define como la tala indiscrimina-da de bosques naturales y la plantación debosques de monocultivos comerciales, enuna dominación y explotación unilateralde la naturaleza. Por su parte, el modelofemenino de manejo de recursos forestaleses el cuidado, uso múltiple y regeneraciónconstante de diversas variedades naturales,mediante una relación mutua y sostenidaentre humanos y bosque natural, cuyosfrutos contribuyen a la subsistencia local.La forestería masculina corresponde a laproducción capitalista, y la forestería feme-nina al sustento y reproducción de la fami-lia, la comunidad y el bosque (VandanaShiva 1991).
Algunas publicaciones ecofeminis-tas idealizan al principio femenino comouna fuerza íntima a la naturaleza. Otras re-presentan a las mujeres como principalesvíctimas de destrucción ambiental, comolíderesas necesarias en la protección y re-generación del medio, o como ambas. Sedestaca el ejemplo de la militante ambien-talista hindú Vandana Shiva (1991, 1994),que elogia al famoso movimiento Chipko,en el cual mujeres pobres de la India handado hasta sus vidas para proteger los bos-ques naturales y áreas verdes de las queellas dependen para sobrevivir.
Otras perspectivas ecofeministasbuscan entender las bases de las relacionesentre mujer y naturaleza, no tanto en laesencia biológica o espiritual de los sexos,sino en las divisiones de trabajo y roles so-
ciales concretos establecidos en los siste-mas históricos de género y clase, y en lasrelaciones de poder político y económicoasociadas con ellos. Los partícipes de estacorriente conciben a los roles y responsa-bilidades de género como construccioneshistóricas, y dentro de éstas buscan lascausas, efectos y respuestas a las crisis dedesarrollo. Enfatizan la necesidad de estu-diar las especificidades de género, así co-mo de sistemas productivos y ambientales,en las realidades locales y contextos histó-ricos. Bina Agarwal (1991), por ejemplo,realiza un análisis complementario al deShiva, acerca de las movilizaciones de mu-jeres en la India para proteger los bosquessilvestres. Agarwal entiende las relacionesíntimas entre mujeres y bosques como re-sultado de la exclusión y explotación deambos en los procesos históricos de mo-dernidad occidental. Agarwal explica quelas mujeres rurales y los bosques naturalesestrechan cada vez más una interdepen-dencia mutua para sobrevivir, debido a laprogresiva marginación en ambos en losprocesos del desarrollo capitalista presen-tes en el país.
Uno de los peligros que corren al-gunas perspectivas ecofeministas es la re-producción del dualismo occidental, aun-que en forma invertida. Ven humanos quedominan a la naturaleza, hombres que do-minan a las mujeres, y países desarrolladosque dominan a los demás, y se arriesgan acaer en la retórica de proponer que la na-turaleza y las mujeres del Tercer Mundo
103
Teorías, perspectivas y acercamientos en el campo de género
asuman roles dominantes y privilegiadosen el futuro. Otras corrientes del ecofemi-nismo efectúan su propio cuestionamientode este tipo de dualismo y de los paradig-mas de los cuales es parte. Según Vega,“Critican la epistemología patriarcal -an-drocéntrica- que condujo al dualismo enlas concepciones del ser, la sociedad y elcosmos. Conceptualizan la vida en la Tie-rra no en términos de jerarquías, sino co-mo tejidos interconectados. Perciben lahistoria como una co-evolución de socie-dad y naturaleza, y conceden alto valor ala diversidad” (Vega 1995: 13).
Las inquietudes que nos puede cau-sar la actitud de algunas ecofeministas, deentender las características de género enrelación con la naturaleza como cualida-des espirituales inherentes al sexo, tomanuna nueva dimensión con estas críticasepistemológicas. Pensábamos que las eco-feministas confundían lo que es una distin-ción nítida entre la biología y la historia,pero ahora entendemos que, en un nivelmás profundo, ellas cuestionan el mismodivorcio conceptual entre el cuerpo y lamente, lo biológico y lo cultural y, parale-lamente, entre el sexo y el género.
o DAWN (desarrollo alternativo con mu-jeres para una nueva era)
DAWN es una red de movimientosde base que comenzaron a vincularse en laIndia, hasta extender sus conexiones paraconsolidarse a nivel internacional en la
Conferencia Mundial sobre la Mujer enNairobi, 1985. DAWN realiza una críticaprofunda del modo dominante de desarro-llo, desde el punto de vista de las mujeresdel Tercer Mundo. Mientras el movimientoMujer y Desarrollo propone mejorar losactuales procesos de desarrollo mediantela consideración e incorporación de muje-res, DAWN toma la posición más radicalde cuestionar profundamente los procesose impactos del desarrollo mismo, como losconocemos hasta ahora.
El movimiento rechaza la definiciónreducida del progreso como el crecimien-to económico. Incluso afirma que el con-sumismo y el endeudamiento que conllevael crecimiento económico, son factoresprincipales en las crisis que han deteriora-do las condiciones de trabajo y de vida delas mujeres, y han destruido el ambienteen el Tercer Mundo. Las integrantes deDAWN también critican el modelo domi-nante de Mujer y Desarrollo, por su econo-micismo y falta de integralidad. Según Ve-ga, “La principal crítica se refiere a que losprogramas de mujeres han acrecentado lasobreexplotación de su tiempo y las hainstrumentalizado para compensar los re-cortes de gastos gubernamentales, comoefectos del ajuste. Cuestionan que el desa-rrollo esté centrado en el crecimiento eco-nómico y reclaman que lo esté en las per-sonas” (Vega 1995: 17).
Esta red de mujeres y organizacio-nes busca construir un paradigma alterna-
104
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
tivo para el desarrollo, que se base en lasexperiencias, percepciones y análisis demujeres en países en vías de desarrollo. Es-tas mujeres sufren subordinación y explo-tación a causa de su raza, etnia, género,clase y posición en la economía mundial y,como consecuencia, su visión y su misiónde desarrollo representan el derrocamientode casi todas las estructuras de opresión.Integrantes de DAWN promueven comoalternativa un desarrollo enfocado en laspersonas, que esté basado en los valoresde cooperación, que resista a la domina-ción y violencia de los humanos hacia lanaturaleza y entre grupos humanos y, so-bre todo, que se oponga a toda desigual-dad. La posición de DAWN es presentaday comentada en varias publicaciones, en-contrándose entre las más claras las de Sat-zinger y otros (1991) y Sen y Grown(1988).
Igual que los seguidores de la Ecolo-gía Profunda, los integrantes de DAWNtratan de hacer coincidir sus actitudes y ac-ciones cotidianas con la transformacióndeseada de los sistemas globales. El objeti-vo de DAWN es aniquilar los mecanismosy estructuras de desigualdad y dominacióna todo nivel, pero obviamente ellas nopueden terminar en el corto plazo con ladominación del Norte sobre el Sur en laeconomía política mundial, ni con la do-minación de la sociedad moderna sobre lanaturaleza. Lo que sí pueden hacer -y ha-cen- es tratar de cambiar las relaciones desubordinación, opresión y dominación en
sus familias y comunidades, en el trato ha-cia sus hijos e hijas, en su relación con losy las vecinos, y en su gestión de las áreasverdes y recursos naturales alrededor desus comunidades.
La ubicación de las posiciones en re-lación a modelos económicos
Concluyendo este ensayo, escoge-mos como eje para hacer una breve com-paración entre los acercamientos, la acti-tud de cada uno frente a los sistemas eco-nómicos. Las diferentes posiciones men-cionadas aquí se contraponen entre sí, pa-ra generar nuevas dimensiones de uno delos debates centrales del desarrollo. Ac-tualmente, la mayoría de las naciones uti-liza el Sistema de Contabilidad EconómicaNacional (UNSNA) adoptado por la ONUen 1953, y ajustado con los años, que en-fatiza la producción capitalista-industrial.El UNSNA calcula los ingresos netos de lanación, ignorando los costos y daños so-ciales y ecológicos del crecimiento econó-mico que mide. El cálculo también exclu-ye la reproducción de las condiciones na-turales y sociales de producción. La domi-nación global de este sistema influye en lasdecisiones políticas y económicas de losgobiernos y las empresas privadas, promo-viendo el apoyo y subvención del sectorformal productivo y permitiendo ignorar lareproducción de sistemas productivos yambientales.
105
Teorías, perspectivas y acercamientos en el campo de género
Dentro de la perspectiva WED, Xi-mena Valdéz (1992) analiza el impacto deeste proceso en Chile, donde ella estudialos esfuerzos históricos del gobierno parapromover la expansión masiva de la pro-ducción de madera y frutas para la expor-tación. La iniciativa gubernamental fueapoyada y subvencionada a nivel interna-cional por el Banco Mundial y la FAO, en-tre otros. El análisis de la autora muestraque el éxito económico de esta transforma-ción productiva conlleva costos ambienta-les, de salud, sociales, etc., ignorados. Ellaidentifica en forma concreta un conjuntode graves impactos inesperados sobre gru-pos de mujeres y sobre los ecosistemas,que hasta ahora no han sido examinados afondo.
En la corriente que llamamos Ecolo-gía para la Expansión Económica, revisio-nes efectuadas dentro de las ciencias eco-nómicas buscan mejorar sus cálculos me-diante la valoración monetaria de la natu-raleza y la inclusión de los costos ambien-tales, como factores externos en la produc-ción capitalista. En casos como el de Chi-le, descrito por Valdez, esta corriente ofre-cería una respuesta moderada de requisi-tos mínimos de conservación de recursos ycontroles de polución que pueden ser apli-cados a actividades productivas a nivel mi-cro, sin perjudicar significativamente laproducción nacional. Posiblemente, éstosserían complementados con programas deayuda social y de salud, para aminorar los
daños a las trabajadoras y a las comunida-des locales.
Críticas más comprensivas a la eco-nomía liberal proponen la ampliación delos sistemas contables nacionales para in-cluir los costos ambientales, las contribu-ciones de las mujeres y del trabajo no for-mal, y otros factores. Marilyn Waring, deNueva Zelanda, ha formulado críticas delsistema de contabilidad nacional, explica-das en “El valor y la producción en la teo-ría económica” (Waring 1993), y tambiénesboza propuestas para sistemas más com-prensivos (Waring 1988, 1994).
Los activistas asociados con Ecolo-gía Profunda y con DAWN ven en el mo-delo de crecimiento y expansión económi-ca la raíz de la crisis ecológica. Arguyenque la destrucción ambiental es resultadodirecto del modelo de desarrollo económi-co vigente. Ellos proponen desmantelar to-talmente los sistemas político-económicosnacionales e internacionales, y buscarnuevas orientaciones globales. En casoscomo el de Chile, cuestionan seriamentelos costos sociales y ecológicos de seguirmanteniendo los niveles de exportación demadera y fruta, e incluso critican los mar-cos propuestos por los ecologistas conser-vadores. Representantes de DAWN o Eco-logía Profunda podrían proponer mejorque se apoye a los sistemas socio-ecológi-cos locales dirigidos al sostenimiento y re-producción de familias rurales, sistemas
106
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
que se encuentran en gran peligro de ex-tinción, según los informes de Valdéz.
NOTAS
1 La reflexión de este ensayo fue motivada porel trabajo de Ewa Charkiewicz-Pluta y S.Häusler, Remaking the World: Women, theEnvironment and Sustainable Development.Ultrecht: University of Ultrech Institute forSocial Studies/Departament of Women’s Stu-dies; 1991.
107
Teorías, perspectivas y acercamientos en el campo de género
En los últimos veinte años se hanformulado y aplicado diferentes considera-ciones alrededor del concepto de género,para entender mejor nuestras sociedades ypara tratar de cambiarlas. No cabe dudaque, en este período, el análisis de géneroha contribuido a mejorar nuestra compren-sión de los procesos históricos de los cua-les somos parte; pero al mismo tiempo talanálisis sigue siendo controvertido. Su ca-rácter polémico y su falta de canonizaciónes, a la vez, uno de los mayores desafíos yuno de los mayores atractivos de trabajarcon teorías y metodologías de género.Siendo un nuevo enfoque de investiga-ción, el género, como categoría analítica,no está estructurado y limitado por para-digmas fijos. Como consecuencia, pro-mueve una mayor libertad de reflexión ydiálogo, permitiéndonos concebir nuevaspreguntas y construir acercamientos creati-vos.
Mientras la falta de una definiciónprecisa en el campo de género permitecierta apertura y libertad de exploración,también hace que el manejo del tema seamuy heterogéneo y que la coexistencia de
diversos acercamientos cause confusión yconflicto. Aquí examinaremos facetas deldiscurso a nivel conceptual, metodológicoy de acción, a fin de vislumbrar no sola-mente algunas de las distintas posturas enjuego, sino también la riqueza de la polé-mica entre ellos.
Exploraremos las relaciones entregénero y poder, a dos niveles: primero, elanálisis de género nos permite conocernuevos aspectos de sistemas de poder exis-tentes y responder a ellos; y paralelamen-te, el surgimiento y el manejo de la teoríade género facilita el examen de las relacio-nes entre el poder y la producción de nue-vos conocimientos. Este ensayo contrapo-ne acercamientos que son motivados porfilosofías políticas drásticamente diferen-tes, y cuyos defensores se encuentran enposiciones muy distintas en el orden mun-dial. Concluye con un llamado de aten-ción sobre el debate desatado en torno alconcepto de género, debate que revela elpoder potencial del análisis.
109
VII. GÉNERO, PODER Y CONOCIMIENTO1
¿De dónde viene el concepto?
El análisis de género ha sido aplica-do para esclarecer temas y problemas co-mo: gestión ambiental, participación de-mocrática, sexualidad, religión, comunica-ción, educación, agricultura y forestería, ymuchos otros. En América Latina un enfo-que que ha recibido atención despropor-cionada en términos de producción teóri-ca, elaboración metodológica, cursos depostgrado, seminarios profesionales, publi-caciones y programas de acción, es el degénero y desarrollo. En sentidos muy im-portantes, el paradigma dominante de gé-nero y desarrollo ha marcado la discusióny la aplicación del concepto de género alos otros temas mencionados, sobre todoen los países en vías de desarrollo. Es im-prescindible examinar los factores que seesconden tras la construcción y la difusióndel enfoque género y desarrollo.
En una gran parte de las políticas yproyectos de desarrollo en América Latina,el objetivo principal del trabajo con géne-ro ha sido incorporar a las mujeres comoparticipantes y beneficiarias en los proyec-tos y procesos de desarrollo de los cualesellas han sido excluidas. En la primera pá-gina del libro “Guía Metodológica para in-corporar la dimensión de género en el ci-clo de proyectos forestales participativos”(Balarezo 1994), el objetivo de la publica-ción está planteado en estos términos, yvisto como una respuesta a la siguiente si-tuación: “A pesar que se ha avanzado en el
estudio de los roles a cargo de la mujer enlos procesos de desarrollo, ellas no estánintegradas todavía en los grandes proyec-tos, sobre todo en los del área forestal y derecursos naturales” (Balarezo 1994:1). El li-bro mencionado es sólo uno, en un sinfínde proyectos, métodos y herramientas ela-boradas en la última década con el objeti-vo de involucrar a las mujeres en los pro-yectos de desarrollo.
Los esfuerzos realizados para incor-porar más efectivamente a las mujeres hanresultado en una participación más equili-brada en los proyectos de desarrollo, y hanmarcado un paso muy importante en laevolución de los modelos de desarrollo.Sin embargo, la aplicación de metodolo-gías desagregadas por sexo al implementardiagnósticos y actividades, pocas veces hasido acompañada de un análisis crítico delmodelo de desarrollo desde la perspectivade género. Este sesgo hacia la parte mássuperficial de la implementación de pro-yectos limita críticamente la capacidadtransformadora del análisis de género enlos modelos de desarrollo.
El predominio de esta conceptuali-zación y el énfasis en desagregar activida-des de implementación, en lugar de repen-sar marcos paradigmáticos, pueden ser en-tendidos a luz del contexto institucional enel cual se maneja el tema, y del poder trásla elaboración y difusión de la idea. Enmuchos países de América Latina, unagran parte de la investigación y capacita-
110
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
ción sobre el tema género y desarrollo hasido realizada en el contexto de ONGs yde organizaciones internacionales de desa-rrollo. Las dos instancias dependen de fon-dos destinados a desarrollar agendas queson definidas casi siempre desde el exte-rior (en el caso de Bolivia, hasta la Subse-cretaría de Asuntos de Género de la Na-ción depende en parte de financiamientode gobiernos ajenos). Estas institucionesjuegan un rol importante en la difusión denuevos conceptos e ideas que influyen enlas formulaciones teórico-metodológicasen el ámbito nacional.
En los países en vías de desarrollo,el trabajo con género tiende a estar direc-tamente vinculado con la implementaciónde proyectos de desarrollo, y está frecuen-temente subordinado a la intención de ha-cer a los proyectos más eficaces y más efi-cientes. Las diversas instituciones que en-caran proyectos de desarrollo con fondosinternacionales emplean a un gran númerode profesionales nacionales, en una rela-ción de dependencia significativa (ahora,irónicamente, en el nombre de la sosteni-bilidad). Puesto que los profesionales en-cargados del tema género pocas veces di-señan las políticas y planifican los progra-mas, su trabajo se limita a aspectos dediagnóstico, implementación y evalua-ción. Entonces, no es poco significativa latendencia a priorizar el ajuste de procesosde desarrollo existentes con la adición dedetalles de género, sobre el cuestiona-
miento del concepto básico de desarrollodesde la crítica de género.
A pesar de la alta visibilidad delmencionado concepto de género y desa-rrollo en América Latina, es muy ingenuosuponer que género es únicamente unaimposición del norte: coexisten muchasformulaciones del concepto y del movi-miento. Para contrastar con la primera ex-presión, mencionamos otra conceptualiza-ción formulada por una red de mujeres delTercer Mundo llamada Desarrollo Alterna-tivo con Mujeres y para una Nueva Era(DAWN). Organizada principalmente a ni-vel de base en áreas rurales, esta red se in-corporó al diálogo internacional durante laConferencia Mundial Sobre la Mujer enNairobi, 1985. En esa ocasión, el grupoDAWN sorprendió al mundo con una vi-sión del problema y una propuesta de de-sarrollo mucho más radicales que cual-quier otra posición presentada, hasta en-tonces, en el escenario de políticas y ac-ciones relacionadas con mujeres. Integran-tes de DAWN plantearon un concepto degénero y desarrollo que implica una luchapara aniquilar todos los lazos y mecanis-mos que estructuran la desigualdad en elmundo, desde las relaciones familiareshasta las políticas económicas mundiales.Para ellas, la eliminación de la desigual-dad y la explotación no puede limitarse alas relaciones entre hombres y mujeres, si-no que necesariamente abarca relacionesentre diferentes grupos socioeconómicos,étnicos y políticos, así como también las
111
Género, poder y conocimiento
relaciones entre la sociedad y la naturale-za (Satzinger 1991, Sen y Grown 1988).
¿Cómo se entiende el rol de poderen la construcción de esta posición? Pri-mero, es probable que la visión radical deDAWN sólo pudo haber surgido de perso-nas que viven una posición poco privile-giada dentro del sistema de poder vigente.Efectivamente, las integrantes de la red sonen gran parte mujeres pobres, rurales, des-calzas, con poca educación, miembros degrupos étnicos marginados en países deAsia y Africa, que son relegados del esce-nario global. En resumen, casi nunca ellashan gozado de una posición superior enrelación a otros grupos de sus comunida-des y sociedades, o en el mundo, así queno tienen mucho que perder con la pro-puesta radical de eliminar los privilegios atodo nivel. Es poco probable que personasy grupos que gozan de privilegios y poderrelativo -como la autora y los lectores deeste ensayo-, podamos promover un movi-miento que reduzca seriamente nuestraposición superior en ciertos ejes de poder.Al mismo tiempo, es muy probable que lareducción de la desigualdad en el mundosea imprescindible para frenar la destruc-ción ambiental y la violencia social en laque actualmente vivimos.
Finalmente, es pertinente esbozarun tercer manejo del concepto género ydesarrollo, un manejo que se dirige al temadesde una posición académica: el estudioy el análisis de sistemas de género como
dimensiones dinámicas de sociedadescomplejas en procesos de cambio. Esteconcepto coincide con un acercamientoamplio que vincula elementos normalmen-te analizados en distintos campos de estu-dio, como son las estructuras políticas y le-gales, los sistemas de producción, la sim-bología y cosmología, el manejo curriculare institucional de la educación, y muchosotros. Esta perspectiva incluye el análisisde relaciones de interdependencia, com-plementariedad, explotación, subordina-ción, etc., entre las diferentes partes de lavida familiar y social, con el objetivo dedescubrir y entender las relaciones de gé-nero y poder inherentes a sus dinámicas yestructuras.
Este tercer tipo de acercamientotambién tiene un contexto institucional es-pecífico, y surge de una relación dada en-tre el poder y la producción del conoci-miento. Es una posición académica y, porlo tanto, privilegiada: depende de la opor-tunidad de acceder y conocer toda una ga-ma de materiales, estudios y teorías; re-quiere de instancias de intercambio y de-bate teórico y metodológico entre indivi-duos que exploran diferentes facetas deltema; y se nutre con los esfuerzos por refle-xionar y escribir. En las universidades ycentros de investigación de los países de-sarrollados ha avanzado de manera signi-ficativa la reflexión académica sobre mu-chas dimensiones de género en la últimadécada, dando fruto a variados estudios,cuestiones e ideas. Sin embargo, en los
112
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
países en vías de desarrollo en América La-tina, el estudio de género sigue principal-mente restringido al avance de género ydesarrollo en el marco de ciencias aplica-das.
Hasta el momento son pocos los in-dividuos que en estos países se dan el lujode dedicarse al estudio, análisis y reflexióndetenida. ¿Por qué? Por un lado, no existeapoyo institucional ni financiero para in-vestigaciones y estudios complejos y delargo alcance. Las ONGs e instituciones si-milares habitualmente manejan investiga-ciones cortas, priorizando los métodos dediagnóstico rápido y utilitario, para conse-guir resultados instrumentales a sus pro-yectos. Las tesis de grado, en muchas uni-versidades, tienden a enfocar problemasespecíficos dentro de paradigmas estable-cidos. Los estudios a nivel de postgradoprometen ser muy importantes en este con-texto, pero son relativamente nuevos enmuchos países del Tercer Mundo, y todavíano existe un aparato que asegure el finan-ciamiento para docentes y alumnos en losprogramas de investigación y educaciónsuperior. Por otro lado, es difícil darse ellujo de reflexionar sobre temas a nivel abs-tracto y teórico, mientras la realidad enque uno vive se caracteriza por la abun-dancia de problemas urgentes que recla-man respuestas inmediatas.
La postura académica descrita aquí,debe ser evaluada en relación a las motiva-ciones y los objetivos que encauzan su
avance. El análisis comprensivo de siste-mas de género en nuestras sociedades pue-de ser realizado como un ejercicio intelec-tual en sí, dirigido exclusivamente al obje-tivo de avanzar el discurso teórico sobre elgénero dentro de los círculos intelectuales.O tales estudios pueden ser utilizados co-mo instrumentos en la promoción del de-sarrollo moderno y la incorporación demujeres en sus procesos y proyectos, coin-cidente con el primer acercamiento esbo-zamos. Como tercera opción, el análisis degénero podría servir para avanzar en unalucha radical hacia la superación de desi-gualdades a todo nivel, como proponeDAWN y otros grupos.
Esta última motivación toma, al me-nos, dos caminos: por un lado, el análisisde género origina conocimientos técnicosy sistemáticos sobre los impactos desequi-librantes de los procesos de moderniza-ción en contextos específicos; revela laexageración de las diferencias socioeconó-micas y políticas, resultante de la jerarqui-zación de espacios, y apunta el conse-cuente deterioro en los dominios femeni-nos. Por otro lado, el acercamiento acadé-mico al concepto de género ofrece la posi-bilidad de efectuar nuevas críticas a losprocesos de producción y de control, nosolamente material, sino también intelec-tual, abriendo así el camino para generarnuevos acercamientos epistemológicos,conceptuales y metodológicos a los pro-blemas de desarrollo que encaramos hoydía.
113
Género, poder y conocimiento
¿Qué hacemos con esta multiplici-dad de conceptualizaciones surgidas deldiálogo alrededor de género y desarrollo?¿Qué significa reconocer que nuestros mis-mos conceptos, visiones y acciones son in-fluidos por nuestras posiciones en los siste-mas de poder social, político y académico?Por el momento, dejamos en suspenso es-tas interrogantes mientras complicamosmás el panorama. Avancemos al nivel me-todológico para explorar otro eje de polé-mica dentro del campo de género.
¿Cómo estudiar género?
Si nuestro objetivo es incorporar alas mujeres en el desarrollo moderno, oaniquilar todos los lazos y mecanismos dedesigualdad en el mundo, o analizar másprofundamente nuestras sociedades paracualquier fin, necesitamos metodologíasde trabajo y análisis. Al mismo tiempo, escrucial tener conciencia de que los mode-los teóricos y esquemas descriptivos de gé-nero son únicamente eso, y que jamás sedeben confundir con las realidades estu-diadas y trabajadas.
Los métodos, y las herramientas deinvestigación y acción con género son tandiversos como las conceptualizaciones so-bre el tema, y no podemos sistematizarlosy evaluarlos a todos en este ensayo. He-mos decidido centrarnos en un fascinantedebate metodológico que se está realizan-do actualmente en los países andinos. To-mamos como ejemplo del debate la discu-
sión llevada a cabo en un seminario re-ciente en Bolivia, en el que dos grupos pre-sentaron acercamientos muy distintos almismo proyecto: estudiar la vida y produc-ción en una zona rural desde una perspec-tiva de género.
Durante dos años, un grupo de do-centes universitarios y estudiantes tesistasrealizó y publicó un estudio muy valiososobre aspectos de la vida en algunas co-munidades rurales. Ellos utilizaron méto-dos y conceptos de lo más corrientes en lainvestigación con enfoque de género y de-sarrollo. En el cuadro que aparece debajose esbozan algunas de las característicasdel estudio que hemos denominado “In-vestigación clásica de género” influida porlas publicaciones de Caroline Moser(1991, 1995), entre otros. Un segundo gru-po presentó una crítica bastante fuerte alacercamiento clásico al análisis de género,basando su perspectiva en la visión andi-nista expresada por Eduardo Grillo (1994)de PRATEC. En la columna derecha denuestro esquema se esbozan algunas de lascaracterísticas y facetas de vida que toma-ría en cuenta un estudio alternativo, al quedenominamos “Exploración andinista”.
114
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Investigación clásica de género
• Recaba información, decisiones, visio-nes a nivel individual: hace entrevistascon mujeres y hombres
• Utiliza como unidad de análisis la familia nuclear
• Analiza el sindicato, asociación de pro-ductores, asoc. de regantes
• Analiza división de labor por sexo enámbitos separados: productivo, repro-ductivo, gestión comunal
• Compila y analiza datos desagregadospor sexo sobre derechos legales, tenen-cia de tierra y agua, participación enasociaciones oficiales
Exploración andinista
• Estudia la comunidad. El individuo noexiste, no piensa fuera de la familia ycomunidad; la mujer no existe fuera dela pareja (qhari-warmi o chacha-warmi)
• Explora las redes extensas y dinámicasde parentesco y compadrazgo, el ayllu
• Estudia la mink’a, ayni, el rito, formasde organización no formales
• Enfatiza que la división de labor es flexi-ble y complementaria, y que además noexisten ámbitos separados en el campo
• Explora relaciones personales, espiritua-les entre las personas, la comunidad, laPacha Mama, fuerzas naturales como laQ’ocha (el agua o el lago)
115
Género, poder y conocimiento
Características de la metodología de análisis de género
• Más cuantitativa
• Más enfocada y específica
• Usa categorías universales, comparables
• Enfoca facetas e instituciones modernasen la vida de la gente
Características de la metodología e exploración andinista
• Más cualitativa
• Más integral y holística
• Usa características locales, únicas
• Enfoca facetas e instituciones no-modernas en la vida de la gente
Aunque las dos posiciones se pre-sentan como contradictorias, ambos acer-camientos son válidos en la medida quenos ayudan a entender mejor la vida de lascomunidades en cuestión. Los métodosdiscutidos tratan diferentes facetas quecoexisten dinámicamente en todos los rin-cones de la realidad andina, frecuente-mente denominados como lo moderno ylo tradicional. A pesar de una larga historiade convivencia, seguimos sufriendo con-tradicciones y tensiones desde el nivel fa-miliar hasta el nacional y el internacional,las cuales se expresan simbólicamente ba-jo la forma de un conflicto entre estos mo-dos de vida ideológicamente polarizados.
Muchos aspectos de la investiga-ción clásica de género nos ayudan a enten-der mejor las facetas modernas de nuestrasociedad. Son adecuados, por ejemplo,para analizar los derechos políticos, losmecanismos jurídicos y los sistemas lega-les en Bolivia, justamente porque están ba-sados en conceptos modernos y expresa-dos en un lenguaje moderno. En los códi-gos legales bolivianos, los derechos y obli-gaciones políticas, laborales, de tenencia yotros, se aplican a nivel del individuo. Loscódigos que tratan la herencia, los servi-cios sociales y otros, se basan en la familianuclear, entendida con el modelo occiden-tal.
El mundo moderno produce sus ob-jetos e instituciones y también produce elconocimiento sobre ellos. En este caso ha-
blamos de la sociedad moderna y de lasciencias sociales, políticas y jurídicas mo-dernas. Son estas ciencias las que han es-tructurado nuestras metodologías para in-vestigar las cuestiones de género, y natu-ralmente nos ayudan a entender los aspec-tos modernos de nuestra sociedad. Sin em-bargo, para analizar los procesos comple-jos y tratar los conflictos actuales en Amé-rica Latina, se requiere complementar losacercamientos clásicos de las ciencias so-ciales con una comprensión de las dinámi-cas y dimensiones de la vida que no estánmodernizadas, institucionalizadas ni com-prendidas en los conocimientos modernossobre la sociedad. El desafío no se limita alnivel académico: se está reconociendo ca-da vez más la necesidad de ajustar o, talvez, transformar radicalmente los sistemaspolíticos, económicos y sociales para ha-cerlos más sensibles y adecuados a las di-versas realidades de los ciudadanos. Esevidente que esta lucha requiere de nue-vos conceptos y de métodos más adecua-dos para captar y entender realidades es-pecíficamente locales, tal como son losconceptos de la exploración andinista, quepueden ser adaptados para contextos ama-zónicos, costeños, etc.
Finalmente, ambas propuestas me-todológicas nos ofrecen pautas importan-tes para responder a sesgos en los concep-tos y métodos de investigación tradiciona-les. La primera, el análisis clásico de géne-ro, responde al carácter androcéntrico delacercamiento tradicional, que hace invisi-
116
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
ble lo que es específicamente femenino;mientras que la segunda responde al ca-rácter etnocéntrico, que hace invisible loespecífico de las culturas locales.
¿Cómo actuamos en forma coincidente con nuestras ideas de género?
Existen muchos proyectos y políti-cas que se concentran principalmente enmujeres, en aliviar la subordinación e in-justicia que ellas sufren, o en ayudar a lasmujeres mártires de la opresión machista.Estas posturas llevan a respuestas orienta-das a impactar directamente sobre las mu-jeres. Es así que diversas instituciones em-prenden acciones para educar a la mujer,empoderarla, informarla, facilitar su acce-so a recursos, crédito, fortalecer su autoes-tima, etc. Estas actividades generalmenteayudan a mejorar las condiciones de algu-nas mujeres en el corto plazo, pero su im-pacto es limitado por la falta de una consi-deración más amplia de los sistemas de gé-nero y poder. El aislamiento de los proble-mas de las mujeres, como algo sectorial,lleva a ignorar las relaciones de poder quecausan la inferioridad de condiciones enque ellas se encuentran, y también permi-te obviar el cuestionamiento de las institu-ciones y los mecanismos que producen yreproducen la pobreza, el abuso, margina-ción, falta de acceso a recursos y otros pro-blemas sufridos por ciertos grupos dentrode la sociedad.
Aunque las experiencias de trabajocon mujeres son limitadas en su potencialpara transformar las estructuras de desi-gualdad, han sido muy importantes pararevelar los obstáculos y limitaciones es-tructurales para la equidad, contribuyendoasí a una mejor comprensión de los siste-mas jerárquicos. En esta breve síntesis tra-tamos de explorar las contribuciones y lec-ciones que surgen de las diferentes accio-nes con mujeres, tomándolas como pasosen un proceso gradual hacia un mejor en-tendimiento de los sistemas de género, ycomo un potencial para cambiarlos. Elcuadro siguiente esquematiza los esfuerzosen tres acercamientos: el enfoque en muje-res, el enfoque en el poder relativo de mu-jeres y hombres, y el enfoque en sistemasde género y poder.
117
Género, poder y conocimiento
Enfoques de acción en políticas y proyectos en relación a mujeres y género
118
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Acción con mujeres
Se estudia:
• condición de las mujeres• necesidades de mujeres• oportunidades para
mujeres• limitaciones a su poder
Se actúa:
• capacitar a las mujeres• dar oportunidades
económicas a las mujeres• empoderar a las mujeres
• mejorar la tecnologíade
trabajo femenino• proveer servicios de
salud
Acción sobre balance depoder entre mujeres y
hombres
Se estudia:
• posición de las mujeres• diferencias entre hombres
y mujeres en acceso arecursos, alfabetización,
tenencia, horas de trabajo,salarios, representaciónpolítica, etc.
Se actúa:
• liberar a las mujeres deposición inferior
• luchar contra ladesigualdad en dominiosespecíficos (educación,salarios, legislación)
• realizar derechos depoder de las mujeressobre sus cuerpos ysalud reproductiva
• quitarles el poder a losgrupos opresores(hombres)
Acción sobre sistemas de género y poder
Se estudia:
• sistemas de género en susentido complejo eintegral
• organización deproducción
• sistemas de parentesco ycompadrazgo
• sistemas jurídicos ypolíticos
• sistemas de creencia yvalores
• jerarquías e institucionesreligiosas
• estructura orgánica(jerárquica) desindicatos, asociaciones,etc.
• sistemas educativos(estructura y contenidocurricular, etc.)
Se actúa:
• cambiar legislación ypolíticas (económicas,educacionales,ambientales, etc.)
• generar estructurassociales más equitativas
• transformar al sistemaopresor (p.e. patriarcal,dictatorial, capitalista)
El estudo de las realidades de lasmujeres nos da información imprescindi-ble para estudiar todos los aspectos y face-tas de la sociedad. Debido a limitacionesen los métodos tradicionales de acumula-ción de conocimiento, nuestro entendi-miento acerca de las sociedades tiene uncontenido y una visión eminentementemasculinos. En la mayor parte de la infor-mación y los análisis que tenemos, los da-tos cuantitativos no se desagregan por se-xo, ni se exploran las diferencias cualitati-vas de las vivencias femenina y masculina.Estudiar a grupos de mujeres genera im-portante información sobre sus necesida-des y demandas, y trabajar para respondera estas demandas puede contribuir a unmejoramiento concreto de sus vidas. Sinembargo, para que estas mejorías sean sos-tenibles, deben estar vinculadas a transfor-maciones de los sistemas que determinanlas condiciones y relaciones en las cualesse encuentran estas mujeres.
El estudio de las diferencias especí-ficas entre hombres y mujeres (en salariosy derechos laborales, acceso a recursos,representación política, alfabetización,etc.) es otra parte necesaria del estudio. Sinembargo, debe quedar claro que la dife-rencia no es sinónimo de desigualdad. Ja-más debemos pensar que la documenta-ción de un eje de diferencia permite hacerjuicios de valor y clasificar a una sociedadcomo machista, patriarcal, etc. Estos térmi-nos no son puntos de partida para la ac-ción, ni contribuciones al análisis integral
de sistemas de género en sociedades com-plejas y plagadas de contradictorias rela-ciones de poder.
El peligro de aislar indicadores depoder relativo y obtener conclusiones, so-bre esta base, se demuestra en un casomuy simple. En algunas zonas de los An-des, las mujeres no heredan acceso a terre-nos agrícolas. En ciertas comunidades seha recabado datos desagregados por sexopara ver, por ejemplo, que el 95 por cien-to de la tierra agrícola es usufructuada porlos hombres. Si sacamos conclusiones deeste dato aislado, podemos decir que estascomunidades son desiguales y favorecen alos hombres. Por otro lado, podemos se-guir adelante con un estudio más comple-to de los sistemas de producción, parentes-co y herencia, y esa investigación revela-ría, entre otras cosas, que en tal comuni-dad la producción pecuaria es tan impor-tante como la agrícola, y que las mujeresheredan hatos de ganado de sus madres ymadrinas. Así que las diferencias específi-cas de sexo no necesariamente implicandesigualdad generalizada; al contrario, és-tas pueden ser integrales al equilibrio yequidad del sistema.
Al margen de esta advertencia, re-conocemos que identificar desigualdadesespecíficas, y actuar sobre ellas, puede sercatalizador para la transformación de siste-mas. Por ejemplo, las luchas de mujerespara el acceso equitativo al voto, a la edu-cación y a la representación política, han
119
Género, poder y conocimiento
sido claves en procesos de cambio másamplios y multifacéticos. También es nece-sario reconocer que enfocar únicamenteen las mujeres o en desigualdades especí-ficas y actuar sobre ellas, es, en muchoscasos, lo mejor que se puede hacer. Estosenfoques reducen las áreas de investiga-ción y las hacen manejables en términosde tiempo, fondos y recursos humanos. Te-mas más limitados dan oportunidades pararealizar acciones concretas e inmediatas,incluso en los casos en que no se puederealizar una reflexión más profunda y com-pleta, que podría ser importante para im-pactos más amplios y permanentes.
El acercamiento óptimo, en nuestraconsideración, incluye una complementa-riedad orquestada de acciones con muje-res, con relaciones entre mujeres y hom-bres, y con instituciones y estructuras so-ciales. A este acercamiento multinivel lollamamos trabajo con sistemas de género.La acción que corresponde a sistemas degénero tiene como objetivo transformar losmecanismos y las estructuras locales, na-cionales o internacionales que crean y re-producen las condiciones y posiciones in-feriores de ciertos grupos. El análisis de sis-temas de género contribuye al diseño e im-plementación de procesos de reforma sis-témica, como pueden ser la ParticipaciónPopular en Bolivia y otros procesos de de-mocratización en América Latina, reformasagrícolas, reformas legales, reformas edu-cativas a nivel institucional y curricular,políticas de ajuste estructural, políticas de
mercado, de importación y arancelarias, yotros. El cambio de estos sistemas, para ha-cerlos menos jerárquicos y reducir los im-pactos desiguales y desiquilibrantes, tienepotencial para impactar no sólo en la vidaconcreta de mujeres específicas, sino tam-bién en las relaciones entre hombres y mu-jeres, en sus familias y comunidades, demanera sostenible.
Conclusión
Para concluir, queremos poner énfa-sis en la relación entre poder y conoci-miento. De un modo general, debemosmencionar que el control tradicional deciertos grupos sobre la producción de con-ceptos y métodos científicos, y específica-mente en el discurso sobre el desarrollo,ha contribuido a un conocimiento y unacomprensión parcial y sesgada de nuestrassociedades. En el último medio siglo estemonopolio sobre el conocimiento ha sidodesafiado no solamente por mujeres, sinotambién por hombres de países en vías dedesarrollo, personas de color y etnias mar-ginadas.
Vimos que los conceptos, métodosy acciones en relación a género se vincu-lan a posiciones de poder que incluyen,entre otras, poder económico y político anivel local, nacional e internacional; podersobre los modelos y procesos de desarro-llo; poder en los dominios académicos deproducción teórica; poder institucional,asociado con la modernidad; y poder ideo-
120
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
lógico, asociado con el rechazo a la mo-dernidad.
Entre las diversas maneras de inter-pretar y manejar el género en los nivelesconceptual, metodológico y de acción, esnotable que ningún manejo ha sido recibi-do de manera neutra. En ciertos contextos,la idea de género es alabado por su poten-cial para “construir una vida y una socie-dad más democrática”, o para “liberar a lasmujeres”. En diferentes contextos, el temagénero es menospreciado por ser “cosa demujercitas”; es atacado por ser arma de fe-ministas militantes “que quieren quitarnosnuestro poder”; es condenado como con-cepto occidental no adecuado porque “loscampesinos rechazan el género”; es acusa-do de ser instrumento imperialista por susaplicaciones en el desarrollo moderno; yes marginado con una serie de acusacionesadicionales.
Esta clase de rechazo categórico,común a cualquier idea o tema nuevo, noslleva a cuestionar los motivos por los quese intenta prohibir el estudio y análisis deciertas dimensiones de nuestra realidad.He aquí un posible motivo para tal repre-sión intelectual: el poder. El análisis de gé-nero, como el análisis de clase o de etnici-dad, está inherentemente vinculado al po-der y nos ayuda a descubrir y a cuestionarlos sistemas de poder, control, desigualdady opresión vigentes en nuestras socieda-des. No debería sorprendernos que las per-sonas y los grupos que gozan de poder
desproporcionado rechacen conceptosque amenazan con revelar su posición do-minante y, sobre todo, cuestionar su con-trol sobre la producción de conocimientosmediante los cuales ellos ocultan o justifi-can las desigualdades existentes. Es fácilubicar esta reacción defensiva en los hom-bres blancos, ricos, que han manejado lamayor parte del poder a nivel institucionalmoderno. Sin embargo, los argumentos deDAWN nos fuerzan a reconocer que todosnosotros, privilegiados con educación,oportunidades, respeto y poder profesionaly posición social, también nos resistimos aconceptos realmente nuevos y propuestasrealmente igualitarias.
Finalmente, esperamos haberlesconvencido de que un debate tan diverso yrico, con tantas posiciones y facetas elabo-radas en todos los rincones del mundo, nodebe ser ignorado. Nos ofrece un campotremendamente abierto para explorar, dis-cutir y posiblemente forzar los límites denuestros paradigmas. Ojalá todos tenga-mos el coraje de arriesgar la seguridad y laautoridad de nuestros conocimientos ca-nonizados, y de nuestras posiciones profe-sionales y sociales, para entrar en la polé-mica y comenzar a cuestionar los sistemasde poder vigentes en este mundo.
NOTAS
121
Género, poder y conocimiento
1 Una versión de este ensayo fue publicada enDecursos: Revista de Ciencias Sociales, Año1, Número 2, 1996.
I. Introducción
o Objetivos del módulo
• Dar a conocer los principios básicosde las corrientes teórico-metodoló-gicas: Forestería Comunitaria y Aná-lisis de Género.
• Reconocer los limitantes impuestospor las divisiones paradigmáticas ymetodológicas entre las CienciasNaturales y las Ciencias Sociales, yvislumbrar posibilidades para supe-rar estas divisiones.
o Clases
(1) Forestería Comunitaria, Análisis deGénero.
(2) Acercamiento integral y participati-vo: relacionando la parte humanacon la parte ecológica en sistemasequitativos y sostenibles.
o Bibliografía
Arnold, J.E.M. El Manejo de Recursos Fo-restales como Propiedad Común.Arnold, J.E.M. Desarrollo Forestal Comu-nitario: Un Examen de Diez Años de Acti-vidades.Barbieri, Teresita de. Cuestiones Teórico-Metodológicas sobre la Categoría Género.Medio Ambiente y Sociedad.FAO/OSDI. Restableciendo el Equilibrio:Las Mujeres y Los Recursos Forestales.FOBOMADE. El Desafío Ambiental en Bo-livia.GENYSIS. Gender and Agriculture & Na-tural Resource Management in Latin Ame-rica and the Caribbean. Hombergh, Heleen van den. Género, Me-dio Ambiente y Desarrollo.ICRW. Interacciones entre las VariablesMujer, Población y Medio Ambiente. Mehra, Rekha. Gender in Comunity Deve-lopment and Resource Management: AnOverview. Lee Peluso, Nancy y otros. Syllabi andTeaching Materials for Courses in Commu-nity Forestry.León, Rosario. La Mujer Campesina y losRecursos Forestales.
123
GUÍA CURRICULAR PARA TRABAJAR CON GÉNERO Y FORESTERÍA COMUNITARIA
Moser, Caroline. La Planificación de Gé-nero en el Tercer Mundo.Poates, Susan. The Role of Gender in Agri-cultural Development.Painter, Michael. Anthropological Pers-pectives on Environmental Destruction.Rico, María Nieves. La Perspectiva de Gé-nero en el Análisis Medio Ambiental y delDesarrollo.Russo, Sandra y otros. Gender Issues inAgriculture and Natural Resource Manage-ment. Vega Ugalde, Silvia. La Articulación Gé-nero-Medio Ambiente: EnmarcamientoTeórico.Warren, Sarah T. Gender and Environ-ment: Lessons from Social Forestery andNatural Resource Management.
o Actividades
1. Trabajo en grupos: exploración y definición de conceptos.
Cada grupo define uno de los con-ceptos básicos: medio ambiente, recursosnaturales, gestión ambiental, forestería, fo-restería comunitaria, mujer, género, mujeren el desarrollo, género y desarrollo, so-ciedad, naturaleza, etc. Después, una pre-sentación y debate en plenaria sirven paraconocer el panorama de conceptualiza-ciones y ubicarlas en forma relacional. Elproceso también permite llegar a un con-senso sobre el uso de los términos centra-les, facilitando la comunicación en las di-sertaciones y debates futuros.
2. Discusión: Búsqueda de relacionesentre las dos corrientes teórico-me-todológicas.
¿Qué tiene que ver el género con laforestería comunitaria?
3. Juego de disciplinas y acercamien-tos.
Los participantes forman grupos se-gún disciplina o profesión (se juntan los fo-restales en un grupo, los comunicadores enotro, administración pública en el tercero,etc.). Cada grupo describe a) cómo se ha-rá para conocer y entender las relacionesentre una comunidad y su entorno natural,b) qué cambios propondrían para mejoraruna situación dada.
Cada grupo presenta su acercamien-to en plenaria, y la clase reflexiona sobre¿Cómo integrar las distintas perspectivasdisciplinarias y profesionales a) en esfuer-zos para conocer/analizar la realidad y b)en acciones concretas?
En conclusión, se explora las posibi-lidades de formular un acercamiento inte-gral a sistemas dinámicos del manejo so-cial de recursos naturales.
124
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
II. Casos concretos en América Latina
o Objetivos del módulo
• Conocer y sistematizar estudios decaso de diferentes contextos nacio-nales, ecológicos y culturales enAmérica Latina.
• Identificar tendencias generales eidiosincracias particulares entre loscasos, para analizar las relacionesentre fenómenos observados.
• Analizar críticamente los procesosde realización de estudios de caso:las relaciones entre sujeto y objetode estudio, las metodologías de in-vestigación y las categorías de des-cripción.
o Clases
(3) Presentación y discusión de un estu-dio de caso detallado.
(4) Reflexión sobre el proceso de estu-dio de caso: descripción, abstrac-ción e interpretación.
(5) Discusión y análisis participativode casos escogidos.
o Bibliografía
Arizpe, Lourdes. Las Mujeres Campesinasy la Crisis Agraria en América Latina.Collins, Jane L. Unseasonal Migrations:The Effects of Rural Labor Scarcity in Perú.
Chiqueno, Máximo y otros. QueremosContarles Sobre Nuestro Bosque: Testimo-nios de las Culturas Ayoreo y Yuracaré.Escalante, M., Alberto. La Amazonia Boli-viana, Principales Pobladores: Aspectosde Género de su Conformación Socioeco-nómica.Espinosa, María Cristina. Migración y So-cialización: Los Obreros del Corte de Cañade Azúcar. Gisbert, María Elena y otros. Gender Is-sues Associated with Labor Migration andDependence on Off-Farm Income in RuralBolivia.Jones, James. Environmental Destruction,Ethnic Discrimination, and InternationalAid in Bolivia.León, Kirai de. Andar Andando: Testimo-nio de Mujeres del Sector Forestal. León,Rosario. Mujeres y Arboles de Bolivia.León, Rosario. El Tejido de Eduarda: Rela-to de un Viaje a la Feria. León Ugarte, María Eugenia. Diagnósticode Situación: Las Mujeres Indígenas deMoxos y su Relación con el Manejo deBosques.León de Leal, M. y C. D. Deere. Mujer yCapitalismo Agrario: Estudio de Cuatro Re-giones Colombianas. Líberman, Kitula y Armando Godinez. Te-rritorio y Dignidad: Pueblos Indígenas yMedio Ambiente en Bolivia. Lizárraga, Pilar y otros. Diagnóstico Sobrela Situación de Manejo de Bosques de losPueblos Indígenas Yuracaré y Ayoreode. Maldonado, Ana María. Mujeres y Arbolesde Ecuador.
125
Guía curricular para trabajar con género y forestería
Mattos, Marli María y otros. Estudio So-cio-Económico Participativo de dos comu-nidades de pequenos productores do RíoCapim, Paragominas - Pará/Brazil. Mayer, Enrique. Production Zones.OEA. Estudio de Casos de Manejo Am-biental: Desarrollo Integrado de un Area enlos Trópicos Húmedos-Selva Central delPerú. Paulson, Susan. Las Dinámicas de un Siste-ma (Re)productivo en Proceso de Moderni-zación Agrícola en los Valles de Cocha-bamba: Género y Medio-Ambiente.Paulson, Susan. Women in Mizque: TheHeart of Household Survival. Painter, Michael. Upland-Lowland Pro-duction Linkages and Land Degradation inBolivia. Pérez Crespo, Carlos A. The Social Eco-logy of Land Degradation in Central Boli-via. Sanz, Cristina. Mujeres y Arboles de Ar-gentina.Schwartz, Norman B. Colonization, De-velopment and Deforestation in Peten,Northern Guatemala. Shiva, Vandana. El Verde Alcance Global.Solario, Fortunata. Mujeres y Arboles dePerú.Tavera, Carmen. Mujeres y Arboles de Co-lombia.Warner, Katherine. La Agricultura Migra-toria: Conocimientos Técnicos Locales yManejo de los Recursos Naturales en elTrópico Húmedo. Weismantel, M.J. Food, Gender and Po-verty in the Ecuadorian Andes.
o Actividades
1. Discusión: ¿Qué es un estudio decaso?
Es que un estudio de caso simple-mente presenta una descripción fotográficade la realidad? ¿o es que hace interpreta-ciones o asigna causas y consecuencias?
Identificar las abstracciones y cate-gorías analíticas en los estudios de casosleídos. Ver, por ejemplo, los relojes de tra-bajo y los esquemas de división de laboren los estudios de caso “Mujeres y Arbo-les”. Considerar la adecuación de las cate-gorías “trabajo productivo”, “trabajo repro-ductivo” y “gestión comunitaria”, en rela-ción a las realidades descritas. ¿Qué cate-gorías son utilizadas como parte de dife-rentes enfoques: la mujer, los árboles, co-munidades y bosques, etc.?
Reflexionar sobre la relación sujeto-objeto en el planteamiento del estudio y enel proceso de investigación. ¿Es que el in-vestigador del estudio toma una postura deobservador objetivo? ¿Instrumentaliza laparticipación local para proveer informa-ción para su estudio? ¿O desarrolla un diá-logo intersubjetivo y entre saberes con lasmujeres y hombres locales?
126
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
2. Generalizaciones sobre la base departicularidades.
En los varios estudios de caso, cuá-les son las características y los factores des-tacados? Cuáles son las tendencias gene-rales? Las excepciones notables? Las rela-ciones entre fenómenos coexistentes?
Tomando en cuenta la informaciónpresentada en los estudios, cómo caracte-rizamos las relaciones entre mujeres/hom-bres y recursos forestales en los Andes? enla Amazonia? en las Costas? ¿Es que lasmujeres y los árboles han sido objetos oinstrumentos del desarrollo? ¿O es quehan sido sujetos y agentes activos de cam-bio? Es que las mujeres y los árboles hansido marginalizados en los procesos de de-sarrollo o subvalorados por no ser recursosproductivos con valor del mercado? ¿Esque las tendencias generales existen porcasualidad, naturaleza o historia?
¿Cuales son las preguntas, ideas ydudas generadas por diferentes lecturas dela realidad local? Hacer listas de temas pa-ra la investigación futura que surjan en re-lación a los casos estudiados.
3. Planificación de trabajo práctico:estudios de caso.
Los participantes forman grupos pe-queños y escogen casos o temas que ellosestudiarán durante el tiempo del curso (en
el campo, con instituciones, o sobre la ba-se de documentación). Pueden analizarcontextos y proyectos que ya conocen,gracias a experiencias anteriores de inves-tigación, trabajo o vivencia. Comienzan aanalizar los casos y preparan estudios decaso que se presentarán durante el desarro-llo del curso, compartiendo no solamentelos resultados, sino los procesos de investi-gación e análisis. La clase discute, debatey compara los estudios.
III. El contexto histórico: de macro amicro y su interrelación
o Objetivos del módulo
• Conocer el contexto histórico en elcual se desarrollan las situacioneslocales concretas, y considerar lasrelaciones dinámicas entre lo globaly lo local.
• Conocer procesos político-econó-micos en América Latina, para ana-lizar las relaciones de influenciamutua entre estos procesos y el de-sarrollo de sistemas locales de géne-ro y de manejo ambiental.
o Clases
(6) El desarrollo histórico del manejoambiental y los sistemas de géneroen los Andes, u otras partes de Amé-rica Latina.
127
Guía curricular para trabajar con género y forestería
(7) Los procesos históricos de la épocamoderna. Capitalismo industrial yla separación de producción y re-producción.
(8) Modelos de desarrollo y políticaseconómicas internacionales: su in-fluencia sobre gestión ambiental ygénero en América Latina.
(9) Políticas nacionales (económicas,ambientales, sociales, educativas):su impacto sobre la gestión ambien-tal y sistemas de género.
o Bibliografía
Alvarez, Susana. La Mujer como Protago-nista del Desarrollo Sustentable.Anderson, Jeanine. Mujeres y Municipios.Anderson, Jeanine. Intereses o Justicia ¿Adónde va la Discusión Sobre la Mujer y elDesarrollo?Ascarrunz, Isabel y Nilse Bejarano. Mujery Medio Ambiente en las Estrategias de De-sarrollo y los Procesos de Planificación.Banco Mundial. Medio Ambiente y Desa-rrollo en América Latina y el Caribe. Birgin, Haydée. El Tema de la Mujer enNaciones Unidas 1957-1975.Birgin, Haydée. La Reformulación del Or-den Mundial: el lugar de las Mujeres enlas Estrategias de Desarrollo Sustentables.Blanes, J. y otros. Agricultura, Pauperiza-ción, Proletariazación y DiferenciaciónCampesina.
Chaparro, Hernán y Patricia Portocarrero.Gobiernos Locales, Comunicación y Gé-nero. Corral, Thais. Medio Ambiente y Pobla-ción: Una Visión Crítica.Dandler, Jorge. Diversificación, Procesosde Trabajo y Movilidad Espacial en los Va-lles y Serranías de Cochabamba.Ferreira, Carlos y Oscar Llanque. PlanNacional de Investigaciones Forestales:Bolivia.Flores, Ximena y Juan Carlos Chávez. Eco-nomía y Medio Ambiente-Medio Ambientey Economía: Una Dialéctica para el Próxi-mo Milenio.FOBOMADE. El Desafío Ambiental en Bo-livia.FOBOMADE. Río 92: Los Tratados Alter-nativos y el Resumen de La Agenda 21.Galeano, Eduardo. Las Venas Abiertas deAmérica Latina.Huaman, María Josefina. Las Relacionesde Género y el Habitat Urbano. León, Magdalena. Neutralidad y Disten-sión de Género en la Política Pública deAmérica Latina. León, Rosario. Mujer Campesina y Ciuda-dana. Lycklama, G. The Fallacy of Integration:The UN Strategy of Integrating Women in-to Development Revisited. Netherlands Development Corporation.Un Mundo de Diferencia. Niekerk, Nico Van. La Cooperación Inter-nacional y la Persistencia de la Pobreza enlos Andes Bolivianos.
128
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Paolisso, Michael y Sally Yudelman. Mu-jer, Pobreza y Medio Ambiente en AméricaLatina. Parpart, Jane. ¿Quién es el “Otro”? UnaCrítica Feminista Postmoderna de Mujer yDesarrollo.Pinedo Magaly. Cambiando los Términos:Educar Para la Cooperación Desde unaPerspectiva de Género.Pintaguy, Jacqueline y Selene Herculano.Medio Ambiente: Un Asunto Político. Poo-le, Deborah A. y Penélope Harvey. Luna,Sol y Brujas: Estudios Andinos e Historio-grafía de Resistencia. Portocarrero, Patricia. Mujer en el Desa-rrollo, Balance y Propuestas. Ranaboldo, Claudia. Mujer y Gestión Am-biental en Bolivia. Rico, María Nieves. Capacitación y Desa-rrollo de Recursos Humanos Femeninos:Un Desafío para la Equidad.Rico, María Nieves. Desarrollo y Equidadde Género. Rostworowski, María. La Mujer en la Épo-ca Prehispánica. Sen, Gita y Caren Grown. Desarrollo, Cri-sis y Enfoques Alternativos: Perspectivas dela Mujer en el Tercer Mundo. Silva, Paola. Mujer y Medio Ambiente enAmérica Latina y el Caribe: los DesafíosHacia el Año 2000.Schlaifer, M. Las Especies Nativas y la De-forestación en los Andes. Una Visión His-tórica, Social y Cultural en Cochabamba,Bolivia.
Silverblatt, Irene. Luna, Sol y Brujas: Ideo-logías de Género y Clase en el Perú Incai-co y Colonial. Toranzo Roca, Carlos. Bolivia: Los Desa-fíos y Opciones de Futuro.Udaeta, María Esther. Mujeres Rurales yPolíticas Estatales en Bolivia: 1989-1993. Urioste, Miguel. Los Campesinos y el De-sarrollo RuralValdez, Ximena. Mujer y Medio Ambien-te: Los Silencios de la Modernidad.Vega Ugalde, Silvia (comp.). La Dimen-sión de Género en las Políticas y AccionesAmbientales Ecuatorianas.Visinoni, Andrés. ¿Un Futuro sin Bosques?Convocamos al Debate.Wolf, Eric. Europa y los Pueblos sin Histo-ria.
o Actividades
1. Debate: las causas del deterioro delmedio ambiente y de la desigualdadsocial y de género en sociedades deLatinoamérica.
Los participantes se dividen en dospartes, una arguye la responsabilidad delnorte y otra del sur. Se debate puntos co-mo:
(a) La caracterización y efecto del con-sumismo de los países industrializa-dos, las políticas de la guerra fría,los proyectos de desarrollo, etc.
129
Guía curricular para trabajar con género y forestería
(b) El rol de los pobres del sur, de lasculturas “machistas” del tercer mun-do, de las altas tasas de natalidad,del sobrepastoreo y recolección deleña por mujeres pobres.
En síntesis, se explora las dinámicasde relaciones históricas que vinculan lasfuerzas globales con las realidades y acto-res locales. Se trata de superar las visionesmaniqueas y las lógicas históricas unilinea-les, para entender procesos complejos y re-laciones de impactos mutuos o circulares.
2. Planificación consensual entre di-versos intereses.
Dividirse en grupos, cadauno representando un nivel diferente dedecisión y acción para el desarrollo. Losniveles pueden incluir: gobiernos de paísesdesarrollados, organismos internacionales,gobiernos de países del tercer mundo, ins-tituciones para el desarrollo, sindicatos uorganizaciones de base, comunarios loca-les (hombre, mujeres). Cada grupo deter-mina sus propios objetivos y modelos dedesarrollo, y los presenta en plenaria.
En un “congreso internacional”, losgrupos buscan maneras de articular sus ob-jetivos y de construir consenso sobre la ac-ción coordinada. Realizan una sesión deplanificación participativa para un progra-ma multi-nivel, donde el trabajo local conindividuos o grupos de base se comple-
menta e integra con políticas nacionales yprogramas internacionales, y viceversa.
Discusión: ¿Cuáles son las relacio-nes entre el desarrollo mundial - históricoy el desarrollo de comunidades concretas?¿Cuáles son las implicancias de trabajar endistintos niveles: participación con muje-res de base, protección de parques nacio-nales, políticas internacionales, etc.? ¿Quédiferencias existe entre los objetivos yacercamientos adecuados a cada nivel?
3. Juego de acceso y control: legisla-ción para consolidar el privilegio opara asegurar la equidad.
Comenzando con una ba-raja de naipes, se asigna un valor de géne-ro y rol socioeconómico a cada naipe. Losvalores son relacionados con un contextoconcreto; en este ejemplo, la selva tropicalde Cochabamba-Bolivia. Digamos que to-das las cartas rojas son mujeres y las negrasson hombres. Los reyes pueden ser el es-tado boliviano; las reinas, grandes empre-sas madereras internacionales; las sotas,empresas madereras nacionales; los núme-ros 6 a 10 pueden ser colonos, con un nú-mero de hectáreas correspondientes; losnúmeros 2 a 5, indígenas semi-nómadas; ylos ases, narcotraficantes.
(a) Primera ronda: se distribuye los nai-pes, uno a cada participante, y cadapersona asume el status de género y
130
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
el rol social de la carta que recibe.Los participantes pueden formarcoaliciones con intereses comparti-dos. Cada grupo debe formular tresleyes o reglas para el control y acce-so de los recursos de la selva, con elobjetivo de vigilar sus privilegios eintereses de clase y género. Los gru-pos presentan sus reglas y se debatelas propuestas.
(b) Segunda ronda: se divide a los par-ticipantes en grupos pequeños. Ca-da grupo debe formular tres leyes oreglas para el control y acceso de losrecursos de la selva, sin saber quéposición social o de género les va atocar. El objetivo es establecer unsistema que garantiza el control yacceso equitativo para todos los di-ferentes participantes. Los grupospresentan sus propuestas y el grupoconsidera su viabilidad y conse-cuencias para los diferentes actores.
IV. Análisis del problema: diálogos ypolémicas entre teorías, perspectivasy acercamientos.
o Objetivos
• Conocer algunos de los actores, po-siciones teóricas y movimientos enel panorama del discurso sobre losproblemas de degradación ambien-tal y desigualdad social.
• Comparar los distintos acercamien-tos críticamente, y ubicarlos en loscontextos históricos de producciónde conocimientos y de modelos pa-ra el desarrollo.
o Clases
(10) Diferentes Posiciones: Mujer y Desa-rrollo, Género y Desarrollo, Ecolo-gía Radical, Ecología para el Creci-miento Económico, etc.
(11) Posiciones que relacionen el Análisisde Género y Medio Ambiente: De-sarrollo Alternativo con Mujeres pa-ra una Nueva Era (DAWN), Ecofemi-nismo, etc.
o Bibliografía
Agarwal, Bina. Engendering the Environ-mental Debate: Lessons Learnt from the In-dian Subcontinent.Adams, Carol. (comp). Ecofeminism andthe Sacred.Bhasin, Kamla. Algunas Reflexiones Sobreel Desarrollo y el Desarrollo Sustentable. Braidotti, Rosi y otros. Women, Environ-ment and Sustainable Development: To-wards a Theoretical Synthesis.Cepaur, Fundación Dag Hammarkjold.Desarrollo a Escala Humana: Una Opciónpara el Futuro.Deval, Bill y George Sessions. Deep Eco-logy.
131
Guía curricular para trabajar con género y forestería
Durham, William. Political Ecology andEnvironmental Destruction in Latin Ameri-ca. Grillo Fernández, Eduardo. Género y De-sarrollo en los Andes.Mies, María. Perfiles de una Sociedad Eco-Feminista: Intento para un Proyecto. Mies,María. Ecofeminismo. Portocarrero Suarez, Patricia. Viejos Sue-ños y Nuevas Visiones de la Mujer al Gé-nero: Un Cambio en la Concepción delDesarrollo.Pronk, Jan. Advancing Towards Auto-nomy. Satzinger, Helga. El Documento deDAWN: ¿Una Aurora para la Feminizacióndel Desarrollo? Shiva, Vandana. Close to Home: WomenReconnect Ecology, Health and Develop-ment Worldwide. Rossato, Verónica y Magdalena Pérez. Vi-sión Ecofeminista y Recursos Naturales.Sen, Gita. Mujer, Pobreza y Población.Sen, Gita y Caren Grown. Desarrollo, Cri-sis y Enfoques Alternativos. Perspectivasde la Mujer en el Tercer Mundo. Waring, Marilyn. Ecologial Economics.Waring, Marilyn. El Valor y la Producciónen la Teoría Económica. Wichterich, Christa. Cambio de Paradig-mas: De la Integración al Desarrollo a laFeminización del Desarrollo.
o Actividades
1. Juego de perspectivas y movimien-tos: el poder detrás de la voz y elvoto.
El grupo se divide en grupos, cadauno se prepara para argumentar a favor deuna posición específica. Por ejemplo, Mu-jer y Desarrollo, DAWN, Ecología Radical,Ecología para el Crecimiento Económico,etc.
Todos se juntan para iniciar ‘UnCumbre Mundial’ sobre el problema de de-gradación ambiental y desigualdad de gé-nero. Al momento de iniciar el debate so-bre las ventajas y los límites de diferentesacercamientos teóricos-políticos, el mode-rador explica que unas posiciones (en estecaso, Mujer y Desarrollo y Ecología para elCrecimiento Económico) han recibido mu-cho apoyo político, institucional y finan-ciero, permitiendo la organización de con-ferencias, la publicación de libros y artícu-los, y el financiamiento de proyectos queavanzan su perspectiva. Los otros movi-mientos, por diferentes razones, han tenidomenos oportunidades para expresar y de-sarrollar sus posiciones. Así que, en el de-bate, los diferentes grupos tendrán la opor-tunidad de argumentar su posición duranteun número de minutos que refleja su res-pectivo poder de expresión y difusión en elmundo actual. Después, se abre el debate.
132
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
V. Interrogantes epistemológicas
o Objetivos del modulo
• Entender las limitaciones inherentesa la aplicación de categorías y méto-dos “universales” en realidades lo-cales de América Latina.
• Cuestionar los aspectos del positi-vismo-empírico y ubicarlos en lasbases filosóficas de la modernidadoccidental.
o Clases
(12) Realidades culturales de AméricaLatina y la aplicación de categoríascientíficas.
(13) Interrogantes sobre ciencia occiden-tal: objetividad, reduccionismo, uni-versalidad.
o Bibliografía
Adams, Carol J. (comp.). Ecofeminism andthe Sacred. Berg, Hans van den. La Tierra No Da asíNomás: Los Ritos Agrícolas en la Religiónde los Aymara-Cristianos. Calderón, Fernando y otros. Hacía unaPerspectiva Crítica de la Modernidad: LasDimensiones Culturales de la Transforma-ción Productiva con Equidad. Calle Díaz,Zoraida (ed.). Diversidad Biológica y Diá-logo de Saberes.
Carafa, Yara. Una Aproximación a laConstrucción de Género en el Mundo An-dino. Cepaur, Fundación Dag Hammarkjold.Desarrollo a Escala Humana: Una Opciónpara el Futuro. Chávez Pochet, Guillermo. ¿Qué es unArbol?Congreso Indígena Interamericano. De-claración General de II Congreso IndígenaInteramericano de Recursos Naturales yMedio Ambiente. Fox Keller, Evelyn. Reflexiones sobre Gé-nero y Ciencia.Foucault, Michel. Power/Knowledge. Godinez, Armando. Los Riesgos del Desa-rrollo. Notas Sobre Cultura y Tecnologíaen los Andes Bolivianos.Harris, Olivia. Complementariedad yConflicto: Una Visión Andina del Hombrey de la Mujer. Harris, Olivia. The Power of Signs: Gen-der, Culture and the Wild in the BolivianAndes.Krausse, Celene. Raza, Clase y GéneroComo Resistencia.Lehmann, David, (comp.). Ecology andExchange in the Andes. Leonardo, Micaela di (comp.). Gender atthe Crossroads of Knowledge: FeministAnthropology in the Postmodern Era. Ortner, Sherry. Es la Mujer Respecto alHombre lo que la Naturaleza con Respec-to a la Cultura? Parpart, Jane. ¿Quién es el “Otro”? UnaCrítica Femenista Postmoderna de Mujer yDesarrollo.
133
Guía curricular para trabajar con género y forestería
Sen, Gita. Mujer, Pobreza y Población. Sonntag, Heinz R. Duda/Certeza/Crisis.La Evolución de las Ciencias Sociales deAmérica Latina.Shiva, Vandana. Abrazar la Vida: Mujer,Ecología y Supervivencia. Zimmerer, Karl. Local Soil Knowledge:Answering Basic Questions in HighlandBolivia.
o Actividades
Discusión: buscar vínculos entre las reali-dades históricas-locales y las posicionesteóricas-políticas.
Volver a considerar las diferentesrealidades concretas estudiadas en la sec-ción II, y los diferentes niveles de decisióny acción explorados en la sección III (go-biernos del Tercer Mundo, organismos in-ternacionales, etc.). Buscar relaciones en-tre realidades locales o niveles de acción ylos diferentes movimientos o perspectivas.
VVII.. MMeettooddoollooggííaass ddee ttrraabbaajjoo:: eexx--ppeerriieenncciiaass iinnssttiittuucciioonnaalleess
o Objetivos del módulo
• Conocer y comparar una gama deacercamientos metodológicos quecontribuyen al estudio y acción rela-cionados a género y medio ambien-te.
• Analizar críticamente las relacionesentre las diferentes metodologías ylos objetivos correspondientes, a ni-vel operativo y a nivel de impacto.
• Evaluar metodologías para cada mo-mento del ciclo del proyecto, y arti-cular métodos escogidos en una si-mulación de elaboración de proyec-tos.
o Clases
(14) Metodologías para el estudio y análi-sis de las realidades locales.
(15) Planificación de acciones, metodolo-gías de planificación participativa.
(16) Implementación participativa y equi-tativa para impactos sostenibles.
(17) Evaluación y monitoreo.
134
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
o Bibliografía por temas
El ciclo del proyecto
ACDI. Dos Mitades Hacen un Todo: Ba-lance de las Relaciones de Género en elDesarrollo.Balarezo, Susana. Guía Metodológica pa-ra Incorporar la Dimensión de Género enProyectos Forestales Participativos. Caro, Deborah y Amé Stormer. GenderResearch Guide for the Agriculture, Envi-ronment, and Natural Resource Sectors: ATool for Selecting Methods. FAO/Bosques, Arboles y Comunidades Ru-rales. Herramientas para la Comunidad.Manual de Campo.Feldstein, Hilary Sims y Susan V. Poats(eds.). Working Together: Gender Analysisin Agriculture.Feldstein, Hilary Sims y Janice Jiggins(eds.). Tools for the Field: MethodologiesHandbook for Gender Analysis in Agricul-ture. León, Rosario. Reflexiones Sobre el Con-cepto de Participación.Poats, Susan y otros. Oportunidades Insti-tucionales para la Incorporación de laPerspectiva de Género, Comunidad y Par-ticipación en Programas y Proyectos deConservación y Manejo de Recursos Natu-rales y Agrícolas. Ramón, Galo. Metodologías Participati-vas: El Estado de la Cuestión en AméricaLatina.Rojas, Mary. Integrating Gender Conside-rations into FAO Forestry Projects.
Rojas, Mary. Mujeres en la Silvicultura Co-munitaria: Guía de Campo Para el Diseñoy la Aplicación de Proyectos. Russo, Sandra y otros. Gender Issues andNatural Resources Management. Wentling, Tim. Planning for Effective Trai-ning: A Guide to Curriculum Develop-ment.
Estudio y analisis de las realidades locales
Campaña, Pilar. El Contenido de Géneroen la Investigación en Sistemas de Produc-ción.Chambers, Robert. Rapid Appraisal: Diag-nóstico Rural: Rápido, Entretenido y Parti-cipativo. Debus, Mary. Manual para Excelencia enla Investigación Mediante Grupos Focales. Espinosa, Cristina. Sistemas de Produc-ción, Género y Desarrollo. FAO/Bosques, Arboles y Comunidades Ru-rales. Diagnóstico Rural Participativo yMétodos de Aprendizaje. FAO/Bosques, Arboles y Comunidades Ru-rales. Diagnóstico Rápido de SeguridadAlimentaria Familiar.Gonzales,Nhelsyr. Conservación, Partici-pación y Calidad de Vida en el Refugio deFauna.Grite, María. El Conocimiento de Todos esImportante: El Aprendizaje acerca de losArboles en Río Grande del Norte.Guyer, J.J. Women in the Rural Economy. León, Rosario. Desarrollo del IFRI en Boli-via: Diagnóstico y Estrategia.
135
Guía curricular para trabajar con género y forestería
OEA. Estudio de Casos de Manejo Ambien-tal: Desarrollo Integrado.Scrimshaw, Susan y Elena Hurtado. Enfo-ques Antropológicos para Mejorar la Efec-tividad de los Programas de Nutrición yAtención Primaria de Salud.UMSS/Université de Sherbrooke. UnaNueva Visión de los Recursos Agro-Fores-tales en Bolivia: El Aporte de la Teledetec-ción. Watson, Greta A. y Juan Almanza. Mane-jo in Situ de Cultivares de Papa: Caracteri-zación, Producción, Difusión y el Rol deGénero en Cochabamba. Wolf, Edward C. La “Evaluación Rápida”de Bosques Lluviosos es Ensayada en Boli-via.
PLANIFICACION DE ACCIONES Y PROYECTOS
Chambers, Robert y Irene Guijt. Participa-tory Rural Appraisal: Five Years Later. Jimenez, Greta/Consejo Andino de Mane-jo Ecológico. Elaboración de Proyectoscon Enfoque de Género. Paulson, Susan. Guía de Análisis Para laConsideración de Género como una Varia-ble Crítica en Proyectos de Desarrollo. Saito, Katerine y otros. Designing and Im-plementing Agricultural Extension for Wo-men Farmers. Young, Kate. Reflexiones Sobre Cómo En-frentar las Necesidades de las Mujeres.
IMPLEMENTACION EQUITATIVA PARA IMPACTOS
SOSTENIBLES
Altieri, Miguel. Where the Rhetoric of Sus-tainability Ends, Agro-ecology Begins. Brenes, Carlos. Perfeccionando Utopias:La Extensión en los Tiempos de la Partici-pación. Cernea, M. Michael. User Groups as Pro-ducers in Participatory Afforestation Strate-gies. FAO. Mujeres en la Silvicultura Comunita-ria. Portocarrero Suarez, Patricia. Por una Ca-pacitación Integral. FAO-Potosí. Agroforestería-Manuales yRotafolios.
MONITOREO Y EVALUACION
Arriagada, Irma. Mujeres Rurales de Amé-rica Latina y el Caribe: Resultados de Pro-gramas y Proyectos. Buvinic, M. Projects for Women in theThird World: Explaining their Misbeha-viour. Caro, Deborah y Virginia Lambert. Gen-der in Monitoring and Evaluation: A Toolfor Developing Project M&E Plans. FAO/Bosques, Arboles y Comunidades Ru-rales, Ecuador y otros. Herramientas parala Validación de Género en Proyectos deDesarrollo Forestal Participativo. Projeto GENESYS/Brazil Programa de Mu-danças Climáticas Globais. Plano de Mo-nitoramento e Avaliaçao de alternativasEconómicas de Baixo Impacto Ambiental:
136
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Estudio de Caso Para uso da Matriz de Mo-nitoramento e Avaliaçao. Nature Conservancy/Fundación Peruanapara la Conservación de la Naturaleza.Experiencias en Evaluación Rural Partici-pativa en el Proyecto Pacaya-Samiría (Pe-rú). Weber, Fred. Preliminary Indicators forMonitoring Changes in the Natural Resour-ce Base. Weber, Fred. Natural Resource Manage-ment Indicator Catalogue.
o Actividades
1. Rescate y sistematización de expe-riencias metodológicas desarrolla-das en América Latina.
Los participantes se dividen en gru-pos, cada grupo evalúa un proyecto o pro-grama concreto en relación a los temas delcurso, enfocando cuestiones de diferencia,participación, equidad y sostenibilidad.Los comentarios y recomendaciones de-ben tomar en cuenta las metodologías deestudio, planificación, implementación yevaluación exploradas en el curso, a fin decomentar sobre las estrategias y los proce-sos del proyecto evaluado, además de susalcances, limitantes e impactos.
2. Discusión: relacionando las fasesdel proyecto.
Nombrar posibles objetivos para lasdiferentes fases de un proyecto, y discutirlas relaciones entre ellos. El concepto de‘objetivo’ tiene varios aspectos. Incluye,entre otros:
_ Las motivaciones para la acción:responder a necesidades específi-cas, mejorar el nivel de vida, incre-mentar los ingresos, conservar elmedio ambiente, fortalecer la orga-nización local, etc.
_ Los objetivos operacionales: efica-cia, eficiencia, cumplimiento demetas técnicas, minimización decostos, participación local, partici-pación equitativa, respeto a la diver-sidad cultural/étnica/género/regio-nal, etc.
_ Las metas, indicadores e impactos:dólares ganados, toneladas de pro-ductos vendidos, toneladas de bio-masa producida, niveles de salud fa-miliar o comunitaria, satisfacción debeneficiarios, equilibrio social ycooperación en la comunidad, man-tenimiento de diversidad biológica-/productiva, sostenibilidad ecológi-ca y social o distribución justa deoportunidades, recursos, y dere-chos.
137
Guía curricular para trabajar con género y forestería
3. Elaboración de proyectos con pers-pectiva de análisis de género y fo-restería comunitaria.
El curso se divide en grupos. Cadauno asume la responsabilidad de di-señar un proyecto, planificando ca-da fase desde la identificación denecesidades hasta la evaluación fi-nal del proyecto y su impacto. Estaactividad debe incorporar los con-ceptos básicos de la formulación deproyectos (variables, instrumentos,estrategias, etc.) presentados en lasdiferentes metodologías y técnicasestudiadas. Esta actividad puede serelaborada en etapas -los grupos pla-nifican cada etapa en correlacióncon las clases correspondientes, y alfinal sintetizan el conjunto.
VII. Proyectos técnicos: experienciasen América Latina
o Objetivos del módulo
• Conocer y sistematizar proyectostécnicos en América Latina, en rela-ción a su trabajo con género y ma-nejo ambiental.
• Analizar las propuestas, experien-cias y logros de algunos proyectos, ala luz de las consideraciones explo-radas en módulos anteriores. Consi-derar, entre otros, la diferencia, par-
ticipación, integralidad de sistemas,sostenibilidad.
• Evaluar las relaciones entre las cau-sas históricas (sociales, políticas,económicas) de la deforestación,desnutrición, pérdida de biodiversi-dad, y las respuestas técnicas imple-mentadas por los proyectos.
o Clases
(18) Reforestación/Agroforestería.(19) Seguridad Alimentaria y Energética,
Silvicultura y Producción Pecuaria. (20) Conservación de Areas Verdes, Sue-
los, Bosques; Manejo de Cuencas.
o Bibliografía por temas
FORESTERIA Y AGROFORESTERIA
Brandbyge, J. y L.B. Holm Nielsen. Refo-restación de los Andes Ecuatorianos conEspecies Nativas. Broekhoven, Lia van. Compañeras del Tra-bajo en el Desarrollo Forestal Comunitario. Carter, Jane y Jane Gronow. Enfoques Par-ticipativos vs. Enfoques Promocionales pa-ra la Plantación de Arboles en Tierras Pri-vadas: Experiencias de las Colinas Centra-les del Nepal.Choque Salas, Ana. Experiencias de Muje-res Campesinas en Actividades Agrofores-tales.
138
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Choque, Ana y otros. Participación y Or-ganización de Mujeres Campesinas.Cernea, M. Michael. User Groups as Pro-ducers in Participatory Afforestation Strate-gies. Dankelman, I. y otros. Women and Forest:Fuel, Food and Fodder.FAO. Actividades Forestales en el Desarro-llo de Comunidades Locales.FAO. Cultivo de Arboles por la PoblaciónRural. FAO/OSDI. Restableciendo el Equilibrio:Las Mujeres y Los Recursos Forestales.FAO/Proyecto Desarrollo Forestal Partici-pativo en los Andes. INFORANDES: unFuturo para el Desarrollo Forestal Andino. FAO/Proyecto Desarrollo Forestal Partici-pativo en los Andes. Pequeñas IndustriasForestales: Selección de Lecturas. Fortmann, L. and D. Rocheleu. Why Agro-forestry Needs Women: Four Myths and aCase Study. Ranaboldo, Claudia. Mujer y Agroecolo-gía en el Contexto del Desarrollo. Raintree, John B. Atributos Socioeconómi-cos de los Arboles y de las Prácticas dePlantación. Rocheleau, D.E., Women, Trees and Tenu-re: Implications for Agroforestry Researchand Development. Skutsch, M.M. Women’s Access in SocialForestry.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ENERGETICA
Alzérreca A. y otros. Análisis y PropuestasPara el Manejo de Praderas Nativas, Postu-ras y Ganadería en la Comunidad de Japo.
Cordero P., María Elena. Agricultura y Ali-mentación en la Comunidad de Japo (Pro-vincia Tapacarí). Dandler, Jorge y otros. El Sistema Agroali-mentario en Bolivia. Falconer, U. y J.E.M. Arnold. SeguridadAlimentaria Familiar y Silvicultura. Análi-sis de los Problemas Socioeconómicos.FAO. Bosques, Arboles y Alimentación. Fresco, L. Food Security and Women: Im-plications for Agricultural Research.Heifer Project International. CooperativeGoat Projects in Honduras.Paz, Sarela y otros. Arboles y Alimentosen Comunidades Indígenas. Sri Wahyuni y otros. Women’s Decision-making Role in Small Ruminant Produc-tion: the Conflicting Views of Husbandsand Wives.
CONSERVACION Y BIODIVERSIDAD
Brush, Stephen B. Conservación de losCultivos del Nuevo Continente Realizadapor el Agricultor: El Caso de las Papas An-dinas. Evans Schultes, Richard. Conservación Et-nobotánica y Diversidad de Plantas en elNoroeste Amazónico. FAO. Documento del Proyecto: ProyectoInterregional para la Participación en laConservación y el Desarrollo de las TierrasAltas.Mehra, Rekha. Women’s participation inthe Cogtong Bay Mangrove ManagementProject: A Case Study.
139
Guía curricular para trabajar con género y forestería
Molnar, Augusta. Forest Conservation inNepal: Encouraging Women’s Participa-tion. Muirragui, Eileen I. y E. Suely Anderson.Género y Consideraciones Socioeconomi-cas en los Programas y Proyectos Ambien-tales: Lecciones Aprendidas en la Amazo-nia Brasilera. Shiva, Vandana. The Seed and the Earth:Biotechnology and the Colonization of Re-generation. Zimmerer, Karl. Soil Erosion and LaborShortages in the Andes. Zimmerer, Karl. Características Socioeco-nómicas: Uso de la Tierra y Erosión de Sue-los en las Comunidades de la Cuenca delRío Calicanto.
TECNICA GENERAL
Arriagada, Irma. Mujer y Nuevas Tecnolo-gías. Benevides, Marisela. La Integración y Par-ticipación de la Mujer en el DesarrolloTecnológico. Chaney, E. M. y Marianne Schmink. Wo-men and Modernization: Access to Tools. Durán, Jesús y otros. Tecnología Apropia-da para la Mujer Campesina de Comunida-des del Altiplano, Valle y Yungas Paceños.Espinosa, Cristina. Implicaciones de Géne-ro para el Cambio Técnico en el Perú. FAO. Desarrollo Sostenible de SistemasAgrícolas Familiares. Pozo, María Esther. El Riego Desde laPerspectiva de Género.
Selaya de Lietaert, Nadezhda. Mujer, Gé-nero y Desarrollo en Relación al Cultivo deLeguminosas y la Rhizobiología en los De-partamentos de Santa Cruz y Cochabamba.Tuijtelaars de Quitón y otros. Mujer y Rie-go en Punata, Aspectos de Género: Situa-ción de uso, Acceso y Control sobre elAgua para Riego en Punata.
o Actividades
1. Rescate y sistematización de expe-riencias en proyectos técnicos desa-rrollados en América Latina.
(a) Identificar y analizar los factores deéxito en instituciones que han moti-vado la participación de mujeres yhombres locales en proyectos técni-cos específicos. ¿Cual es la relaciónentre el objetivo de cada proyecto yel acercamiento metodológico utili-zado? Evaluar la replicabilidad deestas experiencias, y las posibilida-des de multiplicar los impactos posi-tivos.
(b) Identificar y analizar los obstáculosy problemas que han limitado la im-plementación equitativa y el impac-to positivo sostenible de proyectostécnicos desarrollados en AméricaLatina. Considerar estrategias parasuperar u obviar estos problemas.
140
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
2. Identificación de prioridades parala investigación.
(a) Identificar y priorizar los temas o as-pectos de proyectos técnicos que re-quieren más investigación.
(b) Diseñar investigaciones hipotéticaspara explorar temas escogidos.Considerar las ventajas y obstáculosde los diferentes métodos para la in-vestigación y acción en relación aestos temas.
VIII. Reflexión y síntesis
o Actividades
1. Resumen y discusión del contenidodel curso (materiales, ideas, instru-mentos).
Revisar las notas o los papelógrafosde trabajo para cada sección del curso.Resumir y relacionar:
• El contenido de cada sección y susaportes al desarrollo de los temas.
• Las significancias o los matices queasumen los conceptos ‘género’ y‘medio ambiente’ en relación al tra-bajo de cada sección.
• Las relaciones entre “los conteni-dos” y “los acercamientos” desarro-llados: la manera cómo la distinciónentre estas dos categorías ha sido
cuestionada en los procesos de re-flexión.
• Inquietudes e interrogantes para laconsideración futura.
2. Identificación y priorización de in-vestigaciones y acciones a realizar alos diferentes niveles:
• Comunidades rurales• Programas y proyectos• Políticas nacionales e internaciona-
les• Formulación de nuevos conceptos,
categorías• Revisión o revolución de teorías y
metodologías
3. Resumen y reflexión del proceso deaprendizaje.
En una discusión abierta, se exploralas experiencias y reacciones de cada par-ticipante, en relación a:
• El proceso de diálogo: roles, apor-tes, dinámicas entre los diferentesparticipantes, materiales, activida-des, etc.
• Las limitantes principales del curso:aspectos de los métodos didácticos,el alcance y la definición del tema,la falta de información y estudiosprevios, las políticas e ideologías delos participantes, los conflictos entreparadigmas disciplinarios, etc.
141
Guía curricular para trabajar con género y forestería
• Reflexión sobre la producción deconocimientos (la política de laciencia) ¿En qué medida hemosavanzado la reflexión en relación alos temas del curso? ¿Qué impactopodría tener nuestra contribución?
4. Consideración de los por qués? ypara qué? del curso.
• Hasta qué punto y de qué manerahemos logrado los objetivos del cur-so?
• En qué medida debemos reforzar,ajustar u olvidar los objetivos delcurso?
• Qué contribución podemos hacer, anivel de comprensión o de acción,frente a los problemas de degrada-ción ambiental y desigualdad socialy de género?
142
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
BIBLIOGRAFIA
Adams, Carol J.1994 comp. Ecofeminism and the Sacred. New York: Continuum Publishing Company; 1994.
Agarwal, Bina.s/f. Engendering the Environmental Debate: Lessons Learnt from the Indian Subcontinent.CASID Distinguished Speakers Series Monograph 8. East Lansing: Michigan State University;s/f.
Altieri, Miguel A.1992 Where the Rhetoric of Sustainability Ends, Agro-ecology Begins: Grassroots FieldWork in Latin America. Ceres 134. England.
Alvarez Arzate, María Dolores.1991 Los problemas urbanos en Managua. En Mujer y Medio Ambiente en América Latina yel Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES.
Alvarez, Susana.1991 La Mujer como Protagonista del Desarrollo Sustentable. En Mujer y Medio Ambiente enAmérica Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES.
Alzérrea, Humberto y Boris Jerez.1989 Análisis y Propuestas para el Manejo de Praderas Nativas, Posturas y Ganadería en laComunidad de Japo. Cochabamba: AGRUCO.
Anderson, Jeanine.1992 Intereses o Justicia: ¿A Dónde va la Discusión sobre la Mujer y el Desarrollo? Lima: EntreMujeres.
Anderson, Jeanine.1993 Mujeres y Municipios. En Estrategias de Desarrollo: Intentando Cambiar la Vida. Lima:Flora Tristán.
Arizpe, Lourdes.1986 Las mujeres campesinas y la crisis agraria en América Latina. Nueva Antropología 8(30). México.
Arnold, J. E. M.1991 FAO. Desarrollo forestal comunitario: Un examen de diez años de actividades. Roma:FAO.
Arnold, J. E. M.1993 El manejo de recursos forestales como propiedad común (traducción al castellano).Commonwealth Forestery Review 71 (3): 157-161.
Arriagada, Irma.1991 Mujer y Nuevas Tecnologías. En Una Nueva Lectura: Género en el Desarrollo, comp.Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero y Virginia Vargas. Lima: Entre Mujeres/Flora Tristán.
143
Arriagada, Irma.1991 Mujeres rurales de América Latina y el Caribe: Resultados de programas y proyectos.En Una nueva lectura: Género en el desarrollo, comp. Virginia Guzmán, Patricia Portocarreroy Virginia Vargas. Lima: Entre Mujeres/Flora Tristán.
Ascarrunz, Isabel y Nilse Bejarano.1994 Mujer y Medio ambiente en las estrategias de desarrollo y los procesos de planificación. LaPaz: ILDIS.
Ayala Marín, Alexandra1991 ed. Mujer y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES.
Ayales Cruz, Ivannia.1995 Propuesta para la construcción de indicadores de sostenibilidad social. San José: Litografíae Imprenta Imperial.
Balarezo, Susana.1994 Guía metodológica para incorporar la dimensión de género en proyectos forestales partic-ipativos. Quito: FAO/FTPP y FAO/DFPA.
Banco Mundial.1992 Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe: La Función del BancoMundial. Washington D.C.: Oficina Regional de América Latina y el Caribe, Banco Mundial.
Barbieri, Teresita de.1993 Cuestiones teórico-metodológicas sobre la categoría género. En Reflexiones SobreGénero, ed. Nancy Cartín (También publicado en Fin de siglo, gender y cambio civilizatorio,ed. Regina Rodríguez). Costa Rica: Arado.
Barrig, Maruja.1991 Mujer, Cooperación y Desarrollo: Repensando Estrategias. En Una Nueva Lectura:Género en el Desarrollo, comp. Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero y Virginia Vargas.Lima, Perú: Entre Mujeres.
Bartra, Eli.1993 Estudios de la mujer o estudios de género? Hojas de Warmi 5/6. Barcelona.
Bedoya Garland, Eduardo.1995 The Social and Economic Causes of Deforestation in the Peruvian Amazon Basin:Natives and Colonists. En The Social Causes of Environmental Destruction in Latin America,ed. Michael Painter and William Durham. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Benavides, Marisela.1993 La Integración y Participación de la Mujer en el Desarrollo Tecnológico. Lima: FloraTristán.
Benavides, Marta.1991 Organizaciones, movimientos, mujer y medio ambiente en El Salvador. En Mujer yMedio Ambiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: FundaciónNATURA-CEPLAES.
144
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Bentley, Jeffery W., Gonzalo Rodríguez y Ana Gonzales.1994 Participation and Empowerment in Sustainable Rural Development. Agriculture andHuman Values II:2 y 3.
Berdegué, Julio.1995 Pautas para el análisis del desarrollo rural sostenible. Conferencia invitada en el semi-nario regional para la promoción de sistemas de producción agrícola sostenibles para el sec-tor campesino en los Andes Centrales. Quito: RIMISP.
Berg, Hans van den.1990 La Tierra No Da Así No más: Los Ritos Agrícolas en la Religión de los Aymara-Cristianos.La Paz: Hisbol-UCB/ISET.
Bhasin, Kamla.1993 Algunas Reflexiones Sobre el Desarrollo y el Desarrollo Sustentable. En DespejandoHorizontes: Mujeres en el Medioambiente, ed. Regina Rodríguez y Lezak Shallat. Santiago: IsisInternational-Impression Cran Ltda.; 1993.
Birgin, Haydée.1992 Después de Río ¿Qué? En Mujeres en Acción: Los Ecos de Eco 92, 3/92 ISIS Internacional.Santiago: ISIS Internacional.
Birgin, Haydée.1980 El tema de la mujer en Naciones Unidas 1957-1975. México: Documento CEESTEM.
Birgin, Haydée.1992 La reformulación del orden mundial: El lugar de las mujeres en las estrategias de desar-rollo sustentable. En Fin de siglo: Género y cambio civilizatorio, ed. Regina Rodríguez.Santiago: Isis Internacional.
Blanes, J. F., Calderón, J. Dandler, y otros.1984 Agricultura, pauperización, proletarización y diferenciación campesina. La Paz, Bolivia:CERES.
Borg, Brigitte van der, ed.1989 Women’s Role in Forest Resource Management: A Reader. Bangkok: FAO.
Boserup, Esther.1970 Women’s Role in Economic Development. New York: St. Martin’s Press.
Braidotti, Rosi Ewa Charkiewicz, Sabine Häusler y Saskia Wieringa.1994 Women, the Environment and Sustainable Development: Towards a TheoreticalSynthesis. London: Zed Books/INSTRAW.
Brandbyge, J. y. L.B. Holm Nielsen.1987 Reforestación de los Andes Ecuatorianos con especies nativas. Quito: Empresa EditoraPorvenir.
Brenes, Carlos. Perfeccionando utopías: La extensión en los tiempos de la participación. Revista Bosque,Arboles y Comunidades Rurales Nº 21. Quito: FAO/Bosques, Arboles y Comunidades Rurales;1994.
Broekhoven, Lia Van. Compañeras del trabajo en el desarrollo forestal comunal. El Molle: BoletínInformativo Trimestral Nº 6. Potosí: FAO; 1993.
145
Bibliografía
Brown, Lester R. Building a Sustainable Society. New York & London: W.W. Norton and Company; 1981.Brundtland, Gro Harlem y Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Nuestro Futuro
Común. Madrid: Alianza Editorial; 1987.Brush, Stephen B. Conservación de los Cultivos del Nuevo Continente Realizada por el Agricultor: el Caso
de las Papas Andinas. Diversity, Revista Informativa para la Comunidad Internacional deRecursos Fitogenéticos 7(1&2). Washington D.C.: Genetic Resources CommunicationsSystems, Inc.; 1991.
Butler, Flora y B. Santos. Women in Farming Systems in Latin America. En Gender Issues in Agriculture.Netherlands: Department of Gender Studies in Agriculture, Wageningen AgriculturalUniversity; 1989.
Buvinic, M. Projects for Women in the Third World: Explaining Their Misbehaviour. En Gender Issues inAgriculture. Netherlands: Department of Gender Studies in Agriculture, WageningenAgricultural University; 1989.
Calderón, Fernando, Martin Hopenhayn y Ernesto Ottone. Hacia una perspectiva crítica de la mod-ernidad: Las dimensiones culturales de la transformación productiva con equidad. Santiago:CEPAL; 1993.
Calle Díaz, Soraida, ed. Diversidad biológica y diálogo de saberes: Memorias del curso de campo sobre biodi-versidad y recursos genéticos indígenas y campesinos. Cali: Universidad Javeriana; 1994.
Cambría, Celeste y Mariella Sala. Política de población en ‘Perú: la relación mujer y medio ambiente. EnMujer y medio ambiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito:Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
Campaña, Pilar. El contenido de género en la investigación en sistemas de producción. Santiago: RedInternacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción; 1992.
Campillo, Fabiola. Las Mujeres del Campo y la Producción Agrícola. RURALTER 11/12, Género en elDesarrollo Rural: Un Proceso en Construcción. La Paz, Bolivia: CICDA; 1993.
Carafa, Yara. Una aproximación a la construcción de género en el mundo rural andino. RURALTER 11/12,Género en el Desarrollo Rural: Un Proceso en Construcción. La Paz, Bolivia: 1993.
CARE. Género y desarrollo, guía del facilitador. Lima: OCISA; 1994.Caro, Deborah y Virginia Lambert. Gender in Monitoring and Evaluation: A Tool for Developing Project
M&E Plans. Washington D.C.: GENYSIS USAID; 1994.Caro, Deborah y Amé Stormer. Gender Research Guide for the Agriculture, Environment, and Natural
Resource Sectors: A Tool for Selecting Methods. Washington D.C.: GENESYS / USAID; 1994.Caro, Deborah. What You Count is Not Who I Am: Notions of Gender and Quantitative Análysis GENESYS
Special Study #15. Washington D.C.: USAID/Bolivia and USAID G/WID; 1994.Carter, Jane y Jane Gronow. Enfoques participativos vs. enfoques promocionales para la plantación de
árboles en tierras privadas: experiencias de las colinas centrales del Nepal. Bosques, Arboles yComunidades Rurales Revista 19/20. Quito: FAO/ Bosques, Arboles y Comunidades Rurales;1993.
Casa de la Mujer. Guión para los Rotafolios: Agua Basura, Alimentos, Detergentes. Santa Cruz: Casa de laMujer; 1994.
Casa de la Mujer. Miremos la Naturaleza. Santa Cruz: Imprenta España; 1994.
146
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Cepaur, Fundación Dag Hammarkjold. Desarrollo a Escala Humana: Una Opción para el Futuro. NúmeroEspecial. Santiago; 1986.
Cernea, M. Michael. User Groups as Producers in Participatory Afforestation Strategies. Washington D.C.,USA: World Bank; 1989.
Chambers, Robert y Irene Guijt. Participatory Rural Appraisal - Five Years Later. Where Are We Now?Forests, Trees and People Newsletter 26/27. : FAO-FTPP.
Chambers, Robert. Rapid Appraisal: Diagnóstico rural: Rápido, entretenido y participativo. Institute ofDevelopment Studies Discussion Paper 311. Brighton: Institute of Development Studies;1992.
Chaney, E. M. y Marianne Schmink. Women and Modernization: Access to Tools. En Sex and Class in LatinAmerica, ed., J. Nash y H.I. Safa. New York: Praeger; 1976.
Chaparro, Hernán y Patricia Portocarrero. Gobiernos Locales, Comunicación y Género. En Estrategias deDesarrollo: Intentando Cambiar la Vida, ed. Patricia Portocarrero. Lima: Flora Tristán; 1993.
Charkiewicz-Pluta, E. y. S. Häusler. Remaking the World Together: Women, the Environment and SustainableDevelopment (Recreando el mundo juntos: mujeres, medio ambiente y desarrollo sostenible).Utrecht: (ms.) University of Utrecht Institute for Social Studies/Department of Women’sStudies.; 1991.
Charlton, Sue Ellen M. Women in Third World Development. Colorado, USA: Westview Press; 1984.Chávez Pochet, Guillermo. ¿Qué es un Arbol? Roma: FAO/Bosques, Arboles y Comunidades Rurales; 1995.Chiqueno, Máximo, Juan Kutamurajay, Sarela Paz, Carlos Prado, Justino Orosco, Benancio Orosco y
Carlos Vacaflores. Queremos Contarles Sobre Nuestro Bosque: Testimonios de las culturasAyoreo y Yuracaré. Quito: FAO/Bosques, Arboles y Comunidades Rurales; 1995.
Choque Salas, Ana. Experiencias de mujeres campesinas en actividades agroforestales: una experiencia deforestería participativa con enfoque de género. Potosí, Bolivia: (ms.) FAO:/Proyecto DesarrolloForestal Comunal en el Altiplano Boliviano; 1994.
Choque, Ana Elvira Rocha y Lia Van Broekhoven. Participación y Organización de Mujeres Campesinas.Potosí: (ms.) FAO:/Proyecto Desarrollo Forestal Comunal en el Altiplano Boliviano; 1994.
CICDA. Género en el desarrollo rural, un proceso en construcción. Revista de Desarrollo Rural AlternativoNúmero Especial 11 & 12. La Paz: CICDA/MCTH; 1993.
CIDRE. Estudio socioeconómico del área del proyecto Laka Laka (Tarata). Programa de investigaciones, doc-umentos de trabajo 1, 2 y 3. Cochabamba: CIDRE; 1990.
Collins, Jane L. Unseasonal Migrations: The Effects of Rural Labor Scarcity in Perú. Princeton: PrincetonUniversity Press; 1988.
Comesaña Santalices, Gloria. En Torno al Concepto de Género. En Reflexiones Sobre Género, ed. NancyCartín. Costa Rica: Arado; 1993.
Congreso Indígena Interamericano. Declaración general del II Congreso Indígena Interamericano deRecursos Naturales y Medio Ambiente. En Territorio y Dignidad: Pueblos Indígenas y MedioAmbiente en Bolivia, ed. Kitula Libermann y Armando Godínez. La Paz: ILDIS/EditorialNueva Sociedad; 1992.
Constanza, Robert, ed. Ecological Economics. New York: Columbia University Press; 1991.
147
Bibliografía
Cordero Paniagua, María Elena. Agricultura y Alimentación en la Comunidad de Japo (Provincia Tapacarí).Cochabamba: Tesis de Grado, Universidad Mayor de San Simón Facultad de CienciasAgrícolas y Pecuarias; 1993.
Corral, Thais. Medio ambiente y población: Una visión crítica. En Mujer y Medio Ambiente en AméricaLatina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
Crespo, Patricio. Conciencia de la Extinción, una derivación metafísica del ambientalismo. Quito: ABYA-YALA; 1995.
Crespo Callaú, Renato. Medio ambiente y sociedad. Cochabamba: CESU; 1994.Dandler, Jorge. Diversificación, procesos de trabajo y movilidad espacial en los valles y serranías de
Cochabamba. En La participación indígena en los mercados surandinos, comp. Olivia Harris,Brooke Larson y Enrique Tandeter. La Paz: Centro de Estudios de la Realidad Económica ySocial (CERES); 1987.
Dandler, Jorge José Blanes, Julio Prudencio y Jorge Muñoz. El sistema agroalimentario en Bolivia. La Paz:Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES); 1987.
Dankelman, I. y otros. Women and Forest; Fuel, Food and Fodder. En Women’s Role in Forest ResourceManagement. Bangkok: FAO; 1989.
Davis-Case, D’arcy. Desarrollo forestal comunitario: Diagnóstico, seguimiento y evaluación participativos.Roma: FAO; 1995.
De la Cadena, Marisol. Las mujeres son más indias: Etnicidad y género en una comunidad del Cusco.Revista Andina 9 (1). (También publicado en Detrás de la puerta: Hombres y mujeres en el Perúde hoy, ed. Patricia Ruiz-Bravo). Cuzco: Centro Bartolomé de las Casas; 1991.
Debus, Mary. Manual para excelencia en la investigación mediante grupos focales. Washington, D.C.: Officeof Health and Office of Education, USAID; S/F.
Devall, Bill y George Sessions. Deep Ecology: Living as if Nature Mattered. Salt Lake City: Gibbs Smith,Peregrine Smith Books; 1985.
Doorenbos, J. B. Haverkort y J. Jiggins. Women and the Rationalization of Smallholder Agriculture. EnGender Issues in Agriculture. Netherlands: Department of Gender Studies in Agriculture,Wageningen Agricultural University; 1989.
Durán, Jesús y otros. Tecnología Apropiada para la Mujer Campesina de Comunidades del Altiplano, Valle yYungas Paceños. La Paz: SEMTA; 1981.
Durham, William. Political Ecology and Environmental Destruction in Latin America. En The SocialCauses of Environmental Destruction in Latin America, ed. Michael Painer and WilliamDurham. Ann Arbor: University of Michigan Press; 1995.
Ecología Política: Cuadernos de debate internacional. Barcelona; Publicación trimestral.Edelman, Marc. Rethinking the Hamburger Thesis: Deforestation and the Crisis of Central America’s Beef
Exports. En The Social Causes of Environmental Destruction in Latin America, ed. MichaelPainter y William Durham. Ann Arbor: University of Michigan Press; 1995.
Escalante M., Alberto. La Amazonia boliviana, principales pobladores: Aspectos de género de su conformaciónsocioeconómica. Cochabamba: (ms.) Centro de Desarrollo Forestal; 1995.
Espinosa, Cristina. Implicancias de género para el cambio técnico en el Perú. Socialismo y Participación 61,CEDEP pp. 81-92. Lima: Lluvia Editores; 1993.
148
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Espinosa, Cristina. Sistemas de producción, género y desarrollo. En Estrategias de desarrollo: Intentandocambiar la vida, ed. Patricia Portocarrero. Lima: Flora Tristán; 1993.
Espinosa, Cristina. Migración y socialización: los obreros del corte de caña de azúcar. Lima: Centro deDesarrollo Agrario Peruano; 1990.
Evans Schultes, Richard. Conservación etnobotánico y diversidad de plantas en el noroeste amazónica.Diversity, Revista informativa para la comunidad internacional de recursos fitogenéticos 7(1&2). Washington D.C.: Genetic Resources Communications Systems, Inc.; 1991.
Falconer, U. y J.E.M. Arnold. Seguridad alimentaria familiar y silvicultura: Análisis de los problemas socioe-conómicos. Desarrollo forestal comunitario no. 1. Roma: FAO: Bosques, Arboles yComunidades Rurales; 1991.
FAO. Desarrollo sostenible de sistemas agrícolas familiares. Roma: FAO; S/F.FAO. Desarrollo sostenible de sistemas agrícolas familiares. Un programa especial de la FAO. Roma: FAO; s/f.FAO, Bosques Arboles y Comunidades Rurales. Diagnóstico Rápido de Seguridad Alimentaria Familiar.
Revista Bosques, Arboles y Comunidades Rurales No. 13. Roma: FAO; 1992.FAO, Bosques Arboles y Comunidades Rurales. Diagnóstico Rural Participativo y Métodos de Aprendizaje.
Revista Bosques, Arboles y Comunidades Rurales No. 15/16. Roma: FAO; 1992.FAO, Bosques Arboles y Comunidades Rurales. Herramientas para la Comunidad. Manual de Campo.
Bosques, Arboles y Comunidades Rurales 2. Roma: FAO; 1992.FAO, Bosques Arboles y Comunidades Rurales. Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales
América Latina: Folleto Explicativo. Roma: FAO; 1993.FAO, Departamento de Montes. Cultivo de Arboles por la Población Rural. Roma, Italia: FAO/ASDI; 1988.FAO - Holanda Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. Extensión Forestal: Metodología y Estudios
de Caso. Quito: FAO - Holanda Desarrollo Forestal Participativo en los Andes; 1995.FAO/Bosques Arboles y Comunidades Rurales. Documento del Proyecto: (ms.) Proyecto Interregional
para la Participación en la Conservación y el Desarrollo de las Tierras Altas. Roma: FAO;1993.
FAO/Bosques, Arboles Comunidades Rurales. Bosques, árboles y alimentación. Roma: FAO; 1993.FAO/ Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. INFORANDES: Un Futuro para el Desarrollo Forestal
Andino. Quito: Artes Gráficas Señal; 1991.FAO/Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. Manual del extensionista forestal andino. Quito: FAO-
Holanda; 1994.FAO/FTPP, DFPA DFC, PAFE. Herramientas para la Validación de Género en Proyectos de Desarrollo Forestal
Participativo. Quito: (ms.) FAO; 1996.FAO/Holanda. Actividades realizadas respeto al género por el proyecto “Desarrollo Forestal Comunal en el
Altiplano Boliviano”. Potosí: ms.; 1993.FAO/OSDI. Actividades forestales en el desarrollo de comunidades locales. Roma: FAO; 1984.FAO/OSDI. Cultivo de árboles por la población rural. Roma: FAO Montes; 1988.FAO/OSDI. Restableciendo el equilibrio: Las mujeres y los recursos forestales. Roma: FAO; 1986.FAO/Proyecto Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. Pequeñas Industrias Forestales: Selección de
Lecturas. Quito: Editora Luz de América; 1992.Feldstein, Hilary Sims y Janice Jiggins, eds. Tools for the Field: Methodologies Handbook for Gender Analysis
in Agriculture. West Hartford: Kumarian Press Inc.; 1994.
149
Bibliografía
Feldstein, Hilary Sims y Susan V. Poats, eds. Working Together: Gender Analysis in Agriculture, Tomos I y II.West Hartford: Kumarian Press; 1990.
Fernández Montenegro, Blanca. Los proyectos de desarrollo rural con mujeres y la medición del impactodesde una perspectiva de género. En Estrategias de desarrollo: Intentando cambiar la vida, ed.Patricia Portacarrero. Lima: Flora Tristán; 1993.
Flores, Gonzalo y otros. Manual del extensionista forestal andino. Quito: FAO/Desarrollo ForestalParticipativo en los Andes; 1994.
Flores, Gonzalo, Saúl Padilla, Gerben Stegeman, Edgar Arias y Jorma Peltonen. Manual del extensionistaforestal andino. Quito: FAO/Holanda Desarrollo Forestal Participativo en los Andes; 1994.
Flores P., Ximena y Juan Carlos Chávez C. Economía y medio ambiente - Medio ambiente y economía: Unadialéctica para el próximo milenio. La Paz: Secretaría Nacional del Medio Ambiente, Plan deAcción Ambiental de Bolivia/Artes Gráficas Latina; 1993.
FOBOMADE (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo). El Desafío Ambiental en Bolivia.Documento de Trabajo No. 1. La Paz: FOBOMADE; 1992.
FOBOMADE. Río 92: Los tratados alternativos y el resumen de la Agenda 21. La Paz: CEDOIN; 1994.Fortman, Luise y. J. Bruce. Whose Trees? Boulder, Colorado: Westview Press; 1988.Fortmann, Luise y Diane Rocheleu. Why agroforestry needs women: Four myths and a case study. En
Women’s Role in Forest Resource Management. Bangkok: FAO; 1989.Foucault, Michel. Power/Knowledge. New York: The Harvester Press; 1980.Fox Keller, Evelyn. Reflexiones sobre género y ciencia. Valencia: Ediciones Alfons El Magnanim; 1989; ISBN:
(Traducción de publicación original, Reflections on Gender and Science, Yale University Press1985).
Fraga, Ana Luisa y Graciela Evia. Mujer y ambiente en los sistemas peri-urbanos. En Mujer y MedioAmbiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATU-RA-CEPLAES; 1991.
Fresco, L. Food Security and Women: Implications for Agricultural Research. En Gender Issues inAgriculture. Netherlands: Department of Gender Studies in Agriculture, WageningenAgricultural University; 1989.
Fuller, Norma. Los estudios sobre masculinidad en el Perú. En Detrás de la puerta: Hombres y mujeres en elPerú de hoy, ed. Patricia Ruiz-Bravo. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 1996.
GAIA. Ecología y equidad para un mundo sostenible. Madrid; Publicación trimestral.Galarazu, Yalú y. Carola Hurtado. Saneamiento ambiental, disposición de deshechos y calidad de vida de
las mujeres en Bolivia. En Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, ed.Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
Galer, Nora. Mujer y desarrollo: Balance de acciones y propuestas de política. En Mujer en el Desarrollo:Balance y propuestas, ed. Patricia Portocarrero. Lima: Flora Tristán; 1990.
García Delgado, Daniel. La cuestión de la equidad. Nueva Sociedad 139. Caracas; 1995.GENESYS. Gender and Agriculture & Natural Resource Management in Latin America and the Caribean: an
Overview of the Literature. Washington D.C.: U.S. Agency for International Development;1992.
150
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Gentry, Al. Diversidad vs. Desarrollo del Bosque Tropical: ¿Ventaja u Obstáculo? En Diversity, Revista infor-mativa para la comunidad internacional de recursos fitogenéticos, Vol. 7, Nos. 1&2.Washington, D.C.: Genetic Resources Communications Systems, Inc.; 1991.
Gisbert, M. E., M. Painter, M. Quitón y I. Zabala. Development Issues Concerning Women in Areas of HighMale Outmigration. New York: UNIFEM; 1991.
Gisbert, María Elena, Michael Painter and Mery Quitón. Gender Issues Associated with Labor Migrationand Dependence on Off-Farm Income in Rural Bolivia. Human Organization, 53(2); 1994.
Gisbert, María Elena y Mery Quitón. Mujer y migración en las provincias de Campero y Mizque.Binghamton: Institute for Development Anthropology; 1993.
Godinez G., Armando. Los riesgos del desarrollo: Notas sobre cultura y tecnología en los Andes Bolivianos.En La apuesta al futuro: reflexiones en torno a la tecnología. La Paz: ILDIS; 1990.
Goldsmith, Edward. The Way: An Ecological World-View. The Ecologist, Vol 18 Nos. 4/5; 1988.González, Nhelsyr. Conservación, participación y calidad de vida en el refugio de fauna silvestre de Cuare.
En Mujer y medio ambiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito:Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
Grillo Fernández, Eduardo. Género y desarrollo en los Andes. Lima: PRATEC; 1994.Grité, María P. El conocimiento de todos es importante: El aprendizaje acerca de los arboles en Río Grande
del Norte. Revista Bosques, Arboles y Comunidades Rurales 19/20. Quito: FAO: Bosques,Arboles y Comunidades Rurales; 1993.
Guyer, J. J. Women in the Rural Economy. En Gender Issues in Agriculture. Netherlands: Department ofGender Studies in Agriculture, Wageningen Agricultural University; 1989.
Guzmán, V. P. Portocarrero y V. Vargas. Una nueva lectura: género en el desarrollo. Lima: EntreMujeres/Flora Tristán; 1991.
Guzmán, Virginia. Desde los proyectos de desarrollo a la sociedad. En Una nueva lectura: Género en eldesarrollo, ed. Guzmán, V., P. Portocarrero y V. Vargas. Lima, Perú: Entre Mujeres; 1991.
Harris, Olivia. Complementariedad y conflicto: Una visión andina del hombre y la mujer. Allpanchis 21(25) año 15. Cuzco: Allpanchis; 1985.
Harris, Olivia. The Power of Signs: Gender, Culture and the Wild in the Bolivian Andes. En Nature, Cultureand Gender, ed. Carol P. MacCormack y Marilyn Strathern. Cambridge: CambridgeUniversity Press; 1980.
Haverhals, Barbara. La dimensión de género en la planificación y la evaluación de proyectos forestales. La Paz:FAO/Plan de Acción Forestal Para Bolivia/Ministerio de Desarrollo Sostenible y MedioAmbiente; 1995.
Healy, Kevin. The boom within the crisis: Some recent effects of foreign cocaine markets on Bolivian ruralsociety and economy. En Coca and Cocaine: Effects on People and Policy in Latin América, ed.Pacini y Franquemont. Ithaca: Cornell University Press; 1986.
Heifer Project International. Cooperative Goat Projects in Honduras: HPI’s Women in Livestock DevelopmentProgram Case Study for “Women, Food and Agriculture Committee”. Little Rock: Heifer ProjectInternational; 1995.
Hombergh, Heleen van den. Género, medio ambiente y desarrollo: Una guía a la literatura. (Resumen tra-ducido del libro Gender, Environment and Development: A Guide to the Literature.)Amsterdam: International Books; 1993.
151
Bibliografía
Huamán, María Josefina. Las relaciones de género y el hábitat urbano. En Estrategias de desarrollo:Intentando cambiar la vida, ed. Patricia Portocarrero. Lima: Flora Tristán; 1993.
ICRW. Interacciones entre las variables mujer, población y medio ambiente: Un programa conjunto enAmérica Latina y el Caribe. ICRW Information Bulletin. Washington D.C.: ICRW; 1994.
Iglesias, Enrique (BID) y Augusto Ramírez-Ocampo (PNUD) y la Comisión de Desarrollo y MedioAmbiente de América Latina y el Caribe. Nuestra Propia Agenda. Banco Interamericano deDesarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; s/f.
IIES/EDI. Summary: Participatory Rural Appraisal and Gender Workshop. (ms.) International Institute forEnvironment and Development y Economic Development Institute at the World Bank.London.: IIES/EDI.
Izko, Xavier. La doble frontera: Ecología, política y ritual en el altiplano central. La Paz: HISBOL/CERES;1992.
Jiménez, Greta. Elaboración de Proyectos con Enfoque de Género. Puno, Perú: Consejo Andino de ManejoAmbiental; 1994.
Jones, James. Environmental Destruction, Ethnic Discrimination, and International Aid in Bolivia. En TheSocial Causes of Environmental Destruction in Latin America. Ann Arbor: University ofMichigan Press; 1995.
Kimmel Michel. La producción teórica sobre la masculinidad. En Género y cambio civilizatorio. Santiago:Isis Internacional, Impresión Cran Ltda.; 1992.
Krauss, Celene. Raza, clase y género como resistencia. En Despejando horizontes: Mujeres en el medio ambi-ente. Santiago, Chile: Isis International-Impresion Cran Ltda.; 1993.
Kwant, Verónica de y Rosa Guillén. Perspectivas de los proyectos productivos con las mujeres rurales. EnEstrategias de desarrollo: Intentando cambiar la vida. Lima: Flora Tristán; 1993.
Lehmann, David, ed. Ecology and Exchange in the Andes. Cambridge: Cambridge University Press; 1982.León, Kirai de. Andar Andando: Testimonio de Mujeres del Sector Forestal. Santiago: Pehuen; 1986.León, Magdalena. Neutralidad y distensión de género en la política pública de América Latina. En RURAL-
TER 11/12 Género en el desarrollo rural: Un proceso en construcción. La Paz: CICDA; 1993.León, Rosario. Desarrollo del IFRI en Bolivia: Diagnóstico y estrategia. Cochabamba: (ms.)
CERES/Universidad de Indiana; 1994.León, Rosario. El tejido de Eduarda: Relato de un viaje a la feria. La Paz: (ms.) CERES; 1987.León, Rosario. La mujer campesina y los recursos forestales. Cochabamba: (ms.)CERES; 1994.León, Rosario. Mujer Campesina y Ciudadana. La Paz: (ms.) CERES; 1986.León, Rosario. Mujeres y Arboles en Bolivia: Dos Estudios de Caso. Quito: Editora Luz de América; 1991.León, Rosario. Reflexiones sobre el concepto de participación. Revista Bosques, Arboles y Comunidades
Rurales 25. Quito: FAO/FTPP; 1995.León de Leal, M. y C. D. Deere. Mujer y capitalismo agrario: Estudio de cuatro regiones colombianas. Bogotá:
Asociación Colombiana para el Estudio de la Población; 1980.León Ugarte, María Eugenia. Diagnóstico de situación: Las mujeres indígenas de Moxos y su relación con el
manejo de bosques. San Ignacio de Moxos, Bolivia: (ms.) Centro de Estudios y Asesoramientopara Proyectos de Desarrollo; 1994.
152
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Leonard, Ann, ed. SEEDS: Supporting Women’s Work in the Third World. New York: The Feminist Press;1989.
Leonardo, Micaela di, comp. Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in thePostmodern Era. Berkely: University of California Press; 1991.
Libermann, Kitula y. Armando Godínez, coordinadores. Territorio y Dignidad: Pueblos Indígenas y MedioAmbiente en Bolivia. La Paz: ILDIS/ Editorial Nueva Sociedad; 1992.
Lingen, Annet. Diagnóstico de género para la preparación de proyectos de desarrollo. Guía para los respons-ables de política. La Haya: Programa especial de mujeres y desarrollo DGCI, MinisterioRelaciones Exteriores de los Países Bajos; 1994.
Lizárraga, Pilar, Sarela Paz, Alejandro Almaráz y Alvaro Rivero. Diagnóstico sobre la situación de manejo debosques de los pueblos indígenas Yuracaré y Ayoreo. Cochabamba: (ms.) Programa Bosques,Arboles y Comunidades Rurales; 1993.
Lojan Idrobo, Leoncio. El verdor de los Andes: Arboles y arbustos nativos para el desarrollo forestal alto andi-no. Quito: Desarrollo Forestal Participativo en los Andes; 1992.
Londoño, Nohemy. Mujer y ecología cotidiana. En Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe,ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
López, Ramonita. Las mujeres en organizaciones de lucha ambiental en Puerto Rico. En Mujer y MedioAmbiente en América Latina y el Caribe, (ed.) Alexandra Ayala Marín. Quito: FundaciónNATURA-CEPLAES; 1991.
Lucio A., Ricardo. El constructivismo y la práctica pedagógica. Autoeducación 49; 1996.Luna, Lola. Lo político del género en América Latina. En De Nairobi a Beijing. Santiago: ISIS Internacional;
1995.Lycklama, G. The Fallacy of Integration. The UN Strategy of Integrating Women into Development
Revisited. En Gender Issues in Agriculture. Netherlands: Department of Gender Studies inAgriculture, Wageningen Agricultural University; 1989.
MacCormack, Carol P. y Marilyn Strathern, eds. Nature, Culture and Gender. Cambridge: CambridgeUniversity Press; 1980.
Maldonado, Ana María. Mujeres y árboles de Ecuador: Dos estudios de caso. Quito: Editora Luz de América;1991.
Martínez Alier, Joan. De la economía ecológica al ecologismo popular. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad; 1995.
Masuda, Shozo Izumi Shimado y Craig Morris, eds. Andean ecology and civlization: An InterdisciplinaryPerspective on Andean Ecological Complementarity. Tokyo: University of Tokyo Press; 1985.
Mattos, Marli María, Irene Margarete Höhn y Katia de Oliveira Carvalheiro. Estudo Socio-EconomicoParticipativo de duas Comunidades de Pequenos Produtores do Rio Capim, Paragominas -Pará/Brasil. Belém: Programa Global Climate Change/USAID e Projeto GENYSIS; 1995.
Mayer, Enrique. Production Zones En Andean Ecology and Civilization, ed. Shozo Masuda, Izumi Shimadaand Craig Morris. Tokyo: University of Tokyo Press; 1985.
Mehra, Rekha. Gender in Comunity Development and Resource Management: An Overview. WashingtonD.C.: International Center for Research on Women and World Wildlife Fund; 1993.
Mehra, Rekha, Margaret Alcott, y Nilda S. Baling. Women’s Participation in the Cogtong Bay MangroveManagement Project: A Case Study. International Center for Research on Women y World
153
Bibliografía
Wildlife Fund: Washington D.C.; 1993.Contaminación ambiental: Su impacto en la comunidad de la mujer. En Mujer y MedioAmbiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATU-RA-CEPLAES; 1991.
Mendoza García, Rosa. Género en el Perú: Lecturas fundamentales. En Detrás de la puerta: Hombres ymujeres en el Perú de hoy, ed. Patricia Ruiz-Bravo. Lima: Pontificia Universidad Católica; 1996.
Mies, Mara. Perfiles de una sociedad eco-feminista: Intento para un proyecto. En Ecología, feminismo ydesarrollo, comp. C. Wichterich, H. Satzinger y M. Mies. Quito: PUBLICIAM; 1991.
Moffat, Linda Yolande Geadah y Rieky Stuart. Dos mitades hacen un todo: Balance de las relaciones de géneroen el desarrollo (Resumen traducido del documento inglés Two Halves Make a Whole).Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y MATCH/Centro Nacional deCooperación al Desarrollo Bélgica y Mujeres en Desarrollo Europa; 1992.
Molnar, Augusta. Forest Conservation in Nepal: Encouraging Women’s Participation. En SEEDS:Supporting Women’s Work in the Third World, ed. Ann Leonard. New York: The Feminist Press;1989.
Molner, Augusta. Women and International Forestry Development. Society and Natural Resources IV; 1991.Moser, Caroline O. N. La planificación de género en el tercer mundo: Enfrentando las necesidades prácti-
cas y estratégicas de género. En Una nueva lectura: Género en el desarrollo, comp. VirginiaGuzmán y otras. Lima: Flora Tristán; 1991.
Moser, Caroline. Planificación de género y desarrollo: Teoría, práctica y capacitación. Lima: Red entremujeres/Flora Tristán ediciones; 1995.
Muirragui, Eileen I. y E. Suely Anderson. Género y Consideraciones Socioeconómicas en los Programas yProyectos Ambientales: Lecciones Aprendidas en la Amazonia Brasilera, GENYSIS estudio espe-cial #4. Washington D.C.: USAID; 1994.
Muirragui, Eileen I. Notas de Taller en Consideraciones Socioeconómicas y de Género en Monitoreo yEvaluación de Proyectos y Programas de Recursos Naturales. Washington D.C.: (ms.)GENESYS; 1995.
Nancy Cartín, comp. Reflexiones sobre género. Taller centroamericano y del Caribe: Género en el desarrollo.San José: Embajada Real de los Países Bajos; 1993.
Netherlands Development Cooperation. A World of Difference: A New Framework for DevelopmentCooperation in the 1990s. La Haya: Netherlands Development Cooperation InformationDepartment; 1991.
Niekerk, Nico van. La cooperación internacional y la persistencia de la pobreza en los Andes bolivianos. La Paz:Unitas MCTH; 1992.
Ochoa, Regina de. Población, mujer y medio ambiente en Honduras. En Mujer y medio ambiente enAmérica latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
OEA. Estudio de casos de manejo ambiental: Desarrollo integrado de un área en los trópicos húmedos-selvacentral del Perú. Washington D.C.: OEA; 1987.
Oliveira, María del Carmen. Participación de la mujer campesina en los conjuntos ecológicos autosufi-cientes. En Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín.Quito: Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
154
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Ortner, Sherry. ¿Es la mujer respecto al hombre lo que es la naturaleza con respecto a la cultura? EnAntropología y feminismo, comp. O. Harris y K. Young. Barcelona: Editorial Anagrama; 1979.
Ortner, Sherry B. y Harriet Whitehead, eds. Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender andSexuality. Cambridge: Cambridge University Press; 1981.
Overholt, Catherine Mary Anderson, Kathleen Cloud and James Austin. Gender Roles in DevelopmentProjects. West Hartford: A Case Book. Kumarian Press; 1984.
Painter, Michael. Anthropological Perspectives on Environmental Destruction. En The Social Causes ofEnvironmental Destruction in Latin America, ed. Michael Painter y William Durham. AnnArbor: University of Michigan Press; 1995.
Painter, Michael y William Durham, eds. The Social Causes of Environmental Destruction in Latin America.Ann Arbor: University of Michigan Press; 1995.
Painter, Michael. Upland-Lowland Production Linkages and Land Degradation in Bolivia. En The SocialCauses of Environmental Destruction in Latin America. Ann Arbor: University of MichiganPress; 1995.
Paolisso, Michael y Sally Yudelman. Mujer, pobreza y medio ambiente en America Latina. En Despejandohorizontes mujeres en el medio ambiente, ed. Regina Rodríguez y Lezak Shallat. Santiago: IsisInternacional-Impresion Cran Ltda.; 1993.
Paredes, Ursula y Patricia Arce. Relación entre movimientos de consumidores y el movimiento para elmedio ambiente. En Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, ed. AlexandraAyala Marín. Quito: Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
Parpart, Jane L. ¿Quién es el “Otro”? Una crítica feminista postmoderna de la teoría y la práctica de mujer ydesarrollo. Lima: Entre Mujeres; 1994.
Paulson, Susan. Género, cultura e historia. Wayra I. Cuzco: Colegio Andino; 1996.Paulson, Susan. Género, poder y conocimiento. Decursos I(2). Cochabamba: CESU; 1996.Paulson, Susan. Reflexiones sobre metodologías para género y forestería comunal. Desarrollo Agroforestal y
Comunidad Campesina 5 (22):10-16. Salta, Argentina: 1996.Paulson, Susan. Women in Mizque: The Heart of Household Survival. Binghamton, N.Y.: Institute for
Development Anthropology; 1991.Paulson, Susan y Mónica Crespo, eds. Teorías y prácticas de género: Una conversación dialéctica. La Paz:
Embajada Real de los Países Bajos; 1997Paz, Sarela Máximo Chiqueno, Juan Cutamurajay y Carlos Prado. Arboles y Alimentos en Comunidades
Indígenas. Debate Regional CERES FACES-UMSS. La Paz: ILDIS; 1995.Paz, Sarela (coordinadora). Informe de Trabajo del Equipo CERES sobre el IFRI en el Rio Chapare.
Cochabamba: (ms.) CERES; 1994.Peluso, Nancy Lee, Matt Turner y Louise Fortman. Syllabi and Teaching Materials for Courses in
Community Forestry (Bibliografía y materiales de enseñanza para cursos en la foresteríacomunitaria). Bangkok: FAO Regional Wood Energy Development Programme in Asia; 1990.
Pérez Crespo, Carlos A. The Social Ecology of Land Degradation in Central Bolivia. Binghamton: Institutefor Development Anthropology; 1991.
Pineda, Magaly. Cambiando los términos: Educar para la cooperación desde una perspectiva de género. EnUna Nueva Lectura: Género en el Desarrollo, comp. Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero yVirginia Vargas. Lima: Entre Mujeres; 1991.
155
Bibliografía
Pintanguy, Jacqueline y Selene Herculano. Medio ambiente: Un asunto político. En Despejando horizontesmujeres en el medio ambiente, ed. Regina Rodríguez y Lezak Shallat. Santiago: IsisInternational-Impresion Cran Ltda.; 1993.
Poates, Susan V. The Role of Gender in Agricultural Development. Washington, D.C., United States:Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR Secretariat; 1991.
Poates, Susan, Jorge Recharte, y otros. Oportunidades institucionales para la incorporación de la perspectivade género, comunidad y participación en programas y proyectos de conservación y manejo derecursos naturales y agrícolas. Quito: (ms.) FLACSO Ecuador; 1995.
Pol, Ineke van de y Wilma Roos. Género y Agroforestería, Cartilla 1. Quito: FAO/Programa Bosques, Arbolesy Comunidades Rurales; 1996.
Poole, Deborah A. y Penelope Harvey. Luna, sol y brujas: Estudios andinos e historiografía de resistencia.Revista Andina 6 (1); 1988.
Portocarrero Suárez, Patricia, comp. Estrategias de Desarrollo: Intentando Cambiar la Vida. Lima: FloraTristán Ediciones; 1993.
Portocarrero Suárez, Patricia. Mujer en el desarrollo: Historia, límites y alternativas. En Mujer en el desar-rollo: Balance y propuestas, ed. Patricia Portocarrero. Lima: Flora Tristán; 1990.
Portocarrero Suárez, Patricia. Por una capacitación integral. En Una nueva lectura: género en el desarrollo,comp. Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero y Virginia Vargas. Lima: Entre Mujeres; 1991.
Portocarrero Suárez, Patricia. Viejos sueños y nuevas visiones de la mujer al género: Un cambio en la con-cepción del desarrollo. En Reflexiones Sobre Género, ed. Nancy Cartín. Costa Rica: Arado;1993.
Pozo, María Esther. El Riego desde la Perspectiva de Género. Revista de Agricultura 50 (23). Cochabamba:Universidad Mayor de San Simón; 1994.
Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales, Ecuador y otros. Herramientas para la validación degénero en proyectos de desarrollo forestal participativo. Quito: (ms.) FAO/FTPP; 1995.
Projeto GENESYS/Brazil Programa de Mudanças Climáticas Globais. Plano de Monitoramento e Avaliaçaode Alternativas Economicas de Baixo Impacto Ambiental: Estudo de Caso Para uso da Matriz deMonitoramento e Avaliaçao. Belém: (ms.) GENYSIS; 1995.
Pronk, Jan. Advancing Towards Autonomy. Netherlands: NEFORMATIE; 1991.Raintree, John B. Atributos socioeconómicos de los árboles y de las prácticas de plantación. Roma: FAO; 1993.Ramón, Galo. Metodologías participativas: El estado de la cuestión en América Latina. Revista Bosques,
Arboles y Comunidades Rurales 25. Quito: FAO/FTPP; 1995.Ranaboldo, Claudia. Mujer y Agroecología en el Contexto del Desarrollo. La Paz: (ms.) SEMTA; s/f.Ranaboldo, Claudia. Mujer y gestión ambiental en Bolivia. La Paz, Bolivia: SERMA, Plan de Acción
Ambiental en Bolivia: EDOBOL; 1993.Ranaboldo, Claudia. Una aproximación a la mujer y el medio ambiente a través de tres estudios de caso.
RURALTER 11/12 Género en el Desarrollo Rural: Un Proceso en Construcción. La Paz: CICDA;1993.
Rao, Brinda. Dominant Constructions of Women and Nature in Social Science Literature (Construccionesdominantes de la mujer y la naturaleza en la literatura de las ciencias sociales). CES/CNSPamphlet 2. New York: CES/CNS; 1991.
Rhodda, Annabel. Women and the Environment. London: Zed Books; 1991.
156
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Rico, María Nieves. Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos Femeninos: Un Desafío para la Equidad.Santiago: Conferencia Regional sobre la Integración de Mujeres en el Desarrollo Económicoy Social de América Latina y el Caribe; 1994.
Rico, María Nieves. Desarrollo y Equidad de Género. Santiago: United Nations/ CEPAL; 1994.Rico, María Nieves. La Perspectiva de Género en el Análisis Medioambiental y del Desarrollo. Santiago:
Colomba Consultoras, Documento de Trabajo No 4; 1993.Rico, María Nieves. Training and Development of Female Human Resources: A Challenge for Equity.
Santiago: Regional Conference on the Integration of Women into the Economic and SocialDevelopment of Latin America and the Carribean; 1994.
Rocheleau, Diane. Women, Trees and Tenure: Implications for Agroforestry Research and Development. EnWomen’s Role in Forest Resource Management. Bangkok: FAO; 1989.
Rodríguez Regina, ed. Fin de siglo: Género y cambio civilizatorio. Santiago: Isis Internacional-ImpresiónCran Ltda.; 1992.
Rodríguez, Regina y Lezak Shallat, eds. Despejando horizontes: Mujeres en el medio ambiente. Santiago: IsisInternational-Impresion Cran Ltda.; 1993.
Rodríguez, Regina. Para que tengamos futuro. En Mujeres en acción: Los Ecos de Eco 92. ISIS Internacional3/92. Santiago, Chile: ISIS Internacional; 1992.
Rogers, Barbara. The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies. London and NewYork: Tavistock Publications; 1980.
Rojas, Mary. Integrating Gender Considerations into FAO Forestry Projects. Roma, Italia: FAO; 1993.Rojas, Mary. Mujeres en la silvicultura comunitaria: Guía de campo para el diseño y la aplicación de proyec-
tos. Roma: FAO; 1990.Rossato, Verónica y Magdalena Pérez. Visión Ecofeminista para una Relación Equilibrada con los Recursos
Naturales. En Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra AyalaMarín. Quito, Ecuador: Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
Ruiz-Bravo, Patricia. Promoción a la Mujer, Cambios y Permanencias. En Mujer en el desarrollo: Balance ypropuestas, ed. Patricia Portocarrero. Lima: Flora Tristán; 1990.
Russo, Sandra Jennifer Bremer-Fox, Susan Poats y Laurene Graig. Gender Issues in Agriculture and NaturalResources Management (Género en la agricultura y manejo de recursos naturales). TheGender Manual Series. Washington D.C.: U.S. Agency for International Development; 1989.
Saito, Katrine A., Daphne Spurling y Willem Zijp. Designing and Implementing Agricultural Extension forWomen Farmers. World in the Development Division, Population and Human ResourcesDepartment, The World Bank; 1992.
Sanz, Cristina. Mujeres y Arboles de Argentina: Dos Estudios de Caso. Quito: Editora Luz de América; 1991.Satzinger, Helga. El Documento DAWN: ¿Una Aurora para la Feminización del Desarrollo? En Ecología,
Feminismo y Desarrollo, ed. C. Wichterich, H. Satzinger y M. Mies. Quito: PUBLICIAM; 1991.Schlaifer, M. Las especies nativas y la deforestación en los Andes. Una visión histórica, social y cultural en
Cochabamba, Bolivia. Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines 22 (2) : 585-610. Lima:Institut Française d’Etudes Andines; 1993.
Schmink, Marianne y Amanda Stronza. Gender, Communities, and Natural Resource Management: AConceptualization Workshop Report. Gainesville: Tropical Conservation and DevelopmentProgram, Center for Latin American Studies, University of Florida; 1996.
157
Bibliografía
Schwartz, Norman B. Colonization, Development, and Deforestation in Peten, Northern Guatemala. EnThe Social Causes of Environmental Destruction in Latin America. Ann Arbor: University ofMichigan Press; 1995.
Scrimshaw, Susan y Elena Hurtado. Enfoques antropológicos para mejorar la efectividad de los programas.En Procedimientos de asesoría rápida para programas de nutrición y atención primaria de salud.Los Angeles: Universidad de las Naciones Unidas/ Tokyo/ UNICEF/ Universidad deCalifornia; 1988.
Seattle. La Carta del Cacique Seattle. Carta Dirigida a Franklin Pierce, Presidente de EEUU; 1854.Selaya de Lietaert, Nadezhda. Mujer, género y desarrollo en relación al cultivo de leguminosas y la rhizobi-
ologia en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Cochabamba: ProyectoRhizobiologia CIAT - WAU; 1993.
Sen, Gita y Caren Grown. Desarrollo, crisis y enfoques alternativos: Perspectivas de la mujer en el tercermundo. México: El Colegio de México; 1988.
Sen, Gita. Mujer, pobreza y población. En Despejando horizontes mujeres en el medio ambiente, ed. ReginaRodríguez y Lezak Shallat. Santiago: Isis International-Impresion Cran Ltda.; 1993.
Shallat, Lezak y Catherine Tinker. La Mujer en la Agenda de ECO 92. En Mujeres en Acción: Los Ecos de Eco92, 3/92 ISIS Internacional. Santiago, Chile: ISIS Internacional; 1992.
Shiva, Vandana. Abrazar la vida: Mujer, ecología y supervivencia. Uruguay: Instituto del Tercer Mundo;1991.
Shiva, Vandana, comp. Close to Home: Women Reconnect Ecology, Health and Development Worldwide.Philadelphia USA: New Society Publishers; 1994.
Shiva, Vandana. El Verde Alcance Global. Revista Bosques, Arboles y Comunidades Rurales Nº 21. Quito:FAO/FTPP; 1994.
Shiva, Vandana. The Seed and the Earth: Biotechnology and the Colonization of Regeneration. En Close toHome: Women Reconnect Ecology, Health and Development Worldwide, comp. Vandana Shiva.Philadelphia: New Society Publishers; 1994.
Shiva, Vandana. Staying Alive. Women, Ecology and Development. London: Zed Books; 1989.Silva Ch., Paola. Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe: los Desafíos hacia el Año 2.000.
En Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín. Quito:Fundación NATURA-CEPLAES; 1991.
Silverblatt, Irene. Luna, sol y brujas: Ideologías de género y clase en los Andes prehispánicos y coloniales.(Traducción de Moon, Sun and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Peru.Princeton: Princeton University Press; 1987.) Cuzco: Bartolomé de las Casas; 1990.
Skutsch, M. M. Women’s Access in Social Forestry. En Women’s Role in Forest Resource Management.Bangkok: FAO; 1989.
SNV Perú. Compartiendo expericencias: Análisis de género en el trabajo de promoción con mujeres rurales.Lima: Archivo Fotográfico de la Red Nacional de la Mujer Rural; 1993
Soliz, Viviene. Rol de la mujer centroamericana en la conservación de los recursos naturales y el desarrol-lo. En Mujer y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, ed. Alexandra Ayala Marín.Quito: Fundación NATURALEZ-CEPLAES; 1991.
Solorio, Fortunata. Mujeres y Arboles de Perú: Dos Estudios de Caso. Quito: Editora Luz de América; 1991.
158
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Sontheimer, Sally, ed. Women and the Environment -A Reader: Crisis and Development in the Third World.New York: Monthly Review Press; 1991.
Sri, Wahyuni, H. C. Knipscheer y M. Gaylord. Women’s Decision-making Role in Small RuminantProduction: The Conflicting Views of Husbands and Wives EN Gender Issues in Agriculture.Netherlands: Department of Gender Studies in Agriculture, Wageningen AgriculturalUniversity; 1989.
Staal, Lisette Sandra Russo y Elena Bastidas. Gender Analysis Training: a Training-of-trainers Course.Gainesville: Managing the Environment and Resources with Gender Emphasis(MERGE)/Tropical Conservation and Devlopment Program, University of Florida; 1995.
Stonich, Susan C. Development, Rural Impoverishment and Environmental Destruction in Honduras. EnThe Social Causes of Environmental Destruction in Latin America, ed. Painter y Durham. AnnArbor: University of Michigan Press; 1995.
Tavera, Carmen. Mujeres y Arboles de Colombia: Dos Estudios de Caso. Quito: Editora Luz de América; 1991.The Nature Conservancy y Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Experiencias en
Evaluación Rural Participativa en el Proyecto Pacaya-Samiria, Perú. Perú; 1995.Thrupp, Lori Ann y Arleen Mayorga. Engendering Central American Forestry Management: The Integration
of Women in Forest Policy Initiatives. Washington D.C.: World Resources Institute’s Center forInternational Development and Environment: Issues in Development; 1994.
Toranzo, Carlos F. Bolivia: Los Desafíos y Opciones de Futuro EN Bolivia Hacia el 2000: Desafíos yOpciones, coord., Carlos Toranzo. La Paz: Editorial Nueva Sociedad/Amigos del Libro; 1989.
Tuijtelaars de Quitón, Christiane María Esther Pozo, Rosse Mary Antezana y Roxana Saavedra. Mujer yRiego en Punata Aspectos de Género: Situación de Uso, Acceso y Control Sobre el Agua para Riegoen Punata. Cochabamba, Bolivia: Programa de Enseñanza e Investigación en Riego Andino yde los Valles (PEIRAV); 1994.
Udaeta, Maria Esther. Mujeres Rurales y Políticas Estatales en Bolivia: 1989-1993 EN RURALTER 11/12Género en el Desarrollo Rural: Un Proceso en Construcción. La Paz, Bolivia: CICDA; 1993.
Umans, Laurent. Un discurso sobre la ciencia forestal. (ms) FAO-FTPP/CERES; 1993. Traducción deDiscourse on Forestry Science. Agriculture and Human Values, 10:(4).
UNASYLVA. Ordenación de Recursos Forestales de Propiedad Común, Revista Internacional deSilvicultura e Industrias Forestales, Vol 46 180 1995/1.; 1995.
University of Florida, Tropical Conservation and Development Program. Managing the Environment andResources with Gender Emphasis. Cross Training Workshop: Gender Tools and Natural ResourceManagement. Gainesville: Tropical Conservation and Devlopment Program, University ofFlorida; 1994.
Universidad Mayor de San Simon, Université de Sherbrooke. Una Nueva Visión de los Recursos Agro-Forestales en Bolivia: el Aporte de la Teledetección. Quebec: ACDI; 1990.
Urioste, Miguel. Los Campesinos y el Desarrollo Rural. En Bolivia Hacia el 2000: Desafíos y Opciones,coord., Carlos Toranzo. La Paz: Editorial Nueva Sociedad/ Amigos del Libro; 1989.
Valdez, Ximena S. Mujer, trabajo y medio ambiente: Los nudos de la modernización agraria. Santiago:Arancibia Hnos. y Cia. Ltda.; 1992.
159
Bibliografía
Vega Ugalde, Silvia. La Articulación Género-Medio Ambiente: Enmarcamiento Teórico. En La Dimensiónde Género en las Políticas y Acciones Ambientales Ecuatorianas, comp. Silvia Vega. Quito:CEPLAES-UNFPA; 1995.
Vega Ugalde, Silvia, comp. La Dimensión de Género en las Políticas y Acciones Ambientales Ecuatorianas.Quito: CEPLAES-UNFPA; 1995.
Visinoni, Andrés. ¿Un futuro sin bosques? Convocamos al debate. FOBOMADE: La Paz - Bolivia; 1994.Wachtel, Nathan. Los mitimas del valle de Cochabamba: La política de colonización de Wayna Capac.
Historia Boliviana 1 (1). Cochabamba; 1981.Waring, Marilyn. Ecological Economics. En Close to Home: Women Reconnect Ecology, Health and
Devleopment Worldwide, comp. Vandana Shiva. Philadelphia: New Society Publishers; 1994.Waring, Marilyn. El valor y la producción en la teoria económica. En Despejando horizontes mujeres en el
medio ambiente, ed. Regina Rodriguez y Lezak Shallat. Santiago: Isis International-ImpresionCran Ltda.; 1993.
Warner, Katherine. La agricultura migratoria: Conocimientos técnicos locales, manejo de los recursos natu-rales en el trópico húmedo. Roma: FAO; 1994.
Warner, Katherine. Shifting Cultivators: Local Technical Knowledge and Natural Resource Management in theHumid Tropics, Community Forestry Note 8. Roma: FAO: Forests, Trees and People; 1991.
Warren, Karen. Feminism and Ecology: Making Connections. Environmental Ethics 9.; 1989.Warren, Sarah T., ed. Gender and Environment: Lessons from Social Forestry and Natural Resource
Management. Toronto: Aga Khan Foundation Canada; 1992.Watson, Greta A. y Juan Almanza. Manejo In Situ de Cultivares de Papa: Caracterización, Producción,
Difusión y el Rol de Género en Cochabamba. Cochabamba (ms) PROIMPA; 1994.Weber, Fred R. Natural Resource Management Indicator Catalogue. Washington D.C.: U.S. Agency for
International Development and World Resources Institute; 1991.Weber, Fred R. Preliminary Indicators for Monitoring Changes in the Natural Resource Base. Washington
D.C.: U.S. Agency for International Development; 1990.Weismantel, M. J. Food, Gender and Poverty in the Ecuadorian Andes (Alimento, género y pobreza en los
Andes del Ecuador). Philadelphia: University of Pennsylvania Press; 1988.Wentling, Tim. Planning for Effective Training: a Guide to Curriculum Development. Roma: FAO; 1993.Wichterich, Christa. Cambio de paradigmas: De la integración al desarrollo a la feminización del desar-
rollo. En Ecología, feminismo y desarrollo, ed. C. Wichterich, H. Satzinger y M. Mies. Quito:PUBLICIAM; 1991.
Wilde, Vicki y Arja Vainio Mattila. Gender Analysis and Forestery. Roma: FAO, Forests, Trees and PeopleProgramme; 1995.
Wilde, Vicki L. y Arja Vainio-Mattila. Putting it all Together: Gender Analysis & Forestry, Users’ Guide to theTraining Package. Roma: FAO/SIDA; 1994.
Wiltshire, Rosina. Siete testimonios y cuatro mitos. En Despejando horizontes: Mujeres en el medioambiente,ed. Regina Rodríguez y Lezak Shallat. Santiago: Isis Internacional; 1993.
Wolf, Edward C. La “Evaluación Rápida” de bosques lluviosos es ensayada en Bolivia. En Diversity, RevistaInformativa para la Communidad Internacional de Recursos Fitogenéticos, Vol. 7, Nos. 1&2.Washington, D.C.: Genetic Resources Communications Systems, Inc.; 1991.
160
Desigualdad social y degradación ambiental en América Latina
Yon Leau, Carmen. Hacia el género desde las cifras: Cuando se cuantifican las diferencias. En Detrás de lapuerta: hombres y mujeres en el Perú de hoy. Lima, ed. Patricia Ruiz-Bravo. PontificiaUniversidad Católica del Perú; 1996.
Young, Kate. Reflexiones Sobre Cómo Enfrentar las Necesidades de las Mujeres. En Una Nueva Lectura:Género en el Desarrollo. Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero y Virginia Vargas. Lima: EntreMujeres/Flora Tristán; 1991.
Zimmerer, Karl y Gonzalo Muñoz. Características socio-económicas, uso de la tierra y erosión de suelos en lascomunidades de la Cuenca del Rio Calicanto. Cochabamba, Bolivia: CIDRE (Centro deInvestigación y Desarrollo Regional); 1991.
Zimmerer, Karl S. Local Soil Knowledge: Answering Basic Questions in Highland Bolivia. Journal of Soiland Water Conservation, January-February 1994.
Zimmerer, Karl.Soil Erosion and Labor Shortages in the Andes with Special Reference to Bolivia, 1953-91:Implications for “Conservation-With-Development.” World Development 21 (10): 1659-1675.Great Britain: World Development; 1993.
161
Bibliografía
ción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al relacionamien-to entre las personas” (Barbare 1993:45).
2 Con la promoción del tema género y desarrollo, muchos proyectos con o para mujeres simplementefueron rebautizados como proyectos de género, obscureciendo las distinciones conceptuales.
3 Este marco fue elaborado en base a ideas presentadas por Kent Redford de The Nature Conservancy enla Conferencia; Innovations and Partnerships: Working with Natural Resource Management, Genderand Local communities in the Tropics, en la Universidad de Florida, marzo 1995.
4 Observación compartida durante el taller de discusión basado en el trabajo presentado en esta colec-ción, FAO/FTPP Quito, abril 1996.
5 En 1994 se realizó en Bolivia la Primera Conferencia Nacional Sobre la Conservación de Suelos yAguas, con la participación de representantes de decenas de proyectos de conservación, agroecologíay desarrollo rural. Es significativo como ejemplo de la actitud reinante el hecho de que, entre las vein-te ponencias presentadas, solamente dos o tres consideraban las causas sociales y político-económicasde la erosión, desertificación y deforestación. Los otros disertantes no hablaron de personas (muchomenos de hombres y mujeres) y se limitaron a comentar respuestas técnicas a problemas de la produc-ción agrícola comercial.
163
Bibliografía