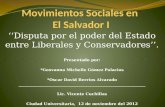Democracia y movimientos sociales
Click here to load reader
-
Upload
luismbenitez2013 -
Category
Education
-
view
247 -
download
3
Transcript of Democracia y movimientos sociales

DEMOCRACIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES. UNA RELACIÓN NECESARIA Por: Luis M. Benítez Páez MsC. En Análisis de Problemas Económicos Políticos e Internacionales Correo: [email protected] Julio de 2007 Introducción El presente es el texto escrito que sustenta la exposición que sobre los dos conceptos del título se desarrolló como actividad académica en la Escuela de Liderazgo de Magangue, el 1° de Junio del 2007. El documento tiene por objetivo sustentar dos ideas básicas, de un lado, que la democracia en Colombia aún entendida como régimen (concepto restringido), es una democracia incompleta o poco profunda y que incumple las promesas básicas de la misma. Del otro, que los Movimientos Sociales son básicos a la hora de profundizar la democracia y ampliarla a escenarios de democracia económica, social y cultural y no exclusivamente política. La democracia en Colombia: Un camino restringido Vamos a iniciar el camino de la primera idea básica, definiendo la democracia. Para efectos del presente texto diremos que es lugar común en varios autores definir la democracia como régimen. En efecto, cuando se pregunta por la democracia, ella, se identifica con el ejercicio electoral y todo lo que ello implica, es decir, electores, partidos, movimientos de ciudadanos y ciudadanas, mecanismos diversos que han de garantizar la transparencia y limpieza del acto electoral, entre otros. A todo lo anterior en su conjunto, es a lo que se le ha denominado régimen, el cual es entendido como conjunto de “patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno1, las características de los actores que son admitidos y excluidos de ese acceso, los recursos y las estrategias que les son permitidos para ganar tal acceso, y las instituciones a través de la cuales el acceso es procesado y, una vez obtenido, son tomadas las decisiones gubernamentales” (O’ Donnell – 2000). Por lo tanto, un régimen democrático, a decir de O’Donell, es aquel en el cual el acceso a las principales posiciones gubernamentales (con la excepción del poder judicial, fuerzas armadas y eventualmente los bancos centrales) se determina mediante elecciones limpias, entendidas como competitivas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas. Quizás por lo anterior es que el politólogo Italiano Norberto Bobbio afirma en su libro El futuro de la Democracia, que ella posee una definición que denomina como mínima,
1 El gobierno está constituido por posiciones en la cúspide del aparato del estado; el acceso a dichas posiciones se realiza a través del régimen, el cual permite a quienes ocupan esas posiciones tomar, o autorizar a otros funcionarios del Estado a tomar, decisiones que son normalmente emitidas como reglas legales vinculantes sobre el territorio delimitado por el Estado.

“la única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”. Así, en todo Estado en donde existan reglas públicas para el acceso a las posiciones de gobierno, y en donde tales reglas sean no solamente cumplidas sino garantizadas y defendidas por todos los habitantes (ciudadanos) de dicho Estado, existirá democracia y no autocracia. La autocracia a decir de Giovanni Sartori (1994), es el mejor antagónico u opuesto de democracia, dado que, autocracia es auto-investidura y auto-proclamación, es decir, gobierno de uno o unos que no recurren a procedimientos y reglas públicas para su establecimiento en el poder, en el gobierno. Entonces la democracia es el conjunto de normas, procedimientos y mecanismos que definen las relaciones de actores para el acceso a las posiciones del gobierno, de manera que dicho acceso sea legítimo y legal. Así entendida la democracia, es entonces, democracia política, en tanto para lograr las características del régimen arriba definidas, se han de garantizar primariamente los derechos políticos. Ellos, son los derechos que garantizan el pleno juego de los ciudadanos y ciudadanas dentro del régimen, es decir, expresión, asociación y movimiento que se traducen en participación, elección, deliberación y otros. Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, dada la definición de democracia como régimen, ha priorizado el reconocimiento y garantía de los derechos políticos y un consecuente menosprecio de los derechos civiles, económicos, sociales y de los derechos culturales que en el mundo contemporáneo se ubican en un lugar de privilegio. Esta no garantía de otros derechos, es la que permite hablar de una democracia limitada, en tanto entendemos que la democracia actual debe ser además de democracia política, democracia económica, social y cultural, lo cual requiere del ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. No obstante lo anterior, el avance hacia escenarios de democracia social, económica y cultural no es el primer reto de nuestra democracia. El primer gran reto está en garantizar que la primera definición restringida de democracia en Colombia se cumpla. Es decir, a pesar de que Colombia se caracteriza como un régimen democrático, la democracia política no es plenamente garantizada. Veamos por qué. Decíamos arriba que un régimen democrático es aquel en el cual el acceso a las principales posiciones gubernamentales se determina mediante elecciones limpias, es decir, elecciones competitivas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas. Sin muchos esfuerzos argumentativos, es posible decir que en una buena proporción de países latinoamericanos las elecciones pueden ser competitivas, en pocos países se carece de la libertad fundamental para actuar dentro del régimen, muy pocas son igualitarias, en algunos pocos países son realmente decisivas y en muy pocos lugares son inclusivas. En el panorama latinoamericano contemporáneo por ejemplo O´Donell afirma que algunos países satisfacen la definición de democracia política, dado que comparten dos características, de un lado, celebran elecciones razonablemente limpias

institucionalizadas e inclusivas y sancionan los derechos participativos correlativos a tales elecciones; y del otro, se disfruta de algunas libertades políticas, especialmente de opinión, expresión, asociación, movimiento y acceso a medios de comunicación razonablemente libres y pluralistas. Desde dicha afirmación nos propone el siguiente cuadro.
Países con régimen y Estado democrático
Costa Rica Uruguay Chile
Países con estados y regimenes democráticos pero con discontinuidades
en el alcance del Estado
• Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia (puede requerir de una clasificación especial, debido a la
pérdida extraordinaria de alcance del estado y su sistema legal a lo largo
de territorio). República Dominicana, Ecuador, México,
Panamá, Perú
Democracias políticas condicionales. Países con limitaciones en el alcance del
Estado y elecciones poco limpias
• Guatemala (con la salvedad de que las fuerzas armadas son, aunque no formalmente
como en Chile, un enclave autoritario importante)
• Venezuela
Regímenes autoritarios con base electoral
Paraguay Haití
Nótese como en el segundo cuadrante se propone a Colombia con una nota muy particular que hoy (2007 y a la luz del escándalo de la para-política) nos da luces para entender que en nuestro país, las promesas del régimen democrático siguen siendo promesas. Temas pendientes en la Democracia A decir de Bobbio son varias las falsas promesas de la democracia. De un lado la democracia se imaginó un Estado sin cuerpos intermedios, una sociedad política en la que entre el pueblo y sus representantes no existiesen las sociedades particulares. Se afirma que los grupos y no los individuos son los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática. En Colombia los grupos de diversa índole y en especial los grupos de intereses (armados y no armados) son los que han tomado el lugar del ciudadano y capturado al Estado mismo. Se afirmaba que en el régimen democrático el interés general predominaba sobre el interés particular, pero dada el primer gran incumplimiento o falsa promesa, hoy se tiene claro que los grupos representan intereses particulares y que los intereses particulares en el poder, justamente representan intereses no generales, es decir, han desplazado el interese general. Se insistía también como promesa, la supresión de las oligarquías. En Colombia, cada vez es más claro el gobierno de las elites. Elites que por supuesto, representan, defienden, y garantizan el interés de sí mismas.

El aumento de los espacios en los que se puede ejercitar el derecho a votar queda como promesa, y como realidad queda el dato de que el 56% de los colombianos y colombianas deja de votar por decisión, constricción o imposibilidad de distinta índole. En la misma dirección vale decir que la democracia no entra firmemente a otros espacios sociales de la vida de los colombianos y colombianas, es decir, en la fábrica, en la escuela, en el barrio y su junta, en las diferentes formas de asociación hay más autocracia que democracia. Se indicó que el gobierno democrático debía dar vida a la transparencia del poder, es decir, constituir un “poder sin máscara”. Hoy en nuestro régimen queda la evidencia de un poder oculto que cada vez se hace más visible, bien por la intención del propio régimen de hacerlo visible y legal, o por que los consensos detrás del poder se rompen y se evidencian, o por la acción de denuncia manifiesta de la sociedad civil. Finalmente, se sabía de la necesidad de educar al ciudadano para garantizar la perfección del régimen. En Colombia, la tarea se desarrolla, pero con bajas velocidades y profundas limitaciones. Así, la democracia en Colombia, o el régimen democrático que es Colombia, asiste a una profunda crisis en los elementos que lo constituyen como tal. Pero igual o más grave que lo anterior es el carecer de derechos civiles, sociales, económicos y culturales, aspecto que se profundiza con el proyecto neoliberal que pone énfasis en la desaparición del Estado, por que desaparecido el Estado, desaparece el derecho. Entonces la democracia, entendida como corresponde, implica no sólo ciudadanía política sino también civil, social, económica y cultural, es decir, se requiere profundizar la democracia, ampliar la democracia. Pero… cómo profundizarla, cómo ampliarla, quién la amplia, quién la profundiza?. Los movimientos sociales: Una necesidad Como afirme arriba, los Movimientos Sociales (MS) son básicos a la hora de profundizar la democracia y ampliarla a escenarios de democracia económica, social y cultural y trascender el escenario exclusivo de democracia política. Peor para saber cómo los MS logran éste propósito es clave entender lo que son y reconocer tanto sus principales características, como sus desafíos en América Latina que son a la vez los desafíos en nuestro país. MS. Definición y características básicas Alain Touraine define el Movimiento Social como un proceso social que construye organización social a partir del conflicto de clase y la transición política, Castells como la acción colectiva consciente cuyo impacto en caso de victoria o derrota transforma los valores y las instituciones de la sociedad y Luis Alberto Restrepo (2003) en módulo preparado para las Escuelas de Liderazgo Democrático afirma que los MS son “formas colectivas de acción de amplios sectores de la población, que promueven los intereses y aspiraciones comunes de sus miembros, que poseen distintos grados de organización, persisten en el tiempo, y se hacen visibles en el espacio público, afectando al curso de la sociedad”. Para Restrepo el MS es expresión de la sociedad civil y es representante del alto grado de organización de la misma.

Éste último autor indica que gracias a ellos, el ciudadano desborda su aislamiento individual y entra en comunicación con otros y que los caracteriza el hecho de su no proposición de proyectos globales a toda la sociedad, sino su afirmación en torno a algunas grandes problemáticas, reivindicaciones o derechos. Para Restrepo dado el tiempo de duración, los MS son distintos de las movilizaciones o estallidos sociales, es decir, para que un MS sea definido como tal debe lograr manifestación en el mediano y largo plazo. ¿Qué hace a un movimiento, movimiento? Alain Touraine considerado uno de los clásicos autores en el tema propone tres elementos claves para determinar la existencia de un movimiento y comprenderlo como tal: la identidad del movimiento, el adversario del movimiento y la visión o modelo social del movimiento, es decir, el objetivo social del movimiento. Interpretado Touraine por Castell (La Era de la Información – 1997), “la identidad hace referencia a la autodefinición del movimiento, de lo que es, en nombre de quien habla. El adversario hace referencia al principal enemigo del movimiento, según lo identifica éste de forma explicita. El objetivo social hace referencia a la visión del movimiento, del tipo de orden social, u organización social, que desearía obtener en el horizonte histórico de su acción colectiva”2. Así, se constituyen movimientos si el conjunto de individuos u organizaciones al interior del movimiento comporta la idea de un nosotros, es decir, si el conjunto de participantes han encontrado referentes comunes entre ellos, determinado en especial por el logro o búsqueda de una mismas pretensiones (Identidad). Si el conjunto de individuos u organizaciones establece claridad en cuanto a quién, quienes o qué enfrentan (adversario), y si el conjunto de individuos u organizaciones en acción establece una ruta de corto, mediano y largo plazo, y consecuente con ello, ubica su contrapropuesta que reorganiza y define el escenario social por el que se moviliza (objetivo social). A decir de Raúl Zibechi los MS en América Latina han sido influenciados por tres grandes corrientes político-sociales: Las comunidades eclesiales de base vinculadas a la teología de la liberación, la insurgencia indígena portadora de una cosmovisión distinta de la occidental y el guevarismo inspirador de la militancia revolucionaria; y de ellos puede decirse que conservan características básicas tales como:
1. Surgen vinculados a la necesidad de recuperar o conquistar espacios físicos como respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda. Es decir, para los MS el territorio ha sido motor y vínculo. “El territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente”
2. Permanentemente, han buscado y luchado su autonomía, tanto de los estados como de los partidos políticos.
2 CASTELLS, Manuel. La Era de la Información: Economía, sociedad y cultura. El poder de la Identidad. Volumen II; Alianza Editorial, Madrid, 1997, Pág. 94.

3. Trabajan por la revalorización de la cultura y la afirmación de la identidad de sus pueblos y sectores sociales, afirmando que el concepto de ciudadano sólo tiene sentido si hay quienes están excluidos.
4. Poseen gran capacidad para formar sus propios intelectuales. 5. En ellos el papel de las mujeres es destacable y ella, la mujer, ha logrado
lugares destacados. 6. Desarrollan una alta preocupación por la organización del trabajo y la
relación con la naturaleza. 7. Las formas de acción instrumentales de antaño, cuyo mejor ejemplo es la
huelga, tienden a ser sustituidas por formas autoafirmativas
Afirmando Zibechi que “los movimientos sociales de nuestro continente están transitando por nuevos caminos, que los separan tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos movimientos de los países centrales”, destaca sus desafíos.
o Lograr una articulación más allá de las localidades y las regiones. o Lograr una organización centralizada y muy visible que cambie la idea
de movimientos difusos y discontinuos. o Lograr una clara relación entre Movimiento, Estado y Partidos Políticos.
Para Colombia en específico y cerrando la caracterización, diremos con Luis Alberto Restrepo que los Movimientos Sociales en nuestro país pueden agruparse en tres tipos:
1. Los Movimientos de Clase: Derivados de la tensión clásica entre propietarios y trabajadores, cuyos mejores ejemplos se ubican en el Movimiento Obrero y Campesino.
2. Los Movimientos Urbanos: Que nacen de la oposición entre ciudadano y Estado y se fundan en la necesidad de reivindicar los derechos no garantizados, del cual es mejor ejemplo los Movimientos Ciudadanos en general.
3. Los Movimientos Culturales: Que nacen de la oposición entre las nuevas identidades y los valores imperantes tradicionales. Los ejemplos se ubican en los movimientos ecologistas, de mujeres, de negritudes, de Paz, de religiosos, de jóvenes, entre otros.
Cerremos ésta reflexión afirmando que la acción social de individuos y organizaciones en nuestro país viene en los años recientes rompiendo la tendencia del silencio y de no organización de la sociedad civil, producto del impacto en la sociedad colombiana del proyecto neoliberal que instala de un lado en la cultura y en términos de lenguaje el individualismo a ultranza, desapareciendo la solidaridad y el cooperativismo como posibilidad y alternativa; y del otro, y en consecuencia con lo anterior, un proyecto que desprecia y aniquila las asociaciones de ciudadanos por considerarlos verdaderos obstáculos a un “progreso social” vinculado a la idea de mercado. En efecto, a decir de los neoliberales, el sindicato, las asociaciones de campesinos, las asociaciones de indígenas y otras formas gremiales, impiden el libre ingreso de la sociedad colombiana a los “beneficios de la era global y su libre mercado”. Sin embargo el resurgimiento o cambio de tendencia, no confirma la existencia aún de verdaderos movimientos sociales, en tanto, en las expresiones de movilización de la ciudadanía en el país puede constatarse el no logro a plenitud de las tres características que arriba se mencionaron. Pueden constatarse en nuestro país y en la época reciente (quizás históricamente también) deficiencias en la identificación de un nosotros, es decir, en la construcción

de identidad de las expresiones ciudadanas, o bien, dificultades en la organización y consolidación de agendas y dificultades complejas en la construcción de contrapropuestas. Las expresiones ciudadanas pueden aún caracterizarse por ser expresiones reactivas o defensivas, sin que logren ser aún expresiones proactivas o propositivas como lo define Castells. Para nuestro país, si bien cabe la afirmación de un declive de los movimientos de clase, especialmente el campesino (producto de la cooptación lograda por los partidos políticos y la violencia aguda que se constató y se constata en el campo), vale decir que las diferentes organizaciones de la clase trabajadora mantienen presencia activa en el país y lideran acciones importantes de denuncia de la falsa promesa de progreso gracias al mercado y de defensa del derecho al trabajo digno. Puede constatarse también y especialmente la emergencia de expresiones ciudadanas y de organizaciones urbanas y culturales, que reivindican de un lado el derecho (a la educación, a la salud, el derecho a tener derechos y de exigencia de derechos humanos, a la Paz, entre otros) y del otro, a la identidad diferenciada (mujeres, población LGBT, jóvenes entre otros). Me parece importante resaltar que sean movimientos o expresiones ciudadanas y organizativas de clase, urbanas o culturales, el elemento común es la defensa de derechos que está presente en el fondo de la acción de todas las expresiones que hacen vida hoy en el país. Allí, es justamente en donde radica la importancia de las expresiones ciudadanas y organizativas de ciudadanos para la democracia. La conversión de dichas expresiones en movimientos sociales y la consecuente demanda de derechos, logra que la democracia deje de ser entendida exclusivamente como régimen y trascienda a ser una democracia social, económica y cultural por que reconoce y garantiza los derechos sociales, económicos y culturales y no exclusivamente y deficitariamente los derechos políticos de los Colombianos. Por lo anterior, vale decir, que necesitamos más ciudadanía activa, más organización de ciudadanos y ciudadanas y en lo fundamental más Movimientos Sociales y no exclusivamente más partidos y más partidos organizados como lo propone la democracia entendida como régimen. Creemos firmemente que:
1. Los MS deben y pueden presionar la ampliación y garantía de las características del régimen democrático.
2. Los Movimientos Sociales pueden lograr el cumplimiento de las falsas promesas de la democracia, en el caso en que los gobernantes no tengan el talante ético para hacerlas cumplir y garantizarlas.
3. En tanto los MS se movilizan por la exigencia de Derechos, presionan y defienden la existencia del Estado Social de Derecho, construyen una democracia social y económica, es decir, una democracia más allá de la democracia política y de los derechos políticos.

BIBLIOGRAFÍA
• BOBBIO, Norberto. El futuro de la Democracia. Plaza & Janes, 1985. • CASTELLS, Manuel. La Era de la Información: Economía, sociedad y cultura. El
poder de la Identidad. Volumen II; Alianza Editorial, Madrid, 1997. • MONEDERO, Juan Carlos. El Gobierno de las palabras: De la crisis de
legitimidad a la trampa de la gobernanza. En: Escuela de liderazgo Democrático, 2005.
• PNUD. La Democracia en América Latina: El debate conceptual sobre la Democracia. Alfaguara; Buenos Aires, 2004.
• RESTREPO M, Luis Alberto. EL potencial democrático de los movimientos sociales y de la sociedad civil en Colombia. En: Escuela de liderazgo Democrático, 1994.
• SARTORI, Giovanny. ¿Qué es la Democracia?. Altamir Ediciones; Colombia, 1994. Capítulos 1 y 7.
• ZIBECHI, Raúl: Los movimientos sociales latinoamericanos: Tendencias y desafíos. En línea: http://www.pensamientocritico.org/rauzib1003.htm (OSAL, Observatorio Social de América Latina). Consultada el 15 de enero de 2003.