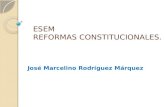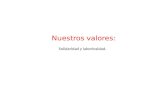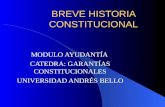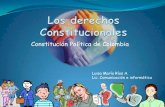dEl PEriódico oficial dEl Estado dE NuEvo lEóN · 2015-07-21 · cuidado del medio ambiente a...
Transcript of dEl PEriódico oficial dEl Estado dE NuEvo lEóN · 2015-07-21 · cuidado del medio ambiente a...

La protección jurisdiccionaL de Los derechos humanos internacionaLes en méxico
07Enero / Julio
dEl PEriódico oficial dEl Estado dE NuEvo lEóN


Contenido
i LOS DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES EN MÉXICO.
Página
15
Página
3i RESUMENHumberto Fernando Cantú rivera
i CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Página
6
i EDITORIALPedro Quezada
Página
5
Página
25i LA PARTICIPACIÓN MEXICANAEN EL SISTEMA INTERAMERICANODE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
i NUEVOS DESAFÍOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
Página
39
La protección jurisdiccional de los derechos humanos internacionales en México
Humberto Fernando Cantú rivera
coNclusióN
BiBlioGrafÍa coNsultada
48
50


5
los graves atentados a los derechos humanos cometidos durante la Segunda Guerra Mun-dial, llevaron a la comunidad internacional organizada y a un importante número de filósofos e in-telectuales a reflexionar nuevamente sobre la esencia y fines de las propias organizaciones sociales y de la persona humana como tal.
La discusión se centró no solo en crear los mecanismos políticos idóneos para inhibir nuevos conflictos bélicos sino, fundamentalmente, en el origen de ellos y en quienes resultan afectados por esos desastres provocados por el mismo ser humano. De esa forma, el concepto de dignidad humana se redimensiona y toma el papel central en la reflexión sobre los derechos fundamenta-les.
Así lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) tanto en su Considerando Primero como en su Artículo 1: “…la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”
En el mismo sentido se emitió la Declaración de Helsinki de junio de 1964. La preocupación y el interés por revalorar la dignidad de la persona, después de haber sido llevada a una de las crisis más importantes de la época moderna durante la Segunda Guerra Mundial, donde se llevaron a cabo los más atroces experimentos “científicos” en seres humanos, motivaron que en el punto 10 de dicha Declaración se expresara textualmente: “En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano”.
La gran mayoría de los códigos de conducta ética, convenios, constituciones o leyes, en mayor o menor medida, han reconocido la existencia de una categoría o cualidad propia e inseparable del ser humano: su dignidad. Resulta por demás significativo que la Constitución Política de la República Federal de Alemania, de 23 de mayo de 1949, establezca categóricamente en su artículo 1: “La dig-nidad del hombre es inviolable. Es deber de todos los poderes públicos respetarla y protegerla”. No puede ser de otra manera, porque cuando la dignidad de una persona es violentada se destruye el fundamento de su personalidad, su confianza en sí mismo; y además, “queda destruido en general el contrato social; aquel que funda y legitima el status civilis, la situación cultural en que la conducta entre los hombres está regida básicamente por reglas de la moralidad o del Derecho…”
A más de setenta años de aquella primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, convendría continuar reflexionando si la dignidad, como elemento consustancial a la naturaleza humana y distintivo radical y definitivo en relación con los demás seres y objetos de la naturaleza, tiene la fuerza axiológica suficiente y las garantías adecuadas, para impedir que el ser humano sea considerado un “objeto disponiblemente útil”.
Dos acontecimientos se vinculan de manera significativa para la edición de este número 7 de la SEPARATA: la publicación del ensayo que obtuvo el primero lugar en el certamen “Premio Nuevo León a la Investigación Jurídica 2010”, con el título “La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos en México”, y la reforma a la denominación del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en lo sucesivo sea “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011.
Pedro Quezada
EDITORIAL


7
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
El presente trabajo tiene como finalidad explorar y analizar, desde una perspec-tiva jurídica, el estado de los derechos humanos internacionales en México.
Si bien la trascendencia jurídica de los derechos humanos es de extrema impor-tancia, en lo que respecta a su realización, efectividad y cumplimiento las instituciones gubernamentales de nuestro país no han lo-grado obtener una protección acabada para ellos. Diferentes instrumentos rodean la esfe-ra jurídica que se encarga de su protección, principalmente a nivel constitucional, y en ocasiones también en los ámbitos locales; sin embargo, la protección jurisdiccional de los derechos humanos debe recaer en todos los organismos de gobierno.
En las presentes páginas se busca expli-car la estructura jurídica actual en torno a los derechos humanos en México, comenzando con las correspondientes definiciones de las doctrinas que generaron la discusión sobre su origen; es decir, las corrientes filosóficas iusna-turalistas y iuspositivistas. Después se analiza la tan equivocadamente interpretada dicoto-mía entre los derechos civiles y políticos –de-rechos de primera generación– frente a los derechos económicos, sociales y culturales –derechos de segunda generación– de cuyo análisis teórico y práctico se ha desprendido la noción de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
Enseguida se observa la situación de los derechos humanos internacionales en Méxi-co, iniciando su estudio a través del concep-to del derecho internacional de los derechos humanos, sus orígenes y su marco de actua-ción, para continuar con su aplicación en el derecho interno mexicano. Por lo tanto, se revisan las disposiciones constitucionales y legales aplicables a lo anterior, como son el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley sobre la Celebración de Tratados, así como la jerarquía de los tratados internacionales en el derecho interno, la recepción del derecho internacio-
nal en el interno y, finalmente, los diferentes instrumentos constitucionales existentes con los que puede defenderse o reclamarse el cumplimiento de las obligaciones estatales en favor de los particulares.
El tercer apartado se centra en la parti-cipación internacional de México en cuanto a la protección de los derechos humanos, y específicamente dentro del Sistema Intera-mericano de Protección de los Derechos Hu-manos. En consecuencia, se pasa revista a la ratificación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos hecha por México en 1998, y los efectos que ello ha generado para el país: seis casos contenciosos, de los cuales dos continúan sub judice, y dos opiniones consultivas solicitadas respecto a diversas situaciones referentes a la migración mexicana y sus derechos en terri-torios extranjeros. Dicho apartado finaliza con una revisión en torno a la aplicabilidad de nor-mas y criterios jurisprudenciales internaciona-les en el seno jurídico mexicano.
Por último se analizan algunos de los principales retos impuestos por el derecho internacional en sus ramas de derecho econó-mico y ambiental, a nivel mundial, en relación a los derechos humanos, mismos que son apli-cables a México por ser un importante recep-tor de inversión extranjera directa. Al respecto se especula sobre la personalidad jurídica de las empresas transnacionales y su correspon-sabilidad –compartida con los Estados y la sociedad civil– en lo concerniente a la protec-ción de los derechos humanos, en relación al cuidado del medio ambiente a nivel interna-cional y, finalmente, sobre la problemática que existe para la exigencia de los llamados dere-chos humanos de tercera y cuarta generación en virtud de la falta de codificación, y por lo tanto, de individualización de los reclamos.
La protección de los derechos humanos es una tarea titánica, y sin embargo –como se ha ido demostrando– realizable. A través del presente trabajo se espera crear una imagen clara sobre la posición de México en lo que se refiere a la protección de los derechos hu-manos, y esbozar algunas ideas en torno a los retos venideros en la materia.
resumen
Humberto fernandocantú rivera

Conceptualización de los derechos humanosConcepto de derechos humanos: iusnaturalismo vs. positivismo jurídico
L A p R O T E C C I ó n j u R I S D I C C I O n A L D E L O S
D E R E C h O S h u M A n O S I n T E R n A C I O n A L E S E n M é x I C O

9
los derechos humanos han sido concebidos como prerrogativas básicas y necesarias para llegar al
fin último de la humanidad, que puede de-finirse como la felicidad y la autorrealización del hombre en todos y cada uno de los ám-bitos donde se desenvuelve. Al tener como finalidad esencial la dignidad en la vida del hombre, han estado presentes a lo largo de los últimos cuatro siglos en distintos textos constitucionales trascendentes que estable-cen las libertades y los derechos que las per-sonas deben gozar frente a las autoridades que los gobiernan. Desde la Declaration of Independence y Bill of Rights estadounidenses de 1776 y 1789, respectivamente, pasando por la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen francesa, de 1789, hasta la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexica-nos de 1917 –con su ampliación del marco de derechos hacia los esquemas sociales– y demás documentos constitucionales pos-teriores de otros Estados americanos y eu-ropeos, el conjunto de derechos de los que debe gozar el hombre ha ido ajustándose a las necesidades y realidades sociales caracte-rísticas de cada entorno geográfico, y se ha intentado que sean garantizables o garanti-zados de manera interna por los regímenes en el poder. Sin embargo, estos derechos no tuvieron una trascendencia internacional real sino hasta 1948, tres años después del término de la Segunda Guerra Mundial y de la génesis de la Carta de San Francisco, docu-mento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas.
En 1948 se conformó finalmente la De-claración Universal de los Derechos Humanos, documento donde se manifestaban las ideas de los distintos Estados y actores políticos in-ternacionales en torno a los derechos de cada persona –y donde, como menciona James Crawford, comenzó la revolución ideológica
contemporánea que situó al hombre en el centro de la política jurídica internacional–.1 Esto fue resultado directo de las atrocidades y actos violentos que se cometieron durante el conflicto bélico de principio de la década de 1940, y buscaba evitar su repetición. Así, en la Carta de las Naciones Unidas quedó estable-cido, con el consenso de las naciones parti-cipantes, el fundamento de los derechos del ser humano.
Pero en sí, ¿qué son los derechos hu-manos? Para Alonso Gómez-Robledo “los derechos humanos pueden definirse como aquellas prerrogativas, gobernadas por un conjunto de reglas, que la persona detenta para sí misma en sus relaciones con los go-bernantes y con el poder”.2 Estas palabras hacen una clara referencia a los derechos de libertad –es decir, la primera generación de derechos civiles y políticos–; sin embargo, y ante una postura de universalidad de los derechos humanos, éstos son parte de un conjunto de prerrogativas fundamentales, de derechos subjetivos públicos necesarios para dotar al hombre de las cualidades y garantías que requiere con el fin del pleno disfrute de su vida. Riccardo Guastini, en Estudios de teo-ría constitucional, señala que son a la vez dos cosas, dependiendo de la corriente iusfilosó-fica que se adopte: derechos atribuidos que corresponden a todo ser humano; o bien, derechos inherentes a la persona, hayan sido otorgados o no por un órgano de poder. Des-de luego, Máximo Pacheco Gómez apunta, “toda persona humana posee derechos por el hecho de serlo y estos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Pero al mismo tiempo, son [derechos] fundamentales, es de-cir, que se encuentran vinculados con la idea de dignidad de la persona”.3
Se trata, pues, de normas morales –en-tendiendo “norma moral” como la orden ema-nada del sujeto para regular su vida espiritual
L A p R O T E C C I ó n j u R I S D I C C I O n A L D E L O S
D E R E C h O S h u M A n O S I n T E R n A C I O n A L E S E n M é x I C O

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
en sociedad–, y a su vez jurídicas, que resultan de la propia existencia del hombre; es decir, una nata lex. Entre ellas resaltan la necesidad del respeto a la vida, a la dignidad y a la liber-tad, diferenciadas éstas y expandidas a todas las áreas de actividad del ser humano. Son pre-rrogativas esenciales que no se generan en un determinado lugar de origen o situación civil o política, sino que tienen su fundamento ele-mental en los atributos de la persona. Y, al no poder alterarse, corromperse ni menoscabar-se, y tomando en cuenta también su carácter igualitario e inalienable, son normas que se expanden y desarrollan hacia nuevas direccio-nes, en un intento por englobar y proteger a la raza humana de las nuevas realidades y desa-fíos que afronta.
Los derechos humanos tienen su funda-mento axiológico en el derecho natural –esto es, en el conjunto de principios inmutables que corresponden a las exigencias de la na-turaleza social del hombre–, ya que, según Máximo Pacheco Gómez, “tanto el orden jurí-dico natural, como los derechos naturales de-ducidos de él, son expresión y participación de una naturaleza humana común y universal para todos los hombres”. Humberto Noguei-ra Alcalá, por su parte, considera en Teoría y dogmática de los derechos fundamentales que el orden normativo natural existente deriva directamente de la esencia del ser humano en sociedad, que tiende a un ideal de justicia y, por tanto, es común a todas las razas hu-manas. En el mismo sentido, en su Philosophie du Droit, Giorgio del Vecchio considera al jus naturale como “la posibilidad de instituciones contradictorias que conducen a los pensado-
res a elevarse hacia un orden de verdad aun más elevado, es decir, a admitir un criterio absoluto, ideal, de justicia y de derecho, inde-pendiente del hecho de su sanción positiva, y superior a la variación de los hechos”.
Así, siguiendo a Nogueira Alcalá en su obra, “los derechos humanos se fundamentan en el derecho natural; sin embargo, se refiere a un derecho natural que, más que tratarse de un orden jurídico (distinto al derecho positivo), se trata de ‘principios jurídicos suprapositivos’ y objetivamente válidos, de ‘juicio de valor de validez general y postulados’ –normas gene-rales– que parecen tener un fundamento sufi-ciente en la persona humana”. Es decir, existen independientemente de su reconocimiento por el orden jurídico positivo. Éste, por su parte, sólo establece los medios para exigir el cum-plimiento de tales prerrogativas, sin precluir o condicionar su existencia axiológica. Como con acierto señala Rafael Aguilera, “el iusnatu-ralismo contemporáneo sostiene que los dere-chos humanos poseen un fundamento ético, esto es, que son ‘derechos morales’; es decir, los derechos humanos serían un híbrido o síntesis entre exigencias éticas y derechos propiamen-te por el hecho de ser hombres”.4
A partir de su codificación, los derechos humanos dejaron de ser derechos meramen-te naturales para convertirse en derechos positivos, exigibles y garantizables ante los sistemas de justicia. Si se ahonda en lo ante-rior, debe mencionarse que los criterios de justicia y equidad, característicos del derecho natural, sirven como parámetros de la justi-cia del derecho positivo, pues como abunda Máximo Pacheco: “El derecho natural es la ley
El iusnaturalismo contemporáneo sostiene que los derechos humanos poseen un fundamento ético, esto es, que son “derechos morales”, es decir, los derechos humanos serían un híbrido o síntesis entre exigencias éticas y derechos propiamente por el hecho de ser hombres.

11
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
ordenadora que se presenta a la inteligencia humana como el elemento jurídico de la ra-zón que, amalgamado con multitud de otros de carácter histórico, sociológico, económico y cultural, y moldeado por la técnica jurídica, se traduce en el derecho positivo”.
Luigi Ferrajoli, por otra parte, escribe en Derechos y garantías. La ley del más débil que los derechos humanos “son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden uni-versalmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por ‘estatus’ la condición de un sujeto, pre-vista asimismo por una norma jurídica positi-va, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas”. De lo anterior, el mencionado Riccardo Guastini considera los derechos subjetivos como una posición de superioridad, pues el individuo resulta acreedor frente a un ente que debe cumplir su compromiso político y social a través de la garantía de estándares mínimos en la calidad de vida. Por lo tanto, al corres-ponder a todos los seres humanos, estos de-rechos tienen como objetivo esencial esta-blecer y garantizar una conciencia universal de la dignidad de la vida y la necesidad del aumento de su calidad, buscando siempre una autorrealización y satisfacción plenas de la humanidad como conjunto.
Desde el comienzo de su señalamiento como la base de la vida en sociedad, la con-cepción de los derechos humanos se ha en-focado en la protección y promoción como componentes esenciales para la consecución de la paz, el aseguramiento de la democracia y el respeto a la dignidad humana. Por ello no constituyen sólo un ideal abstracto, sino
un conjunto de normas obligatorias, reales y, lo más importante, justiciables. Así, junto con Antonio Pérez Luño, en Derechos Huma-nos, Estado de Derecho y Constitución, con-ceptualmente podemos definir los derechos humanos como el “conjunto de facultades e instituciones que en cada momento históri-co concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e in-ternacional”.
El filósofo estadounidense John Rawls los ha identificado como la base esencial, desde una doble perspectiva axiológica y ju-rídica, del derecho de gentes, tendiente a la justicia global que debe regir entre los pue-blos coexistentes en el planeta.5 Asimismo, el carácter universal de los derechos humanos, según Louis Favoreau –que, adoptando la posición de Rawls, se actualizaría a través del derecho de gentes o Völkesrrecht–, se centra en la igualdad entre los individuos y las socie-dades, derivada de un derecho pre-positivo que configura la justicia como un concepto abstracto, y desde luego, existente de mane-ra equitativa.6
Así, los derechos humanos son una evo-lución de tal derecho de gentes, que ha ido reclamando de modo paulatino la adecua-ción de la protección estatal de la sociedad conforme al desarrollo imperativo que se ha dado a lo largo de los últimos tres siglos y, específicamente, en el campo del fin ulterior del Estado como rector del orden social; es decir, la protección de los intereses subjeti-vos públicos. Sergio García Ramírez y Mau-ricio Iván del Toro, en La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, añaden que “en la actualidad, nos hallamos en la línea de evolución del derecho de gen-tes, que en este orden de cosas no es sólo un aparato de disposiciones sustantivas, con
Al corresponder a todos los seres humanos, tienen como objetivo esencial establecer y garantizar una conciencia universal de la dignidad de la vida y la necesidad del aumento de su calidad, buscando siempre una autorrealización y satisfacción plenas de la humanidad como conjunto.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
fuerza vinculante o sin ella, sino también de órganos y procedimientos para que aquellas [las normas sustantivas] tengan la aplicación debida” y, por lo tanto, se llegue a la realiza-ción efectiva del respeto a la dignidad de los seres humanos.
Panorama actual en doble vertiente: dere-chos civiles y políticos, y derechos econó-micos, sociales y culturales
La bipolarización del mundo de la postgue-rra, resultado de la contraposición de los modelos económicos capitalista y socialista-comunista, tuvo como una de sus conse-cuencias que del seno de las Naciones Unidas se emitieran dos pactos internacionales con los que se consagraron, de manera vinculan-te, los derechos humanos. Uno fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el otro el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con base en estos dos documentos se empezó a con-siderar la teoría generacional de los derechos humanos. Desde entonces, a los derechos ci-viles y políticos generalmente se les relaciona con los llamados derechos de libertad o de primera generación –implican abstenciones que el Estado debe llevar a cabo para ga-rantizar adecuadamente el libre actuar de la sociedad–, mientras que los derechos econó-micos, sociales y culturales –también deno-minados de segunda generación o derechos sociales– implican una actuación activa del Estado para procurar el desarrollo y bienestar de sus habitantes.
En esa tesitura, como escriben Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona en Derecho constitucional mexicano compara-do, los derechos civiles y políticos son “fruto del liberalismo político del siglo XVIII. En esta generación están ubicados los clásicos de-rechos individuales, derechos civiles y dere-
chos políticos de los ciudadanos, que exigían del Estado fundamentalmente una actividad de no hacer y de respeto frente a ellos”. Por lo tanto, implican una reserva de la actuación del Estado en torno a ciertas situaciones es-pecíficamente definidas, y con ello el particu-lar puede ejercer con libertad sus derechos sin que nadie los limite de manera arbitraria. Esta primera generación fue el resultado de los hitos constitucionales más importantes de la historia occidental moderna, puesto que desde la Declaración francesa de los De-rechos del Hombre y del Ciudadano comenzó a contemplarse lo que después se convertiría en los estandartes de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad, seguridad e igualdad, entre muchos otros conceptos, y que serían replicados en la mayoría de los documentos constitucionales del mundo.
Por otra parte, los derechos económi-cos, sociales y culturales –en adelante “de-rechos sociales”: los que obligan al Estado a proporcionar bienes o servicios que el sujeto
Primeramente, los derechos
civiles y políticos son obligatorios
para los Estados que los hayan
ratificado, y por tanto, desde la
entrada en vigor de los Pactos
internacionales de la carta de las Naciones unidas,
o bien, de los instrumentos
regionales que por ubicación geográfica les
correspondan.

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
13
titular podría obtener por sí mismo si conta-ra con medios suficientes– son, según Jorge Adame Goddard, “pretensiones para que el Estado adopte determinadas políticas eco-nómicas y sociales encaminadas a ciertos fines primordiales”.7 Es decir, de manera ge-neral implican una obligación de hacer para el Estado y, por lo tanto, son antónimos por excelencia de los derechos civiles y políticos. Al ser descendientes directos de las naciones con ideología socialista, buscan que el Esta-do tenga una participación activa en la pro-visión de ciertos servicios y productos a fin de garantizar el acceso masivo a ellos y con-trarrestar el creciente poder que acompaña al libre mercado y a la desregulación de las actividades económicas.
El derecho internacional de los derechos humanos, en su rama codificada de derechos sociales –el mencionado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-rales, así como los distintos instrumentos regionales–, ha identificado como tales la
educación, el trabajo (así como algunas ca-racterísticas sindicales y de remuneración) y la salud, a través de la seguridad social otor-gada por el Estado. Como mencionan Fix-Za-mudio y Valencia Carmona, “el Estado debe actuar como promotor y protector del bien-estar económico y social; en otras palabras, tiene que convertirse en garante del bienes-tar de todas las personas dependientes de su jurisdicción, para que éstas desarrollen sus facultades al máximo, individual y colectiva-mente”.
Existen algunas diferencias importantes entre ambas generaciones de derechos, so-bre todo en torno a su cumplimiento e im-portancia. En principio, los derechos civiles y políticos son obligatorios para los Estados que los hayan ratificado y, por lo tanto, desde la entrada en vigor de los Pactos Internacio-nales de la Carta de las Naciones Unidas –o bien, de los instrumentos regionales que por ubicación geográfica les correspondan– los Estados quedan obligados a cumplir cabal-
“El Estado debe actuar como promotor y protector del bienestar económico y social; en otras palabras, tiene que convertirse en garante del bienestar de todas las personas dependientes de su jurisdicción, para que éstas desarrollen sus facultades al máximo, individual y colectivamente”.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
mente con todas las disposiciones que en dichas normas internacionales se hayan es-tablecido. Debido a lo anterior, los derechos civiles y políticos, por implicar abstenciones del Estado, son reclamables por lo general a través de métodos relativamente sencillos ante la jurisdicción interna e internacional, puesto que su violación consiste en un acto arbitrario del Estado frente a un particular, que vio sus garantías transgredidas. Con la reclamación se intenta resarcir el daño oca-sionado al ciudadano y lograr una restitutio integrum, o al menos el pago de una indem-nización equivalente.
De manera inversa y conforme al men-cionado pacto, los derechos económicos, so-ciales y culturales son de aplicación progre-siva; no conllevan una obligación inmediata por parte del Estado de adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de las obligacio-nes internacionales adquiridas. En tal sentido Jorge Adame Goddard señala: “El pacto de derechos sociales impone a los Estados una obligación de carácter activo: tomar medidas legislativas, administrativas o políticas para alcanzar la realización de los derechos socia-les. [Por su propia naturaleza] no se ha llega-do todavía a dar un derecho de queja o ac-ción a los particulares frente a un organismo jurisdiccional o cuasijurisdiccional”. O, como menciona Riccardo Guastini en Estudios de teoría constitucional, “los derechos sociales son situaciones subjetivas que se diferencian de los derechos de libertad en al menos tres aspectos relevantes: a) [Conllevan] una ac-ción del Estado. b) La acción del Estado es completamente indeterminada. c) Los dere-chos sociales no están asistidos por garantías específicas. Los derechos sociales son situa-ciones subjetivas atribuidas por disposicio-nes constitucionales de carácter meramente programático, proponiendo la realización de ciertos programas sociales o económicos”. Esto es, buscan crear condiciones materiales que permitan a todos los individuos el goce pleno de cada uno de sus derechos funda-mentales.
No obstante, la doctrina se encuentra dividida ante la existencia de paradigmas que afirman que los derechos sociales re-presentan una inversión de recursos para el Estado, y sin embargo, también la represen-
tan los derechos de primera generación. En tal sentido se expresa Jorge Eduardo Prats, quien señala que “se ha demostrado, incluso, que la garantía judicial ante una omisión del cumplimiento de un derecho social es más eficaz que la de una comisión contra un de-recho individual, pues nunca la intervención del juez podrá anular la violación de un dere-cho de libertad, como la integridad personal, en tanto que la violación por incumplimiento de un derecho social puede ser reparada con su ejecución, aunque sea tardía”.8 A pesar de la existencia de cierta dificultad en torno a su cumplimiento, y de las perpetuas dudas exis-tentes en torno a su importancia, los dere-chos sociales permiten al individuo colaborar de modo activo en el desarrollo de la comu-nidad, y a la vez gozar de los derechos nece-sarios para su plena realización como miem-bro de la sociedad. Al respecto, Jorge Adame Goddard, en su libro mencionado, asegura: “Los derechos sociales tienen igual o más im-portancia práctica que los derechos civiles y políticos, por ejemplo, [y sin embargo, deben considerarse] como deberes de solidaridad, no sólo del gobierno, sino además de todas las personas y grupos sociales, cuyo cumpli-miento debe asegurarse no sólo por vías jurí-dicas sino también por otros medios”.
La teoría generacional de los derechos humanos se ha esforzado por contraponer la importancia, la efectividad y el impacto de los derechos civiles y políticos, por un lado, frente a los derechos sociales y los de las más recientes generaciones. Sin embargo, tanto en el ámbito académico como en el jurisdic-cional y convencional se ha demostrado que tal divisibilidad de los derechos humanos es inexistente. Así, al menos en el ámbito re-gional latinoamericano, “el Protocolo de San Salvador refuerza el carácter indivisible e in-terdependiente de los derechos sociales en relación con los derechos civiles y políticos”.9
En muchas ocasiones el reclamo de un derecho social estará ligado necesariamente, de manera íntima, al ejercicio de un derecho civil. Por ejemplo, el derecho de contar con recursos jurídicos efectivos para hacer valer ciertos derechos en torno a la educación. Como señala Ernesto Rey Cantor en Las ge-neraciones de los derechos humanos, debido a la interdependencia e indivisibilidad de los
La teoría
generacional
de los derechos humanos se ha
esforzado por contraponer la importancia, la efectividad y el impacto de los
derechos civiles y políticos, por un lado, frente a los derechos
sociales y los de las más recientes
generaciones.

15
CITAS
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
derechos humanos, resultará imposible o in-cluso infructuoso disfrutar de los derechos civiles y políticos, si no es posible garantizar el disfrute de los derechos sociales, y vice-versa.
Resulta ociosa la reflexión respecto a la mayor importancia de una generación de derechos humanos en relación a otra: todos los derechos humanos tienen la misma rele-vancia, puesto que son complementarios e interdependientes y, por ello, la felicidad del hombre, como raza, implica necesariamen-te la constante búsqueda de la realización, protección y garantía de sus prerrogativas fundamentales.
1 James Crawford, “The UN Human Rights Treaty Sys-tem: A System in Crisis?”, en Philip Alston y James Craw-ford, The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p.1.2 Alonso Gómez-Robledo Verduzco, “Naturaleza de los Derechos Humanos y su validez en derecho interna-cional consuetudinario”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, CIDH-UE, 1998, p. 787.3 Máximo Pacheco Gómez, “El concepto de derechos fundamentales de la persona humana”, en Liber Ami-corum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, CIDH-UE, 1998, p. 454Rafael Aguilera Portales, “Concepto y fundamento de
los Derechos Humanos en la teoría jurídica contem-poránea”, en Gonzalo Aguilar Cevallo, 60 años después: enseñanzas pasadas y desafíos futuros. Conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Santiago, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, 2008.5 John Rawls, “El derecho de gentes”, en Stephen Shu-te y Susan Hurley, De los derechos humanos, Madrid, Trotta, 1998, p. 72.6 Louis Favoreu, “Quelques considérations sur les Droits de l’Homme”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, CIDH-UE, 1998, p. 681.7 Jorge Adame Goddard, “Los derechos económicos, sociales y culturales como deberes de solidaridad”, en Miguel Carbonell, Derechos fundamentales y Estado. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Dere-cho Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002, p. 70.8 Jorge Eduardo Prats, “El sistema de los derechos fun-damentales en la reforma constitucional”, en Acceso a la justicia, proceso penal y sistema de garantías, Con-tentivo de una recopilación de las ponencias del II Congreso Nacional de la Defensa Pública en torno a la participación del Dr. Luigi Ferrajoli, Santo Domingo, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 2009, p. 81.9 Luis T. Díaz Müller, “Derechos sociales y derecho al desarrollo: Nuevos enfoques”, en Ricardo Méndez-Silva, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, T. II, México, IIJ-UNAM, 2008, p. 7.
En muchas ocasiones el reclamo de un derecho social estará ligado necesariamente, de manera íntima, al ejercicio de un derecho civil.


17
l a necesidad de garantizar de modo universal las prerrogativas básicas de todas las personas, que antes
era una obligación y responsabilidad exclu-siva de la jurisdicción interna de los Estados, junto con la presión global por establecer un conjunto de estándares mínimos en la ca-lidad de vida de los seres humanos y en su protección –preocupación resultante de los crímenes de guerra y el genocidio acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial– fueron las bases para el nacimiento de la legislación internacional de los derechos humanos. Y, como afirma Salvador Mondragón Reyes en Ejecución de las sentencias de la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos, “la globalización exige la participación de los Estados para un desarrollo óptimo de la convivencia plena y pacífica; esa participación requiere una nor-matividad jurídica que contenga reglas a las que han de someterse los Estados en el con-cierto internacional, con el fin de generar un ámbito de seguridad jurídica en sus relacio-nes internacionales, y principalmente en sus gobernados”. Dicha normatividad jurídica, desarrollada de manera esencial durante la segunda mitad del siglo XX, constituye lo que hoy se denomina derecho internacional de los derechos humanos.
Esta rama del derecho internacional público comenzó su codificación progresi-va a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 –la cual se am-plió a diversas áreas, como son los derechos sociales, o bien la protección de las minorías, a través de diversas convenciones interna-
cionales– y, como puede leerse en el Manual Internacional de Derechos Humanos, se encar-ga del “establecimiento y la promoción de los derechos humanos y de la protección de individuos o grupos de individuos en el caso de violaciones gubernamentales de derechos humanos”, buscando generar un conjunto de principios que se orienten a la consolidación de los instrumentos internacionales y regio-nales de protección de los derechos del hom-bre y, finalmente, a su protección acabada y garantizable.
En la complejidad del mundo contem-poráneo, el concepto de derechos humanos, como escribe Humberto Nogueira Alcalá en Teoría y dogmática de los derechos fundamen-tales, “se reserva generalmente para denomi-nar a los derechos de la persona, reconocidos y garantizados por el derecho internacional, sea éste consuetudinario o convencional”. Ta-les normas internacionales generan una obli-gación, primordialmente estatal, de garantizar a todos los individuos el acceso a sus dere-chos humanos y constitucionalmente funda-
Los derechos humanos internacionales en México.Derecho Internacional de los Derechos Humanos
En la complejidad del mundo contemporáneo, “el concepto de derechos humanos se reserva generalmente para denominar a los derechos de la persona, reconocidos y garantizados por el derecho internacional, sea este consuetudinario o convencional.”

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
mentales, así como a los medios jurídicos dis-ponibles tanto en el orden interno como en el regional o internacional, con el fin de lograr su garantía, o reparación en caso de haber sido violentados. Por ello, Jesús Orozco Henríquez y Juan Carlos Silva Adaya manifiestan, en Los derechos humanos de los mexicanos, que “una de las más grandes conquistas de la humani-dad ha sido la consagración de los derechos humanos en declaraciones y pactos interna-cionales, ya que su reconocimiento jurídico proporciona los medios para su protección efectiva frente a eventuales violaciones”.
Al surgir de los valores esenciales del hombre, se trata de normas jurídicas que no deben ser transgredidas por las autoridades o gobiernos. Por lo tanto, tienen que adaptarse continuamente a la evolución tecnológica y social, a fin de que se pueda tutelar correc-tamente su garantía, pues otra de las carac-terísticas de los derechos humanos es que se expanden y desarrollan hacia nuevas direc-ciones, intentando proteger a la raza humana de las nuevas realidades y desafíos que afron-ta, entre los que se encuentran la bioética, la biotecnología, los derechos del consumidor y el derecho genérico, entre otros. Así, en De-rechos Humanos y Ombudsman, Jorge Carpizo estima que “poseen una tendencia progresi-va. Por ello se entiende que su concepción y protección nacional, regional e internacional, se va ampliando irreversiblemente tanto en lo que toca al número y contenido de ellos como a la eficacia de su control”.
Es prudente considerar el derecho in-ternacional de los derechos humanos –así lo menciona John Rawls en El derecho de gentes y Una revisión de la idea de razón pública– como un nuevo derecho de gentes (ius gentium) que resulta ser una expresión particular de justicia y equidad, considerando como co-mún denominador los fundamentos jurídicos que todos los pueblos tienen tanto para sus
connacionales como para los extranjeros que en ellos transitan o residen. Esto, desde luego, refleja el carácter universal de estos derechos, pues ellos mismos generan la obligación in-ternacional de respetar los derechos civiles y políticos de todas las personas, así como, en la medida de lo posible, sus derechos econó-micos, sociales y culturales, dotando al ser hu-mano de una personalidad jurídica equitativa e igualitaria frente a sus congéneres alrededor del mundo.
La función general del derecho inter-nacional de los derechos humanos es la pro-tección jurisdiccional y convencional de las prerrogativas humanas a lo largo del orbe, a través de mecanismos internacionales –siste-mas de protección– y tratados que consagran la necesidad de mantener un estándar de vida ante la desigualdad existente entre las distin-tas sociedades, naciones y continentes. Sin embargo, es importante recalcar que, a pesar de la trascendencia jurídica, política y social de la protección internacional de los derechos humanos, el deber de su garantía permanece en la actualidad en el seno de los Estados. Son éstos quienes deben agotar todas sus instan-cias internas en torno a la protección de las prerrogativas fundamentales, antes de activar el acceso a la jurisdicción internacional. Por lo tanto, es posible afirmar categóricamente que los derechos humanos, si bien han sido codi-ficados y catalogados por distintos instrumen-tos internacionales, e incluso divididos en ge-neraciones, continúan siendo una obligación primordialmente estatal, en tanto que el de-ber de cada Estado es cuidar que la aplicación real y efectiva de los mismos permita a las per-sonas su autorrealización y, al Estado mismo, cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas mediante su particular expresión del pacta sunt servanda.
El derecho internacional de los derechos humanos es la extrapolación de las garantías fundamentales. Vela por el cumplimiento interno, en los Estados, de las obligaciones externas que éstos han contraído. Al respec-to, debe observarse el comentario de Felipe Tredinnick Abasto, quien argumenta: “El de-sarrollo de los derechos humanos parte de la protección que aparece en las Constituciones nacionales, no completas ni uniformes en su fondo sustantivo ni en su articulado. [Por tan-
La función general del derecho internacional de los derechos Humanos es la protección jurisdiccional y convencional de las prerrogativas humanas a lo largo del orbe a través de mecanismos internacionales –sistemas de protección- y tratados que consagran la necesidad de mantener un estándar de vida.

19
19
Debido al sistema de recepción “monista” que tiene el ámbito jurídico mexicano en torno al derecho internacional, toda norma internacional que esté de acuerdo con el orden público mexicano, y específicamente, con su Constitución, pasa a ser parte del ordenamiento jurídico interno del país.
to,] culminan así, como esfuerzo coincidente y convergente, en el derecho internacional de los derechos humanos como normas innego-ciables e inderogables en cualquier parte del mundo”.1 En tal tenor, y enfocando los dere-chos humanos internacionales desde una perspectiva de derecho interno, “los derechos fundamentales se configuran así como una mera positivación de los derechos humanos en la Constitución”.2 Es decir, adquieren la posibilidad de ser garantizados jurisdiccional-mente ante los tribunales internos de los paí-ses, conforme a sus propios estatutos legales.
El marco normativo mexicano: artículo 133 constitucional y jerarquía de normas, recepción en el derecho interno del derecho internacional y medios de defensa de los derechos humanosEl marco jurídico mexicano, establecido por la Constitución Política de 1917, ha tenido una tendencia netamente cautelosa y proteccio-nista en cuanto a la aplicación de normas de derecho internacional y, sobre todo, en cuanto a la fiscalización realizada por organismos ex-ternos o internacionales en virtud del temor a una pérdida, o invasión, de la soberanía nacio-nal. Por ello, el artículo 133 constitucional –que define la Constitución, los tratados internacio-nales celebrados por el Estado mexicano y las normas federales, como la Ley Suprema de la Unión– por lo común ha sido interpretado de manera restrictiva, estableciendo un paráme-tro de supremacía que únicamente alcanza y retiene la Constitución, y restando con ello trascendencia, e incluso eficacia jurídica a los tratados internacionales; en especial a aquéllos en materia de derechos humanos.
En tal sentido, a través de distintas tesis jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justi-cia de la Nación ha establecido y confirmado el principio de supremacía constitucional en el ordenamiento mexicano. Por ejemplo, a tra-
vés de la Tesis Aislada 172650, estableció que los tratados internacionales se encuentran en un nivel inferior a la Constitución federal pero tienen mayor jerarquía que el resto de las nor-mas del ordenamiento positivo vigente en el Estado mexicano. “[México tiene un sistema con el que las normas internacionales tienen un rango supralegal, es decir], las normas de derecho internacional tienen un valor supe-rior a las normas de derecho interno, aunque no pueden modificar la Constitución”, escribe Carlos M. Ayala Corao en La jerarquía consti-tucional de los tratados relativos a derechos hu-manos y sus consecuencias.
Los tratados de derechos humanos no simplemente se encuentran por arriba de los demás tratados internacionales y de las normas internas de nuestro país, sino incluso pueden ampliar las garantías humanas tutela-das por la Constitución mexicana, superando así el carácter que ésta y la interpretación ju-risprudencial del máximo órgano judicial de la nación les otorga. Por lo tanto, son suscep-tibles de protección jurisdiccional a través de la figura del Juicio de Amparo. Germán Bidart Campos redondea la idea: “Los tratados sobre derechos humanos bien que responden a la
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
tipología de los tratados internacionales, son tratados destinados a obligar a los Estados-parte a cumplirlos dentro de sus respectivas jurisdicciones internas, es decir, a respetar en esas jurisdicciones los derechos que los mis-mos tratados reconocen directamente a los hombres que forman la población de tales Estados”.3 Al respecto debe considerarse el planteamiento de Manuel Becerra Ramírez, quien afirma que “la idea expresada tanto por la doctrina como por la corte interamericana, en el sentido de que los tratados internacio-nales en materia de derechos humanos tie-nen un carácter especial que se aparta de los tratados multilaterales comunes [se basa en que éstos] buscan proteger los derechos fun-damentales de los seres humanos; por tanto, son un complemento del derecho interno, de tal manera que es coadyuvante de las garan-tías individuales de nuestra Constitución”.4
Ahora bien, debido al sistema de recep-ción “monista” que tiene el ámbito jurídico mexicano en torno al derecho internacional,5 toda norma internacional que esté de acuerdo con el orden público mexicano, y específica-mente con su Constitución, pasa a ser parte
del ordenamiento jurídico interno del país sin necesidad de un acto que legitime la validez de su aplicación en el marco normativo. Por lo tanto, al tener un carácter autoaplicativo (o self-executing), las normas contenidas en los distintos tratados internacionales de derechos humanos, así como algunos otros tipos de fuentes de obligaciones jurídicas, se vuelven directamente aplicables en el ámbito interno. Manuel Becerra Ramírez explica así esta idea: “El derecho internacional, en este concepto, es adoptado (por medio de una recepción) auto-mática y directamente en el derecho interno, como derecho internacional, ya que no cam-bia su naturaleza jurídica, y se aplica como tal, como una norma de derecho internacional”. Lo anterior se ha desprendido de la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia –o bien, el valor asignado jurisprudencialmente por ésta– a los tratados internacionales; sin embargo, como señala Alfonso Oñate Laborde, “por una parte el artículo 133 no ha podido co-brar plena eficacia, [ya que] la realidad es que los [tratados internacionales] siguen siendo vistos como derecho internacional”,6 tanto por autoridades como por los particulares, dificul-
La ratificación de la
competencia
contenciosa de la corte
interamericana de derechos Humanos por parte de México se vio sumergida en cuestiones políticas
y de argumentación jurídica
proteccionista no convincentes.

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s t a d o d E N u E v o l E ó N
2121
tándose su real aplicación en el ámbito interno. En todo caso, estamos en una posición donde la doctrina estima que es una situación supe-rada, aunque en su aplicación práctica existe una gran distancia entre la consideración del derecho internacional como derecho interno y su verdadera aplicabilidad como tal. Esta situa-ción ha afectado la efectividad de las normas internacionales en México, pues en realidad nos encontramos en un sistema dualista donde en muchos casos es necesaria la armonización legislativa para que, de conformidad con el ar-tículo 133 constitucional, las normas obtengan vigencia en nuestro país y, por lo tanto, sean aplicables directamente al derecho interno.
No obstante lo anterior, entre nosotros el discurso oficial –tanto judicial como teóri-co– señala que “es importante aclarar que las disposiciones de un tratado en materia de derechos humanos poseen en muchos casos fuerza ejecutiva directa, lo que significa que no dejan duda alguna de su sentido y alcance y de las obligaciones que derivan para las au-toridades. Este tipo de disposiciones son au-toaplicativas y no requieren de actos normati-vos intermedios, como puede ser una ley o un
criterio judicial de concreción”.7 En México la principal problemática se ha centrado tanto en la falta de aplicación del derecho interna-cional en el ámbito interno público y privado, como en la falta de efectividad en la tutela de las garantías humanas reconocidas inter-nacionalmente a través de tratados o pactos internacionales. Por lo tanto, es evidente que la inefectividad en torno a la protección de los derechos humanos deriva en forma di-recta de la escasa capacitación en la materia al interior del Poder Judicial, así como de la ineficiencia de los programas establecidos por el Poder Ejecutivo con el fin de lograr una plena garantía de los derechos humanos a través de programas federales y estatales que coadyuven a un mejor desarrollo en la calidad de vida poblacional.
Sin embargo, y adoptando la posición del jurista Carlos Ayala Corao, “resulta en todo caso evidente que la tutela de los derechos huma-nos [al menos en materia jurisdiccional] ya no es posible dejarla al arbitrio soberano de los tri-bunales nacionales [y los Estados], pues la co-munidad internacional ha sido reconocida en su legítimo rol de complementariedad. De allí que, por encima de las jurisdicciones constitu-cionales nacionales, se esté configurando una ‘jurisdicción constitucional internacional’ para la protección de los derechos humanos a través de los mecanismos de amparo internacional”.8
O, como apunta Jorge Ulises Carmona Tinoco: “El desarrollo de los mecanismos internacio-nales de protección dejan actualmente sin sentido la idea de que lo relacionado con los derechos humanos es un asunto que compe-te exclusivamente a la jurisdicción interna de los Estados y, además, introduce un cambio significativo en relación al carácter de la perso-na como sujeto de derecho internacional”.9 No obstante, como ya se ha mencionado, se trata de un área jurídica cuya protección necesaria-mente debe iniciar en el seno constitucional o legal de los países.
En el caso mexicano, distintas reformas constitucionales durante la década de 1980 y 1990 dieron paso a la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comi-siones estatales, organismos no jurisdicciona-les encargados de la promoción y protección de los derechos del hombre. Fueron creados con objeto de salvaguardar la integridad de
Tres días antes de las elecciones se congregarán los electores con el presidente en el lugar público, que éste señale, y nombrarán secretario y dos escrutadores de entre ellos mismos.
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
las personas físicas y jurídicas en el territorio nacional, supervisando la correcta aplicación de los derechos humanos y combatiendo las violaciones u omisiones que de los mismos realicen las autoridades federales, estatales o municipales, conforme a su ámbito compe-tencial. El apartado B del artículo 102 de la Ley Suprema del país fue el receptor del texto que dio origen a dicho organismo, a fin de otor-garle un rango constitucional y, por lo tanto, de dotarlo de autonomía funcional y presu-puestaria, únicamente subordinado al escruti-nio del Senado en torno a la designación de su presidente. Después otra serie de reformas más recientes terminó por dotar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Huma-nos, así como a los de las comisiones estata-les, de la posibilidad de promover acciones de constitucionalidad en contra de leyes o trata-dos internacionales que, a su juicio, vulneren los derechos del hombre.
Pero, a pesar de su noble función, este organismo constitucional sufre de una serie de limitantes –en general de índole política, debido al consabido proteccionismo y la fal-ta de transparencia que rodean a las cúpulas en el poder–, y en la práctica tiene funciones exclusivamente consultivas y de consejo, sin capacidad suficiente –conforme a su norma-tividad interna y a su disposición originaria en la Constitución– para hacer efectivas sus reco-mendaciones. Es decir, su función básicamen-te estriba en la denuncia pública de actos vio-latorios a los derechos humanos, con lo que se limita a crear cierta estigmatización social a las instituciones públicas que se hallen culpables de tales violaciones. Esto, desde luego, resulta insuficiente para lograr una adecuada protec-ción de los derechos humanos.
A nivel constitucional existen medios relativamente suficientes para proteger los derechos humanos. Conforme al artículo 103, fracción I, los tribunales federales –sean juz-
gados de distrito o tribunales colegiados de circuito– son los encargados de resolver toda controversia que tenga como fondo la viola-ción o transgresión de las garantías individua-les contenidas en la Constitución (y, por tanto, si se contempla el numeral 133 del máximo or-denamiento legal del país, contenidas en los tratados internacionales o en las leyes federa-les), mismas que pueden ser exigidas a través del Juicio de Amparo. Por desgracia, aunque el juicio de garantías ha sido recurrentemente utilizado a lo largo y ancho del país para pro-teger las prerrogativas individuales contenidas en la Constitución, su utilización se ha centra-do en denunciar la ilegalidad de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales o administrativos, aludiendo en general a viola-ciones al debido proceso, y dejando de lado la protección del resto de las garantías funda-mentales. No obstante, Alfonso Oñate Labor-de nos dice que “el proyecto de nueva Ley de Amparo [prevé] precisamente el que pudiera invocarse directamente, por parte de un que-joso, un derecho plasmado en un instrumento internacional”, y con ello, se está intentando centrar el proceso de garantías en la protec-ción y defensa de los derechos humanos, y no tanto en la legalidad de las sentencias.
Por otra parte, el artículo 105, fracción II de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos establece las acciones de inconstitucionalidad como medio jurídico diseñado para plantear la posible contradic-ción entre una norma de carácter general y la Constitución, y tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como las comisiones estatales fueron hace poco legitimadas proce-salmente para promover estas acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe remarcar que, como escriben Sergio García Ramírez y Mauricio Iván del Toro, “sobre el particular, deploramos que la legitimación activa en las acciones de inconstitucionalidad
El artículo 105, fracción II de la constitución federal de los Estados unidos Mexicanos establece las acciones de inconstituciona-lidad, como medio jurídico diseñado para plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la constitución, en las cuales, la comisión Nacional de derechos Humanos y las comisiones Estatales fueron hace poco legitimadas procesalmente para promoverlas ante la suprema corte de Justicia de la Nación.

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
23
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
23
no se reconozca a los particulares, dotados de una ‘acción popular’ en este campo”,10 pues-to que esto coarta en cierta forma la libertad de los particulares a solicitar la derogación o abrogación de una norma que aparente ser contraria a las prerrogativas humanas. A pesar de la objeción, con la legitimación otorgada a los ombudsman nacional y estatales esta insti-tución jurídica ha tenido como objetivo lograr un control previo de la constitucionalidad de las leyes, a fin de que en el momento opor-tuno pueda denunciarse su contradicción con la máxima norma mexicana y, en todo caso, derogarlas del ordenamiento que las conten-ga. Sin embargo, no puede llevarse un control previo de los tratados internacionales celebra-dos por el Ejecutivo con aprobación del Sena-do –que sería lo más apropiado y deseable–, sino únicamente un control a posteriori, lo cual aumenta las probabilidades del Estado mexi-cano de ser sujeto a responsabilidad en caso de que un tratado internacional contravenga lo dispuesto en la Constitución y nuestro país infrinja dichas disposiciones internacionales.
Ello, desde luego, ocurriría conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya que es jurídica-mente imposible argumentar la existencia de disposiciones de derecho interno que son con-tradictorias a la norma internacional con el fin de incumplir con dicha norma. También resul-ta en muchos casos inaplicable la formulación de reservas en los tratados internacionales, y más aún en los de derechos humanos, que muestran la tendencia de no aceptar reservas que sean contrarias al fin último o principal del tratado. Por lo tanto, convendría realizar una modificación constitucional que permitiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisar la conformidad de los tratados inter-nacionales con la lex suprema mexicana, a fin de que el Senado pueda emitir la ratificación correspondiente, o bien, evitarla.
En lo que respecta a derechos político-electorales, y como resultado de una contro-versia suscitada ante un tribunal internacional –misma que más adelante se mencionará–, se estableció en años recientes el “Juicio para la protección de los derechos político-electo-rales del ciudadano”, contemplado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-ción en Materia Electoral, cuyo objetivo esen-cial es dirimir cualquier cuestión relativa a los derechos políticos de los particulares a fin de cumplir con diferentes disposiciones interna-cionales ratificadas por el Estado mexicano, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8 (garan-tías judiciales), 15 (derecho de reunión), 16 (de-recho de asociación) y 23 (derechos políticos); o bien, el Pacto Internacional de Derechos Ci-viles y Políticos, en sus artículos 2 (derecho a

S s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
un recurso judicial), 3 (compromiso de garan-tía de derechos civiles y políticos), 21 (derecho de reunión), 22 (derecho de libre asociación, afiliación y de sindicalización) y 25 (derechos políticos).
Conforme a los párrafos segundo y terce-ro del artículo 97 de nuestra Constitución, exis-te un procedimiento especial, exclusivamente reservado al uso de la Suprema Corte de Jus-ticia de la Nación, que consiste en la facultad de investigación del órgano judicial supremo del país para la averiguación en torno a he-chos que transgredan gravemente alguna de las garantías reconocidas en la Constitución, o bien –y aplicando el criterio mencionado antes, en torno a la conformación del bloque de constitucionalidad con normas interna-cionales– en los tratados vigentes en México. Esta función, de suma trascendencia jurídica, únicamente puede ser solicitada a la corte por el presidente de la República, alguna de las cá-maras del Congreso de la Unión, o bien, por el gobernador de alguna de las entidades fede-rativas. Cabe mencionar que esta facultad de investigación ha sido utilizada en distintos ca-sos de suma trascendencia para la opinión pú-blica y jurídica nacional e internacional, tales como las masacres de Aguas Blancas, de Ac-teal, o incluso, en el año 2009, para el caso del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde perecieron decenas de infan-tes. No obstante, su principal crítica estriba en que, aparentemente, tiene una función similar a las recomendaciones emitidas por las comi-siones de derechos humanos, pues –debido a la inexistencia de una legislación secundaria que regule los aspectos procesales de dicha figura jurídica– no se ha establecido un pro-cedimiento vinculante posterior a la emisión de la resolución, así como tampoco una san-ción específica para quienes se encuentren culpables de alguna de las violaciones graves a las garantías fundamentales. Es importante
recalcar, sin embargo, que uno de los muchos proyectos de reforma constitucional propues-tos al Congreso de la Unión busca que dicha facultad sea transferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en virtud de que éste es un órgano específicamente centrado en la promoción y protección de las garantías hu-manas.11
Así, podemos resaltar que en nuestro país sin duda existen diversos y variados mé-todos que pueden utilizarse legalmente para defender los derechos humanos que han sido o pueden ser violentados. Sin ser nece-sariamente contenciosos, estos recursos per-miten la intervención del Poder Judicial de la federación con la finalidad de controlar la actuación del poder público en relación a los particulares. Por otra parte, existe un último método –ya mencionado– no jurisdiccional que es, por antonomasia, la principal forma de “tutelar” los derechos humanos individuales: la queja interpuesta ante alguna de las comisio-nes de derechos humanos, ya sea la nacional o las estatales. Este procedimiento, sencillo en su desarrollo, tiene como finalidad hacer del conocimiento de las comisiones de derechos humanos las probables violaciones cometidas por los servidores públicos en su accionar. Como ya se apuntó, dichos organismos tienen la noble tarea de investigar a fondo las quejas que reciban y, en su caso, hacer recomenda-ciones a las instituciones públicas del país, ya sea para evitar la repetición de la violación, o para sugerir la reparación del daño causado. Todo ello ha generado, asimismo, una con-cientización en los organismos gubernamen-tales y paraestatales en torno a la necesidad de que los servidores públicos respeten y garanticen los derechos humanos, y sin duda ha despertado la opinión pública en torno a la obligación de respetar las prerrogativas hu-manas de todos los individuos.
Podemos resaltar que en nuestro país sin duda existen diversos y variados métodos que pueden utilizarse legalmente para defender los derechos humanos que han sido o pueden ser violentado.

25
25
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
4 Manuel Becerra Ramírez, “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Gloria Ramírez, Los De-rechos Humanos en las sociedades con-temporáneas, Monterrey, Fondo Edito-rial de Nuevo León, 2008, pp. 58-61.5 Véase Hans Kelsen, Teoría general del Derecho y del Estado, México, UNAM, 1995. La doctrina monista “afirma que existe un solo derecho, ya que tanto el derecho internacional como el derecho interno son ramas de un mismo tronco”. 6 Véase Alfonso Oñate Laborde, “La recepción del derecho internacio-nal de los derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción na-cional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México, IIJ-UNAM/SRE/CIDH, 2009, p. 121.7 Juan José Gómez Camacho, “Presen-tación de las Memorias del Seminario La armonización de los tratados in-ternacionales de derechos humanos en México”, en La armonización de los tratados internacionales de derechos humanos en México, México, SRE-UE, 2005, p. 12.8 Carlos Ayala Corao, “Del amparo constitucional al amparo interameri-cano como institutos para la protec-ción de los Derechos Humanos”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos-Unión Euro-pea, 1998, pp. 372-373.9 Jorge Ulises Carmona Tinoco, “La aplicación judicial de los tratados in-ternacionales de derechos humanos”, en Ricardo Méndez Silva, Derecho In-ternacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoame-ricano de Derecho Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002, p. 182.
10 Sergio García Ramírez y Mauricio Iván Del Toro Huerta, “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Sergio García Ramírez, La jurisprudencia de la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos, México, IIJ-UNAM, 2001, p. 18.11 Dicho proyecto de decreto fue aprobado unánimemente por el Senado de la República el día 8 de abril del año en curso; a través de éste, se otorga rango constitucional a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales cele-brados por el Estado mexicano, se establece el principio de interpreta-ción pro homine como norma cons-titucional, se transfiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tor-no a las facultades de investigación en caso de violaciones graves de derechos humanos, y en una de las reformas más importantes e intere-santes de los últimos años –en caso de ser debidamente aprobada por la Cámara de Diputados y las Legisla-turas de los Estados, y publicada en el Diario Oficial de la Federación– se-ría la transformación del artículo 33 constitucional, de forma que los ex-tranjeros no puedan ser expulsados del país, sino mediante juicio previo en el que contarán con todas las ga-rantías constitucionales en materia procesal; es decir, básicamente otor-gándoles el derecho de audiencia ante una posible expulsión del país. La versión estenográfica del proyec-to referido puede ser consultada vía Internet, en la página http://www.senado.gob.mx, en el número 20 de la Sección Diario de Debates, corres-pondiente al 8 de abril de 2010.
CITAS
1 Felipe Tredinnick Abasto, “Derecho Internacional de los Derechos Huma-nos: su aplicación directa”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoame-ricano, Montevideo, Konrad-Aden-auer-Siftung, 2002, p. 350. 2 Luis Eduardo Zavala de Alba, “Los de-rechos fundamentales ante el (neo) constitucionalismo”, en Pedro Torres Estrada, Neoconstitucionalismo y Esta-do de Derecho, México, ITESM-Limusa, 2006, p. 246.3 Germán J. Bidart Campos, “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoame-ricana, núm. 20, México, Universidad Iberoamericana, 1990-1991, p. 104.


Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
27
27
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se creó formalmente en 1979, derivada de la existencia de
la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos, y del Pacto de San José, surgido en 1969. Con ellos, la Asamblea General de la Or-ganización de Estados Americanos constitu-yó un organismo judicial regional con varias funciones: interpretar las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos, confrontar éstos con las normas internas de los países, resolver las consultas concernientes a todo lo anterior, así como dirimir las controversias contenciosas que lle-garan a su conocimiento tras la imposibilidad o el desinterés para resolverlas en el seno de los Estados. Así, la corte comenzó a trabajar en las dos maneras ya descritas: en torno a opiniones consultivas, por un lado y, por el otro, en casos conten-ciosos, estableciendo criterios jurisprudenciales a través de ambos tipos de resoluciones, y resolviendo los casos con-cretos que fueran sometidos a su consideración por países que hubieran aceptado su competencia contenciosa.
Sin embargo, México no comenzó a interactuar con la corte hasta muchos años después de su crea-ción, pues al considerar, igual que otras nacio-nes, estos derechos como un asunto domés-tico, no ratificó su competencia contenciosa sino hasta finales de la década de 1990, no obstante su continuo y manifiesto “interés”
por la protección de los derechos humanos establecidos internacionalmente.
ratificación de la jurisdicción contenciosa de la corte interamericana de derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Huma-nos, igual que otros organismos y tratados internacionales, no comenzó a funcionar sino hasta haber obtenido en 1978 sus correspon-dientes once ratificaciones de parte de los Es-tados del continente americano, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Dichas ratifi-caciones permitieron a la corte, en principio, iniciar sus funciones interpretativas y consulti-
vas y, de manera paulatina, conforme fue ganando aceptación entre las
naciones americanas, empezar a resolver los casos conten-ciosos que le fueron transmi-tiendo ellas mismas, o bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aun así, la ratificación de México –en cuanto a su fun-
ción contenciosa– no llegó sino veinte años después de haber en-
trado la corte en funciones, y llegó acompañada de una nebulosa aceptación
oficial como instancia judicial internacional que pudiera emitir fallos obligatorios hacia el interior de la nación mexicana; es decir, ocu-rrió de manera contraria a la tradicional posi-ción de nuestro país en torno a los principios
SISTEMA InTERAMERICAnO DE pROTECCIón DE LOS DEREChOS huMAnOS.
La participación méxicana

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
internacionales de soberanía y no interven-ción. Como apunta Manuel Becerra Ramírez en La Corte Interamericana de Derechos Hu-manos a veinticinco años de su funcionamien-to, “la postura del gobierno mexicano no ha sido la más adecuada a favor de los derechos humanos; en forma criticable y a regañadien-tes, ha accedido a la competencia de la corte interamericana [sic], lo cual sería encomiable si no fuera por lo tardío de la posición y la condicionalidad con que lo hizo (con reservas bastante cuestionadas)”. De este modo, la ra-tificación de la competencia contenciosa de la corte por parte de México se vio sumergida en cuestiones políticas y de argumentación jurídica proteccionista –soberanía e igualdad de situación con los Estados Unidos– no con-vincentes. Así, con una ratificación en cierto modo inverosímil en cuanto a su real aplica-ción, y con reservas que pusieron en entre-dicho el verdadero esfuerzo mexicano por cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se presentó la aceptación envuelta en un halo de incer-tidumbre en torno al verdadero compromiso mexicano con la institución. Debe considerar-se que, como afirman Sergio García Ramírez y Mauricio Iván del Toro, “la admisión por nues-tro país de la competencia contenciosa de la corte constituye solamente la reafirmación de México como miembro de la Organización de los Estados Americanos”,1 aunque no necesa-riamente una entrega total e incondicional que hiciera sobresalir a nuestra nación como un ente político adherido y ajustado por com-pleto al respeto de los derechos humanos.
Ahora bien, debemos entender esta aceptación jurisdiccional como una forma de protección ante la fiscalización y los compro-misos internacionales adquiridos, puesto que en la segunda mitad del último siglo hubo en México un sinnúmero de casos de violaciones de derechos humanos que, lamentablemen-
te, han quedado en su mayoría impunes. Be-cerra Ramírez lo explica de este modo: “No era por respeto de la soberanía del Estado mexi-cano, ni por una saludable cautela de nuestro país alimentada por un pasado plagado de intervenciones, como lo afirma la propagan-da oficial. Realmente, el gobierno mexicano tenía y tiene un triste record de violación de los derechos humanos y un temor a la fisca-lización internacional y de la sociedad civil”. Sin embargo, entre otros notables juristas mexicanos, el doctor Sergio García Ramírez no concuerda por completo con estas opiniones, y considera que “la posición de nuestro país, a veces distante, cautelosa, no es el produc-to de una lejanía con respecto al tema de los derechos humanos. Lo es de una historia muy severa que nos ha obligado a ver con gran cautela la aparición de instituciones que tengan jurisdicción sobre México o en rela-ción con México, y que no sean estrictamente mexicanas”.2 Y abunda: “En un pliego del 26 de septiembre de 1969, el gobierno de México se había preguntado sobre la oportunidad de esta iniciativa. Nuevamente desembarcaba la memoria histórica en estado de alerta frente al hecho de que una jurisdicción localizada fuera del país tuviera a su cargo la solución de controversias tradicionalmente sometidas a la justicia doméstica”.3
A pesar de la respetable posición del au-tor citado, debemos recordar que México se pronunció en contra de la instalación de una corte interamericana a un año de que los ojos del mundo se volvieron hacia el país, no sólo por la organización de los Juegos Olímpicos de 1968, sino por la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre del mismo año, ocurrida a diez días del comienzo de las olimpiadas, donde perdió la vida una cifra desconocida de estu-diantes y otras personas en manos del ejér-cito, que actuó aparentemente por órdenes directas tanto del entonces presidente de la
La ratificación de la
competencia
contenciosa de la corte
interamericana de derechos Humanos por parte de México se vio sumergida en cuestiones políticas
y de argumentación jurídica
proteccionista no convincentes.

29
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
República, Gustavo Díaz Ordaz, como del se-cretario de Gobernación, Luis Echeverría Álva-rez. Por lo tanto, la aceptación de la compe-tencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos necesariamente impli-có que México había superado el temor a la fiscalización internacional, e hizo a un lado las experiencias anteriores para dar paso a una nueva época en que se intentaran garantizar, tanto nacional como regionalmente, los dere-chos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
Junto a la aceptación de la competencia contenciosa de la corte, en el orden jurídico mexicano se establecieron nuevos paráme-tros legales destinados, en cierto modo, a coadyuvar en los efectos de las sentencias emitidas por el tribunal interamericano; es decir, a facilitar su cumplimiento. Es preciso señalar que la inexperiencia mexicana en este tipo de situaciones ha generado confusión y preocupación en el seno gubernamental, pues resulta necesario determinar adecua-damente las formas de reparación existentes
antes de llevarlas a cabo, así como establecer de manera puntual los instrumentos legisla-tivos necesarios para dar cumplimiento a las indemnizaciones derivadas de la violación de obligaciones internacionales. Por ello, surgie-ron durante las últimas dos décadas instru-mentos jurídicos federales destinados a mejo-rar la aplicación, la utilización y, en su caso, el cumplimiento de las decisiones emitidas por los organismos de tutela de derechos huma-nos del continente. La primera de ellas, surgi-da en 1992, fue la Ley sobre la Celebración de Tratados, de la que es importante resaltar su artículo 11, que establece:
Artículo 11.- Las sentencias, laudos arbitra-les y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanis-mos internacionales para la solución de controversias legales a que se refiere el ar-tículo 8o., tendrán eficacia y serán recono-cidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación
El artículo once ha permitido al Poder Judicial federal de la nación mexicana, a través de la suprema corte de Justicia, adoptar diversos criterios emitidos por la corte interamericana de derechos Humanos.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tra-tados aplicables.
Este artículo ha permitido al Poder Judicial Federal de la nación, a través de la Suprema Corte de Justicia, adoptar diversos criterios emitidos por la Corte Interamericana de De-rechos Humanos, de manera que, a través de su interpretación conforme al marco jurídico mexicano por medio de las jurisprudencias, éstos puedan utilizarse en los casos concretos que se llevan a cabo dentro de las instancias del fuero común, o bien del federal.
Es necesario señalar, sin embargo, que no existe disposición legislativa alguna que haga menester la realización de tal interpre-tación o adaptación de la Suprema Corte al orden normativo mexicano. Por lo tanto, y conforme a la interpretación legal de dicha disposición federal, las sentencias o criterios de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –su jurisprudencia– podrán ser aplicados directamente a los ca-sos concretos sin necesidad de efectuar un ejercicio hermenéutico previo. Esto es uno de los grandes dilemas actuales que existen en nuestro sistema jurídico, pues la recepción del derecho internacional –tanto sustantivo
como en forma de resoluciones– por el dere-cho interno es un tema que necesita una ma-yor experimentación y adaptación por parte del Congreso de la Unión.
En 2004 –después de que se presentara el primer caso contencioso donde México fue parte ante la corte interamericana–, ante el temor de que pronto se llegara a la necesidad de comparecer ante la justicia regional como Estado responsable, se emitió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que, en su artículo segundo, establece:
Artículo 2.- Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos, aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado mexicano en su caso, en cuanto se refieran al pago de in-demnizaciones.
En tal sentido se expresa el embajador Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco: “En razón del incremento reciente de demandas en con-
El año 2004 -de manera posterior a
que se presentara el primer caso
contencioso en el que México fue
parte ante la corte interamericana-,
y ante el temor de que pronto se llegara a la necesidad de
comparecer ante la justicia regional
como Estado responsable, se
emitió la ley federal de responsabilidad
Patrimonial del Estado.

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
31
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
tra del Estado mexicano ante la Corte Intera-mericana, ha crecido la preocupación sobre el tema de la reparación aludida, ya que no existen los mecanismos internos que garanti-cen el cumplimiento de las distintas formas de reparación. [Debido a lo anterior], el marco le-gal citado resulta insuficiente, ya que no cubre todos los aspectos relativos a la indemnización pecuniaria que, además, puede constituir sólo una parte de las obligaciones que se pueden imponer al Estado en materia de reparación, como resultado de una sentencia de la corte interamericana”.4 Asimismo, Alfonso Oñate La-borde añade: “En el caso de nuestro sistema jurídico mexicano se carece de mecanismos adecuados de recepción tanto de instrumen-tos internacionales como, sobre todo, de re-soluciones de tribunales internacionales, y también de los criterios jurisprudenciales con-tenidos en las mismas”.5 Lo anterior ha sido de-mostrado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano –la mayor par-te durante los últimos tres años–, mismas que procederemos a analizar a continuación.
casos contenciosos en los que México ha participado como Estado responsable ante la corte interamericana de derechos Humanos.
Nuestro país ha sido llamado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos en cuatro casos contenciosos en total, mientras que en la actualidad existen dos pro-cedimientos activos que pueden llegar al co-nocimiento de la corte, a fin de que emita sus pronunciamientos en torno a la responsabili-dad del Estado. Por el momento, éstos se en-cuentran básicamente centrados en la debida aplicación de medidas provisionales por parte del país, a fin de no causar un daño irreparable a los quejosos. A continuación se describen de manera general las participaciones del gobier-no mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México. Presentado ante la Corte Interamericana en 1998, año en que México ratificó su compe-tencia contenciosa, éste fue el primer caso en que nuestro país compareció como posible
Estado responsable en torno a la violación de los derechos humanos de Alfonso Martín del Campo Dodd.
El argumento central era que la parte ac-tora había sufrido una privación ilegal de su libertad en manos de policías del Distrito Fede-ral –lo que ocurrió desde mayo de 1992 hasta la fecha de la presentación de la demanda– así como una serie de torturas perpetradas por és-tos durante su cautiverio, a través de las cuales buscaban obtener una confesión judicial en la que Martín del Campo aceptara la autoría del doble homicidio de su hermana y su cuñado. Con dicha confesión como único elemento probatorio concluyente, a Martín del Campo Dodd le fue impuesta una pena de cincuenta años de prisión. A través de posteriores recur-sos, la víctima intentó combatir esta sentencia ilegal; sin embargo, dichos instrumentos jurídi-cos resultaron manifiestamente inefectivos.
En opinión de la Comisión Interamerica-na de Derechos Humanos, se transgredieron las garantías de integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial. No obstante, la corte determinó que la tortura –el principal delito a perseguir dentro de la causa presentada ante el organismo– era de ejecu-ción instantánea, y no un delito de ejecución continua, ni mucho menos permanente. De-bido a que este delito ocurrió antes de la ra-tificación de su competencia contenciosa –y que el Estado mexicano alegó que su recono-cimiento era sólo para hechos posteriores a la ratificación– la corte señaló y validó la excep-ción ratione temporis, por lo que sobreseyó la acción de amparo interamericano intentada por el quejoso.
Caso Jorge Castañeda Gutman vs. México. Fue uno de los más sonados durante su tramita-ción, en parte debido a la aparentemente in-conclusa sentencia emitida por la corte, y por la mediatización del proceso.
En este caso, Jorge Castañeda Gutman señaló en México la inexistencia –y, por lo tanto, exigió la instauración– de un proce-dimiento sencillo y efectivo para reclamar la constitucionalidad de los derechos políticos de los ciudadanos que, conforme a la dispo-sición legal pertinente, pudieran participar de manera activa en las elecciones populares como candidatos independientes. El quejoso
Nuestro país ha sido
llamado a comparecer ante la corte interamericana de derechos Humanos en cuatro casos contenciosos, mientras que en la actualidad, existen dos procedimientos activos que pueden posteriormente llegar al conocimiento de la corte .

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
no pertenecía a ningún partido político –tal como lo exigía el Código Federal de Institu-ciones y Procedimientos Electorales–, lo que coartaba su derecho a participar como candi-dato a la Presidencia de la República. Lamenta-blemente, en la legislación mexicana no existía ningún recurso jurisdiccional que pudiera ser utilizado para intentar garantizar el derecho humano a ser votado y, por lo tanto, era trans-gredida dicha garantía, así como el derecho a la existencia de un recurso jurídico efectivo. Castañeda Gutman no pudo participar en la contienda electoral presidencial de 2006, con lo que fueron transgredidos sus derechos consti-tucionales y, desde luego, hubo una flagrante violación a su derecho humano de participar activamente en la vida política del país, pues las personas deben tener la facultad de ejercer su democracia, tanto de manera activa –con la participación como candidatos a elección po-pular– como pasiva –a través del voto–.
El Estado mexicano se defendió argu-mentando una reciente reforma y el desarro-llo del artículo 99 constitucional, que regula el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de la instauración del “Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciu-dadano”, como medida ad hoc para evitar su responsabilidad internacional.6 Este procedi-miento se insertó en la Ley General del Sis-tema de Medios de Impugnación en Materia Electoral durante la tramitación de la queja ante la corte y, por lo tanto, en cierto modo el juicio quedó sin materia.
El tribunal interamericano desestimó la procedencia del reclamo de Castañeda Gutman, debido a la instauración de una medida suficiente para restaurar las garan-tías de los gobernados en materia electoral, aunque juzgó la violación del derecho de protección judicial –establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como en la Convención Ameri-cana sobre Derechos Humanos–, y con ello dictaminó como parte del fallo sólo el pago de los gastos de los representantes legales del quejoso, así como la publicación de su sentencia en distintos medios oficiales y po-pulares del país. Esta sentencia, sin embargo, ha sido controversial en el ámbito académico, pues la corte juzgó, no en torno a los hechos ocurridos y que generaron la demanda, sino a la posterior existencia de un procedimiento jurisdiccional, lo que no resarció el daño causa-do a Castañeda Gutman por su imposibilidad para participar en los comicios presidenciales de ese año, lo cual resultó paradigmático por ser una sentencia en cierta forma estéril.
Caso Campo Algodonero vs. México. El procedi-miento jurisdiccional conocido como “Gonzá-lez y otras contra el Estado mexicano” ha sido uno de los más significativos en la corta histo-ria de intervenciones mexicanas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues expuso ante la escena jurídica internacional la realidad existente en una de las ciudades más peligrosas del norte, Ciudad Juárez, principal-mente en torno a los recurrentes feminicidios que han acaecido ahí desde hace varios años.
Este caso –que en realidad fue una serie de solicitudes hechas por distintas personas y organizaciones ante la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos como procurador continental– llegó al conocimiento de la corte en el año 2007, cuando se decidió acumular los procedimientos iniciados ante la comisión. En la demanda inicial, la comisión denunciaba la probable responsabilidad internacional del Es-tado mexicano por su ineficiencia respecto a la protección y posterior debida diligencia en los procedimientos de investigación que se inicia-ron con motivo de la muerte en 2001 de tres mujeres en Ciudad Juárez –la cifra aumentó a once poco tiempo después, y en algunos ca-
El proceder
jurisdiccional conocido como González y otras contra el Estado mexicano ha sido uno de los más significativos en la corta historia de intervenciones de nuestro país ante la corte interamericana de derechos Humanos.

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
3333
sos aún sigue pendiente su total resolución– en crímenes de género que no fueron debida-mente investigados por el Ministerio Público del estado de Chihuahua. Las mujeres fueron encontradas muertas en un campo algodo-nero de la urbe, por lo que se alegó la respon-sabilidad de las instituciones oficiales del país en torno al deber de protección y garantía de los derechos humanos.
En su comparecencia ante la corte, el Es-tado intentó allanarse a la demanda recono-ciendo parcialmente su responsabilidad inter-nacional respecto al deber de protección. Sin embargo, la corte determinó que era necesario emitir una sentencia, tras el correspondiente estudio del caso, para establecer las medidas y reparaciones que el Estado mexicano debe-ría adoptar con las víctimas y sus familiares. Y, en su sentencia, determinó que el Estado era responsable por la violación indirecta de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales, debido a su incumplimiento del deber de investigación y garantía en los he-chos denunciados. Ordenó al Estado reabrir, o darle la debida continuación a los procesos penales que estuvieran en curso o se inicia-ran después, erigir los monumentos conme-morativos de los crímenes perpetrados, crear una página de internet donde se mantuviera
actualizada la información sobre las mujeres desaparecidas a nivel nacional y, finalmente, el pago de la indemnización y gastos y costas de los familiares de las víctimas.
Caso Radilla Pacheco vs. México. El último caso resuelto por la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos en el que nuestro país compa-reció como probable Estado responsable fue el planteado por familiares de Rosendo Radilla Pacheco. Este juicio, al igual que el de Cam-po Algodonero, ha tocado una de las hebras más finas y oscuras en la historia del México moderno, pues el hecho tuvo lugar durante el periodo de la llamada Guerra Sucia, duran-te la década de 1970, cuando, según Carmen Aristegui, “fueron desaparecidas más de mil 200 personas, casi la mitad en el estado de Guerrero y 473 de ellas sólo en el municipio de Atoyac”.7
Rosendo Radilla Pacheco fue sujeto de una desaparición forzada –ocasionada apa-rentemente por su activismo político– a ma-nos del ejército, el 25 de agosto de 1974 en Guerrero. A pesar de los intentos de sus fami-liares cercanos y del apoyo de algunas institu-ciones protectoras de los derechos humanos para que el Estado determinara su paradero y procesara penalmente a los responsables, la
La Corte Interamericana
de derechos Humanos determinó que el Estado violó seriamente las garantías de libertad e integridad personales, el derecho a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a adoptar disposiciones de derecho interno, y con ello, sancionó al Estado al pago de una indemnización a los familiares de la víctima, ydeterminar su paradero e imputar la responsabilidad penal a los funcionarios públicos que fueren hallados culpables de la desaparición forzada de rosendo radilla Pacheco.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
justicia mexicana no actuó con la debida dili-gencia, y el hecho se extendió hasta que fue dictada la sentencia en el año 2009. A través de su escrito de contestación a la demanda, la delegación mexicana que compareció ante la corte reconoció parcialmente su respon-sabilidad internacional, pero señaló diversas excepciones preliminares en relación a la ma-teria del juicio y a la vinculación temporal que podría tener el Estado. La corte, sin embargo, desestimó las excepciones interpuestas y pro-cedió a llevar a cabo el proceso.
Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado violó seriamente las garantías de libertad e in-tegridad personales, así como el derecho a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a adoptar disposiciones de derecho interno, y lo sancionó al pago de una indem-nización a los familiares de la víctima, además de ordenarle, en un plazo razonable, determi-nar el paradero de Radilla Pacheco e imputar la responsabilidad penal a los funcionarios públicos que fueren hallados culpables de su desaparición forzada.
La importancia de esta sentencia radi-ca en que, en primer lugar, la corte instauró
jurisprudencia internacional, señalando que es competente para conocer incluso de si-tuaciones ocurridas mucho tiempo atrás –lo demostró con su desestimación de la ex-cepción preliminar interpuesta por el Estado mexicano–; y en segundo lugar, implica que el Estado debe continuar las investigaciones correspondientes en los ámbitos que tengan relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos hasta su total conclusión, bajo riesgo de ser emplazado a comparecer ante la justicia internacional. Debemos seña-lar que el Estado se comprometió a enviar un informe a la Corte Interamericana al finalizar el año 2010, donde indicaría el grado y estado de cumplimiento de la sentencia internacio-nal en relación a la víctima y sus familiares.
casos en que la corte interamericana de derechos Humanos ha dictado medidas cautelares.
Además de la función contenciosa en que pue-de determinar la existencia de responsabilidad internacional de un Estado por actos violatorios o lesivos de los derechos humanos de quienes en él residen, y de la consultiva –que se men-cionará más adelante– la Corte Interamericana
Existen en la actualidad tres casos, dos de ellos conexos, de los cuales éstos últimos pudieran -así como en el caso del campo algodonero- ser presentados ante la corte a través de un juicio de amparo interamericano acumulado, en virtud de que quienes cometieron actos violatorios a los derechos humanos, y en sí, la litis planteada, tienen interrelación.

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
35
de Derechos Humanos puede asimismo dictar medidas cautelares o provisionales que los Es-tados están obligados a acatar, con la finalidad de mantener viva la materia de la controversia, por un lado, y evitar la existencia de daños irre-parables, por otro.
Existen en la actualidad tres casos, dos de ellos conexos. Éstos podrían –como en el caso del Campo Algodonero– ser presenta-dos ante la corte a través de un juicio de am-paro interamericano acumulado, en virtud de que quienes cometieron actos violatorios de los derechos humanos –y, en sí, la litis plantea-da– tienen bastante similitud e interrelación. El otro procedimiento de medidas cautelares es similar al recién fallado de Rosendo Radilla Pacheco, aunque en circunstancias actuales y con un entorno político muy distinto.
El primero fue presentado por Inés Fer-nández Ortega. Esta denuncia internacional en contra de nuestro país argumentaba que a la señora Fernández Ortega, mujer indíge-na del estado de Guerrero, le habían sido vio-lados sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, y a la protección judicial, como resultado de un suceso de violencia sexual perpetrado contra ella apa-rentemente por miembros del 41 Batallón de Infantería del ejército. Derivada del ataque –que consistió en una violación sexual, así como una serie de actos de intimidación y hostigamiento por parte de personas ligadas al ejército en contra de Inés Fernández Orte-ga y su familia–, se presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos, y ésta requirió a la corte que ordenara al Estado la protección de dichas personas en cuanto a su integridad física y psicológica.
En el segundo caso, ligado al anterior, la señora Valentina Rosendo Cantú y su hija solicitaron a la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos que ampliara las medidas cautelares dictadas en el caso de Inés Fer-nández Ortega, para que incluyera la protec-ción de la corte regional a favor de ellas. Lo anterior se desprende de una situación simi-lar a la de Inés Fernández Ortega, pues la se-ñora Rosendo Cantú también fue víctima de una violación sexual, así como de actos de hostigamiento e intimidación por personas aparentemente ligadas al ejército mexicano, lo que la obligó a cambiar su estilo de vida e incluso su lugar de residencia. Durante el primer semestre del año 2010, la corte dic-tó una serie de medidas cautelares a fin de coaccionar la protección que el Estado debe otorgar a dichas personas, con la finalidad de proteger su integridad personal.
El tercer caso –el más reciente que se ha llevado a la corte para que dicte medidas provisionales– es el relativo a Alvarado Reyes y otros. Éste tiene como fundamento la apa-rente desaparición forzada de Rocío Irene Al-varado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, perpetrada por elementos del ejército en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, a finales de 2009, sin que mediara una orden de cateo o aprehensión en su contra. Desde la fecha en que fueron capturados por los miembros del ejército –y a pesar de las indagatorias realiza-das por distintas instituciones de los gobier-nos federal y local– hasta hoy, se desconoce el paradero de los desaparecidos. Tan sólo se supo, tras una llamada telefónica realizada por una de las secuestradas, que se encon-traba aún con vida. Por ello, en la sesión de mayo de 2010, la Corte Interamericana re-quirió al Estado que, en forma inmediata, le informara el paradero y estado de salud de los quejosos.
Los casos anteriores tienen altas proba-bilidades de llegar al conocimiento de la cor-te para una eventual sentencia en torno al
De conformidad con el artículo 64
de la convención americana sobre derechos Humanos, los Estados miembros de la oEa y algunos otros sujetos legitimados por la carta de la organización de los Estados americanos, pueden solicitar a la corte interpretar la convención de la declaración americana sobre derechos y deberes del Hombre, o bien, de cualquier otro tratado internacional que pueda tener relación con los derechos humanos.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
fondo y las reparaciones correspondientes. Asimismo, por medio de ellos se demuestra la todavía ineficiente estructura del gobier-no mexicano para perseguir las distintas violaciones de derechos humanos que sus agentes cometen e, incluso peor, para cum-plir adecuadamente –en tiempo y forma– las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
opiniones consultivas solicitadas por el Estado mexicano a la corte interamericana de derechos Humanos
Así como se ha involucrado en los casos contenciosos que la Corte Interamericana ha presidido en contra suya, el Estado mexi-cano ha tenido una participación relativa-mente discreta, pero trascendental, en otra de las funciones de la misma corte: la inter-pretación de la normatividad internacional en materia de derechos humanos. Nuestro país ha solicitado dos veces las opiniones consultivas del tribunal interamericano, a fin de lograr una mejor implementación de los derechos del hombre; o bien, de señalar indirectamente la violación de las garantías fundamentales por parte de un tercero.
De conformidad con el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-manos, los Estados miembros de la OEA y al-gunos otros sujetos legitimados por la Carta de la Organización de los Estados Americanos pueden solicitar a la corte la interpretación de la convención, de la Declaración America-na sobre Derechos y Deberes del Hombre o de cualquier otro tratado internacional que pueda tener relación con los derechos hu-manos. De esta manera, se acerca a una fun-cionalidad judicial o administrativa acorde a los principios jurisprudenciales del derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, como escribe Manuel Becerra Ramírez
en su obra citada, “en materia de derechos humanos, el juzgador interno tiene obliga-ción de actualizar el derecho internacional con sus fallos [y de] decidir basándose en el derecho internacional; es decir, [interpretan-do conforme al] marco jurídico internacional de los derechos humanos”.
Mucho se ha discutido en la doctrina sobre si la emisión de opiniones consultivas genera al Estado una obligación internacio-nal de respetarlas, en virtud de que no se lleva a cabo –al menos no protocolariamen-te– con base en un caso específico. Por lo tanto, la mayoría de los Estados alegan que las opiniones consultivas tienen únicamen-te como objeto el esclarecimiento de una norma internacional, a fin de que ésta pueda ser aplicada correctamente en el orden in-terno, en caso de ser necesario. Sin embargo, Salvador Mondragón Reyes afirma, en Ejecu-ción de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “una vez que la corte interamericana ha emitido una deter-minada opinión consultiva, el Estado involu-crado queda inhabilitado para insistir en su posición por medio de cualquier argumento jurídico, ya que no puede pretender ignorar que su comportamiento está violando las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La primera de las opiniones consultivas solicitadas por nuestro país a la corte inte-ramericana fue la registrada bajo el número OC-16/99, y denominada “El derecho a la in-formación sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”. Surgió como resultado del ya triste-mente célebre Caso Avena, que incluso fue presentado por México, de manera poste-rior, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en un caso contencioso contra los Estados Unidos. En la opinión consultiva OC-16/99, el Estado mexicano solicitó a la
Nuestro país ha solicitado dos veces las opiniones consultivas del tribunal interamericano, a fin de lograr una mejor implementación de los derechos del hombre; o bien, de señalar indirectamente la violación de las garantías fundamentales por parte de un tercero.

37
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
37
Corte su interpretación respecto a la protec-ción de los derechos humanos –y, en parti-cular, al derecho humano al debido proceso y el respeto de sus garantías– de personas extranjeras ante tribunales nacionales con-forme a diversos tratados, como el Pacto In-ternacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Hu-manos y la Convención de Viena sobre De-rechos Consulares, en virtud de que varios nacionales mexicanos fueron condenados a muerte en diez estados de la Unión Ameri-cana sin que las representaciones diplomá-ticas mexicanas hayan sido debidamente notificadas de ello, ni los condenados fueran informados de su derecho a contar con asis-tencia consular. Desde luego, era una clara violación de las garantías correspondientes a los reos, a la vez que de las obligaciones internacionales de los Estados Unidos. Como resultado de la desobediencia estadouni-dense a la medida cautelar ordenada por la corte de La Haya en torno a la protección de los derechos humanos fundamentales de los condenados, a éstos les fue aplicada la pena capital en varios casos. Tal y como arguye James A. Graham en Los extranjeros condenados a muerte en los Estados Unidos de América y sus derechos consulares, “si no cabe duda de que un extranjero que no fue infor-mado constituye una base sólida para una acción ante la corte mundial por parte de su Estado nacional, es también cierto que el hecho de que un extranjero que fue infor-mado, pero mucho tiempo después de su arresto, puede ser también causa de una re-clamación por la violación de la obligación internacional del Estado de recepción”. En opinión de la Corte Interamericana, la falta de cumplimiento a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y, en especí-fico, la negativa a cumplir con el deber de informar al detenido sobre sus derechos in-dividuales, implicó asimismo una violación flagrante al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en torno a las garantías al debido proceso y, por lo tanto, se configuró una violación grave a los derechos humanos que terminó con la privación arbitraria de la vida de muchos de ellos.
La resolución de la segunda opinión consultiva solicitada por nuestro país tuvo
lugar en septiembre de 2003. Fue registrada bajo el número OC-18/03 y nombrada “Con-dición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”. En esta solicitud México requirió la opinión de la corte en torno a la privación de ciertos derechos laborales a los trabajadores migrantes, en virtud de la ela-boración de leyes de carácter interno que tendían a criminalizar o discriminar a los mi-grantes, y por lo tanto generaban una ten-dencia a violentar las garantías humanas de los trabajadores, y a establecer un clima de inferioridad y desigualdad en contra de este subgrupo. Tras analizar la situación plantea-da, la corte determinó que específicamente los derechos de igualdad y no discrimina-ción son parte del jus cogens internacional y, en consecuencia, su aplicación y respeto resultan obligatorios en los distintos países y regiones americanas. Asimismo, determinó que los derechos humanos deben ser aplica-dos por los Estados de manera general, “inde-pendientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migra-torio de las personas”. De este modo, inde-pendientemente de su situación migratoria, los migrantes tienen derecho a ejercer sus garantías laborales en los mismos términos que los trabajadores nacionales, así como a ejercitar las acciones conducentes para re-clamar la reparación de un daño ocasionado a su patrimonio o a su relación de trabajo.
aplicabilidad de normas y jurisprudencia internacionales en el ámbito jurídico mexicanoEstableciendo como ejemplo los países con tradición jurídica monista –aquéllos donde la distinción entre orden jurídico interno y orden jurídico internacional es inexistente, pues consisten en un mismo orden legal con diferente nivel de aplicación y desti-natario–, se considera que México aún se encuentra en fase de desarrollo en torno a la aceptación de la aplicabilidad de normas internacionales, tanto generales –tratados y convenciones– como individualizadas –jurisprudencia internacional, conformada por resoluciones de organismos judiciales internacionales y su interpretación de los tratados y convenciones–.
Considerando como ejemplolos países con tradición jurídica monista -la cual implica que la distinción entre orden jurídico interno y orden jurídico internacional es inexistente, en virtud de consistir en el mismo orden legal con diferente nivel de aplicación y destinatario.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
Como ya se mencionó, el artículo 133 constitucional es la cláusula que ha regula-do fervientemente –y de manera principal, aunque no exclusiva– la recepción del dere-cho internacional en el derecho interno. Su interpretación por la Suprema Corte de Jus-ticia ha generado una supuesta transición, de un sistema dualista a otro en que el mo-nismo impera y conforma al orden jurídico. Esto resulta trascendente, pues si la Suprema Corte de Justicia verdaderamente se consi-dera un organismo judicial que pugna por la tradición monista, debe aceptar la aplica-ción efectiva de las normas de derecho in-ternacional –especialmente las de derechos humanos– como normas de nivel constitu-cional, así como su interpretación jurídica. La aseveración previa implica que la Suprema Corte mexicana, así como los tribunales fe-derales y locales del orden jurídico nacional, deben aplicar invariablemente el principio pro homine en todos los casos que lleguen a su conocimiento, conforme al artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y a la jurisprudencia internacio-nal. El principio pro homine, según apunta Mónica Pinto, es “un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos; esto es, estará siempre a favor del orden”.8
Tal como menciona Felipe Tredinnick Abasto, “visto el mundo desde una óptica sociológica, en la vida de relación entre per-sonas se tiene que aplicar al menos un míni-mo de humanidad”.9 Esa aplicación, cuando es realizada por los juzgados y tribunales locales –y, desde luego, por los internaciona-les– de manera extensiva y a favor de las nor-
mas que mejor protejan la dignidad y valía humanas, actualiza el principio o criterio pro homine y, por lo tanto, favorece o genera una tendencia hacia la correcta aplicación de los derechos del hombre. Así, para Becerra Ramí-rez, “el principio pro homine postula la aplica-ción flexible de las normas de derechos hu-manos a favor de los individuos y fortalece la corriente que los derechos humanos, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, son parte fundamental del orden público inter-nacional”; por ello, la aplicación universal de dicho principio se transforma en un presu-puesto jurídico aplicable en todas las nacio-nes, incluso deviniendo norma imperativa de derecho internacional o jus cogens.
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado que, esencialmente en materia de derechos humanos, los tribunales iberoame-ricanos no aplican uniformemente las nor-mas y jurisprudencias internacionales, pero sí tienden a intentar utilizar con frecuencia sus argumentos esenciales para crear la im-presión de la existencia de un bloque de constitucionalidad, en una clara manifesta-ción del monismo jurídico.10
Para no redundar en lo anteriormente expuesto, se concluirá la presente sección definiendo el concepto de internacionali-zación de la justicia. Esta denominación se otorga a la adopción, en el orden interno de los países, de los estándares jurídicos y juris-prudenciales internacionales. La internacio-nalización de la justicia, como herramienta judicial local, permite a los Estados utilizar elementos jurídicos en apariencia extrínse-cos al ordenamiento legal nacional dentro de éste, a fin de lograr una mayor protección de los derechos del hombre. Tal como men-ciona Michael Núñez Torres en La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de institución: el paradigma de Venezuela y Espa-
Los tribunales iberoamericanos
no aplican uniformemente las normas y jurisprudencias internacionales, pero sí tienden a intentar utilizar con frecuencia sus argumentos esenciales para crear la impresión de la existencia de un bloque de constitucionalidad, en una clara manifestación del monismo jurídico.

393939
CITAS
1 Sergio García Ramírez y Mauricio Iván del Toro Huerta, “México y la Corte Interamericana de De-rechos Humanos”, en Sergio García Ramírez, La ju-risprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, IIJ-UNAM, 2001, p. 24.2 Sergio García Ramírez, “Actualidad y perspectivas de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos”, en Manuel Becerra Ramírez, La Corte Intera-mericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, México, IIJ-UNAM, 2007.pp. XXIX-XXX.3 Sergio García Ramírez, “Admisión de la compe-tencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México, IIJ-UNAM/SRE/CIDH, 2009, p. 25.4 Véase Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, “La implementación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno: una tarea pendiente”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción nacional del derecho internacional… p. 145.5 Alfonso Oñate Laborde, “La recepción del dere-cho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción nacional del derecho internacional. . . p. 121.6 Las fracciones tercera y quinta del artículo 99 constitucional establecen que dicha instancia –el tribunal electoral– estará facultada para resolver los recursos que se presenten en la materia, en los que se contravengan disposiciones constitu-cionales o legales establecidas en el marco jurídi-co electoral vigente; o bien, para dirimir cualquier cuestión relativa a los derechos políticos de los particulares.7 Carmen Aristegui, “Enjuiciar a México”, perió-dico El Norte, julio 3 de 2009, disponible en lí-nea en http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=846461-325,Radilla+Pacheco8 Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, 1997, p. 165.9 Felipe Tredinnick Abasto, “Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su aplicación directa”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoameri-cano, Montevideo, Konrad-Adenauer-Siftung, 2002, p. 347.10 José Ramón Cossío Díaz, “Constitutional Justice in Ibero-America: Social Influence and Human Rights”, en Mexican Law Review, Vol. II, Number 1, México, UNAM, julio-diciembre 2009.
ña, “los derechos humanos o fundamentales deben tener en el Estado constitucional su principal garante, lo cual implica que éste no se puede limitar a declararlos simplemente, sino que ha de buscar los mecanismos insti-tucionales para que se materialicen”.
En consecuencia, si la materialización de la justicia implica la adopción de las normas internacionales para aplicarlas en el contex-to jurídico interno, y especialmente para uti-lizarlas en un caso concreto, el Estado debe recurrir a dichas herramientas jurídicas para hacer efectiva y eficaz la justicia en relación a los derechos humanos de sus ciudadanos o residentes.
En muchas ocasiones esencialmente en materia de derechos humanos, los tribunales iberoamericanos no aplican uniformemente las normas.


41
lo que su adecuada protección y control son necesarios para garantizar el Estado de Dere-cho y el respeto a los derechos fundamenta-les de los mexicanos.
la responsabilidad internacional de las empresas transnacionalesEl derecho internacional público general ha reconocido tradicionalmente al Estado como su principal sujeto con personalidad jurídica. En Le Droit International Public, Louis Antoine Aledo considera a los Estados como los su-jetos principales u originarios en la escena jurídica internacional, quienes tienen la atri-bución de permitir la entrada y participación de otros sujetos en dicho escenario. Pero esta noción, establecida como la idea o base clá-sica en torno a los sujetos del derecho inter-nacional, ha sido rebasada tanto de manera práctica como jurisprudencial, pues otras or-ganizaciones tienen igualmente personalidad jurídica a nivel internacional, con derechos y obligaciones, tanto respecto a sus miembros como frente a la comunidad internacional. César Sepúlveda explica en su libro Derecho Internacional que “durante mucho tiempo se sostuvo uniformemente que los Estados eran los únicos sujetos o los sujetos exclusivos del orden jurídico internacional. [Sin embargo, dicha percepción se ha modificado radical-mente, puesto que] han surgido en la esce-na internacional otros actores o sujetos que poseen capacidad, o para producir normas, o para influir en el comportamiento de los Esta-dos. Unos de esos actores son las organizacio-nes y organismos internacionales. Otros son
M éxico se encuentra aún en una posición de grandes oportunidades de desarrollo
en materia de derechos humanos, y lo mismo ocurre a nivel mundial en torno a la adecua-da protección de las prerrogativas del hom-bre. Debido a su tendencia progresiva y a su constante evolución, al área de los derechos humanos se añaden con frecuencia nuevos dilemas que deben ser debidamente ana-lizados y considerados, y sobre los cuales es necesario tomar medidas pertinentes a fin de que, buscando regular las nuevas problemáti-cas presentadas por el avance tecnológico y social, se protejan de manera efectiva los de-rechos de los particulares. “Los derechos hu-manos poseen una tendencia progresiva. Por ella se entiende que su concepción y protec-ción nacional, regional e internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que toca al número y contenido de ellos como a la eficacia de su control”, escribe Jorge Carpizo en Derechos Humanos y Ombudsman.
En el presente apartado se analizarán tres de los principales problemas que son considerados trascendentales en materia de derechos humanos: la responsabilidad inter-nacional de las empresas transnacionales, el reconocimiento del derecho ambiental como un derecho humano y, por último, la proble-mática para la debida codificación de los de-nominados derechos humanos de tercera y cuarta generación. Al menos las primeras dos son aplicables directamente a México, en tan-to receptor de una gran cantidad de inversión extranjera directa –y en menos casos como generador de inversión en otros países–, por
nuevos desafíos en materia de derechos humanos.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
unidades de acción que poseen poder y al-cance sobre recursos naturales y económicos que son esenciales para los Estados, y pueden negociar con éstos, tal como las grandes em-presas transnacionales, susceptibles de im-poner conductas a algunos de esos sujetos, pues les afectan política o económicamente”.
Debido a lo anterior, la subjetividad en el derecho internacional ha evolucionado pro-fundamente, y se ha conferido personalidad jurídica internacional a distintos actores que al principio eran considerados sólo sujetos de derecho interno o destinatarios finales de las normas internacionales. Este es el caso de las personas, tanto físicas como morales. A las personas físicas, sin embargo, les ha sido reconocida gradualmente su personalidad y trascendencia internacionales. En la actuali-dad pueden ser sujetos de responsabilidad penal internacional; o bien, pueden compro-meter a los Estados de los cuales son parte con sus acciones, e incluso demandarlos por violaciones a sus prerrogativas básicas. Como menciona James Crawford en The Creation of States in International Law, los individuos y las empresas pueden presentar acciones legales en los distintos foros internacionales existentes y, por lo tanto, al ser ésta una de las principales características de la personalidad jurídica y hacer valer derechos u obligaciones en un escenario jurídico, se puede considerar que ellos también son sujetos del derecho in-ternacional.
La subjetividad jurídica de los indivi-duos en el escenario internacional ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Cla-ros ejemplos de ello son la explosión de los sistemas regionales de protección de los de-rechos humanos, por un lado, y la creación de una Corte Penal Internacional que juzga el comportamiento de las personas o agen-tes de los Estados en cuanto a su actuación individual, por el otro. Sin embargo, no ha
La subjetividad jurídica de
los individuos en el escenario
internacional ha tenido un gran
desarrollo en los últimos años, y
claros ejemplos de ello son tanto
la explosión de los sistemas regionales
de protección de los derechos humanos.
ocurrido lo mismo en torno a la personalidad jurídica internacional de las personas mora-les. Éstas han tenido una trascendencia y una consideración muchísimo menores que los individuos, quizá por su directa vinculación y regulación por las leyes nacionales. Dicha posición, sin embargo, se enfrenta cada vez de manera más frecuente a los desafíos que les imponen los grandes corporativos y em-presas transnacionales.
Es necesario mencionar que las perso-nas morales, a quienes nos referiremos como empresas transnacionales, han tenido y con-tinúan teniendo una trascendencia muy im-portante en la calidad de vida de las personas. Al ser lo anterior el fin último de los derechos humanos, y al estar establecido en distintos instrumentos internacionales, vinculantes o no, les ha conllevado una singular responsa-bilidad, de la cual por lo general han escapa-do utilizando el alegato de la relación privada y la falta de autoridad jurídica tanto sobre sus empleados como sobre sus clientes. Así, el ar-gumento de que las empresas –en especial las transnacionales– escapan al Estado de De-recho no es del todo inválido.
La función de las empresas transnaciona-les se ubica principalmente en el área del de-recho internacional, tanto público como pri-vado, y ha sido reforzada de manera esencial por la globalización. “La globalización conlle-va una lógica económica que supone la des-nacionalización de las relaciones económicas entre los Estados, [lo cual a su vez plantea] su práctica obsolescencia al reducirse su poder político”, afirma José Manuel Vivanco.1 Por ello, como apunta Rosario Green en La globaliza-ción en el siglo XXI: una perspectiva mexicana, “ni los Estados nacionales ni nadie está mejor preparado que [las empresas transnacionales] para la globalización, la cual no hubiera po-dido siquiera plantearse sin la concurrencia activa de las mismas. Dichas empresas son el corazón mismo de la globalización, ya que una parte importante de él está constituida por las transacciones intrafirmas”.
Este proceso de integración internacio-nal se ha dado en diversos planos. Sin em-bargo, debemos considerar la importancia principal que ha tenido como etapa de neo-capitalismo. José David Enríquez Rosas, en Derecho Internacional Económico: Instituciones

43
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
La “responsa-bilidad social
corporativa” implica una labor activa de las corporaciones por influir de modo positivo en las sociedades donde operan, en varias materias como generación de empleos, medio ambiente, derechos laborales y combate a la discriminación.
y críticas contemporáneas, afirma: “El énfasis de la globalización no tiene relevancia en la inter-conexión misma, sino en la consecución de la máxima eficiencia en el costo laboral, como una característica clara de esta nueva etapa del capitalismo”. Por ello, a las empresas loca-les y transnacionales les corresponde ejercer y disfrutar de los beneficios de la integración económica y tecnológica a nivel mundial y, si-multáneamente, de manera conjunta con los gobiernos y la participación activa de la socie-dad civil, satisfacer las necesidades existentes en torno a los derechos humanos, y con ello construir comunidades donde imperen la de-mocracia y el Estado de Derecho.
La realidad indica que desde hace va-rias décadas el poder de las empresas trans-nacionales ha aumentado, gracias tanto a los distintos tratados de libre comercio en el mundo como a la rapidez del intercambio de información financiera y económica, lo que ha producido incrementos sustanciales en los flujos monetarios. De tal forma, “las empre-sas transnacionales o multinacionales desde hace tiempo manejan recursos superiores al producto interno bruto de muchos países”.2 En diversos casos se ha considerado que los grandes corporativos internacionales rebasan, en cuanto a su poder económico, a muchos de los países existentes. Como bien señala Dorothy Estrada Tanck en Régimen jurídico internacional de las empresas trasnacionales en la esfera de los derechos humanos, “El poder de las empresas transnacionales en el mun-do hoy día no puede ignorarse: basta tener en cuenta que en 1998, de las 120 principales concentraciones de riqueza en el mundo, 51 por ciento corresponde a empresas transna-cionales y 49 por ciento a Estados”.
Resulta imprescindible el control de la actuación de las empresas de manera que és-tas contribuyan activamente al progreso de los derechos humanos y, sobre todo, a evitar su violación. A través de la desregulación de sus economías y la liberalización que ha ocu-rrido en torno al comercio internacional, los Estados han perdido su poder frente a los in-dividuos que gobiernan, y en muchos casos han sucumbido ante el poderío de las trans-nacionales quienes, al tener en ciertas ocasio-nes mayor poder y autoridad que los propios gobiernos, han cometido graves violaciones
a los derechos humanos internacionales. En este sentido se expresa Peter Muchlinski, quien señala que existe una percepción ge-neralizada de que las empresas transnaciona-les, debido a su tamaño e influencia, pueden escapar al escrutinio y exigencia de respeto de las leyes que las regulan; debido a ello, és-tas deben ser sujetas a regímenes de control gubernamental –o en su defecto, internacio-nal– efectivos.3
Las personas jurídicas, sobre todo las transnacionales, pueden incidir directamente en tres ámbitos: materia laboral, ambiental y, en general, en materia de derechos humanos. Debido a su influencia en los países donde realizan operaciones comerciales o industria-les, y al fuerte impacto que producen con sus acciones, la sociedad jurídica internacional ha comenzado a considerar la posibilidad de sujetar a los corporativos transnacionales a un régimen directo de compromisos y están-dares que los haga respetar las obligaciones que, en tiempos anteriores, correspondían exclusivamente a los Estados nacionales. A grandes rasgos, se puede considerar que la intervención de dichas corporaciones en los países en desarrollo, principalmente, generan efectos económicos directos en las comuni-dades a través de la creación de empleos y el aumento en el nivel y calidad de vida de los empleados. Sin embargo, en algunos ca-sos se han detectado situaciones en que, a pesar de la existencia de ciertos beneficios económicos para las poblaciones donde operan, también han existido graves abusos en relación al respeto general por los dere-chos humanos.
Un claro ejemplo de lo anterior se puede observar en el juicio penal Wiwa contra Royal Dutch Petroleum Company and Shell Trans-port and Trading Company, seguido ante distintas autoridades jurisdiccionales en los Estados Unidos. La litis del caso se centraba en la culpabilidad de Royal Dutch/Shell por haber participado, en conjunto con la milicia de Nigeria, en los ataques, tortura y homici-dio, así como violaciones de derechos huma-nos contra el señor Ken Saro-Wiwa y otros nueve nigerianos de la tribu Ogoni, quienes pugnaban contra las prácticas ambientales de las empresas demandadas en el delta del río Níger. Tras una serie de batallas legales en

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
las que, en apariencia, la resolución judicial se inclinaba a determinar la violación de dere-chos humanos perpetrada por Royal Dutch/Shell, se llegó a un convenio en el que la em-presa pagaría 15 millones 500 mil dólares a los demandantes. Tal y como argumenta Jad Mouawad, dicho caso demostró que las em-presas transnacionales comienzan a ser con-sideradas como probables responsables en materia de derechos humanos y, en conse-cuencia, pueden ser llamadas a comparecer legalmente ante la justicia.4
Como el anterior han existido diversos casos –Bowoto contra Chevron, Doe contra Unocal, Doe contra Chiquita y Bano contra Union Carbide, entre otros– de los que se ha derivado una verdadera urgencia por delimi-tar el campo de actuación de las empresas a fin de prevenir futuras violaciones de de-rechos humanos o, al menos, su impunidad. Asimismo, de ello se ha desprendido uno de los conceptos más innovadores en materia de derechos humanos en relación a empresas: la responsabilidad social corporativa (Corporate Social Responsibility, o CSR, por sus siglas en inglés). En su trabajo mencionado, Dorothy Estrada Tanck escribe: “La responsabilidad so-cial corporativa implica una labor activa de las corporaciones por influir de modo positivo en
las sociedades donde operan, en varias mate-rias como generación de empleos, medio am-biente, derechos laborales y combate a la dis-criminación”. Por lo tanto, las empresas tienen la obligación de velar por el justo y correcto de-sarrollo y obediencia a las leyes imperantes en los lugares donde desarrollan sus actividades, especialmente en los países pobres o en vías de desarrollo, a fin de coadyuvar con la tarea gubernamental de salvaguardar las prerrogati-vas humanas de sus ciudadanos.
Así, la innovadora noción de sujetar a las empresas transnacionales a un escrutinio in-ternacional en torno a su comportamiento en materia de derechos humanos parece cobrar mayor relevancia jurídica y, en consecuencia, probabilidades de realización. Las empresas mismas han comenzado a orientar su actua-ción hacia dicho fin, en el afán de contribuir socialmente en la protección de los derechos del hombre, y a su vez de generar una autopu-blicidad positiva en torno a sus compromisos sociales a nivel global, que les permita obtener mayores dividendos en su posicionamiento económico y mercadotécnico.
aplicación en torno a problemas ecológicos y medioambientales
El derecho a un medio ambiente sano ha sido establecido en numerosos instrumen-tos internacionales, como declaraciones, convenciones y algunos protocolos; por ejemplo, la Carta Africana de Derechos Hu-manos y de los Pueblos, las Declaraciones de Estocolmo y de Río de Janeiro o el Proto-colo de San Salvador. De la misma manera, y como resultado de las distintas conferen-cias de Naciones Unidas en torno al desa-rrollo sustentable y al cuidado del medio ambiente, se han establecido directrices, propósitos y objetivos claros y medibles en torno a la manera de proteger a los ecosis-temas del deterioro ambiental. De cierto modo, en el mismo sentido que como se expresó anteriormente, la idea de gozar y habitar en un medio ambiente propicio para el desarrollo del ser humano –y por tanto, instituyéndolo como una garantía de la que el hombre debe gozar– ha trascen-dido la esfera jurídica de los Estados nacio-nales. Como escriben Ernesto Rey Cantor y

45
María Carolina Rodríguez en Las generacio-nes de los derechos humanos, “el derecho a un medio ambiente sano que libremente sea gozado por todos los seres humanos en condiciones de igualdad real, facilitaría la realización real de los derechos económi-cos, sociales, culturales, civiles y políticos, en una sociedad democráticamente justa en la cual el pueblo tendría pleno desarrollo económico erradicando la pobreza: una jus-ticia social globalizada”. En la misma línea de pensamiento, esta tarea debe ser realizada en conjunto por los tres actores principales: los Estados, las empresas transnacionales y la sociedad civil, de manera que ejerzan con efectividad su libertad activa. “En la globa-lización se observa una participación des-igual de los actores en el sistema interna-cional, ya que los países desarrollados y las empresas transnacionales tienen un papel preponderante frente a los países pobres o en desarrollo”, apunta Miguel Concha Ma-lo.5 Específicamente en materia de derecho ambiental internacional, lo anterior reviste una gran trascendencia, ya que tanto los Estados como los grandes corporativos tie-nen la responsabilidad compartida de evi-tar causar daños al medio ambiente y a los ecosistemas en los que realizan estas últi-mas sus funciones.
Debido a lo anterior, existen dos tipos de responsabilidad que deben tomarse en cuen-ta en relación a los actores que pueden afec-tar la preservación de los ecosistemas: por una parte, la ya mencionada responsabilidad social corporativa, por la que las empresas deben realizar su mayor esfuerzo por respetar los derechos humanos en la realización de sus actividades; y por otra, una situación que, en conjunto con la responsabilidad mencionada, pretende en efecto regular la actuación de las empresas: la responsabilidad internacional. Ésta, descrita anteriormente por Hans Kelsen en Teoría Pura del Derecho como la obligación de reparar la violación de una norma de de-recho internacional bajo la pena de sufrir re-presalias o entrar en guerra, ha sufrido fuertes cambios conceptuales durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo por el hecho de que ya no sólo los Estados pueden incurrir en responsabilidad internacional. Como men-ciona Christian Tomuschat, el incumplimiento
de una obligación internacional conllevará una sanción contra el sujeto que la realice.6 En relación al derecho ambiental, la anterior obli-gación conlleva diversas connotaciones: den-tro de su marco jurídico interno, los Estados deben garantizar que los actores involucrados respeten la prerrogativa fundamental a un medio ambiente sano, mientras que, de igual forma, la actuación irregular de sujetos priva-dos implicará la necesidad de reparar el daño ocasionado al ecosistema en el que opere, a fin de que todos en conjunto –ciudadanos, empresas y el Estado en general– puedan de-sarrollarse plena, eficaz y saludablemente.
Considerando que el medio ambiente es un bien esencial para la existencia física del hombre, y que de su cuidado depende la subsistencia de los ecosistemas donde se desenvuelve, es necesario repensar la manera en que la falta de protección del mismo afec-tará la calidad de vida de los seres humanos. Bárbara Kunicka-Michalska lo plantea de este modo: “El derecho al medio ambiente fue proclamado como el derecho del hombre en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo, [misma que] está considerada como la base del derecho internacional del medio ambiente. La decla-ración reconoció que el derecho a la vida en un medio ambiente cuya calidad permita vi-vir en la dignidad y en el bienestar, constituye un derecho fundamental del hombre. En su preámbulo, la declaración proclamó que un medio ambiente de calidad satisfactoria era indispensable para que el hombre pueda dis-frutar de sus derechos fundamentales”.7
Por lo tanto, toda transgresión a las normas ambientales establecidas, tanto en los marcos jurídicos nacionales como en el internacional, puede conllevar responsabi-lidad internacional, esencialmente para el Estado en que ocurra aquélla, pero también para las empresas que lo realicen, debido a su materialización como “crímenes interna-cionales”. El principal obstáculo para ello es, básicamente, el reconocimiento de perso-nalidad jurídica –y por lo tanto obligaciones internacionales– de las empresas: “Es impor-tante recordar que el debate sobre la res-ponsabilidad de las empresas transnaciona-les y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos está íntimamente
El derecho a un medio ambiente sano que libremente sea gozado por todos los seres humanos en condiciones de igualdad real, facilitaría la realización real de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, en una sociedad democráticamente justa en la cual el pueblo tendría pleno desarrollo económico erradicando la pobreza: una justicia social globalizada.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
ligado a otro de más amplios contornos: la cuestión de la calidad del sujeto de derecho internacional de las empresas transnacio-nales”, señala Dorothy Estrada Tanck. Como menciona Menn T. Kamminga –y se demos-tró de manera parcial en el caso Barcelona Traction seguido ante la Corte Internacional de Justicia, descrito ultra–, el control de las empresas transnacionales puede darse indi-recta o directamente.8 Ello, sin embargo, no implica que al intentar garantizar la repara-ción del daño en un ámbito jurídico interno se genere una elusión de las obligaciones internacionales, a pesar de la dificultad de establecer un foro adecuado.
Ejemplo actual de lo anterior resulta ser, aparentemente, el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México tras la explo-sión de una plataforma (Deepwater Horizon) de la empresa petrolera British Petroleum. Debido al accidente, y sobre todo al perjui-cio ambiental y económico ocasionado a distintas áreas del Golfo de México y a di-versas zonas costeras de los Estados Unidos, la comunidad internacional ha presionado a la empresa para que repare el daño ocurri-do, y aun sin llegar a instancias jurisdiccio-nales mayores ha habido comparecencias de algunos de los principales ejecutivos de la empresa ante distintas autoridades esta-dounidenses.
Esto resulta un claro ejemplo del aparen-te futuro en torno a la responsabilidad inter-nacional por perjuicios al medio ambiente: el causante del daño o deterioro ambiental ten-drá la obligación primordial de repararlo, sea un Estado o una persona de derecho privado y, por lo tanto, la responsabilidad internacio-nal se expande eficazmente, de manera hori-zontal, a otros sujetos de derecho internacio-nal. Por fortuna, algunas empresas han dado señales de su compromiso con los estándares internacionales de protección al medio am-biente, cumpliendo básicamente su respon-sabilidad social internacional. En consecuen-cia, como anota Luis Eduardo Zavala, “sugerir que los derechos humanos se conviertan en el centro de todo un ordenamiento jurídico internacional [además de en una obligación necesaria para las empresas transnacionales en sus operaciones comerciales] es algo que reviste una importancia mucho mayor de lo
que imaginamos [en tanto se pueda crear un] auténtico orden jurídico internacional con fuerza y eficacia vinculante”.9
codificación y protección de las nuevasgeneraciones de derechos humanos
“Existen también, por último, los derechos humanos de tercera generación, también lla-mados de ‘solidaridad’, mismos que abarcan algunos ‘intereses difusos’ que se inspiran en principios generales o universales cuyo respeto reclama la humanidad”, escribe Salvador Valen-cia Carmona en Derecho constitucional mexica-no a fin de siglo. Desde luego, esta clasificación se ha enfocado en agrupar aquellos derechos que corresponden a la humanidad en conjun-to, como un deber solidario para conseguir los principales objetivos del derecho internacio-nal: una sana convivencia entre las naciones y una búsqueda incansable de mejores estánda-res de vida para todos. En opinión de Luis Car-los Sáchica –según señala en Constucionalismo mestizo–, se trata de un conjunto de derechos que tiende a la humanización y despolitización del hombre en sociedad, volviendo hacia los valores básicos que aseguren la existencia co-lectiva y la preservación de la especie. Por su parte, Héctor Fix-Zamudio afirma en Justicia constitucional, ombudsman y derechos huma-nos que los intereses difusos, o de tercera ge-neración, tienen como característica esencial que amparan a diversos sectores sociales dis-persos y sin una organización adecuada y, por lo tanto, se centran en los valores necesarios e importantes para la colectividad.
A partir de su explosión como prerrogati-vas humanas incondicionales y preexistentes al Estado, una mayor parte del énfasis se ha dirigi-do a la protección de los derechos individuales y, en consecuencia, ha habido un grave descui-do en torno a la protección de los derechos de solidaridad. Éstos, según señala en Los derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabili-dad en el derecho mexicano Armando Hernán-dez Cruz, se definen de la siguiente manera: “La tercera generación de derechos humanos se forma por los llamados ‘derechos de los pue-blos’ o ‘derechos de solidaridad y cooperación’, los cuales surgen en nuestro tiempo como res-puesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las integran”.
El derecho al desarrollo, como derecho humano de tercera generación, es la realización tanto de los derechos económicos, como de los derechos individuales, y es uno de los resultados directos de la globalización.

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
A pesar de la falta de una codificación per se, derivan directamente de la Carta de las Na-ciones Unidas, que establece el objetivo de la organización y la obligación de las naciones de velar por la paz internacional, la cooperación internacional y el respeto a los derechos hu-manos. Esa falta de codificación –y en sí de especificación– dificulta su individualidad y destinatarios, por lo que en general se pue-de afirmar que pertenecen a personas inde-terminadas; es decir, a la humanidad en su conjunto. De igual manera, se puede decir que sólo funcionan mediante la cooperación internacional, puesto que salvaguardan los derechos colectivos, que individualmente son difícilmente protegibles.
Según se ha definido doctrinalmente, los derechos de tercera generación, entre otros, consagran el derecho a la paz, al medio ambiente sano, al desarrollo, a la autodeter-minación de los pueblos, a la cooperación internacional y al patrimonio común de la hu-manidad. Su codificación se ha dado de ma-nera dispersa, puesto que –contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por un lado, o al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el otro– algunos de ellos se encuentran en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (el de-recho a la libre autodeterminación y a la inde-pendencia), en el Protocolo de San Salvador (el derecho a un medio ambiente sano), o al-gunos otros en la propia Carta de las Naciones Unidas (derecho a la paz). De estos derechos se puede decir que son con mayor frecuen-cia relativamente protegibles el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano y el derecho al patrimonio común de la humani-dad, mientras que algunos otros, en virtud de la imposibilidad de acapararlos, únicamente han sido nombrados con tal carácter, sin que su protección jurídica se vislumbre en el esce-nario internacional.
El derecho a la paz puede ser “protegido” mediante resoluciones del Consejo de Se-guridad de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, se ha visto en la práctica que, para llegar a la aplicabilidad temporal de dicho derecho, por lo general es necesario el recurso de la fuerza (con fines “pacifistas” o de salvaguarda de los derechos humanos). Por lo tanto, en principio se necesita la existencia
de una transgresión a la integridad de un Es-tado para que dicho consejo determine una intervención humanitaria, y de esta manera, se preserve la paz.
El derecho al medio ambiente sano, por otro lado, al estar contemplado en el Proto-colo de San Salvador, puede ser demandado ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. No obstante, aún resta por ver la forma en que dicho derecho pueda ser salvaguardado, puesto que parece difícil esperar una resolución que obligue a un Estado a restaurar un daño ecológico ocasio-nado, al menos de forma inmediata. En apa-riencia, este derecho se inclina más hacia una reparación –en todo caso material y econó-mica–, que a la protección de un ecosistema.
El derecho al patrimonio cultural de la humanidad ha tenido un lento desarrollo ju-risdiccional. Quizá uno de los casos más sig-nificativos –si bien no era la litis principal y su apreciación es discutible– en torno a la pro-tección del patrimonio de la humanidad fue el que se siguió ante la Corte Internacional de Justicia entre Camboya y Tailandia, deno-minado “El Templo de Preah Vihear”. La corte ordenó a Tailandia la devolución de cualquier escultura, fragmentos de monumentos y or-febrería que pudiera haber sacado del templo o sus áreas inmediatas, al constituir artefactos culturales pertenecientes a Camboya.
47El derecho a la paz, inicialmente, puede ser “protegido” mediante resoluciones del consejo de seguridad de la organización de las Naciones unidas; sin embargo, se ha visto en la práctica que, para llegar a la aplicabilidad temporal de dicho derecho, generalmente es necesario el recurso a la fuerza (con fines “pacifistas” o de salvaguarda de los derechos humanos).

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N os E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
El derecho al desarrollo –derecho hu-mano “en formación”– se encuentra íntima-mente ligado a los derechos económicos de las personas y, por lo tanto, tiende a tener una realización de cierto modo más apreciable, en contraste con los demás de-rechos de tercera generación. Así, como afirma Eduardo Jorge Prats, “la economía impacta directamente en la efectividad de los derechos fundamentales; por ello, los economistas y el discurso económico están abiertos a la idea de que no solamente las leyes económicas importan para la econo-mía, sino que también una política de dere-chos fundamentales incide directamente en las posibilidades que tiene un país de desa-rrollarse sostenida y sosteniblemente”.10 El derecho al desarrollo, como derecho huma-no de tercera generación, es la realización tanto de los derechos económicos como de los derechos individuales, y es uno de los resultados directos de la globalización. “[La economía globalizada tiene] un impacto di-recto, y este impacto no es solamente en el nivel de satisfacción de las necesidades so-ciales básicas –de lo que son los derechos sociales– sino que la economía mundial influye directamente en el cumplimiento también de los derechos individuales”, re-dondea el citado Prats.
Este derecho fundamental, conforme a las directrices emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, es un derecho humano inalienable, que existe tanto en sentido indivi-dualista (es decir, el desarrollo personal) como comunitario (por tanto, implica el desarrollo global o regional, en principio para los países subdesarrollados), y puede ser medido a través de estándares que evalúen el comportamien-to político de los Estados en sus relaciones interestatales. Luis Armando Aguilar lo explica de este modo: “El contenido del derecho al desarrollo es el desarrollo originalmente equi-parado al desarrollo económico que ha ido incorporando progresivamente elementos como la paz, la justicia social, la democracia y el medio ambiente. [Sin embargo,] su reali-zación constituye una obligación de compor-tamiento, no de resultado. Por eso se trata de un derecho programático”.11 Sin embargo, la confluencia de ausencia de voluntad política y las dificultades financieras y económicas ge-
neradas por las políticas establecidas por los organismos rectores internacionales –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en-tre otros– hace que el derecho al desarrollo, paradójicamente, no pueda desarrollarse aún de manera real.
Indiscutiblemente es necesaria la instru-mentación y codificación universal y regional de los derechos concebidos como de tercera generación, para lograr una adecuada regula-ción y posterior protección de los mismos, ya que resulta bastante complicado determinar la existencia de un derecho si es prácticamen-te imposible su identificación individual y, por lo tanto, su exigibilidad y justiciabilidad. Lo mismo puede decirse de los derechos huma-nos de cuarta generación. Entre ellos, según anota Armando Hernández Cruz en su texto mencionado, se encuentran “los derechos ciu-dadanos ante la ingeniería genética [con sus implicaciones en biotecnología y bioética] o ante las bases de datos de la información per-sonal, [o bien, los derechos del consumidor]”, ente otros mediante los cuales se intentan codificar las obligaciones de los Estados –o bien los derechos individuales o colectivos–
“La cuarta generación
de derechos es consecuencia de las transformaciones tecnológicas de los nuevos conocimientos científicos y de su aplicación a diversos campos de la vida del hombre”.

49
CITAS
49
1 José Miguel Vivanco, “Experiencias positivas y obstáculos para armonizar la legislación de derechos humanos en América Latina”, en La armoniza-ción de los tratados internacionales de derechos humanos en México, México, SRE-UE, 2005, p. 28. 2 Antonio Alonso Concheiro, “Los nue-vos actores en las relaciones internacio-nales del futuro”, en Miguel A. Covián González, La Cumbre del Milenio: ¿Hacia dónde van las Naciones Unidas?, México, SRE-IMR, 2000. p. 138. 3 Peter Muchlinski, “Human Rights and Multinationals: is there a problem?”, en International Affairs, Vol. 77, Issue 1, United Kingdom, Chatham House, 2001, p. 40.4 Jad Mouawad, “Shell to Pay $15.5 Million to Settle Nigerian Case”, pub-licado el 8 de junio de 2009, New York Times, disponible en línea en http://www.nytimes.com/2009/06/09/b u s i n e s s / g l o b a l / 0 9 s h e l l .html?scp=6&sq=Wiwa&st=cse.5 Miguel Concha Malo, “Globalización neoliberal y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, en Ricardo Méndez Silva, Derecho Inter-nacional de los Derechos Humanos: Culturas y Sistemas Jurídicos Compa-rados, Tomo II, México, IIJ-UNAM, 2008, p. 21.6 Christian Tomuschat, “The Responsi-bility of Other Entities: Private Individ-uals”, en James Crawford, Alain Pellet y Simon Olleson, The Law of Interna-tional Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 317.7 Bárbara Kunicka-Michalska, “Derecho al medio ambiente como el derecho humano de la tercera generación”, en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoame-ricana, núm. 22, México, Universidad Iberoamericana, 1993, pp. 471-472.8 Menno T. Kamminga, “Holding Mul-tinational Corporations Accountable for Human Rights Abuses: A Chal-lenge for the EC”, en Philip Alston, et al., The EU and Human Rights, United Kingdom, Oxford University Press, 1999, p. 556.
9 Luis Eduardo Zavala de Alba, “Los de-rechos fundamentales ante el (neo)constitucionalismo”, en Pedro Torres Estrada, Neoconstitucionalismo y Esta-do de Derecho, México, ITESM-Limusa, 2006, pp. 262-263. 10 Eduardo Jorge Prats, “La economía mundial y los derechos humanos emergentes”, en Revista Global, Vol. 6, No. 27, Santo Domingo, Funglode, marzo/abril 2009, p. 37.11 Luis Armando Aguilar, “Límites y posibilidades del derecho al desa-rrollo, el más fundamental de los derechos humanos en el mundo actual”, en Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas “Globalización y Derechos Humanos”. Fascículo 3. El cumplimiento de los derechos econó-micos, sociales y culturales, México, CNDH, 2008, pp. 21-22.12 Yolanda Gómez Sánchez, “El de-recho de autodeterminación física como derecho de cuarta generación”, en Ingrid Brena Sesma, Panorama internacional en salud y derecho. Cul-turas y sistemas jurídicos comparados, México, IIJ-UNAM, 2007, p. 221.
relativas al desarrollo de la tecnología y el co-nocimiento humanos.
Yolanda Gómez Sánchez menciona que “la cuarta generación de derechos es conse-cuencia de las transformaciones tecnológicas de los nuevos conocimientos científicos y de su aplicación a diversos campos de la vida del hombre”.12 De manera didáctica, esta autora señala que los derechos humanos de cuarta generación se relacionan directamente con la protección del ecosistema y el patrimonio de la humanidad, con la vida humana en relación a las implicaciones y avances biotecnológicos, y con los derechos derivados de las tecnolo-gías de la comunicación y la información. Sin embargo, se trata de una generación de de-rechos que va mutando conforme al avance científico-tecnológico de la humanidad y, por lo tanto, no se puede hablar de una genera-ción determinada de derechos, sino de una en vías de formación. Por ello, su protección –si bien ya comienzan a verse destellos de me-dios de garantía jurisdiccional– dependerá en gran parte de la voluntad de los Estados, por un lado, y de su codificación internacional y nacional, por el otro.

s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o
l a protección de los derechos huma-nos en México ha ido en constante crecimiento desde la ratificación de
los Pactos Internacionales de Derechos Huma-nos de 1966. Asimismo, se han incrementado los esfuerzos gubernamentales para garantizar la protección jurídica de estos derechos, lo cual es una tarea avasalladora y, aun en los mejores regímenes democráticos en el mundo, de difícil cumplimiento. De acuerdo con lo que escribe el jurista ruso Grigory Ivanovich Tunkin en Theory of International Law, los tratados internacionales generan obligaciones para los Estados a favor de sus ciudadanos; sin embargo, estos últimos no adquieren directamente un derecho de acción por la entrada en vigor de dichos instrumentos. Es necesario que los Estados garanticen a sus nacio-nales –y a los extranjeros residentes– la existencia de medios jurídico-procesales que les permitan denunciar las violaciones a sus derechos huma-nos realizadas por organismos gubernamentales. Esta es la principal tarea de nuestro país puesto que, como expresó hace varias décadas el ex pre-sidente José López Portillo, a México se le olvidó adoptar una estructura jurídica adjetiva adecuada para lograr la plena garantía de las obligaciones internacionales que había contraído.
Si bien los esfuerzos se han centrado en controlar la actuación de los principales orga-nismos de gobierno y sujetarlos a las potestades que tienen por mandato de ley, la verdadera ta-rea es generar instrumentos jurídicos propicios para defender las violaciones de derechos hu-manos. Aún más: garantizar la reparación de los daños causados, en los casos que sea posible, y no únicamente en aquéllos de índole internacio-nal sino también en el marco jurídico interno. Por lo tanto, es necesaria la aprobación de una refor-ma de la Ley de Amparo que enfoque la utilidad de dicho instrumento en la protección de los derechos humanos –y alejarla así de su función de amparo casación– y que a su vez contemple medidas para garantizar los derechos difusos o colectivos que se encuentran prácticamente desprotegidos en nuestro marco jurídico.
La protección de los derechos humanos en México debe adoptar una postura con enfoque corporativo. Nuestro país es uno de los principa-les receptores de inversión, por ello debe buscar que las empresas nacionales e internacionales que operan en territorio mexicano se apeguen de manera estricta a las normas reguladoras en materias laboral, ambiental, de desarrollo eco-nómico y de protección ante la corrupción de funcionarios públicos. Los derechos humanos son considerados en ocasiones un apartado ju-rídico contrario a los ideales del capitalismo y su consecuente globalización. No obstante, se ha afianzado una corriente jurídica que establece que estos derechos son parte de un fenóme-no global, a través de su universalidad. Como señala Manuel Becerra Ramírez en La recepción del derecho internacional en el derecho interno, “El movimiento a favor de los derechos humanos es un elemento de contrapeso a la globalización económico-tecnocrática; por su esencia y fines, no se puede comprender en el concepto de globalización, pero sí en el de universalización y, en ese sentido, es posible observar el constitu-cionalismo contemporáneo que se mueve hacia un ‘constitucionalismo global’”. Lo anterior pue-de observarse en el constante envío de casos a los tribunales internacionales, en la emisión de jurisprudencia internacional que sirve para los regímenes jurídicos internos y, en sí, en el cons-tante e imparable ánimo de que los derechos humanos se garanticen en todos los rincones del planeta, independientemente de la ideolo-gía política o religiosa de cada nación. Sin em-bargo, esta perspectiva global comienza en el seno de los Estados. Sergio García Ramírez anota en La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La justicia internacional y, en sí, la actuación de los organismos interguber-namentales a nivel mundial, es subsidiaria con respecto a la nacional. Aquélla no releva a ésta, ni lo pretende. La más amplia y eficiente protec-ción de los derechos humanos sigue recayendo en una justicia interna independiente, honora-ble y competente”.
No queda más que continuar con el esfuer-zo jurídico, político, legislativo, programático y sectorial, con el fin de que, trabajando arduamen-te, se pueda conseguir cumplir la difícil tarea que es el fin de los derechos humanos: garantizar que cada persona tenga acceso a una vida digna y, so-bre todo, feliz.
Conclusión

Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N
51

Adame Goddard, Jorge, “Los derechos eco-nómicos, sociales y culturales como de-beres de solidaridad”, en Miguel Carbonell, Derechos fundamentales y Estado. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002.
Addo, Michael K., “Human Rights and Trans-national Corporations - an Introduction”, en Michael K. Addo, Human Rights Stan-dards and the Responsibility of Transnational Corporations, La Haya, Kluwer Law Interna-tional, 1999.
Aguilar, Luis Armando, “Límites y posibili-dades del derecho al desarrollo, el más fundamental de los derechos humanos en el mundo actual”, en Ciclo de Confer-encias y Mesas Redondas “Globalización y Derechos Humanos”. Fascículo 3. El cumplim-iento de los derechos económicos, sociales y culturales, México, CNDH, 2008.
Aguilera Portales, Rafael, “Concepto y fun-damento de los Derechos Humanos en la teoría jurídica contemporánea”, en Gonzalo Aguilar Cevallo, 60 años después: enseñanzas pasadas y desafíos futuros. Conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Santiago, Centro de Estudios Con-stitucionales de Chile, 2008.
____________, Teoría Política y Jurídica. Pro-blemas actuales, México, Porrúa, 2008.
Aledo, Louis-Antoine, Le Droit International Public, 2ème édition, París, Éditions Dalloz, 2009.
Aristegui F., Carmen, “Enjuiciar a México”, pe-riódico El Norte, julio 3 de 2009, disponible en línea en http://busquedas.gruporefor-ma.com/elnorte/Documentos/Documen-toImpresa.aspx?ValoresForma=846461-325-,Radilla+Pacheco
Ayala Corao, Carlos, “Del amparo constitu-cional al amparo interamericano como institutos para la protección de los Dere-chos Humanos”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, Corte Intera-mericana de Derechos Humanos-Unión Europea, 1998.
Bibliografía consultada
Ayala Corao, Carlos, La jerarquía constitu-cional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, Querétaro, Fundap, 2003.
Becerra Ramírez, Manuel, La Corte Interame-ricana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, México, IIJ-UNAM, 2007.
____________, La recepción del derecho in-ternacional en el derecho interno, México, IIJ-UNAM, 2006.
____________, “México y la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos”, en Glo-ria Ramírez, Los Derechos Humanos en las Sociedades Contemporáneas, Monterrey, Fondo Editorial de Nuevo León, 2008.
____________, “México y la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos”, en Manuel Becerra Ramírez, La Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, México, IIJ-UNAM, 2007.
Bidart Campos, Germán J., “El Derecho In-ternacional de los Derechos Humanos”, en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm. 20, México, Universidad Iberoameri-cana, 1990-1991.
____________, Teoría general de los dere-chos humanos, México, UNAM, 1989.
Bobbio, Norberto, “Presente y porvenir de los derechos humanos”, en Anuario de De-rechos Humanos 1981, Madrid, Universidad Complutense, 1982.
Boeger, Nina, Rachel Murray y Charlotte Villiers, Perspectives on Corporate Social Responsibility, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
Brage Camazano, Joaquín, “La acción ab-stracta de inconstitucionalidad”, en Fer-rer Macgregor, Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, La ciencia del Derecho Pro-cesal Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, T. VIII, Procesos constitucionales orgánicos, Méxi-co, IIJ-UNAM, 2008.
____________, “La acción mexicana de inconstitucionalidad en el marco del
S s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o

5353
Derecho Comparado: regulación actual y posibles líneas de evolución”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Con-stitucional. Proceso y Constitución, Núm. 3, México, Porrúa-IIDPC, Enero-Junio 2005.
Breyer, Stephen, Active Liberty: interpreting our democratic Constitution, Nueva York, Vintage Books, 2006.
Buergenthal, Thomas et al., Manual Inter-nacional de Derechos Humanos, San José, IIDH, 1990.
Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, 2005.
Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La aplicación judicial de los tratados internacionales de derechos humanos”, en Ricardo Mé-ndez Silva, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Con-greso Iberoamericano de Derecho Constitu-cional, México, IIJ-UNAM, 2002.
Carpizo, Jorge, Derechos Humanos y Om-budsman, México, Porrúa, 2003.
____________, “Nuevas reflexiones sobre la función de investigación de la Suprema Corte de Justicia a 33 años de distancia”, en Revista Iberoamericana de Derecho Pro-cesal Constitucional, número 6, México, Porrúa-IIDPC, 2006.
Cisneros Farías, Germán, Derecho sistemáti-co, México, Porrúa, 2005.
Cohen, Patricia, “A Writer’s Violent End, and His Activist Legacy”, publicado el 4 de mayo de 2009, New York Times, dispo-nible en línea en http://www.nytimes.com/2009/05/05/books/05wiwa.html?_r=1&scp=2&sq=Wiwa&st=cse
Concha Malo, Miguel, “Globalización neo-liberal y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, en Ricardo Méndez Silva, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Tomo II, México, IIJ-UNAM, 2008.
Concheiro, Antonio Alonso, “Los nuevos ac-tores en las relaciones internacionales del futuro”, en Miguel A. Covián González, La Cumbre del Milenio: ¿Hacia dónde van las Naciones Unidas?, México, SRE-IMR, 2000.
Cossío Díaz, José Ramón, “Constitutional Justice in Ibero-America: Social Influence and Human Rights”, en Mexican Law Re-view, Vol. II, Number 1, México, UNAM, Ju-lio-Diciembre 2009.
Costea, Doru, “60 ans et après… L’actualité de la déclaration universelle des droits de l’homme”, en Revue Droits Fondamentaux, n° 7, París, CRDH-Université Paris II Pan-théon-Assas, enero 2008-diciembre 2009, p. 2, disponible en línea en http://www.droits-fondamentaux.org
Crawford, James, The Creation of States in In-ternational Law, Oxford, Oxford University Press, 2006.
____________, “The UN Human Rights Trea-ty System: A System in Crisis?”, en Philip Alston y James Crawford, The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring, Cam-bridge, Cambridge University Press, 2000.
Dager, Arturo A., Limits to National Jurisdic-tion: Documents and Judicial Resolutions on the Alvarez Machain case, México, SRE, 1993.
De Vega García, Pedro, La eficacia frente a particulares de los derechos fundamen-tales (La problemática de la Drittwirkung der Grundrechte), en Miguel Carbonell, Derechos fundamentales y Estado. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002.
Decaux, Emmanuel, “Justice et Droits de l’Homme”, en Revue Droits Fondamentaux, n° 2, París, CRDH-Université Paris II Pan-théon-Assas, enero-diciembre 2002, p. 78, disponible en línea en http://www.droits-fondamentaux.org.
Del Vecchio, Giorgio, Philosophie du Droit, París, Dalloz, 2004.
Díaz Müller, Luis T., “Derechos sociales y de-recho al desarrollo: nuevos enfoques”, en Ricardo Méndez-Silva, Derecho Internacio-nal de los Derechos Humanos. Culturas y Si-stemas Jurídicos Comparados, T. II, México, IIJ-UNAM, 2008.
Enríquez Rosas, José David, Derecho Inter-nacional Económico: instituciones y críticas contemporáneas, México, Porrúa, 2006.
Estrada Tanck, E. Dorothy, Régimen jurídico internacional de las empresas transnacio-nales en la esfera de los derechos humanos, México, Porrúa, 2005.
Etienne Llano, Alejandro, La protección de la persona humana en el derecho internacio-nal, México, Trillas, 1987.
Favoreu, Louis, “Quelques considérations sur les Droits de l’Homme”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, CIDH-UE, 1998.
Fernández, Eusebio, “Los derechos funda-mentales del hombre”, en Anuario de Dere-chos Humanos, Madrid, Universidad Com-plutense, 1981.
Fernández-Galiano, Antonio, Derecho Natu-ral. Introducción filosófica al Derecho, Ma-drid, Universidad Complutense, 1974.
Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, 2a ed., Madrid, Trotta, 2001.
Fix-Zamudio, Héctor, “El amparo mexicano como instrumento protector de los Dere-chos Humanos”, en Garantías jurisdicciona-les para la defensa de los derechos humanos en Iberoamérica, México, IIJ-UNAM, 1992.
____________, Justicia constitucional, om-budsman y derechos humanos, México, CNDH, 2001.
____________, “Los derechos humanos y su protección jurídica y procesal en Latinoa-mérica”, en Diego Valadés y Rodrigo Gu-tiérrez Rivas, Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Consti-tucional, Tomo III, México, IIJ-UNAM, 2001.
____________, México y la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos, México, CNDH, 1998.
____________, y Salvador Valencia Car-mona, Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrúa, 2005.
Franck, Thomas M., “Are Human Rights Uni-versal?”, en Foreign Affairs, Vol. 80, No. 1, Tampa, 2001.
____________, The Empowered Self: Law and Society in the Age of Individualism, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 258.
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N

García Becerra, José Antonio, Teoría de los derechos humanos, Culiacán, UAS, 1991.
García Ramírez, Sergio, “Admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Héctor Fix-Zamudio, México y las de-claraciones de derechos humanos, México, CIDH/IIJ-UNAM, 1999.
____________, “Admisión de la competen-cia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Re-cepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la com-petencia contenciosa de la Corte Interameri-cana, México, IIJ-UNAM/SRE/CIDH, 2009.
____________, y Mireya Castañeda Hernán-dez, Recepción nacional del derecho inter-nacional de los derechos humanos y ad-misión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México, IIJ-UNAM/SRE/CIDH, 2009.
____________, y Mauricio Iván Del Toro Huerta, “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Sergio García Ramírez, La jurisprudencia de la Corte Inter-americana de Derechos Humanos, México, IIJ-UNAM, 2001.
García Robles, Alfonso, El mundo de la post-guerra. De la Carta del Atlántico a la Confer-encia de San Francisco, México, SEP, 1946.
Gómez Camacho, Juan José, “Presentación de las Memorias del Seminario La armonización de los tratados internacionales de derechos humanos en México”, en La armonización de los tratados internacionales de derechos hu-manos en México, México, SRE-UE, 2005.
Gómez-Pérez, Mara, “La protección interna-cional de los derechos humanos y la so-beranía nacional”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Montevi-deo, Konrad-Adenauer-Siftung, 2002.
Gómez-Robledo, Antonio, El ius cogens inter-nacional. Estudio histórico-crítico, México, IIJ-UNAM, 2003.
Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, “Natu-raleza de los Derechos Humanos y su
validez en derecho internacional consue-tudinario”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, CIDH-UE, 1998.
____________, Temas Selectos de Derecho Internacional, México, IIJ-UNAM, 2003.
Gómez-Robledo Verduzco, Juan Manuel, “La implementación del derecho inter-nacional de los derechos humanos en el derecho interno: una tarea pendiente”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México, IIJ-UNAM/SRE/CIDH, 2009.
Gómez Sánchez, Yolanda, “El derecho de autodeterminación física como derecho de cuarta generación”, en Ingrid Brena Sesma, Panorama internacional en salud y derecho. Culturas y sistemas jurídicos com-parados, México, IIJ-UNAM, 2007.
Graham, James A., Control convencional vía amparo, publicado el 20 de mayo de 2009, disponible en línea en http://adi-udem.blogspot.com/2009/05/control-conven-cional-via-amparo.html
____________, La deslocalización creciente de los litigios en materia de inversiones a través del arbitraje internacional, di-sponible en línea en http:// amedip.org/pdf/james_graham.pdf.
____________, Los extranjeros condenados a muerte en los Estados Unidos de América y sus derechos consulares, Monterrey, UDEM, 2006.
____________, “México, Derechos humanos y Derecho internacional”, en Derecho, Ética y Política a Inicios del Siglo XXI. Memorias del I Coloquio Internacional sobre Derecho, Ética y Política, Monterrey, IIJ-UANL, 2006.
Granados Chapa, Miguel Ángel, “Atole con el dedo”, periódico El Norte, Enero 21, 2010, disponible en línea en http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documen-tos/DocumentoImpresa.aspx
Guastini, Riccardo, Estudios de teoría consti-tucional, México, Fontamara, 2003.
Heller, Claude, “Los derechos humanos en la
S s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o

55
55
Organización de los Estados Americanos”, en Revista Mexicana de Política Exterior, número 55-56, México, Secretaría de Relaciones Exte-riores-Instituto Matías Romero, 1999.
Hernández Cruz, Armando, Los derechos económicos, sociales y culturales y su justi-ciabilidad en el derecho mexicano, México, IIJ-UNAM, 2010.
Kamminga, Menno T., Corporate Obligations under International Law, presentado ante la OACNUDH, Maastricht, 2004.
_________________, “Holding Multination-al Corporations Accountable for Human Rights Abuses: A Challenge for the EC”, en Philip Alston, et al., The EU and Human Rights, United Kingdom, Oxford University Press, 1999.
Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, México, UNAM, 1995.
____________, Teoría Pura del Derecho, México, UNAM, 1982.
Kunicka-Michalska, Barbara, “Derecho al me-dio ambiente como el derecho humano de la tercera generación”, en Jurídica, Anu-ario del Departamento de Derecho de la Uni-versidad Iberoamericana, Núm. 22, México, Universidad Iberoamericana, 1993.
Londoño Lázaro, María Carmelina, “El prin-cipio de legalidad y el control de con-vencionalidad de las leyes: Confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XLIII, núm. 128, mayo-agosto de 2010.
López Sánchez, Rogelio, “Una revisión de los derechos fundamentales ante el nuevo or-den mundial”, en Rafael Aguilera Portales et al. (Coord.), Derecho, ética y política a inicios del siglo XXI. Memorias del I Coloquio Internacional de Derecho, Ética y Política, Monterrey, IIJ-UANL, 2006.
Maslow, Abraham et al., “A Theory of Human Motivation”, en Psychological Review, Vol. 50, Washington, 1943.
Mcdougal, Myres, Harold Lasswell y Lung-Chu Chen, Human Rights and World Public Order: The Basic Policies of an International
Law of Human Dignity, New Haven, Yale University Press, 1980.
Mondragón Reyes, Salvador, Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Porrúa, 2007.
Mouawad, Jad, “Shell to Pay $15.5 Million to Settle Nigerian Case”, publicado el 8 de junio de 2009 (New York Times), di-sponible en línea en http://www.nytimes.com/2009/06/09/business/global/09shell.html?scp=6&sq=Wiwa&st=cse
Muchlinski Peter, “Human Rights and Multi-nationals: is there a problem?”, en Interna-tional Affairs, Vol. 77, Issue 1, United King-dom, Chatham House, 2001.
____________, “The Development of Hu-man Rights Responsibilities for Multina-tional Enterprises”, en Rory Sullivan, Busi-ness and Human Rights: Dilemmas and Solutions, Sheffield, Greenleaf Publishing Limited, 2003.
Nogueira Alcalá, Humberto, Teoría y dog-mática de los derechos fundamentales, México, IIJ-UNAM, 2003.
Núñez Torres, Michael, La capacidad legisla-tiva del gobierno desde el concepto de insti-tución: El paradigma de Venezuela y España, Monterrey, Porrúa, 2006.
O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Bogotá, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-manos, 2004.
Ong, David M., “Locating the ‘environment’ within corporate social responsibility: continuing problems of legal definition and representation”, en Nina Boeger, Rachel Murray y Charlotte Villiers, Per-spectives on Corporate Social Responsibil-ity, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
Oñate Laborde, Alfonso, “La recepción del derecho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción nacional
del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México, IIJ-UNAM/SRE/CIDH, 2009.
Orozco Henríquez, Jesús y Juan Carlos Silva Adaya, Los derechos humanos de los mexi-canos, México, CNDH, 2002.
Pacheco Gómez, Máximo, “El concepto de derechos fundamentales de la persona humana”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, CIDH-UE, 1998.
Peces-Barba, Gregorio, “La universalidad de los derechos humanos”, en Rafael Nieto Navia, La Corte y el sistema americano de Derechos Humanos, San José, Corte IDH, 1994.
Pérez Luño, Antonio, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 2001.
____________, Trayectorias contemporáneas de la Filosofía y Teoría del Derecho, 4a ed., Lima, Palestra, 2005.
Pinto, Mónica, “El principio pro homine. Cri-terios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y So-ciales, 1997.
Prado Maillard, José Luis, Hacia un nuevo constitucionalismo, México, Porrúa, 2006.
Prats, Eduardo Jorge, “El sistema de los derechos fundamentales en la reforma constitucional”, en Acceso a la justicia, pro-ceso penal y sistema de garantías. Contenti-vo de una recopilación de las ponencias del II Congreso Nacional de la Defensa Pública en torno a la participación del Dr. Luigi Fer-rajoli, Santo Domingo, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 2009.
____________, “La economía mundial y los derechos humanos emergentes”, en Re-vista Global, Vol. 6, No. 27, Santo Domingo, Funglode, Marzo/Abril 2009.
Prieto Sanchís, Luis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, en Miguel Carbonell, Juan A. Cruz Parcero y
Separata: d E l P E r i ó d i c o o f i c i a l d E l E s ta d o d E N u E v o l E ó N

Rodolfo Vázquez, Derechos sociales y derechos de las minorías, México, IIJ-UNAM, 2000.
Rawls, John, El derecho de gentes y Una revisión de la idea de razón pública, Trad. Hernando Valencia Villa, Barcelona, Paidós, 2001.
____________, “El derecho de gentes”, en Ste-phen Shute y Susan Hurley, De los derechos humanos, Madrid, Trotta, 1998.
Rey Cantor, Ernesto y María Carolina Rodríguez Ruiz, Las generaciones de los derechos huma-nos, 4a ed., Bogotá, Universidad Libre, 2006.
Sáchica, Luis Carlos, Constitucionalismo mes-tizo, México, IIJ-UNAM, 2002.
Salgado Pesantes, Hernán, “Las reservas en los tratados de Derechos Humanos”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1, San José, CIDH-UE, 1998.
Sánchez-Cordero Grossmann, Jorge E., Pro-moting Human Rights as an International Pol-icy for World Peace, en Mexican Law Review, Vol. 1, Number 2, México, UNAM, 2009.
Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Méxi-co, Porrúa, 1981.
____________, El derecho de gentes y la orga-nización internacional en los umbrales del si-glo XXI, México, FCE-UNAM, 1995.
Shaw, Malcolm N., International Law, Fifth Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
Sinden, Amy, “The Power of Rights: Impos-ing Human Rights Duties on Transnational Corporations for Environmental Harms”, en Doreen Mcbarnet, Aurora Voiculescu y Tom Campbell, The New Corporate Accountability: Corporate Social Responsibility and the Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
Sorkin, Andrew Ross, “Liability Questions Loom for BP and Ex-Partners”, publicado el 25 de junio de 2010 en DealBook, New York Times, disponible en línea en http://dealbook.blogs.nytimes.com/2010/06/25/liability-questions-loom-for-bp-and-ex-partners/?scp=9&sq=BP&st=cs
Stiglitz, Joseph, El malestar en la globalización, México, Punto de Lectura, 2002.
Tomuschat, Christian, “The Responsibility of
Other Entities: Private Individuals”, en James Crawford, Alain Pellet y Simon Olleson, The Law of International Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2010.
Tredinnick Abasto, Felipe, “Derecho Internacio-nal de los Derechos Humanos: su aplicación directa”, en Anuario de Derecho Constitucio-nal Latinoamericano, Montevideo, Konrad-Adenauer-Siftung, 2002.
Truyol y Serra, Antonio, Los derechos humanos, Madrid, Tecnos, 1984.
Tunkin, Grigory Ivanovich, Theory of Interna-tional Law, London, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 1974.
Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucio-nal mexicano a fin de siglo, México, Porrúa, 1995.
Vidal León, Christian Manelic, “El derecho al medio ambiente sano y su evolución in-ternacional: logros y retos”, en Sexto certa-men de ensayo sobre derechos humanos: El derecho humano a un medio ambiente sano, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2003.
Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, México, Porrúa, 2005.
Vitta, Edoardo, “Aspectos varios de la protec-ción internacional de los Derechos Huma-nos”, en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 13, México, 1982.
Vivanco, José Miguel, “Experiencias positivas y obstáculos para armonizar la legislación de derechos humanos en América Latina”, en La armonización de los tratados interna-cionales de derechos humanos en México, México, SRE-UE, 2005.
Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, “El juicio de amparo en el contexto del Derecho Proc-esal Constitucional”, en Germán Cisneros Farías, Derecho Procesal Constitucional: Colo-quio Internacional, Monterrey, Facultad de Derecho y Criminología-UANL, 2004.
Zavala de Alba, Luis Eduardo, “Los derechos fundamentales ante el (neo)constituciona-lismo”, en Pedro Torres Estrada, Neoconsti-tucionalismo y Estado de Derecho, México, ITESM-Limusa, 2006.
s E c r E t a r Í a G E N E r a l d E G o B i E r N o