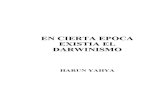Darwinismo Miranda
-
Upload
natalia-cecilia-merlino -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
Transcript of Darwinismo Miranda
Recepcin de la "fantasa cientfica" Darwinianaen la Argentina decimonnica(La teora evolucionista en discursos literarios y parlamentarios)
Marisa Adriana Miranda*
* IIB-INTECH (CONICET), UNSAM y Universidad Nacional de La Plata. E.mail:[email protected]
Para estudiar el ingreso del evolucionismo ala Argentinaen mbitos no estrictamente cientficos -o al menos, no cientfico especficos, es decir, sin vinculacin directa con las Ciencias Naturales-, corresponde analizar dos hitos significativos: por un lado, la "obrita"Dos partidos en lucha(HOLMBERG, 1875), escrito ficcional del joven mdico -a la postre convertido en naturalista- Eduardo Ladislao Holmberg, as calificada por Pags Larraya, su eximio comentarista, quien entiende que ha sido compuesta "con un sentido ajeno a rigores narrativos y a toda exigencia capaz de limitar la espontaneidad de una imaginacin frtil como la suya"(PAGS LARRAYA, 1957). Por otro, la primera seal de su recepcin en mbitos jurdicos: el debate parlamentario de la Ley 1420 sobre educacin primaria.
En ambos casos, se demostrar en estas pginas la interpretacin simplificada de la teora darwiniana, hasta pretender reducirla a la descendencia o no del hombre del mono; siendo destacable, a su vez, la impronta spenceriana -implcita o explcita- en el ingreso de dicha teora al campo social.
Cabe sealar, asimismo, que la recepcin del darwinismo en mbitos cultos de la Argentina decimonnica, ha sido imaginada por el joven Holmberg como una contienda poltica -y hasta dogmtica-, que vino a desvirtuar -por una parte- la naturaleza de la teora -aplicable exclusivamente a lo biolgico, segn el mismo Darwin-, y a contrariar -por otra- el carcter antidogmtico de cualquier pretensa doctrina cientfica.
Miguel Can reflexionando sobre esta obra lleg a ofrecer el sacrificio de su dignidad "aceptando la disgustante teora de Darwin sobre la transformacin de las especies" con tal de lograr la resurreccin -casi bblica- de la "sensitiva" holmbergiana; destacando que se sinti orgulloso al ver que "un joven como nosotros se agita en el campo de la ciencia, fcil y libremente, hasta el punto de basar en axiomas cientficos las fantasas de su espritu" (CAN, 1939).
Efectivamente, Holmberg imagin, enDos partidos en lucha(1), la existencia de un fervor ciudadano respecto a la dilucidacin de la polmica cientfica entre los ms fuertes paradigmas naturalistas de la historia: el consolidado -fijista y sostenedor de la inmutabilidad de las especies a travs del tiempo- y el emergente -evolucionista-; no obstante reconocer explcitamente siete aos despus que "somos un pueblo que recin comienza a penetrar los secretos naturales"(HOLMBERG, 1882 a). Sin embargo, esta recepcin social de un debate especfico, parece un argumento extremadamente artificial elegido por el autor, puesto que -como es lgico suponer- la polmica cientfica estaba limitada a los estrictsimos mbitos en los cuales la ciencia tena cabida, sindole ajena a las multitudes, que -en la construccin literaria del joven mdico- poblaron el Teatro Coln los das del Congreso Cientfico convocado para resolver, a la manera de un verdaderomeetingpoltico, la magna cuestin del origen del hombre (2).
Si se pretende entender la idealizacin de Holmberg respecto a la masificacin de un debate cientfico como vinculado a la necesidad social de "creer" o "no creer" lo que ste dice, se traslada peligrosamente ladoxaa laepisteme, llevndose asimismo a categora dogmtica un principio cientfico. Efectivamente, en religin se cree o no se cree; en ciencia se racionaliza, se demuestra. Sabido es que todo conocimiento cientfico va ms all de la aceptacin o no -Congreso cientfico mediante- por parte de las multitudes, de una opinin ms o menos calificada.
Abona nuestra hiptesis sobre la recepcin tarda -y a veces desvirtuada- de las doctrinas evolucionistas -y en particular, las de Darwin- por los actores sociales no vinculados directamente con las ciencias de la naturaleza, la ausencia de debates vinculados a la cuestin en las diversas leyes agrarias sancionadas hasta entrado el siglo XX. En este sentido, por ejemplo en el debate de la Ley 2384 (el 16 de octubre de 1888), de lucha contra la filoxera, los diputados cuestionaron la no indemnizacin al propietario de cepas atacadas por esta enfermedad que se destruyeran; no existiendo discusin sobre las caractersticas de la enfermedad ni sobre el modo de combatirla. En oportunidad de la sancin de la Ley 2793, que propiciaba una campaa contra la langosta, y fuera redactada en base a un proyecto enviado al Senado el 20 de agosto de 1891 por Carlos Pellegrini y Jos Zapata y tratado en ese cuerpo dos das despus, y aprobado sobre tablas en Diputados, tampoco existi debate vinculado con las nuevas teoras emergentes en las Ciencias Naturales.
Respecto a la Ley 3490 (3), de lucha contra la langosta, que tambin desconoci un fluido canal relacional entre Ciencias Naturales-Ciencias Humanas, el debate en Diputados el da 7 de julio de 1897, se centr en los graves perjuicios econmicos que causaba a Santa Fe la invasin de la langosta (4).
La conocida y an hoy vigente Ley 3959 (5), de Sanidad Animal, se trabaj a partir de la sesin de Diputados del 25 de junio de 1900 y gracias a un Proyecto presentado por el diputado por Buenos Aires Ezequiel Ramos Mexa, hacindose igualmente caso omiso del debate cientfico en boga; observndose una cierta tendencia de determinismo "fijista" en la sesin del 13 de julio en la que Salas (6) dijo: "...Es una ley natural que del dbil nace el dbil, que del hombre nace el hombre y que de la tmida paloma no nace el cndor trepador de los Andes...".
A su vez, en la sesin del 18 del mismo mes, el Diputado por Tucumn, Alberto Soldati sentenci que el sistema federal de gobierno "existe en la naturaleza misma", puesto que todos los seres organizados "son un modelo de sistema federal, dentro de la sujecin respectiva de sus rganos y tejidos, tanto en los vegetales como en los animales, para formar un todo que constituye su individualidad y los distingue de los dems del mismo gnero. Existe una autonoma, un poder soberano, en cada rgano, en cada tejido, en cada clula de que resulta la admirable armona del ser..."; previniendo Pedro T. Sanchez (7) sobre "...El peligro que habra de que dependiera ese poder de polica nicamente del criterio cientfico, naturalista o veterinario del gobierno nacional..."
Tampoco existieron referencias explcitas o implcitas al tema en cuestin en los debates parlamentarios de la Ley 4863 (Sanidad Vegetal, ao 1905), excepto la reflexin del Diputado por el distrito electoral de Buenos Aires, Andrnico Castro, quien, al hablar de la planta llamadacuscuta, dijo: "...La cuscuta, seor presidente, no es propiamente una planta parasitaria; es una planta que ms vive del aire y que ni siquiera tiene races... porque todo lo que es malo en la tierra tiene dentro de s mismo el germen de la muerte! Tan sabias son las leyes de la naturaleza! Lo mismo que sucede en el reino animal, ocurre en el reino vegetal..." "...Repito: no existe ese peligro; es puramente imaginario..."
Menos an se intent reflexionar sobre la temtica en el debate del proyecto presentado por Eliseo Cantn (Diputado por el distrito electoral Capital) a comienzos de agosto de 1908, mediante el cual se propuso el otorgamiento de un premio a quien "descubra el procedimiento ms eficaz y econmico para destruir la plaga del Diaspis Pentgona" (enfermedad que ataca a los frutales y a otros rboles); siendo observable alguna vinculacin poder poltico-conocimiento cientfico en las palabras del Senador por La Rioja, Lenidas Carreo, quien en la sesin del 22 de agosto de 1908 dijo que el premio tena por objeto estimular a las personas que se dedican a esta clase de estudios cientficos, a buscar la solucin de este problema, siendo muy probable que de esta manera "se llegue a premiar las investigaciones de algn fitopatlogo", dado que "ya se estn haciendo estudios sobre la vacunacin de plantas con el mismo fin y en la misma forma en que se hace en la especie humana, tratando de inmunizar a las plantas como se inmuniza a las personas contra ciertas enfermedades infecciosas..."
La introduccin de la tensin fijismo-evolucionismo surge -casi serendipiamente- recin en los debates parlamentarios de una ley de educacin, la Ley 1420 y vinculado a la cuestin -tangencial- de la enseanza laica, a la cual se le atribua el mismo mote de "atea" que a las teoras evolucionistas (8) (MONTSERRAT, 1972).
Consecuentemente, la aceptacin o rechazo de las teoras evolucionistas en la Argentina de fin de siglo, se entronca en los cuestionamientos generados a partir de la incompatibilidad de las nuevas doctrinas con el dogma catlico y la tradicin diluviana, ms que en una clara discusin de sus postulados cientficos.
Comenzaron, entonces, a identificarse claramente dos posiciones que buscaban sendos fundamentos cientficos para consolidar su legitimacin social. El fijismo creacionista, por una parte, fiel a su tradicin diluviana, prosigui considerando la inmutabilidad de las especies -y la imprescindible negacin de cualquier progreso intraespecfico- como su paradigma principal. El evolucionismo, por otra, con Spencer y Darwin como sus representantes ms prominentes difundidos por entonces, vino a introducir la idea de cambio, de modificacin, de adaptacin de los seres vivos; atributos stos que implican la negacin de cualquier postulado que incluya su fijeza a travs de los tiempos.
El fijismo, por ende, fue la doctrina oficial de los sectores vinculados estrechamente a los mbitos eclesisticos; el evolucionismo, en cambio, si bien no invalidaba el relato bblico -que tambin poda ser considerado en sentido metafrico-, qued identificado con sectores laicos y contestatarios del orden monacal.
Desde la recepcin local del evolucionismo se pens que la doctrina de la fijeza de las especies era contraria a toda verdad cientfica porque ciencia y religin no podan ir juntas. En este sentido, en el discurso, ledo por Holmberg, con motivo de la muerte de Darwin, en el Teatro Nacional de Buenos Aires, el da 19 de Mayo de 1882, en presencia de tres mil personas (9) (DIARIO "EL NACIONAL", 27/05/1882), reunidas por la invitacin del Crculo Mdico Argentino (10), el devenido naturalista dijo:
"Exponer una doctrina cientfica, no es atacar a nadie en sus creencias, porque ciencia y religin significan una dualidad perfecta y aislada. Por qu no ha de tener el pueblo religin, si ella basta para consolarle en sus penas; si ella le da esperanzas, a falta de ciencia y fortaleza? Pero sostener que la religin y ciencia puedan marchar unidas...jams! No se comprende una religin cientfica, ni menos una ciencia religiosa. Y sin embargo, un sentimiento cristiano nos rene aqu: el profundo sentimiento de la tolerancia. Ella ha dictado estas pginas, y la libertad sirvi de antorcha. Y no creais que esa libertad es un fantasma. La nacin que hoy puede tributar pblicamente este homenage (sic) a Darwin es una nacin libre. En los pueblos esclavos no se conoce el nombre de Darwin. El da en que las doctrinas de Darwin se enseen en las escuelas rusas, los emperadores habrn garantido su cuerpo de las bombas del nihilismo." (HOLMBERG, 1882 a)
Entonces, rechazada la autoridad mosaica, como "insuficiente para explicar el origen de las plantas y de los animales", era menester indagar, comparando la esencia de las formas,
"cules haban sido los agentes naturales que intervinieran en su creacin, y por lo mismo, operando las fuerzas ciegas de la Naturaleza, cmo se haban modificado, en la sucesin de los siglos, hasta presentar los organismos superiores. La doctrina genealgica o de la descendencia, del encadenamiento, de la evolucin regular, apareci en el escenario cientfico como un rayo que iluminaba el oscuro problema". (HOLMBERG, 1882 a)
No obstante, enDos partidos en lucha, Holmberg tambin idealiz la aceptacin de la tesis darwiniana -teora a la que Burmeister (11) llam, despectivamente, "fantasa cientfica", subttulo, por otra parte, del libro que estamos comentando- desde una perspectiva ms vinculada con las creencias que con las demostraciones empricas tan requeridas por los positivistas de entonces. Si no, cmo explicar el desenlace del texto, en el cual la sola diseccin de un ejemplar de Akka (supuesto eslabn en la cadena hombre-mono) bast para que los rabianistas (conservadores antitransformistas) aceptaran su derrota (12, 13).
La masificacin de la cuestin cientfica concebida por Holmberg permite poner en valor la real dimensin de los planteos evolucionistas, los que, al hablar del origen y del fin, mediados por la lucha por la vida, exceden con creces el marco de hiptesis meramente naturalistas para conformar una nueva ideologa cuyos efectos irn ms all de su mbito de enunciacin. Y as lo explicita el autor, cuando pone en boca de Griffritz (14): "Voy a decirle a Ud. (se refiere a Kaillitz) la verdad... Sirvo una doctrina cientfica: el Darwinismo. Tarde o temprano llegar a ser una doctrina poltica, y necesito cierto misterio en mi conducta. No me pregunte Ud. ms, pues me vera en el caso de negarle una respuesta" (HOLMBERG, 1875).
Si el debate desbordaba el marco estrictamente cientfico para penetrar en la forma de vida de una sociedad y las diversas facetas de la vida de los hombres, parece razonable concebir un congreso multitudinario, ante la presencia de legos, semejante a una disputa entre dos luchadores, a quienes el jurado que dirima la contienda deba rendir cuentas al pblico que ha sido testigo del evento. En este sentido, se advierte que
"Como los colores de los partidos polticos se haban fundido en el celeste y blanco de la unidad nacional despus de resolverse las luchas electorales con el casi nombramiento del nuevo presidente de la Repblica, el pueblo, que slo se considera satisfecho cuando hay lucha como consecuencia de la diversidad de ideas sobre un punto cualquiera, resolvi adoptar una resolucin suprema.
Con este motivo, algunos cabecillas se reunieron en una casa particular de todos ellos, el 28 de Mayo de 1874, y resolvieron convocar al pueblo a unmeetingque deba de celebrarse el 5 de Junio prximo en la Plaza Victoria a las 12 en punto del da." (HOLMBERG, 1875)
Exclamando un orador desconocido:
"...en tanto que la Europa se ajita (sic) en el torbellino de las guerras exteriores y de las luchas cientficas internas, nosotros permanecemos gozando de la tranquilidad y de la paz.....La lucha que va a comenzar, no es de aquellas en que se derrama la sangre de los hermanos (Guerra sin sangre!exclama el pblico) es una lucha intelectual en la que vosotros, vosotros cuya ilustracin, cuyo talento, cuyas nobles intenciones van a depositarse en la urna sagrada de la patria (A votar! A votar!) No! No! Ahora no se trata de votar (Pues que se trate!). Una noble contienda ha surgido radiante de la vieja Europa. Dos hombres se disputan el slio de la gloria. Dos partidos luchan encarnizados por vencer en el combate de las ideas (Nada ms que en ese? Qu zonzos!)." (HOLMBERG, 1875)
Explic Kaillitz que al disolverse elmeeting"ya se haban formado dos bandos que no eran sino la consecuencia ljica (sic) de los discursos que pronunciaron los seores que tomaron la palabra". Los Darwinistas -prosigue- admitan la mutabilidad de la especie, es decir que un animal como el mono, poda, por los medios especiales que lo rodearan, "perfeccionar paulatinamente su organismo, aumentando el ngulo facial por la elevacin vertical de la frente, como tambin la complicacin de las circunvoluciones cerebrales; el pulgar del pie dejar de ser opuesto a los dems dedos; -en una palabra, alterar sus caracteres orgnicos y convertirse en hombre con todos sus atributos". Los Rabianistas, por el contrario, "no admitan ninguno de estos hechos. El mono sera siempre mono, sin que causa alguna geolgica o climatolgica pudiera alterar sus diferencias genricas y diagnsticas" (HOLMBERG, 1875).
Sin embargo, entre los aspectos ms llamativos deDos partidos... se encuentran la inexistencia de una discusin profunda sobre los principios del evolucionismo, y la pretensin de su adopcin -o rechazo- en forma dogmtica.
Respecto al primero, es decir a la simplificacin de las hiptesis evolucionistas que llevan a la enunciacin de la teora darwiniana por la exclusiva supuesta descendencia del hombre, la misma queda explicitada en un momento de la ficcin, cuando a Kaillitz le es presentado don Pascasio Grifrritz, y se suscita el siguiente dilogo:
"...Puede haber algo ms sencillo que el descender de monos?-No tan sencillo, seor Grifritz.-Para m es una cuestin muy simple, y he llegado a modificar la teora de Darwin. Lo que no concibo es que haya gente que no crea en nuestro gnesis verdadero, esto es, que el mono, por ejemplo el gorila, no sea una degeneracin perfeccionada del cinocfalo, este del protopiteco, el que a su vez lo ser de uno menos perfecto; -y el hombre, a la inversa, descienda de las generaciones perfeccionadas del gorila" (HOLMBERG, 1875).
A su vez, al iniciarse el Congreso, "El Presidente se puso de pi y adelantando algunos pasos, dijo con voz suficiente para que todos oyeran:
"...........Los seores aqu presentes....me han hecho el alto honor de elejirme (sic) Presidente provisorio, con el nico objeto de organizar esta serie de conferencias, cuyo resultado, como saben VV. bien, ser: si descendemos de monos, o si debemos creer, como pretenden algunos, que somos resultado de generaciones espontneas de las pocas, y particulares de cada especie" (HOLMBERG, 1875).
Los aspectos dogmticos, por su parte, quedan de manifiesto toda vez que un congreso cientfico, al que acudiera masivamente la poblacin, que, por otra parte, tampoco saba bien de qu se trataba (15), no era -resulta indudable- el mbito propicio para poner a prueba doctrinas vinculadas a las ciencias experimentales.
Ahora bien, rescatando la influencia spenceriana (16) en la construccin de Holmberg, se advierte en sta la interpretacin evolutiva de las sociedades humanas -concepcin rechazada por el mismo Darwin-, en un sabroso dilogo entre Griffritz y Kaillitz:
"-No ha llegado an el momento para que un argentino publique obras cientficas.-Por qu no?-Por qu los argentinos no las leern?-Y eso qu importa? Las leern los europeos.-Soy mas patriota de lo que Ud. se figura. No est muy distante el da en que veamos en los catlogos de nuestras libreras surtidos inmensos de obras cientficas, y a nuestros compatriotas leerlas con la avidez con que se lee los boletines en poca de lucha electoral.-Por qu dice Ud. eso?-Porque cuando llegue ese da feliz, publicar mis obras y los que como yo vieron al nacer el sol americano, y respiraron el aire de la Pampa, vern levantarse un solcientfico, cuyos rayos iluminarn el ttulo de mis obras................-De manera que Ud. desea que cuando salga ese solcientficolos argentinos lean sus obras cientficas antes que los europeos?-Es lo que he dicho (HOLMBERG, 1875)."
La transpolacin de lo biolgico a lo social, emerge nuevamente al reflexionar sobre "las palabrasbandoypartido, (que) eran como una reliquia mal guardada, que manifestaba hasta qu punto se lleva entre nosotros la memoria de las luchas polticas" (HOLMBERG, 1875) (17); destacndose el concepto socio-evolutivo de Griffritz, quien afirma: "Y si es verdad que durante muchos siglos la ilustracin ha estado encadenada a la Europa, no lo es menos que en la Amrica se presienten ya los albores del Imperio del mundo. Y as de generacin en generacin, de raza en raza, se trasmite el dominio de la poca, por hechos que se eslabonan, por causas que se comprenden" (HOLMBERG, 1875).
La imaginaria disputa cientfica -ahora inmersa en el campo social (18)- parece haber sido recepcionada en la vida cotidiana y reflejada en los medios de entonces, quienes se habran enrolado en una u otra postura. As las cosas, el tema de los peinados de las damas surgi como elemento diferenciador de la ideologa cientfica de quienes lo portaban:
"En la noche del 21 de Junio de 1874,.....salimos a dar una vuelta y nos mir sobremanera una observacin que hicimos, y fue que examinar los tocados de las seoras y seoritas que recorran las calles, todas llevaban la pamela o la gorra de tres diferentes maneras" (19).
A su vez, la prensa bonaerense "estaba dividida en dos bandos: Darwinistas y Rabianistas... Un diario neutral y conciliador se felicit altamente en el nmero del 20 de Junio de que al fin el periodismo hubiera desterrado los odiosos dicterios que en luchas anteriores se haban prodigado los partidos polticos. "Es altamente honroso para la prensa de Buenos Aires" dijo, "que en una cuestin que afecta tan vivamente los intereses cientficos de la humanidad, se haya empleado el lenguaje digno y elevado que corresponde a este gnero de luchas en las que solo debe imperar la conviccin y el desinters bien entendido de la opinin cientfica"" (HOLMBERG, 1875).
El Congreso convocado era, entonces, la oportunidad esperada para que el pueblo argentino aprehendiera una teora cientfica a travs de su insercin en la vida cotidiana. Y ello, porque la explicacin ms realista de los planteos holmbergianos radicaba en que el inters de la poblacin en un encuentro que abordara temas especficos y, en muchos casos, inaccesibles a la generalidad de los concurrentes; infirindose que la disputa poltica utilizada recursivamente por el autor, no hace ms que acercarnos a una disputa latente, que el evolucionismo vena a excitar: religin o laicicidad (20).
Al respecto, se destacan las palabras de Paleoltez cuando expres:
"...el Rabianismo y el Darwinismo son dos teoras diametralmente opuestas que se disputan hoy el dominio de las ideas. La primera es exacta como las matemticas, profunda como la metafsica, segura como la senda del bien, y sagrada para algunos por cuanto no rechaza la narracin Mosaica, es decir, la que sostiene que descendemos debarro sucio, lo que es ms noble que descender de monos. Alhaga (sic) todos los espritus por cuanto es la expresin de la verdad; rechaza toda ficcin por cuanto es matemtica; y si me es permitida la expresin, es como la fotografa de la Naturaleza. Los sabios profundos, los que no somos poetas, admitimos y sostenemos el Rabianismo" (HOLMBERG, 1875);
adicionndole los siguientes cuestionamientos:
"Estamos acaso descontentos de ser hombres, de admitir, por metafrico que ello sea, la existencia real de Adan y sobre todo de Eva, para ir a buscar en un cinocfalo o en un protopiteco los elementos perfectibles de nuestro organismo?....Acaso la teora de Darwin es una degeneracin del espritu humano? No quiero creerlo, seores; pero si creo que en un arrebato potico Mister Darwin se ha permitido producirla...Dnde estn esos eslabones que unen el mono con el hombre? Dnde?.....Los microcfalos no son un eslabn entre el hombre y el mono, sino una degeneracin del hombre. Pertenecen a la serie descendente, no a la ascendente. No son monos perfeccionados, son hombres degenerados......Los Rabianistas, a la manera de Cuvier, inventariamos la Naturaleza, estudiando sus mas mnimos detalles; los Darwinistas, a la manera de Geoffroy St- Hilaire, prescinden del detalle para lanzarse en generalidades que no comprenden y que semejantes a castillos en el aire, fluctuan como el elemento que los sostiene" (HOLMBERG, 1875).
El monlogo de Griffritz resume, estupendamente, la verdadera relevancia de la cuestin:
"Si por el contrario triunfamos los Darwinistas, como es de esperar, pues para eso represento el partido en Buenos Aires, -si triunfan los Darwinistas, deca, es incuestionable que tiene que alterarse por completo la norma social, y, o estalla una revolucin filosfica de una trascendencia incalculable, o llega la indiferencia hasta el extremo de no saber apreciar la influencia de una doctrina cientfica en la marcha de la sociedad" (HOLMBERG, 1875).
* * * * *
Independientemente del triunfo o la derrota de los darwinistas en la lucha imaginada por Holmberg, lo cierto es que la disputa por la ruptura del paradigma inclusivo del "error antropocntrico" (21) detectado por el autor se visualiza claramente -ahora en el plano de la realidad- en los debates parlamentarios llevados a cabo en la Argentina al momento de discutirse el texto de la que sera la Ley 1420, durante 1883 y 1884.
En ellos se polemiz sobre la "enseanza laica-enseanza libre", subyaciendo en el primer trmino de la discusin la adopcin o el rechazo de las teoras evolucionistas. Esta polmica ya se haba manifestado, entre otras oportunidades, en el Congreso Pedaggico de 1882 y provoc en la Argentina -al decir de Hebe Clementi- "verdaderas ordalas" a partir del problema centrado en la necesidad de "ensear ciencia en lugar de teologa" (CLEMENTI, 1982).
Efectivamente, en vsperas de la Exposicin Continental de la Industria que deba realizarse en la flamante Capital, y por sugestin de Sarmiento, el Poder Ejecutivo Nacional convoc un "Congreso de profesores y personas competentes para tratar en conferencias y en discusiones pedaggicas, cuestiones relativas a la enseanza y a la educacin popular, con el objeto de impulsarla y mejorarla" mediante el Superior Decreto de fecha 2 de diciembre de 1881.
Mediante este cuerpo legal se dispuso que el referido Congreso se deba ocupar de los "sistemas y mtodos de enseanza, local y tren de escuelas, higiene escolar, cajas de ahorros escolares, montepo de profesores", entre otras causas relacionadas con la educacin comn (art. 2).
El mencionado Congreso, celebrado en abril de 1882 y coetneo a la muerte de Darwin, fue considerado un antecedente directo de la Ley 1420. En l hubieron una serie de Proyectos de Resolucin (22) en los que se introduce claramente la cuestin planteada. Por ejemplo, en el elaborado por el Inspector General de Educacin de la Provincia de Buenos Aires, Dr. D. Nicanor Larrain sobre el tema "Estudio de la legislacin vigente en materia de Educacin Comn y su reforma", se propuso, en su clusula cuarta, que "las escuelas del Estado deben ser esencialmente laicas: las creencias religiosas son del dominio privado"; tema ste que fue reiterado en el Proyecto de Resolucin elaborado por el Profesor del Colegio Nacional de la Provincia de Mendoza, Raoul Legout, sobre el tema "Cul es el mejor sistema de educacin, atenta nuestra aptitud intelectual, y las instituciones que nos rigen?". En sus considerando II, Legout remarca que "al dictarse la ley de Educacin Comn, el Legislador siente en ella, al lado de la Gratuidad y la Obligacin, que ya poseemos, el principio de la Laicidad, y el derecho de legtima defensa, la Inspeccin".
En el debate de la Ley 1420, esa suerte de "test de modernidad" que refiere Montserrat (MONTSERRAT, 1974), no faltaron voces que buscaron en la polmica cientfica argumentos para sus posiciones; creciendo notablemente la impronta polmica del darwinismo que, en poco menos de una dcada invadi diversos mbitos no especficos de nuestro pas, desde su "despertar novelstico" hasta la ahora comentada irrupcin parlamentaria (23).
En oportunidad de estos debates, el 13 de julio de 1883 intervino Eduardo Wilde, a la sazn ministro de Justicia, Culto e Instruccin Pblica, quien entenda que en la poca moderna ambos poderes estaban separados, a disgusto de la Iglesia, siendo esto precisamente lo que aseguraba la libertad de conciencia y de culto. A su vez, para el representante del Poder Ejecutivo haba contradicciones flagrantes entre la ciencia y la religin, debindose establecer sus relaciones sobre un plano justo, en el cual se reconocieran pero no se estorbaran (WEIMBERG, 1984, I).
A su vez, y ya identificando claramente enseanza laica con adopcin de las nuevas teoras cientficas evolucionistas, en la 3 Sesin Extraordinaria de la Cmara de Diputados, del 14 de julio de 1883 de la Cmara de Diputados, y en el marco del debate sobre instruccin religiosa en las escuelas, el Sr. Achval Rodriguez dijo:
"El sentimiento religioso... es el que sirve de base a todos los dems del corazn humano; el atributo fundamental de la inteligencia, es la facultad de la fe; la religin, as, es el ambiente en que se desenvuelven todos los dems sentimientos del corazn, todas las dems facultades del entendimiento; y la instruccin que se d al nio, si no ha de ser deficiente y desintegral, no puede dejar de estar empapada de la instruccin religiosa en la misma enseanza cientfica.El maestro dictar al nio nociones respecto del hombre. Pero, qu le dir del hombre si su enseanza cientfica ha de ser ajena a toda nocin religiosa?Cul ser el origen del hombre, segn el maestro? Qu dir del origen y formacin de la materia, si el maestro no puede trasmitir idea alguna religiosa a su discpulo?El nio preguntar al maestro, qu es el hombre; y el maestro no tendr ms contestacin que sta: el hombre es lo que veis; el hombre sois vos. Le ensear que tiene un espritu? Le ensear que es nada ms que un animal, o le dir que hay en l una sustancia espiritual?Al darle nociones de geologa, le dir lo que es la tierra; pero, sin apelar a la religin, podr decirle lo que es la Creacin? Le dir que el mundo sali de la nada, que sali de las manos de Dios, o que la materia es increada y eterna? Qu le dir?Pero si el maestro no tiene creencias religiosas, o ha de proceder como si no las tuviera; si se ha de mostrar extrao a estas verdades fundamentales, ensear inevitablemente a los nios el ms rudo materialismo.Qu dir de los destinos del hombre? Qu dir de su origen y formacin? Dir que segn la ciencia de Darwin somos monos convertidos en hombres, seres irracionales perfeccionados, que no tenemos mejor destino que cualquier otro ser de la escala inferior?Prescindiendo de toda nocin religiosa, podr ensear al nio que tenemos un espritu, que tenemos el soplo de Dios en nosotros y que tenemos un inmenso destino a que aspirar?Oh, no, seor Presidente! No puede el maestro dejar de tener una creencia religiosa inseparable de l, como inseparable de las ideas y nociones que al nio trasmita" (WEIMBERG, 1984, II).
En la misma sesin, y apelando al argumento de la autoridad de Mr. Gessler, Achval Rodriguez evoc sus palabras en cuanto afirmaba:
"... Yo me he ocupado muy seriamente de las ciencias naturales y puedo asegurar que a medida que he avanzado en ellas, mi creencia en Dios ha adquirido una fuerza mayor. Yo creo que ciertas ramas de las ciencias, particularmente la astronoma, llevan directamente a Dios. Es imposible que el astrnomo no se haga creyente. Es imposible, para m, que una ciencia destruya jams la religin. Mientras ms investigaciones he hecho, mientras ms he avanzado en los descubrimientos, ms me he convencido la grandeza de Dios..." (WEIMBERG, 1984, II).
* * * * *
Palabras finalesAnte la tensin creada en la sociedad tradicionalista, de impronta catlica, fundamentalmente debida a la prdida progresiva de poder y representatividad, y temerosa del avance de las corrientes liberales del pensamiento, surge una reaccin de aqullas, apreciada ya en las premonitorias palabras del "diluvianista" Jos Manuel Estrada, quien, en 1862 -y a slo tres aos de la publicacin de la polmica obra de Darwin, la que an no habra penetrado "en el ambiente intelectual porteo" (MONTSERRAT, 1972)-, planteaba claramente su oposicin a cualquier recepcin del evolucionismo cuando -ridiculizndolo- afirm:vosotros los que queris hacer al hombre un descendiente de una marsopla que se parte la cola, o de un mono acatarrado, que alarga la nariz.Montada sobre la biologa transformista, con marcada influencia -explcita- de la lnea darwiniana, e -implcita- de la hoy discutidsima traspolacin social intentada por Spencer, la ideologa progresista de la generacin del ochenta se hallaba fuertemente influenciada por las conclusiones de la biologa, ms que por los mtodos imperantes en la fsica o en la matemtica de entonces. En virtud de ello, se pretenda aplicar el modelo biolgico a la realidad histrico-social, lo que condujo a Holmberg, por ejemplo, a pensar en una gradacin -tambin evolucionista- de los seres humanos, llegando a sealar desde que
"Los hombres no son iguales. Desde el complicado cerebro del matemtico Gaus, hasta la forma rudimentaria del de un idiota de nacimiento, hay una cadena de eslabones, apenas diferentes, cuya supresin genera un abismo. Desde la forma divina de la Venus de Milo hasta el cuerpo del mono del Hotentote o del Akka del Africa Central quin se atrevera a suprimir la inmensa serie de eslabones conocidos? Es, pues, un error de raza" (HOLMBERG, 1882 a); hasta la afirmacin no menos cruda "En el reino de los animales tenemos al Indio" (HOLMBERG, 1882 a).
A partir de esta nocin evolucionista del progreso social, que intentaba aplicar a las agrupaciones humanas las hiptesis biolgicas explicativas del funcionamiento orgnico, surgieron fortsimos cuestionamientos a la posicin de la Iglesia, no slo por la consabida tesis creacionista, que implicaba cualquier negativa a la evolucin de las especies, sino tambin, por su intromisin en las cuestiones civiles. Entre stas se destaca, la reaccin virulenta originada en oportunidad del debate parlamentario de la Ley 1420, en el que, los defensores delstatus quoy, en cumplimiento de las prescripciones de laEncclica "Quanta Cura"y su complementarioSyllabus(24) -o coleccin de los errores modernos- pretendieron proscribir "la horrible tempestad desatada por tantas doctrinas perversas" .
Y esta proscripcin, lejos de la aseveracin de Holmberg en el Discurso dado ante la muerte de Darwin, sobre los alcances de la ciencia, que "no es solamente la ms alta expresin del buen sentido, sino tambin la ms alta expresin de la libertad, porque el buen sentido y la libertad son absolutamente inseparables" (HOLMBERG, 1882 a); se encuentra claramente referenciada en diversos pargrafos de los mencionados documentos eclesisticos (25).
As, por ejemplo, el postulado delSyllabusque lleva el nmero IX, refiere como error la posibilidad de considerar a "todos los dogmas de la religin cristiana (como) indistintamente objeto de la ciencia natural o la filosofa"; mientras que el LVII reafirma la falacia de considerar que "la ciencia de las cosas pertenecientes a la filosofa y a la moral, as como las leyes civiles, pueden y deben separarse de la autoridad divina y eclesistica".
Refirindose al tema del control y direccin de la educacin por parte de la autoridad religiosa -precisamente una de las principales la vas de ingreso a nuestro pas de la discusin evolucionista- se destacan los errores detectados por elSyllabusrespecto a la consideracin que
"La perfecta constitucin de la sociedad civil exige, que las escuelas abiertas para los nios de todas las clases del pueblo, y en general los establecimientos pblicos, destinados a la enseanza de las letras y de las ciencias y a la educacin de la juventud, queden exentos de toda autoridad de la Iglesia, as como de todo poder regulador e intervencin de la misma; y que estn sujetos al pleno arbitrio de la autoridad civil y poltica segn el dictamen de los gobernantes, y el torrente de las ideas comunes de la poca" (postulado XLVII);
as como la prohibicin para los catlicos de "aprobar un sistema de educacin de la juventud que no tenga conexin con la fe catlica ni con la potestad de la Iglesia; y cuyo nico objeto, o el principal al menos, sea solamente la ciencia de las cosas naturales, y las ventajas de la vida social sobre la tierra" (postulado XLVIII).
Queda en claro, entonces, la negativa tradicionalista a permitir el estudio del evolucionismo en las escuelas, "...como casi siempre hay ms tendencia en el espritu humano a dar mas valor a las palabras que a averiguar si realmente significan lo que suenan, el darwinismo no se estudia generalmente porque ha recibido el estigma deinfame!" (HOLMBERG, 1882 a); evolucionismo que pretendera legitimar cientficamente la ideologa social del progreso, y que ya fuera adoptado, entre otros, por la vecina Repblica del Uruguay, destacndose queLa Legislacin Escolarde Varela se imprimi en 1876, es decir, tan solo un ao despus que losDos partidos en luchade Holmberg (26).
Desde esta postura dogmtica se ha sealado como "impo y absurdo" al principio delnaturalismo, distribuido por medio de "libros envenenados, de folletos y de peridicos esparcidos por los cuatro extremos del mundo"; destacndose que "hay hombres que, empujados y excitados por el espritu de Satans, han llegado hasta tal grado de impiedad, que reniegan a Jesucristo Nuestro nico Soberano y Seor, sin que tiemblen al atacar su divinidad con la ms criminal imprudencia" (ENCCLICAQUANTA CURA).
Pese a ser "un pueblo que recin comienza a penetrar los secretos naturales" (27), la otra faceta de los '80, claramente emparentada con la ideologa del progreso, queda de manifiesto en la referencia que hace elDiario El Nacionalante la muerte del sabio ingls: "...La metforas religiosas que daban al hombre un origen divino y nico, han desaparecido debido a la ciencia del sabio naturalista, cuya prdida anunciamos, as como las que excluan la existencia del nuevo mundo, suprimiendo la idea de la esfericidad de la tierra y la existencia de las antpodas, cayeron ante la iniciativa de Coln" (DIARIO "EL NACIONAL", 22/04/1882) (28), destacndose la actitud ms cautelosa deLa Nacin, quien ocupndose por esos das principalmente de la Exposicin Continental y del Congreso Pedaggico que se celebraban coetneamente, hizo hincapi en el paso del cientfico por territorio argentino, ms que en su teora, no obstante reconocer que produjo "una revolucin en la ciencia" (DIARIO "LA NACIN", 22/04/1882).
La rigidez -y simplificacin- del debate por parte de los sostenedores dogmticos de la fijeza de las especies, puede resumirse -anecdticamente- en la ridiculizacin de la doctrina darwiniana que bajo el ttulo "La comparsa de monos (poema de actualidad)" se publicara por entonces (DIARIO "EL NACIONAL", 22/05/1882), cuyo imperdible Canto II refiere,
"Ah, si pudiese contemplar Po IXel progreso fatal del darwinismo,que ha de ponerle monos en el trono!
Circunstancias todas que nos conducen a suponer que en la sociedad argentina de la dcada del '80 la teora evolucionista alcanzaba su real dimensin slo cuando era contrapuesta al paradigma bblico diluviano.
Para ciertos sectores de nuestro pas, entonces, la revolucin que experiment la ciencia a partir de Darwin, no sera ms que un simple "paptinal" (29) holmbergiano, cuya mayor debilidad quedaba resumida en la cuestionable preocupacin del naturalista argentino por la supervivencia no ya de los mejores, sino de los ms dbiles -y, por ende, objeto de mayor proteccin-; enunciada a partir de un discurso -que sera eficazmente esclarecido por la Sociobiologa actual- en el cual sealaba que por regla general, el nio dbil, enfermizo, delicado, es objeto de mayores cuidados por parte de los padres, mientras que el fuerte, robusto, no es tan atendido. Si ste cae con una pulmona, muere; mientras que aqul, siempre envuelto y arrastrando una vida miserable, llega a la vejez; concluyendo que "en un plan preconcebido en la Naturaleza, con verdadera inteligencia, con razn, no era el nio fuerte quien deba morir".
Y a esta inversin del orden natural, prescindente de la seleccin, Holmberg llama Providencia (HOLMBERG, 1882).
Notas1. El texto -"juguete literario" en la expresin de Holmberg- est escrito por un supuesto Ladislao Kaillitz, Darwinista, que no sera ms que una adaptacin del verdadero apellido de la familia de Holmberg, razn por la cual se podra llegar a pensar que es un relato prcticamente en primera persona. Efectivamente, el abuelo de su autor, se llamaba Eduardo Kaulitz -de donde provendra Kaillitz-, Baron de Holmberg; pasando el padre de E.L.H. a llamarse Eduardo Holmberg, y su hijo, nuestro protagonista, Eduardo Ladislao Holmberg.2. Al comentarDos partidos en lucha, PAGS LARRAYA (1957) refiere: "resulta visible que el irreconciliable enfrentamiento de darwinistas y rabianistas podra encontrar paralelo en la lucha de mitristas contra alsinistas".3. El 6 de agosto de 1897 se sanciona esta ley con las modificaciones introducidas por el Senado.4. El Ministro de Justicia, Culto e Instruccin Pblica de entonces, Dr. Antonio Bermejo, aclara que el fro no influye sobre la langosta, poniendo como ejemplo las temperaturas que se dieron en Espaa y USA e igualmente la langosta persiste. "...Se recuerda que, en informes que he tenido a la vista, llega la abundancia del insecto hasta detener la marcha de los trenes...". A su vez, se afirma que "...en Chipre, donde se ha combatido eficazmente la langosta, fue un solo hombre, el seor Brown, quien tom a su cargo la tarea, que la desempe en cinco aos. En Argelia tambin fue el seor d'Herculais, quien se consagr a estos estudios, durante nueve aos; en Rusia fue Koppen, primero, y despus Mesnikoff, otro hombre especialmente preparado, quien dirigi los trabajos de organizacin. Entonces, es razonable que el poder ejecutivo haga en nuestro pas lo que se ha hecho en los Estados Unidos: nombrar una comisin o un individuo que estudie las costumbres del insecto y los medios ms eficaces para combatirlo".5. En la sesin del 5-10-1900 la ley queda sancionada en Diputados con las modificaciones propuestas por Senadores.6. Nos referimos a Jos A. Salas, Diputado por Mendoza.7. Diputado por Corrientes.8. Recodemos las palabras de Jos Manuel Estrada cuando, anticipndose a la polmica darwiniana y pensando en Lamarck, refiere enEl gnesis de nuestra raza(1862): "Creis en las razas progresivas, creis en el hombre pre-admico?...Entonces no creis en el alma; creis en un bruto mortal y sin destino; es un ser sin conciencia del yo individual, sin la nocin de justicia absoluta, creis, Dr. Minelli, creis en Virey y en Lamarck, creis en Proudhon y en Lucrecio, pero no creis en Dios! Sois ateo"9. Cifra segn nota de agradecimiento a Sarmiento -otro de los oradores- hecha por el Presidente del Crculo Mdico Argentino y publicada en elDiario El Nacionaldel sbado 27 de mayo de 1882 en la seccin Correo del Da; destacndose que este diario ofreca a la venta un folleto conteniendo el discurso pronunciado por Sarmiento ms el agregado de un opsculo sobre el Congreso de Tucumn (Diario El Nacional, 1 de Junio de 1882).10. Crculo que, aos antes (1877) fundara -conjuntamente con un grupo de jvenes profesionales- su gran amigo, Jos Mara Ramos Meja, quien a la postre fuera tambin su primer Presidente.11. Hablando de Burmeister -"un sabio, demasiado sabio quiz"- Holmberg reflexionaba que "La fama de aquel sabio era universal, no slo por sus relaciones particulares...., sino tambin porque sus obras siempre haban sido ledas por todos aquellos que anhelaban conocer los orjenes (sic) del planeta que habitamos y todas las cuestiones de ciencia natural que con este se relacionan".A su vez, entendi Kaillitz que la importancia, si se quiere, de la celebridad de Darwin no estribaba solamente en su obra, sino tambin en la novedad de que Darwin "se haba dejado celebrizar viviendo Burmeister".Conocidsima es, por otra parte, laHistoria de la Creacin, de este autor, en la cual lleg a afirmar: "Nos sentimos poco inclinados a conceder nuestro asentimiento a esta hiptesis (la de Darwin) por muy ingeniosa que pueda parecer a un gran nmero de personas...El Hombre y el Mono se distinguen hoy el uno del otro zoolgica y psicolgicamente; y como no podemos dejar derivar el principio de invariabilidad de los caracteres especficos sin trastornar al mismo tiempo toda la zoologa cientfica, tenemos toda la razn para creer que sus diferencias han existido primitivamente y en todos los tiempos y subsistirn tambin en el porvenir"12. Los Darwinistas y los Rabianistas anhelaban triunfar en esta contienda. "Los unos pretenden que descendemos del mono; los otros aseguran que descendemos de nosotros mismos"; y la dilucidacin de esta lucha, que afecta a "los intereses morales de la patria" y requiere hacernos "fijar nuestras opiniones a este respecto", induce a los organizadores a formar un "congreso Cientfico en cuyo seno se discutan los altos principios de la ciencia, la cual ser hoy nuestro norte; ya que la paz es nuestro sur".13. Derrota enunciada por Paleoltez, quien expres: "Seores, ..., estamos vencidos; los Darwinistas han triunfado......en el carcter, pues, de representante del partido Rabianista, declaro que el partido que represento est vencido".14. En el mencionado Congreso el relato queda polarizado en dos protagonistas, representantes de las respectivas posiciones en lucha, amn de un personaje inepto y eclctico, cuyo nico atributo parece ser el de su elegancia, destacada por las muchachas del lugar, llamado Juan Estaca. El rabianista, partidario de la doctrina de la invariabilidad de las especies, est representado en la obra por Francisco P. Paleolitez; mientras que Pascasio Griffritz sostiene el evolucionismo darwinista.15. No olvidemos que la invitacin tan solo contena estas breves palabras: "Gran meeting-Plaza Victoria-5 de Junio 74-Urgente".16. En el discurso pronunciado en ocasin de la muerte de Darwin, Holmberg sostuvo que Herbert Spencer -entre otros- "con sus publicaciones o conferencias (han contribuido) a popularizar ms an los principios de la gran doctrina; pero sus obras no llegan ciertamente a nuestras playas con la profusin con que debieran, porque aqu, como en muchas partes, hay razones que se oponen vivamente a su difusin".17. En este sentido: "Habla un diario Darwinista: "Podemos felicitar anticipadamente a nuestropartidopor el esplndido triunfo de sus ideas sobre las delbandoRabianista... Habla un diario Rabianista: "Hoy celebra el Congreso Cientfico su primera conferencia pblica, y nos felicitamos desde ahora de que elbandoDarwinista ser derrotado completamente por la poderosa falange de sabios delpartidoRabianista..."18. Kaillitz entendi que en tres aos hubo una explosin respecto al gusto cientfico en la sociedad de Buenos Aires: "Es indudable que en Buenos Aires se va despertando el sentimiento cientfico con una rapidez extraordinaria....La esperanza del Seor Griffritz ( a quien Kaillitz haba conocido en 1872) se va realizando de tal modo, que podemos decir, sin temor de ser exajerados (sic), que el gusto cientfico se desarrolla aqu inmoderadamente. A qu librera podremos ir hoy (1875) sin que hallemos que la mitad de las obras se relacionan ms o menos directamente con las ciencias en cuestin?19. Ante las averiguaciones que hizo Kaillitz al respecto, se destaca la respuesta que obtuvo de una "dulce" voz femenina: "En las actuales circunstancias...se ha resuelto que todas las seoras y seoritas lleven el tocado segn el color cientfico a que pertenezcan: a la Rabian, a la Darwin y a la Griffritz. A la Rabian se la colocan sobre las cejas, de modo que la frente quede cubierta; a la Darwin es hacia atrs o inclinada a la izquierda; y finalmente a la Griffritz, la gorra o pamela va en el vrtice de la cabeza".20. En el relato se describe minuciosamente la concurrencia masiva al inusual evento: "A las 8 de la noche, las puertas del teatro Coln no daban a vasto para permitir la entrada a las miles de personas que acudan al llamamiento de los diarios, de los cohetes, de los boletines, y de los cartelones pegados en todas las esquinas.Todos los telgrafos nacionales y provinciales estaban tomados con anticipacin para trasmitir a los diversos puntos los resultados de la primera sesin.Los palcos, la cazuela, el paraso y la platea del teatro estaban de bote en bote, y el escenario, donde se haba colocado la mesa presidencial y los asientos de los sabios y vocales que iban a tomar parte en la discusin, presentaba el ms brillante punto de mira que hasta ahora hayamos contemplado.Era un verdadero foco donde se reconcentraban las miradas de la innumerable concurrencia, y no se diga miradas vagas o vanas, no -miradas llenas de ansiedad y de entusiasmo- miradas de donde brotaba todo el fuego cientfico de los Argentinos".21. Mediante la expresin errorantropocntriconuestro autor pretende remarcar la suposicin humana de constituir el centro providencial de todas las creaciones.22. Los disertantes deban exponer "su asunto en un escrito, el cual terminar con unproyecto de resolucin, que servir de base a las discusiones del Congreso"23. Sin embargo, como bien se ha destacado, el debate entre las corrientes evolucionistas y fijistas no se cerr por entonces, advirtindose en los libros de texto escolares de la poca tres posiciones bien diferenciadas: lacreacionista-fijista, que ignora (no nombra siquiera) la existencia de teoras cientficas contrapuestas; lacreacionista-fijistaen discusin con el evolucionismo; y laevolucionista(GVIRTZ, 2000).24. ElSyllabuses una enumeracin de los errores "que se condenan", y fue elaborado a partir de varias Alocuciones, Encclicas y Cartas de Po IX, y publicado, juntamente con la BulaQuanta cura, el 8 de diciembre de 1864.25. Ya en 1881, el arzobispo de Buenos Aires se quejaba ante el Ministro de Instruccin Pblica por una disposicin del Consejo General de Educacin que reglamentaba la enseanza religiosa y dispona que fuera impartida por los prrocos y no por los maestros; tensin que se agrav en 1882 durante las reuniones del Congreso Pedaggico, alcanzando en 1883, durante los debates de la Ley 1420, su punto mximo (TEDESCO, 1986).Las doctrinas eclesisticas, denominadas por Wilde "subversivas" quedan de manifiesto, entre otros en la prescripcin establecida en elSyllabusXLV, mediante la cual, interpretada acontrario sensu, la direccin total de las escuelas pblicas no deba ser entregada a la autoridad civil.26. "En 1885, impuesto ya abrumadoramente el evolucionismo en la Universidad, declaraba en un discurso el Rector Vsquez Acevedo: "En pocos pases la teora moderna de la evolucin ha hecho ms rpido camino que en nuestra pequea repblica. Mientras viejas naciones europeas todava ponen trabas a las verdades que el eminente Darwin ha enseado, nosotros nos atrevemos a adelantarlas, llevando las aplicaciones y las consecuencias filosficas, ms lejos que el mismo sabio ingls" Cmo, entonces, no conferir verdadero carcter histrico a aquel primer desafo del darwinismo realizado por intermedio de Varela apenas nueve aos antes?" (VARELA-RAMREZ, 1965). A su vez, al Congreso Pedaggico de 1882 asistieron, adems del referido Vsquez Acevedo, el entonces Director de Educacin de la Repblica Oriental del Uruguay, Jacobo A. Varela; y el Dr. F.A. Berra como Delegado de la Sociedad Amigos de la Educacin.27. Expresin de Holmberg coincidente con los conceptos vertidos por elDiario El Nacionaldel lunes 24-4-1882 ante el ofrecimiento efectuado a Florentino Ameghino para que brinde una conferencia en honor al sabio: "...Se ha indicado la idea de una manifestacin pblica, como un homenaje a la memoria del ms grande observador de los tiempos modernos, y fundador de la teora de la evolucin que amenaza reconstruir, bajo un mismo plan, las ciencias naturales. No creemos que nuestro pblico en general est preparado para estimar, ni an el nombre, cuanto y menos las ideas de aquel sabio. Los corolarios que se deducen de su teora, causan grave perturbacin en el nimo de los que se atienen a los antiguos sistemas de una creacin o de creaciones sucesivas..."28. Mediante esa nota, el peridico informaba sobre el deceso de Darwin, acaecido en Londres el 20 de abril de ese ao, a la edad de 73 aos.29. Recordemos a Holmberg, cuando "construy" esta expresin: "Ayer me encontraba en la Escuela Normal de Maestras dictando una clase y por una coincidencia que nada tiene de particular nos ocupbamos de nomenclatura y deca estas palabras: "Esta ciencia, como las otras tiene un lenguaje propio, sin el cual es imposible entenderse. Si ustedes no supieran geometra ni lgebra, podran imaginar lo que es un binomio, podran sospechar siquiera lo qu es tangente. A las respuestas de no, agregu lo que sigue: estos ejemplos no tienen bastante fuerza, precisamente porque ustedes saben lo que es tangente y lo que es binomio y no pueden por lo mismo imaginar otra cosa que lo que realmente es. Tomemos una palabra que seguramente no conocen, Paptinal. Invit a cada una de las alumnas a que se imaginara lo que podra significar un paptinal y recib las siguientes respuestas: un rbol, un fruto, un mineral, un edificio, un ro, un adorno, etc., etc.. Seoritas, la palabra paptinal no significa absolutamente nada". (HOLMBERG, 1882 b).