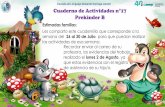Cuaderno n 24
-
Upload
jose-luis-de-maria -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of Cuaderno n 24
-
Cuadernos del Pensamiento CrtiCo latinoameriCano
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Conselho Latino-americano de Cincias Sociais | Latin American Council of Social Sciences
nmero 24
Junio de 2015segunda poca
Un renovado inters en el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnologaha venido ocupando un lugar destacado en los estudios contemporneos de la sociologa de la ciencia (Va-sen, 2011; Emiliozi, 2014, Hurtado, 2014). En la primera dcada del presente milenio se ha hurgado en aquel proyecto inconcluso de la Escuela1, principalmente en aquellos gobiernos de corte re-distribucionista y que procuran el desarrollo autnomo.
La estructura de las relaciones de hegemona y de depen-dencia actual es diferente de la que se encontraba vigente en los aos de la Escuela. Sin embargo hoy revisamos la agenda de li-neamientos para la accin que se elabor y que apuntaba a la resolucin de problemas regionales tales como la autonoma tec-nolgica y la opcin entre estilos tecnolgicos (tal como lo haba pensado Varsavsky en ese entonces) y las declaramos vigentes y actuales. Asimismo, un aspecto central en nuestros das consiste en la nueva centralidad que adquiere la planificacin a mediano y largo plazo, el establecimiento de prioridades y la elaboracin de herramientas que buscan conformar agendas propias orientadas al desarrollo social. Estas tendencias conviven con aquellas que de hecho colocan a nuestros equipos de investigacin latinoamerica-nos en la periferia y como satlites de la ciencia del Norte2.
1 A partir de las afirmaciones de Carlos Martnez Vidal y Manuel Mari lla-mamos Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnologa y Desarrollo (ELAPCYTED) a la corriente de pensamiento surgida en diversos pases de Amrica Latina entre los aos 1950 y 1970, en torno a la autono-ma tecnolgica, al desarrollo local y endgeno de la tecnologa y a su papel en el proceso de desarrollo integral. Ambos afirman que se cre escuela y a partir de un ncleo central de tecnlogos y pensadores se difundi un pensamiento y una doctrina sumamente consistentes, que influy en las orientaciones de Amrica Latina en una variedad de campos, no slo en las polticas cientficas y tecnolgicas sino tambin en las teoras del desarrollo (Martnez Vidal, Mari, 2002).
2 Kreimer define a esta realidad como integracin subordinada en donde las lites cientficas locales tienen el poder de determinar la orientacin tan-to en el plano institucional -las polticas- como en el nivel de las intervencio-nes informales, que influyen sobre las agendas, las lneas de investigacin prioritarias y los mtodos ms adecuados. Existe, para esos investigadores, un crculo virtuoso: su prestigio local de base les permite establecer vn-culos con sus colegas de centros de investigacin internacional; y luego, la participacin en las redes mundiales (y el reconocimiento externo) hace crecer de un modo decisivo su prestigio -y poder- local. La integracin su-bordinada es un rasgo importante de la ciencia producida en la periferia. Como resultado directo de la modalidad de relacin con los cientficos del mainstream, los grupos ms integrados tienden a desarrollar actividades rutinarias: controles, pruebas, tests, de conocimientos que ya han sido bien establecidos por los equipos que asuman la coordinacin en las redes inter-
El Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnologa
El propsito de este grupo de investigadores, tecnlogos, inge-nieros y otros pensadores fue indagar las posibilidades de esta-blecer una propuesta de desarrollo tecnolgico latinoamericano a partir de la insercin de polticas sectoriales y nacionales como variable fundamental del desarrollo econmico y social integral (Martnez Vidal, C y Mari, M, 2002).Arraigada en la coyuntura histrica particular por la que atravesaba Amrica Latina a partir de la deteccin y conceptualizacin del fenmeno del deterio-ro de los trminos del intercambio (como proceso que signaba su carcter dependiente y subdesarrollado) se orient al intento de incentivar la industrializacin local de carcter sustitutivo, en desmedro de la especializacin en la produccin de materias primas (atacando as el doble objetivo: contribuir a la industria-lizacin y contar con trminos de intercambio ms favorable). As, desde el aporte de diversos pensadores, tales como Amlcar Herrera, Jorge Sbato, Osvaldo Sunkel, Luisa Leal, Gustavo Ba-yer, Helio Jaguaribe, y Francisco Sagasti, entre otros, se propu-sieron polticas cientfico-tecnolgicas para el desarrollo de la in-dustrializacin en el contexto de pases dependientes (Albornoz, 1997; Rietti, 2002; Dagnino et al., 1996).
De esta efervescencia del pensamiento latinoamericano, los postulados de Oscar Varsavsky han despertado nuestro in-ters desde hace varios aos por la fuerza de los mismos y la vigencia de sus propuestas (Naidorf, 2001) en particular en el marco de una relacin conflictiva que se sucedi en torno a es-tos debates donde Varsavsky se neg a participar de la compi-lacin del libro El pensamiento Latinoamericano en la proble-mtica Ciencia, Tecnologa, Desarrollo y Dependencia de 1975 reeditada en 2011 por el Programa de Estudios sobre el Pen-samiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnologa y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva de Argentina. Las crticas de Varavsky a lo que l denominaba el cientificismo caracterizado como un modo de hacer ciencia desvinculado de la poltica y, en ltima instancia, de la socieda-d, lo lleva a definir laciencia politizada como aquella vinculada con el compromiso social y dispuesta a revisar metodolgica-mente los parmetros que forman parte del edificio cientfico en funcin del cambio social.
Hacia la definicin de una ciencia social politizada
En el Grupo de Trabajo Ciencia social politizada y mvil en y para una agenda latinoamericana de investigaciones orientada a prio-
nacionales (Kreimer, 2006). La definicin de las agendas de investigacin se hace a menudo en el seno de los grupos centrales y es luego adoptada por los equipos satlites, como una condicin necesaria a una integracin de tipo complementaria. Pero esas agendas responden, por regla general, a los intereses sociales, cognitivos y econmicos de los grupos e instituciones dominantes en los pases ms desarrollados (Kreimer, 2011).
La reactuaLizacin deL pensamiento Latinoamericano en ciencia y tecnoLogaPor Judith naidorf*
nm
ero
24 |
Jun
io d
e 20
15 |
seg
unda
po
ca
1
* Co-coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO Ciencia Politiza-da y mvil en y para una agenda Latinoamericana de Investigacio-nes orientada a prioridades desde la Universidad.
-
Cuad
erno
s del
Pens
amien
to C
rtico
latin
oam
erica
no |
Cla
Cso
ridades desde la universidad (2013-2016) conformados por in-vestigadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, Honduras, Mxico, Paraguay y Cuba, nos hemos propuesto revisar las actua-les (2000-2014) polticas cientficas y polticas universitarias loca-les haciendo incapi en reconocer las herramientas que procuran desde los Estados y desde las Universidad priorizar una agenda de temas y problemas locales y regionales. Esta actualizacin busca conocer y analizar los esfuerzos de planificacin y de motivacin de los equipos de investigacin a orientar sus esfuerzos en resol-ver problemas prioritarios a travs de su comprensin y transfor-macin. A sabiendas de las tensiones que se presemtan entre un modelo planificador y las tendencias hacia una supuesta liber-tad de la que gozan los equipos de investigacin y la autonoma universitaria, entendida a veces como endogamia (Naidorf, 2009) buscamos reflexionar colectivamente sobre los rumbos que pro-curan tomar las polticas cientficas y universitarias de los pases en los que vivimos y desarrollamos nuestra actividad acadmica.
Conscientes del escenario devastador y las secuelas que han dejado las recetas neoliberales, pretendemos renovar el compromiso de los que imaginaron conformar y construir ca-tegoras explicativas del nuevo escenario latinoamericano, que en trmino de tendencias en materia de polticas cientficas y universitarias se ve influido por categoras exgenas en un esce-nario global pero que a su vez se encuentra plagado de experien-cias y teoras originales en estas materias.
El eje que atraviesa la indagacin lo marca la delimita-cin tanto de las categoras de ciencia social politizada, inspira-da en la nocin Vasavkyana de ciencia poltizada y la categora de movilizacin del conocimiento (Naidorf, 2014) que proble-matiza la utilizacin y puesta en prctica de un conocimiento listo para la accin (Levesque, 2009).
La ciencia social politizada parte de la problematizacin contextuada e histricamente determinada. En tanto su quehacer no puede limitarse a lo contemplativo, pretende igualmente ser propositiva desde un nuevo ngulo. Lejos de la concientizacin, la iluminacin heredera del espritu civilizatorio y normatizador, la ciencia social politizada debera propender al dilogo como punto de partida, a la equivalencia del Otro y a la construccin de puentes de entendimiento con lo social, sin dejar de asumir el conflicto y la disputa como motor de los cambios emancipatorios. Supondra la revisin y recuperacin de los saberes y los conoci-mientos histricamente desconsiderados en llano enfrentamiento y denuncia de las injusticias y desigualdades sociales. Una ciencia social politizada se mantiene inquieta, se pronuncia y eleva su voz con la premura de la inmediatez de los acontecimientos en una definida y clara toma de posicin que decididamente -no es neutral- utiliza sus herramientas para contruibuir a una mejor comprensin y transformacin de lo injusto. En otras circunstan-cias el pronunciamiento es mediato, requiere de tiempos de ela-boracin y discusin colectivas de propuestas.
Dos ejemplos que podramos citar en torno a pistas que conduzcan a la ciencia social politizada que se expresa de forma mediata e inmediata son, en el primer caso en la contribucin de la Facultad de Ciencias Sociales en torno a la elaboracin de la propuesta de Ley de Medios de Comunicacin y a su vez los de-bates que he presenciado en el Consejo Superior de la Universi-dad de Buenos Aires en torno a si corresponda a la dicho rgano de gobierno colegiado expresarse en torno a la misma. El segundo ejemplo se reconoce en las mltiples expresiones en torno a la des-aparicin de 43 estudiantes deAyotzinapaque tuvieron lugar en las Facultades de Filosofa y Letras, en marchas, consignas y actos en toda Amrica Latina y aqu destaco las palabras de la Sociloga Dra. Julieta Castellanos, Rectora de la Universidad Autnomas de Honduras en el marco de uno de los encuentros de nuestro GT.
La movilizacin del conocimiento o su utilidad social
La ciencia social poltizada que describamos es una ciencia pretendidamente movil. Es movil porque nos interpela y nos compele a encontrar como parte de la tarea de la investigacin social, los canales de llegada de nuestros resultados. Aunque la movilizacin del conocimiento no formo parte de la discusin de la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecno-loga, ni surge en su contexto, su raiz se vincula con aspectos que consideramos pueden contribuir a problematizar agendas, prioridades y contribuciones a la efectiva concrecin de canales de dilogo, de llegada y de retroalimentacin entre la ciencia social y la sociedad.
Esta conceptualizacin de la movilizacin del conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades ya que es una catego-ra elaborada especficamente para las disciplinas que incluyen estas ciencias busca diferenciarse de la visin utilitarista o de aquella que slo valora la ciencia aplicada. A lo que refiere es a una mirada
renovada y localizada que desde la revisin de las agendas de inves-tigacin, pasando por el cuestionamiento de los mtodos, la elabora-cin de conclusiones hasta su uso se conecte con lo que Orlando Fals Borda denominaba el compromiso-accin. El compromiso-accin es, esencialmente, una actitud personal del cientfico ante las realida-des en que se encuentra, lo que implica en su mente, la convergencia de dos planos: el de la conciencia de los problemas que observa y el del conocimiento de la teora y conceptos aplicables a esos pro-blemas. Estos dos niveles no son paralelos ni independientes: son dimensiones simbiticas de un mismo conjunto cientfico, que ejer-cen mutuos efectos en el proceso de sistematizacin y avance del conocimiento (Fals Borda, 1974 en Naidorf, 2010)
Conclusiones
Toda categora que se ensaya se emparenta con las que la pre-ceden en contextos histricos que van mutando y que implican desafos intelectuales y compromisos nuevos. La ciencia social politizada y movil inspirada en las discusiones del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnologa, entre otras influen-cias, busca ser un eje de discusin en nuestro GT y por ello lo compartimos y sometemos a discusin en la comn bsqueda de una ciencia social latinoamericana comprometida y en accin.
Bibliografa
Reedicin del libro compilado por Jorge Sbato
El pensamiento Latinoamericano en la problemtica Ciencia, Tecnologa, Desarrollo y Dependencia http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022594.pdf
Dagnino, R.; Thomas, H. y Davyt, A. (1996), El pensamiento en Ciencia, Tecnologa y Sociedad en Latinoamrica: una interpre-tacin poltica de su trayectoria, REDES, 7.
Emiliozi, S. (2014) El pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnologa Revista La letra partida Ao II - N 4 Buenos Aires- Abril.
Fals Borda, O: Algunos problemas prcticos de la sociologa de la crisis en Ciencias Sociales: Ideologa y realidad nacional, Edit. Tiempo contemporneo, 2 ed., Buenos Aires, 1974
Gonzlez, H. (2011) Prlogo, en Sbato, J. (2011) El pensa-miento latinoamericano en la problemtica ciencia-tecnologa-de-sarrollo-dependencia. Coleccin Placted. Ediciones Biblioteca Nacional. Buenos Aires.
Hurtado, D. (2014) Surgimiento, alienacin y retorno. El pen-samiento latinoamericano en ciencia, tecnologa y desarrollo, en Revista Voces en el Fenix. Nmero 20
Kreimer, P (2011) La evaluacin de la actividad cientfica: desde la indagacin sociolgica a la burocratizacin. Dilemas actuales, por Pablo Kreimer, Propuesta Educativa Nmero 36 Ao 20 Nov 2011 Vol 2 Pgs. 59 a 77
Levesque, Peter (2009) Knowledge Mobilization Works, Ottawa, Canad. Consultado el 13 de junio de 2009 y disponible en www.knowledgemobilization.net.
Martnez Vidal, C y Mari, M, (2002) La Escuela Latinoamerica-na de Pensamiento en Ciencia, Tecnologa y Desarrollo. Notas de un Proyecto de Investigacin, en Revista Redes, Nmero 4, Septiembre Diciembre.
Naidorf, Judith (2001) Resea de Investigacin: Antecedentes de la Vinculacin Cientfico-Tecnolgica Universidad-Empresa y Gobierno. El caso de la UBA (1955-1984). Revista Propuestas Educativas N24. Flacso
Naidorf, J (2009) Los cambios en la cultura acadmica de la uni-versidad pblica Eudeba, Buenos Aires.
Naidorf, J., Martinetto, A. B.; Sturniolo, S. A. y Armella, J. (2010) Reflexiones sobre el rol de los intelectuales en Amrica Latina. Archivos Analticos de Polticas Educativas, 18 (25). ISSN 1068-2341 Recuperado [fecha] de: http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/730
Naidorf, J. (2014). Knowledge utility: From social relevan-ce to knowledge mobilization. Education Policy Analysis Ar-chives, 22(89). Disponible en http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22n89.2014
Riccono, G. (2010) Revision de las propuestas cientficas para la Argentina desde el pensamiento de Oscar Varsavsky, en Es-pacios de crtica y produccin, N 45, pp. 52-59.
Vasen, F. (2011) Los sentidos de la relevancia en la poltica cien-tfica, en Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnologa y Socie-dad, N 7, Vol. 19.
-
nm
ero
24 |
Jun
io d
e 20
15 |
seg
unda
po
ca
3
En estos pases, las estrategias de desarrollo, ponen de manifiesto la importancia del capital social y de invertir en edu-cacin y formacin, as como en la creacin de capacidades cientficas y tecnolgicas, como elementos necesarios en una es-trategia de desarrollo. (Lundvall, 2002: 77)
Las demandas de la ciudadana ocurren y se expresan en derechos, expectativas y necesidades, las respuestas de la cien-cia, las instituciones y los gobiernos, deben corresponder a estas demandas. Los ciudadanos presionan a los sistemas sociales y estos responden con compromisos institucionales (decisiones, regulaciones, reglas, procedimientos), que deben traducirse en Polticas Pblicas. Con respecto a la ciencia, las necesidades actuales demandan una poltica que abarque tanto el concepto de Sistemas Nacionales de Ciencia y las Polticas Nacionales de Tecnologa, como el enfoque del Sistema Nacional de Innova-cin que va ms lejos, considerando tambin el conocimiento que emana del aprendizaje por la accin, el uso y la interaccin basado en la rutina y no slo de las actividades de investigacin relacionadas con la ciencia y la tecnologa. (Lundvall, 2002: 83, 84). Por lo que, dentro de una Poltica Pblica del Conocimiento que se formule, habra que considerar el desarrollo de los recur-sos humanos, que incluye la formacin acadmica, la dinmica del mercado laboral, la organizacin de la creacin de conoci-miento y el aprendizaje en el interior de empresas y en redes.
Ciencia Politizada y Mvil
Una de las lneas de trabajo de las universidades, debe ser pre-cisamente la generacin y difusin del conocimiento a travs de las reas estratgicas de desarrollo que son consideradas como verdaderas herramientas indispensables para el fortalecimien-to de la plataforma educativa y desarrollo social de una nacin (Barragn, 2007).
La visin progresista de una Universidad recae funda-mentalmente en el valor y apreciacin que le otorgue al cono-cimiento y a la informacin, desde la perspectiva de un conoci-miento listo para la accin, o lo que se define como ciencia politizada y mvil que implica ir ms all de la difusin del conocimiento, en tanto sera funcin del cientfico encontrar ca-minos que enlacen la produccin con la utilizacin y aplicacin del conocimiento producido.
Impacto Social y Poltica del Conocimiento
Para que una intervencin, programa o poltica tenga impacto social debe tener un efecto directo en un resultado y debe poder establecerse una relacin causal producto de su intervencin. Es decir, que debe traducirse en cambios en el bienestar de las personas que puedan atribuirse a dicho proyecto, programa o poltica particular. (Gerter, P. et.al.2011)
Tomando como referencia los trabajos de Frank Fischer (1995) sobre la evaluacin de polticas pblicas, desde la perspecti-va de su impacto social, se rescatan cuatro elementos a considerar para la construccin de una Poltica del Conocimiento: Validacin en el contexto, Reivindicacin social, Eleccin social y Problemati-zacin, cuya vinculacin se visualiza de la siguiente manera:
Validacin en el contexto: Relevancia social y conoci-miento. La relevancia social se puede ligar a cuatro puntos: 1) La validez del conocimiento en su contexto: La evolucin cognitiva no se dirige el establecimiento de conocimientos cada vez ms abstractos, sino ms bien hacia su contextua-lizacin, la que determina las condiciones de la insercin de estos conocimientos y los lmites de su validez. El cono-cimiento es vlido en tanto se tenga la capacidad de articu-larlo y organizarlo y que el mismo sea til y pertinente. Un conocimiento es til si es relevante y es relevante si es til; 2) La Territorialidad y Universalidad del Conocimiento: Com-prender que las necesidades son individuales, pero tambin entender que los efectos de cualquier accin social, a nivel planetario son globales. El territorio es un espacio poblado, focalizado, donde los sujetos sociales realizan sus activida-des, que a su vez se enlazan con espacios y territorios ms grandes (Miklos, 2012). Por lo que se requiere un acopla-miento entre el pensar global y actuar local, pero tambin pensar local y actuar global (Morin, 2007); 3) El conoci-miento sin fronteras: El conocimiento sin fronteras es inclu-yente del conocimiento universal, nacional, regional y local y crea espacios entre el saber cientfico y el saber popular. Incluye tambin los esfuerzos de construccin de sistemas de reconocimiento mutuo (los programas de movilidad de acadmicos, estudiantes, programas, as como los de armo-nizacin de diferentes universidades y pases, son ejemplo de ello, as como la creacin de espacios de articulacin
ciencia poLitizada y mviL e impacto sociaL: apuntes para una poLtica deL conocimiento desde La universidad
Por Claudia regina iriarte**
Nuestra ciencia es subdesarrollada, no porque no haya al-canzado el nivel de otros contextos, sino porque es insuficiente
para ayudarnos a construir la sociedad que deseamos.
O. Varsavsky
Tradicionalmente se ha asignado a la Universidad un rol pre-dominante en los procesos de transformacin social. His-tricamente, las universidades han acaparado las funciones de formacin de recursos humanos, la produccin de ciencia, co-nocimiento, humanidades y artes. Sin embargo, las funciones clsicas se han alterado y la sociedad le ha exigido a las universi-dades una mayor apertura social. (UNESCO, 2013: 89).
Este rol en los procesos de transformacin se vuelve ms trascendente, en aquellos pases, donde el papel del Estado en la generacin de conocimiento es escaso o ausente. La socie-dad actual demanda una educacin superior transformada que produzca conocimientos, que eduque y forme ciudadanos com-prometidos, responsables, que contribuyan al desarrollo social, econmico, poltico y cultural de sus pueblos. En este escenario, hablar de ciencia politizada, o ciencia vinculada al compromi-so social, se convierte en un clamor ms que necesario.
El gran desafo hoy es tan vigente como lo era ayer, res-ponder a la gran pregunta planteada por Varsavsky en las dcadas de los 70s: qu ciencia para el pueblo nos ayudar a llegar a una ciencia del pueblo?, qu ciencia necesitamos para ayudar-nos a construir la sociedad que deseamos? (Varsavsky, 1972:11). Ms all de definir cunto hacemos? o qu hacemos?, importa el para qu lo hacemos?, una vez establecido el para qu?, po-demos definir el cmo?, que derivar luego en una poltica cien-tfica pertinente y congruente con lo que cada pas necesita.
Poltica del Conocimiento desde la Universidad
Segn Augusto Prez Lindo, la Universidad, por definicin, debe asumirse como sujeto colectivo, capaz de producir el co-nocimiento relevante que permita mejorar las condiciones de vida de la sociedad. De tal manera, que el paradigma de la ges-tin del conocimiento en las universidades se propone fortalecer las capacidades para afrontar con xito el principal desafo de la educacin superior en la actualidad, que es participar en la crea-cin y difusin de conocimiento orientado a la resolucin de los problemas de la sociedad (Prez Lindo, A., 2005: 62).
Y es que a pesar de algunos avances, en gran parte de los pases de la regin latinoamericana, contina la desigualdad, pobreza y exclusin de grupos sociales, tnicos y raciales. Se-gn los datos del Banco Mundial, pases como Honduras, por ejemplo, con un ndice de Gini de 57.0 en el 2009, junto con Ni-caragua, Hait y Repblica Dominicana muestran la mayor con-centracin de desigualdad y pobreza entre los pases de Am-rica Latina. Latinoamrica sigue contando con bajas tasas de desarrollo, productividad y competitividad. El ndice de Com-petitividad Global de Amrica Latina seala un estancamiento generalizado de la competitividad en la regin, estando Chile (34) encabezando la clasificacin regional, mientras Honduras se ubica en la posicin (111). Esta clasificacin define la com-petitividad como la serie de instituciones, polticas y factores que determinan el nivel de productividad de un pas, calculado reuniendo datos a nivel de pas que comprenden 12 categoras: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconmico, salud y educacin primaria, educacin superior y formacin, eficien-cia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desa-rrollo del mercado financiero, preparacin tecnolgica, tamao del mercado, sofisticacin en materia de negocios e innovacin. (World Economic Forum, 2013)
** Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO Ciencia Politizada y mvil en y para una agenda Latinoamericana de Investigaciones orientada a priori-dades desde la Universidad. Coordinadora de Gestin del Conocimiento, Vicerrectora Acadmica, Universidad Nacional Autnoma de Honduras.
-
Cuad
erno
s del
Pens
amien
to C
rtico
latin
oam
erica
no |
Cla
Cso
nacional e internacional y la movilidad del conocimiento a travs de redes)3.
La reivindicacin social: Universidad y su contribucin con un valor a la sociedad. En este contexto,la Universidad debe: 1) Asumirse como sujeto capaz de producir conocimiento rele-vante que puede mejorar las condiciones de vida de la sociedad. El propsito de las universidades es considerar a los seres hu-manos desde una perspectiva ms amplia que la del capital hu-mano, rescatando su capacidad para generar el cambio social. (Sen, Amartya. 1998); 2) Redefinir la formacin de graduados para una sociedad en proceso de transformacin. Lo que requie-re nuevos diseos curriculares, nuevos mtodos pedaggicos, nuevas competencias a desarrollar en los estudiantes, nuevas formas de producir el conocimiento y nuevas formas de vincu-lacin universidad sociedad; 3) Crear conocimiento nuevo, abrir nuevos territorios, desplegar orden y poner a prueba creencias aceptadas desde hace mucho tiempo. (Kuhn, T. 1962).
La eleccin social: Conocimiento, universidad e ideales fundamentales. 1) La ciencia es parte de la estructura social. (Ziman, 2003). La ciudadana apela a la ciencia bajo dos perspectivas diferentes: Como sustento racional ltimo de la organizacin social y de la relacin con la naturaleza y como instrumento para el logro de objetivos concretos. (Albornoz, 2010: 30); 2) El conocimiento es un bien colectivo: La nueva produccin de conocimientos se convierte, cada vez ms, en un proceso socialmente distribuido; 3) El conocimiento y la tica se vinculan. El reconocimiento de la interseccin entre ciencia y tecnologa y las creencias y valores de la gente; 4) La universidad debe tener el papel de viga crtico: En todos los campos del conocimiento, en la seleccin de los temas, en su desarrollo terico, en sus resultados, en su uso, difusin y apli-cacin tica de los resultados. La actividad cientfica ligada a la responsabilidad social, ya que la lealtad primera del cient-fico es hacia la sociedad en su conjunto (Varsavsky, 1972: 104).
La problematizacin: Conocimiento y Agendas orientadas a Prioridades: Las Agendas del Conocimiento Orientadas a Prioridades parten de cuatro premisas: 1) El porvenir est pro-blematizado. Lo que se requiere es interpretar los problemas, distinguirlos, diferenciarlos, estudiarlos y resolverlos. 2) El fu-turo se construye. Las agendas orientadas a la accin, obligan a pasar de la posicin de espectadores a la posicin de actores y ser conscientes de la pertenencia a la sociedad, partiendo de un proceso de distincin y diferenciacin, atendiendo a las necesidades particulares, pero que tambin involucre conver-gencia y sinergia (Miklos, 2007); 3) Un principio bsico para orientar la agenda debe ser lo que se investiga en una sociedad es lo que esa sociedad considera suficientemente importante. (Varsavsky, 1972: 56). El principal marco de referencia para guiar la poltica del conocimiento e identificar lo que es im-portante, sera un Proyecto Nacional nico que fuera una imagen objetivo de las caractersticas polticas, sociales y eco-nmicas a alcanzar4.; 4) Los procesos y sistemas de gestin del conocimiento se integran con otros procesos y sistemas que son reinterpretados y reconfigurados. La gestin del conocimiento no proporciona simplemente unas herramientas para gestio-nar el conocimiento manteniendo intacto el resto de procesos de gestin que se realizan. En el caso de las universidades el alineamiento institucional alrededor de la poltica del conoci-miento establecida y la articulacin de sus diferentes estruc-turas es clave. La estructura de participacin institucional, orienta hacia las diferentes estructuras que deberan interrela-cionarse entre s: la estructura normativa que establece la dis-tribucin y jerarqua en estatutos, legislaciones, reglamentos;
3 A nivel de la regin Centroamericana, por ejemplo, funciona la Confe-deracin Superior Universitaria Centroamericana (CSUCA), organizacin de integracin del sistema universitario pblico centroamericano, que pro-mueve el desarrollo de las universidades a travs de la cooperacin y del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado, para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propuestas de solucin, en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, transparencia, y equidad, iniciado a partir del I Congreso Universitario Centroamericano, celebrado en San Sal-vador en 1948 (CSUCA, 2014).
4 En el caso de Honduras, por ejemplo, en el ao 2009, mediante Decreto Legislativo No. 286-2009, se aprob la Ley para el Establecimiento de una Visin de Pas y la Adopcin de un Plan de Nacin que describiera las aspira-ciones sociales en cada rea y que se estableciera cada ciclo de 28 aos, reco-giendo los ejes estratgicos que atienden los desafos que enfrenta la Nacin y alrededor de los cuales debe ejecutarse la accin pblica y privada que se en-camina al cumplimiento de los objetivos de la Visin de Pas. La Universidad Nacional Autnoma de Honduras, rectora de la educacin superior del pas, ha alineado sus objetivos institucionales con dicha Visin, a fin de participar, por medio de sus programas y proyectos, en el desarrollo cientfico, cultural, tecnolgico y humanstico de la sociedad a la cual se debe.
la estructura de gobierno que define la distribucin y jerarqua de las lneas de autoridad; la estructura de gestin y adminis-tracin que determina la distribucin y jerarqua de las unida-des que dictan el conjunto de procedimientos, instrumentos y resultados que conducen al logro de las intenciones acadmi-cas, organizativo-operativas y polticas de la institucin y la estructura acadmica que realiza las funciones sustantivas de la institucin. (Gonzlez, 2006).
Conclusiones
Ms all de formular una poltica cientfica centrada en el de-sarrollo cientfico y planteada en trminos de cerrar la brecha, interesa formular una poltica del conocimiento, centrada en el valor social de lo que se produce, que cree un conocimiento in-cluyente, listo para la accin, til, aplicable y relevante y que condicione el anlisis del proceso de creacin del conocimiento y aprendizaje y el anlisis del desarrollo econmico y cientfico a las necesidades sociales, considerando que la lealtad primera del cientfico y de la universidad es hacia la sociedad y el sistema social al cual pretende servir y contribuir a construir.
Referencias Bibliogrficas
Albornoz, M. (2010). Ciencia, Tecnologa y Universidad en Ibe-roamrica. Buenos Aires: Eudeba.
Barragn, J. (2007). Estndares Caractersticos de Universida-des de Clase Mundial. International Journal of Good Conscien-ce, 2(1), Octubre 2006 Marzo 2007, pp. 98 - 103.
Confederacin Universitaria Centroamericana (CSUCA) (2014). Misin, Visin, Resea Histrica. En http://www.csuca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemi-d=133&lang=es, consultado el 03-03-2014.
Fischer, F. (1995). Evaluating, Public Policy. Australia: Waswor-th Group.
Gerter, P. (2011). Impact Evaluation in Practice. Washington: The World Bank.
Gonzlez, J. (2011). Anlisis Estructural Integrativo de Organi-zaciones Universitarias: El Modelo V de Evaluacin-Planeacin como Instrumento para el Mejoramiento Permanente de la Edu-cacin Superior, 1era edicin. ISBN 978-607-9157-00-5. Mxico: Red Internacional de Evaluadores, A.C.
Goux-Baudiment, F. (2001). Medida y mximo aprovecha-miento del impacto de la prospectiva regional, IPTS Report, Num. 59, pp. 13-29.
Kuhn, T. (1962). La Estructura de las Revoluciones Cientficas. Mxico: Fondo de Cultura Econmica.
Lawrence, P y Lorsch (1970) J. Studies in Organizational De-sign. Homewood: Richard D. Irwin, Inc. And The Dorsey Press.
Lundvall, B. (2002). Estados-nacin, Capital Social y Desarro-llo Econmico, Un Enfoque Sistmico de la creacin de Cono-cimiento y el Aprendizaje en la Economa Global, Revista de Economa Mundial, Vol.7, pp. 69-90.
Miklos, T.; Jimnez, E. y Margarita, Arroyo. (2012). Prospectiva, Gobernabilidad y Riesgo Poltico. Mxico: Edit. Limusa.
Miklos, T. y Tello, M. (2007). Planeacin Prospectiva: Una Estra-tegia para el Diseo del Futuro. Mxico: Edit. Limusa.
Morin, E. (2007). Hacia el Abismo: Globalizacin en el Siglo XXI. Edit. Paids.
Prez Lindo, A. (2005). Gestin del Conocimiento. Un Nuevo Enfoque Aplicable a las Organizaciones y la Universidad. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
Schein, E. (1982) Psicologa de la Organizacin. Mxico: Pear-son Educacin.
Sen, A. (1998). Capital humano y capacidad humana. Cuader-nos de Economa, Vol. XVII, No. 29, Bogot, pp 67-72.
UNESCO (2013). Situacin Educativa de Amrica Latina y el Caribe: Hacia una Educacin para Todos 2015. Santiago: ORE-ALC/UNESCO.
Varsavsky, O. (1972). Hacia una Poltica Cientfica Nacional. Buenos Aires: Ediciones Periferia.
World Economic Forum (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014. Geneva: SRO-Kundig. Consultado en http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness el 05-03-2014.
Ziman, J. (2003). Ciencia y Sociedad Civil. ISEGORIA/28. pp. 5-27