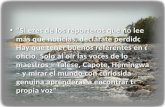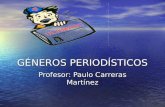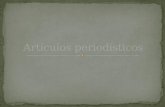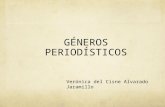..\CRONICA 2\CRONICA\Qué es la hombría.docx..\CRONICA 2\CRONICA\Qué es la hombría.docx.
CRONICA y BIBLIOGRAFIA de... · p.-tir de su regreso definitivo a Costa Rica, fue la serie de...
Transcript of CRONICA y BIBLIOGRAFIA de... · p.-tir de su regreso definitivo a Costa Rica, fue la serie de...

Rev. Fil. Univ. Costa Rica, XXI (54), 153-164, 1983
CRONICA y BIBLIOGRAFIA
Rafael Angel Herra: entre filosofía y literatura
Un observador literario consideró, al reseñar su iniciocomo escritor de ficciones bajo el sello de la EditorialCosta Rica, a Rafael Angel Herra como un iconoclasta.Otro lo definió como cronista de mundos interiores yubicó a El soñador del penúltimo sueño dentro del rangode aquellos libros que pretenden ser diálogo entre escr itu-ras sin fronteras.
"Sí, soy crítico y antidogmático. La literatura es unespacio muy rico para practicar la iconoclasua".
Rafael Angel Herra ha escrito dos libros de relatos. Elsoñador del penúltimo sueño (ECR) y Habla una vez untirano llamado Edipo (EUNED), donde devela mitos, ído-los y leyendas. Cargado de simbolismos, ironías y hastasarcarmo, inspirado en la literatura grecolatina en la ma-yoría de los casos, desemboca en dos concepciones parale-las: algunos cuentos son de mayor reelaboración imagina-tiva en tanto que otros tienen un mayor valor ideológico yfilosófico. En Edipo vivifica y vigoriza el m ito mientrasque en El soñador el recurso temático es más bien unpretexto. En uno predomina el valor conceptual en tantoque en el otro la- invención literaria.
Autor de cientos de colaboraciones period ísticas desdehace 20 años (además es escritor de la página 15 de LaNación), tiene en tránsito una novela y un libro sobreestética, y está a punto de editar una selección de ensayostitulada Violencia, tecnocratismo y vida cotidiana.
Herra habla de sus escritos, de sus lectores, de la expe-rimentación formal y las técnicas modernas que aplica.Tan discreto y cauteloso al responder que se parece a suscuentos: síntesis de una lectura de discursos filosóficos ypoéticos. Y luce como tal, como lo que es: un filósofo. Seviste con suma sencillez y elude con cordialidad algunarespuesta (¿Es Herra religioso? ).
En realidad, Herra está complacido, a pesar de quealgunas declinan reconocerlo como escritor. ¿Acaso Herraes un filósofo que hace literatura? Porque hay quienescritican que su obra es más filosófica que literaria ... ¿Es laliteratura un pretexto para hacer filosofía?
"Quienes me critican severamente enfatizan mi forma-ción académica como filósofo; quienes son más benevo-lentes acentúan menos lo filosófico. Siempre ocurre cuan-do aparece alguien nuevo en el mercado. A veces, la filo-sofía es un pretexto para hacer literatura. En algunoscuentos sucede así. Pero la filosofía y la literatura son dostareas, dos funciones y dos lenguajes distintos. Mi voca-ción más vieja fue la de escritor en vez de profesor de
Rocfo Fernández de U/ibarri
filosofía (las primeras versiones de Edipo datan de hace16 años). Irremediablemente se juntan como si fuera unquímico que escribiera ciencia ficción. Hay un punto enque se juntan: cuando la literatura da vía de expresión apreguntas que sólo se plantea la filosofía".
El escritor considera que la literatura no debe ser todade tesis, aunque ésta sea la más tentadora, junto con lofantástico, en nuestro tiempo.
"Lo fantástico es una manera de hablar del mundo queadmite frustración. Mi literatura es más de gusto fantásti-co. Yo he querido trabajar sobre universos nuevos en laliteratura del paí's, y no sé si lo he logrado.
Algunos dicen que Herra, al recurrir al mito como pre-texto o recreación, es un autor muy intelectual. ¿NecesitaHerra de un lector culto?
"Me interesa la temática grecolatina por dos razones,una subjetiva y otra objetiva: porque siento simpatía poresos temas y porque esos temas tienen capacidad explica-tiva de fenómenos contemporáneos. En algunos casos elmito es un pretexto y en otros objeto en sí para agotar suriqueza. Edipo no es sólo el mito del inconsciente, sinodel poder. No se reelabora sólo a la manera de Freud sinode una exégesis y una demostración del poder, de unavisión descarnada y pesimista del poder. Sin embargo,aunque arrastro una tesis de fondo, en este caso la violen-c ia, los medios que empleo en su presentación correspon-den a formas literarias distintas que dan forma a la palabracomo ritmo, como engranaje. Quizá haya un acento en loconceptual pero doy fuerza a la expresión, a las imágenesque atenúan el concepto. Creo que en mis libros el discur-so científico y el literario corren caminos paralelos y finesopuestos. Mis relatos tienen diferentes grados de significa-ción, unos recrean y otros enriquecen el significado. Poreso considero que son para todos los lectores, sin necesi-dad de que éstos estén muy informados previamente.Quien lee a Cortázar, Vargas Llosa o a Alberto Cañas mepuede leer también ".
Herra ha tratado además de innovar con un tratamien-to estilístico muy moderno. La experimentación formalestá presente en sus dos libros de relatos. En "Barrabás"de Edipo, por ei., los cambios de tiempo se perfilan pormedio de un juego gradual con la luz. Las evocaciones delyo omnisciente se mezclan con las voces de otros narra-dores, lo que no permite reconocer al sujeto. Ademásmaneja el color como una constante -en este caso el rojoy el escarlata- y signos paralelos de dos épocas que se

154 CRONICA y BIBLlOGRAFIA
funden: el presente y el antiguo Oriente. Cargado de imá-••••• es un cuento barreco de escasa puntu~ción conven-cioMl: sólo comas y pocos párrafos.
"L~ estructura formal tiene una finalidad muy precisaqUl no es arbltrarla. Lo nuevo es el tratamiento estil (stlco,la ~tm6sfer~ sobre todo, y el yo fraccionado en dos, ambi-IUOS y aslmétricos (¿es Barrabás? ¿ Es el torturador? ).
En El soñador del penúltimo sueño la regla de trabajoes "la anormalidad formal", el experimento que justificael fondo. Herra explica:
"El examen, si fuera escrito en estilo normal, habríasido un cuento de tema kafkiano porque es un exameninfinito. Recurrí, sin embargo, a un artificio formal: decircad~ frase dos veces para acentuar más la sensación deinfinito. Es decir, con un recurso formal solucioné unproblema de originalidad".
En este conjunto de relatos, Herra ha recurrido a ela-beraciones simbólicas, trasposición de experiencias y a lainvención total. Es un libro más generoso en imaginaciónen tanto que Edipo es más rico en contenido. Tan lnventi-vo y libre resultó El soñador (sus últimas redacciones fue-ron simultáneas) que el autor eliminó la inclusión de algu-nos relatos por ser "exacerbados en técnicas formales muyexperimentales". Tal vez los publique más adelante.
"Un cuento es como un rompecabezas de experiencias,de intenciones .,;"
Pero Herra afirma que sus rompecabezas se pueden
interpretar en el mismo texto, sin claves externas ni die-cionarios adjuntos.
En El laberinto, una burla a todo esfuerzo científico yfilosófico, la palabra logra toda su dimensión, espacio ysonoridad. En un laberinto se describe el laberinto y eltexto adquiere gran vigor poético. Sin embargo, en Enbo-cacerrada, en apariencia un cuento simple, el duende deHerra juega: "Está tan cerrada que pego las palabras".
Pero es sólo el Herra profano, esteta y crítico formal.El otro es el iconoclasta, que parte de Sófocles para des-truir el mito del inconsciente porque está convencido deque la felicidad se hace con las manos y no con los fantas-mas, que acentúa el papel protagónico del sujeto y recha-za que éste sea producto de fuerzas irracional es, el autorde Había una vez un tirano ... parábola del dictador comodeidad suprema ...
Entonces critica la caricatura trágica del tirano porqueparte de que ese poder es il ícito e inmoral y surge, irreme-diablemente, el pensador en diálogo con el literato: elencuentro de dos rostros en afinidad y oposición (*).
(*) Entrevisto, diario La Nación (11-IX-'1983), en torno odos obras publicados este año por R.A. Herra: El soñadordel penúltimo sueño (cuentos), Editorial Costo Rico; yHab ía una vez un tirano llamado Edipo (Seis cuentos y unmonólogo), Editorial de lo Universidad Estatal o Distan-cio, EUNED.
En memorla de mi anciano amigo Cristian Rodríguez
T~I vez el trabajo más valioso de Cristián Rodríguez, ap.-tir de su regreso definitivo a Costa Rica, fue la serie deartículos periodísticos que publicó en defensa del idiomacastellano. Tenía la ventaja de conocer muy bien otraslenguas, lo que acaso le permitió entender mejor la mater-na. Defendió ésta siempre con sumo esmero, sobre todode neologismos innecesarios, de términos que mal se tra-ducen de otros idiomas en vez de recurrir a las formas quepueden brotar de los recursos propios del castellano parala creación de nuevos vocablos.
Además trató de despertar la mente de sus conciudada-nos, incitándoles al diálogo y a la polémica, a través deartículos en que tocaba temas espinosos de la ciencia, dela filosofía y aun de la teología. En estos terrenos mani-festó su vasta erudición y valentía intelectual. Fue respe-tuoso de las opiniones ajenas, sobre todo de las opuestas alas suyas, lo cual no quita que se le evadiera en la polémi-ca, pues su pluma era agudamente irónica y humorística,y en este sentido tal vez los costarricenses no compren-dieron del todo la sana intención de sus escritos, aunquemuchos se regocijaron con ellos.
Gustaba de conversar con los jóvenes y ayudarles; lesrecomendaba lecturas, les contaba anécdotas graciosas, leshablaba de sus experiencias intelectuales y de su trabajo1ft otros países, todo ello con gran humor. Su generosid~dle llenba a coenpartír sus mejores amigos: los libros, loscuales no por ello le abandonaron, como no le abandonó
Fernando Leal
nunca su curiosidad filosófica y científica, que tan bien setrasparenta en sus escritos.
Trabajaba en un acogedor cuarto de estudio cuya im-presionante biblioteca llenaba tres paredes con altos estan-tes de doble fila; pero los volúmenes ocupaban tambiénsillas, mesas y un vasto escritorio.
Poseía una memoria prodigiosa y conocía la genealo-gía de muchas familias costarricenses. Hablaba en ocasio-nes del Guanacaste, su provincia natal, y de gentes queconoció muchos años atrás. Pero intentaba encontrarse altanto de novedades, sobre todo en materia científica. Ensus últimos tiempos escribió mucho sobre temas cosrnoló-gicos y traducía al lenguaje period ístico las más abstrusasteorías con gran dominio.
Admiraba muchísimo al filósofo inglés BertrandRussell, a quien conoció personalmente en los EstadosUnidos, escuchó en conferencias y estudió en sus libros.Tal vez fue Cristián Rodríguez el único costarricense queposeía la obra completa de Russell en su idioma original yhasta en primeras ediciones, lo cual es admirable, puesBertrand Russell ha sido uno de los escritores más prolífi.coso
Gozaba con la conversación y con la amistad, Fue, enmi caso, un grande amigo, un anciano lúcido y conmove-dor por su inquebrantable creencia en la raz6n"en la filo-sofía, en la ciencia y en la tolerancia y la, vida que de ellasse derivan. Celebro que h~y~ vivido tantos años un hom-bre tan notabte,

CRONICA y BIBLlOGRAFIA lSS
Constantfno Uscaris: la historia como anécdota
Constantlno Láscaris sabía -porque para todo histo-riador de la filosofía clásica eso es verdad de perogrullo-que la obra de Ológenes de l.aerclo Vida, Opiniones ysentencias de los f116sofos mós Ilustres no es muyconflable en cuanto a 105 datos que aporta, debido tanto ala calidad irregular de las fuentes utilizadas por el autorcomo al descuido de este en el uso indiscriminado de esasmismas fuentes. Ello no obstante, Constan tino Láscarisabrigaba una particular admiración por el "historiador"griego, pues consideraba que, al margen de las deficienciasque pudieran señalársele desde la rigurosidad que laciencia histórica actual demanda de obras de carácterbiográfico, la naturaleza misma del esfuerzo del deLaerclo encerraba un elemento digno de tomarse encuenta ... y aun de continuarse.
La tesis sería que la vida personal de todo pensadorpuc4e servir a modo de Ilustración de las enseñanzas (o deuna particular parcela de ellas) que el filósofo en cuestiónpropugne. y que, además, elementos comunes, propiosdel vivir cotidiano y de la trama de relaciones humanasque caracterizan a ese animal que llamamos "hombre"("ser humano", "persona", etc., para evitar que se nosacuse de usar exclusivamente u n lenguaje machista),pueden ser indicadores significativos del verdadero carác-ter de la persona a quien se analice.
El chisme -también todos lo sabemos- puede teneruna fuerza destructiva tal que, manipulado oportuna ysabiamente (léase: maquiavéllcamente), puede aniquilar auna persona. Ya lo repitió aquel escritor del NuevoTestamento cuya epístola tiene un marcado sabor aliteratura sapiencial: "Quien no cae en falta en el hablar esun hombre logrado, capaz de tener a raya a su personaentera. Si a los caballos les ponemos el bocado, nosobedecen y dirigimos a todo el animal; ah r tenéis tambiénlos barcos: por muy grandes que sean y por recio quesople el viento, se llevan con un timón pequefiísimo adonde le da por lIevarlo el timonel. Pues lo mismo con lalengua: siendo un órgano muy pequeño, puede alardear demucho. Ahí tenéis: un fuego de nada incendia un bosqueenorme. También la lengua es un fuego; entre los órganosdel cuerpo la lengua se hace un mundo de injusticia, ellacontamina la persona entera, con llamas del infiernoprende fuego al curso de la existencia" (Santiago 3.2-6).
Pero, cuando un chisme perdura por siglos, o no era talchisme o se convirtió en mito y queda indespegablementeadherido a la persona a la que se refiere como signo deque "algo" debió haber tras el "chisme-mito" que lesirviera a este de soporte para darle sobrevivencia. Enambos casos (el chisme que-no-era-tal o el "chisme-mi-to"), encierra un elemento revelador que es necesariodescifrar, para entender al pensador y su pensamiento.
Cuando el "chisme" no lo es realmente sino que setrata de una anécdota ("relato breve de un suceso curiosoo interesante o de un rasgo de alguien") su valor seacreclenta,
Puede, el lector de la anécdota, asumir diversasactitudes básicas frente a ella: (1) considerarla sin valor
Plutarco Bonllla
alguno, o 5010 como un pasatiempo entretenido, para leeren las horas de ocio, pero como p6rdida de tiemporespecto de una investigación seria acerca del pensamientode la persona a 1•• que la anécdota se refiera; (2) leerla concuidado, y valorarla por lo que de anecdótico tenp laanécdota. Es decir, aprendérsela y saborear lo que deJocoso o trágico (señalamos solo dos posibles extremos)pueda encerrarse en ella; (3) leerla como si se tratara deun velo translúcido, algo tupido y, por ende. encubridor,no transparente, tras el cual se encuentre una riqueza deinformación (conceptual o de otra naturaleza) difOcildedescubrir en la mera descripción "académica" de un.sistema 1e doctrina.
Algo de eso trata de hacer Oiógenes de Laercio, a pesarde las lagunas y fallas que se le han señalado.
Y algo de eso entendió también Constan tino L.íscariscuando en cierta ocasión le confió a quien esto subscribeque estaba interesado en escribir una "historia" de lafilosofía que pudiera considerarse como una contlnu¡clónde la obra de Oiógenes de Laercio. No sé si el recordadomaestro llegó a escribir parte de esa obra, o si recopilómaterial para escribirla. (De otros proyectos también mehabló, como de uno que pretendería ser una historia de lafilosofía en que los personajes fueran no filósofos sino"filósofas", es decir, mujeres filósofos. Tampoco •cuánto logró. Me pidió en alguna oportunidad que si enmis viajes al exterior me encontraba en alguna libreríaalguna obra que se refiriera a mujeres filósofos anotara,para él, la ficha bibliográfica).
Creo que sería interesante que quienes conocieron decerca a don Constan tino escribieran, de él, una biografíaanecdótica, en que se recogieran aquellas historias (algu-nas de ellas, a pesar de la cercanía temporal, con visos yade leyenda) que nos podrían regalar un retrato humanodel filósofo, y nos ayudarían a comprender el pensamien-to de Constantino el hombre. Múltiples anécdotas hanescuchado las paredes del edificio de Ciencias y Letras(con tal nombre hasta ahora: noviembre de 1982) y deotros edificios de nuestra Universidad sampetrina, anécdo-tas que revelan a veces el uso exquisito del idioma porparte de don Constantino, a veces su agudeza mental, laprofundidad de su pensamiento, la naturaleza de tábamosocrático que (con frecuencia, mal comprendida, añado)solfa asumir en sus diálogos con los estudiantes, elcarácter humano de su personalidad, su desprendimiento(también a veces oculto en sus participaciones en asam-bleas de diversas unidades académicas), etc,
Si fuéramos capaces no solo de recopilarlas sino depenetrarlas -no de aprenderlas, sino de aprehenderlas-podría enriquecerse, y mucho, nuestro conocimiento deese costarricense por adopción, que vivió enamorado deesta su segunda patria porque vlvía en ella la libertad y elrespeto a la persona.
Como primer aporte a esta tarea, añado a continuaciónunas líneas que empecé a escribir en julio de 1979 cuandopor línea telefónica me comunicaron desde San José quedon Constantino había fallecido, y que concluí despu~,ya de regreso a nuestra capital. El estilo encierra un

156 CRONICA y BIBLlOGRAFIA
profundo respeto al amigo y maestro.
Carta a un amigo ausente
Querido Constantino,
ya no estás físicamente presente entre nosotros (aun-que tu presencia física fuera apenas la indispensable "parano ser solo un ente metafísico", según el decir de D.Teodoro, otro amigo que nos dejó no hace mucho) paraque puedas leer estas líneas. Me atrevo a afirmar que hastate extrañarías al saber que yo las estoy escribiendo.
Para mí -como para otros muchos que han pasado porla Escuela de Filosofía y que se beneficiaron con elbeneficio de tu desinteresada amistad- siempre fuiste"Don Constan tino" , o, para malestar de algunos, "eldoctor".
Quizá porque te conocr cuando fui estu'di'ante yapenas acababas de llegar al país (te precedí por un año),nunca me atreví a tutearte, lo que no impidió que de tuparte hubiera gestos de amistad que perduran y perdu ra-rán en mi memoria como símbolo de lo que siemprefuiste.
Algunos de esos recuerdos te retratan de cuerpoentero. A menos así es para mí.
En 1960, si la memoria no me falla, fuiste a mi casapara ofrecerme trabajo en Estudios Generales, que sólotenía tres años de existencia. Vivíamos en Barrio Luján,en condiciones casi deplorables. Cuando llegaste, nisiquiera teníamos un lugar donde pudieras sentartedignamente. Pero eso pareció no importarte, y yo loagradecí desde el hondón de mi alma. Ahora, tantos añosdespués, sólo lamento que nu nca te hablé de ello. Perosiempre te estuve agradecido, y estoy seguro de que losabías. Desafortunadamente no pude aceptar entoncesaquella oportunidad que me brindabas.
Años después, al quedarnos conversando frente a lainfaltable taza de café, una vez terminadas las clasesvespertinas, en varias ocasiones me metiste en apuros alinsistir en llevarme a tu casa -allá por el Higuerón- paracompartir tu cena. Sé que a muchas señoras de casa no lesagrada que sus esposos, sin consultarles, inviten a otrosamigos a comer. Pero insistías y persistías insistente-mente, y así tuve el privilegio de conocer otra faceta de tuvida: tu sencillez en el seno de tu hogar; y tuve el honorde conocer también a tu esposa y a tus bellas hijas. Estopasó en un par de ocasiones. Y ello ayudó a completar elcuadro de quién era Constan tino Láscarls, el hombre.
En el orden profesional, mi deuda contigo no esmenor. Después que fuiste a mi hogar en aquella ocasión,
gocé de una beca por un año, en los Estados Unidos deAmérica. Y al regresar al pafs, de nuevo me buscaste paraque me integrara a las labores docentes, en el entoncesDepartamento de Estudios Generales. Una distinguidaprofesora de ese Departamento esperaba familia e iba agozar dt la licencia que la ley establece en esos casos, Teallegaste a mi casa para ofrecer me la oportunidad dehacerme responsable de las clases que ella dejaba. En estaocasión sí me fue posible aceptar la invitación. Y desdeentonces, tu apoyo nunca me faltó.
Cuando estudiaba mis últimos años de secundaria -enel Colegio Viera y Clavl]o, de Las Palmas de GranCanaria- un profesor de historia de la fllosof'Ia, el Lic.Fernando Sagaseta de lIurdoz Cabrera, despertó en mí unespecial interés por el estudio de la filosofía griega (y enparticular, presocrática). Esa vocación inicial quedó comodormitando por unos años. Recobra renovada vida cuandoen 1956 te of por primera vez. En efecto, las primeraspalabras que te escuché pronunciar a viva voz fueron:"Los perros ladran a quienes no conocen". Y pediste a unestudiante que las escribiera en el pizarrón. Es elfragmento B97 de Heráclito.
Me inspiraste luego con tu reiterada referencia a losclásicos griegos. Más tarde me guiaste en la investigaciónpara mi tesis de licenciatura. Y al fin me concediste unhonor que yo no esperaba (aunque, lo confieso, sídeseaba): un buen día me pediste que me hiciese cargo delos cursos A y B de Filosofía Clásica. Para cornpíetae elciclo, me "empujaste" a que fuera a estudiar a Grecia. Yesa fue una experiencia inolvidable.
Todo lo que antecede, y mucho mas, 'me vino a lamemoria aquel día terrible cuando la Sra. Ana L. deGarcía (esposa del Lic. Guillermo García, a quien tambiénentusiasmaste por los estudios griegos y guiaste en su buentrabajo de tesis sobre Hipaso de Metaponto) me habló porteléfono desde San José hasta Edwardsville, en el estadode IlIinois donde yo residía, y pronunció estas palabrasque me dejaron de una pieza: "Me dijo Guillermo que tecomunique que el Dr. Láscaris ha fallecido". "i No! " fuelo único que logré articular. Y por muchos días, mepareció increíble.
Fue en aquellos momentos cuando escribí estas líneas,que ahora completo en homenaje a tu memoria.
Edwardsville, IlIinois, EUA. Julio de 1979San José, Costa Rica. Julio de 1980 y
Noviembre de 1982

CRONICA y BIBLlOGRAFIA 157
NUESTRO HOMENAJE A XAVIER ZUBIRI,ARISTOTELES MODERNO
Xavier Zubin y Apalategui, nacido en San Sebastián(España), el 4 de diciembre de 1898, murió en setiembrepasado a los 85 años.
Los que hemos sido estudiosos de su pensamiento,discípulos del maestro a través de sus obras, hemoscontraído con él "una deuda intelectual profunda".Nuestro homenaje al que consideramos efectivamente, "elfilósofo más importante de la España contemporánea".
Ortega, García Morente, Zaragüeta, Rey Pastor y J.Palacios, fueron sus maestros en Madrid. Estudia Filosofíaen Friburgo con Husserl y Heidegger; con la Vallée-Pou-sin, Física y Matemáticas en Lovaina, con Zermelo enFriburgo, con Schrodinger en Berlín y con Luis de Broglieen París. Biología con Noyons y Van Gehuchten enLovaina, con Speman en Friburgo, con Goldschmidt yMangold en Berlín; Lenguas orientales e Historia Antiguacon P. Deimel en Roma, y con Labat, Benveniste, Dhermey Delaporte en París (1 ).
Zubiri conoció ampliamente el pensamiento de otrosautores europeos: el cardenal Mercier, De Wulff, Mi-chotte, Deploige, Bergson, Loisy [ean Sarrailh, el canóni-go Lemaitre, Déjerine.
Es importante señalar la amplitud de sus estudios enfilología semítica y clásica, muy especialmente su domi-nio del griego, lo que le permitió una seria dedicación a lafilosofía pre y post-socrática.
Zubiri llega a la filosofía después de recorrer el caminode las ciencias: física, matemáticas, biología, lingüística .._lo mismo que el camino de la teología. Aludiendo a suvasta cultura, se le ha comparado con Anaximandro:"Como Anaximandro, Zubiri es el tipo del gran pensadorque se enfrenta con la totalidad del universo. Si no sonasea paradoja, podríamos decir que Zubiri es un especialistauniversal" (2).
En 1926 obtiene por oposición la cátedra de Historiade la Fllosoffa de la Universidad de Madrid, inicia así sumagisterio universitario, habiendo sido profesor en ejerci-cio hasta 1936. Especial resonancia adquirieron suslecciones a la Metafísica de Aristóteles y a los Pre-socrati-cos (3).
Durante la guerra civil española, Zubiri dio conferen-cias en Francia y en Italia.
En 1941 fue profesor -dos años- en la Universidad deBarcelona. Posteriormente abandona la docencia universi-taria para formar un nutrido grupo de intelectuales através de sus lecciones extra-universitarias: "una especiede academia no institucionalizada, cuya estabilidad repo-saba en una enseñanza pródigamente dada y ávidamenterecogida; en una personalidad rectora de uno de los másvivos grupos de especialistas españoles" (4).
Parte de sus cursos han quedado plasmados en suslibros y artículos: Naturaleza, Historia, Dios, Qué essaber, En torno al problema de Dios, Sócrates y lafilosofía griega, Ciencia y Realidad, El acontecer humano:Grecia y la supervivencia del pasado filosófico, Nuestrasituación intelectual, Sobre la esencia, Cinco lecciones defilosofía, Sobre el problema de la filosofía, El problema
María de los A. Giralt 8.
del hombre, El origen del hombre ... Sin embargo, granparte de sus cursos permanecen inéditos, fundamen-talmente las lecciones fuera del recinto universitario.
Xavier Zubiri ha traducido una serie de obras filosófi-cas y religiosas del griego, latin, alemán, italiano ...Metafísica de Aristóteles; Sobre el concepto del ente, deFrancisco Suárez; Historia de la filosofía de Messer; Elporvenir de la filosofía, de Franks Brentano; Qué esmetafísica? de Heidegger; La fenomenología del espíritude Hegel; Adán y Cristo de Feuerer; Historia b íbllca deRiccioti, Pablo Apóstol (idem); La nueva metafísicaondulatoria de Schrodinger, Materia y Luz de Louis deBroglie; Las cartas de Descartes; Los átomos de Thibaud ...
La presencia del pensamiento de Aristóteles en la obrade Zubiri es muy importante. Este artículo centrará laatención en la vinculación Zubiri-Aristóteles. Recordemoslas palabras al respecto del maestro Teodoro Olarte: "Lacomparación con Aristóteles resulta particularmente signi-ficativa puesto que nos demuestra las profundas diferen-cias existentes entre el pensamiento del Estagirita y el delfilósofo español, frecuentemente tenido como una simplevariación intelectual del filósofo griego" (S).
El pensamiento de Zubiri se abre especialmente a lafilosofía griega. En Naturaleza, Historia, Dios, el autorespañol se inclina hacia ese primer encuentro con lafilosofía representado por la "physis" del mundo preso-crático. La reflexión de Zubiri es un esfuerzo constantepor remontarse al núcleo mismo de la realidad.
Xavier Zubiri -tal como lo ha afirmado algún autor-es una rama que arranca del tronco mismo del árbolaristotélico. Su metafísica se inicia en el concepto desustantividad, en el punto donde ha quedado el conceptode sustancia de la filosofía aristotélica. El papel decisivodel pensador griego en la historia de la filosofía, es puestode manifiesto por Zubiri: Aristóteles "nos interesa porqueen él emergen "desde las cosas" y no desde teorías yahechas, los motivos esenciales de la primera filosofíamadura que ha predeterm inado, en gran parte, el cursoulterior del pensamiento humano" (6). Zubiri buscarenovar ese cúmulo de ideas tradicionales alimentadas porla sustancia del viejo Aristóteles, llegando a una interpre-tación del ser, a la luz del legado estructural que le ofreceel fenómeno científico.
Los primeros capítulos de la Metafísica acerca de lanaturaleza de la ciencia, ponen en evidencia el saberenciclopédico del pensador griego: sus escritos de física,historia natural, matemática, psicología, ética y sus largaspáginas acerca de la "ciencia soberana, la que está porencima de toda ciencia subordinada o auxiliar, la queconoce las razones por las cuales se debe hacer cada cosa"[protesoph ia} (7). Zubiri se nos presenta como unAristóteles moderno. La amplitud de sus conocimientosrecuerda las palabras de Aristóteles al iniciar la Metafísica:"Todo hombre por naturaleza, apetece saber" (8). Es lamisma inquietud por la ciencia y por la filosofía, tratandola ciencia "de averiguar dónde, cuándo y cómo sepresentan los fenómenos, y la "epistéme" qué han de ser

158 CRONICA y BIBLlOGRAFIA
las cosas que así se manifiestan en el mundo" (9). Tantoen Zubiri como en Aristóteles es fundamental la vincula-ción entre ciencia y filosofía, más aún, la fllosoffa surgesobre la base de la experiencia científica.
El punto de partida de la metafísica de Aristóteles estáen el mundo de los sentidos en la observación: elconocimiento sensible ya es un cierto conocimiento. Elpunto de partida en Zublr] está en una nueva physts queexige otras categorías al pensar.
La abstracción es problema principalísimo en la teoríadel conocimiento de Aristóteles. Comenzando por elmundo de los entes, llegamos al ser en cuanto serdespojado de toda característica particular (cantidad,movimiento ..•), es la universalidad del ente identificadacon el estudio metafísico de la sustancia.
"Nadie podría aprender o comprender algo, si lossentidos no le enseñaran nada, y todo lo que se piensa, sepiensa forzosamente con imágenes" (10). De la intuiciónplatónica saltamos a la abstracción aristotélica. ParaPlatón, las especies son independientes de los entesparticipados, son sustancias separadas. Aristóteles niega lasustantividad de lo universal propia tan sólo de los seresconcretos, subrayando al igual que más tarde Zubiri, "lavalidez intrínseca del ser como tal" que deviene en elmundo. Aphaireln es el "acto de abstraer", expl ícitamen-te indicado en Los Analíticos y en el Tratado del almacomo separación de lo individual, casual y contingente, delo general, necesario y esencial. De los elementos particu-lares pasamos a las ideas universales, mediante la abstrac-ción a partir de las cosas sensibles. El entendimiento captael objeto gracias a la imagen; comparándolo con otrosllega a la forma (esencia quidditativa), por abstracción delas cualidades o relaciones que difieren en los objetos, porabstracción de lo meramente individual. Los entes de lamisma especie son reunidos en una noción, quedando enel intelecto la forma o esencia universal del objeto pero noel objeto particular mismo. En todo este proceso lossentidos desempeñan el papel de fundamento.
En el De Anima, Aristóteles distingue la sensación dela inteligencia. Aquella tiende exclusivamente a lo indivi-dual; ésta es "la parte del alma mediante la que el almaconoce y reflexiona moralmente" (11).
Zubiri también se dirige a las cosas, pero no paraabstraer sus elementos individuales, sino para afirmarlosen su carácter estructurante. El ámbito universal aristoté-lico será sólo un momento a considerar en la realidadconstitutiva individual del esto y del ahora.
A diferencia de Platón, Aristóteles acerca el mundosensible al inteligible, sin embargo, las formas purascontinúan siendo las únicas inteligibles con la consecuentenegación del conocimiento de los objetos sensibles. Elmundo material no puede ser captado por la inteligencia.En Zubiri, en cambio, se busca permanentemente elconocimiento del mundo concreto en movimiento cons-tante. Nos acercamos a la cosa analizando cada una de susnotas en su constructividad talitativa; la talidad paraAristóteles sería sólo el medio necesario para llegar a lanegación epistemológica de esa misma talidad. En el ordentalitativo Zubiri se queda en la esencia ffslca individual,sólo después trasciende a la constitución de un nuevoorden, pero después de dejar constancia del inmensurablevalor del ente físico. Este podría o no constituir especie,la cual no es más que un resultado; mientras que paraAristóteles es el objetivo mismo: "es diverso el conjunto,
ciertamente, de todo el hombre, pero no de formaespecífica diverso de otro hombre; efectivamente, no haycontrariedad alguna en la noción esencial, y este hombreindividual no es más que el último grado de la especie"(12).
Arist6teles interpreta la distinción entre sensación einteligencia, como funciones continuas que se siguen unadespués de la otra; la sensación precede a la imaginación,la imaginación precede a la inteligencia. En Zubiri noencontramos una continuidad sino una unidad estricta: deahí su constante punto' de vista de que si la sensitividaddel hombre es intelectiva, su inteligencia es sentiente. Laapertura a lo real en ambos pensadores se logra a partir dela sensibilidad, pero mientras en Aristótelesla aprehensiónintelectiva de lo real ha superado la mera sensación, enZubiri la aprehensión intelectiva siempre será sentiente.
La ciencia del "ser en cuanto ser" en Aristóteles sediferencia de las demás ciencias que sólo captan parcial-mente el ser, "porque ninguna de las demás ciencias seocupa del ser como ser, con universalidad" (13). Además,el ser y la unidad son lo mismo: "la unidad no es otra cosaque el ser" (14), entendiéndose la unidad no sólo en unorden esencial, sino también en un orden accidental. Todolo indivisible merece la condición de unidad, "en este casoestán todas las sustancias". "Por ejemplo, si en el hombreen cuanto hombre, no es posible ni existe la división, elconcepto hombre tiene unidad; y lo mismo en el animalen cuanto es anlmal.¿" ('15). La unidad constituye untodo, no pudiendo faltar ninguna de las partes queconstituyen ese todo. Repetidas veces Aristóteles alude ensu Metafísica a la importancia de la unidad, a la diferenciaentre el conjunto y las partes que lo integran. La unidades totalmente indivisible: "la unidad, o bien absolutamen-te consíderada, o bien tan sólo en tanto que unidad, esindivisible" (16), siendo lo mismo la unidad y el ser, yaque ambos acompañan a todas las categorías, significando" la predicación "un hombre" nada más que "hombre,igual que el mismo ser no significa nada fuera de laesencia, la cualidad o la cantidad, y significa en fin, que laesencia de la unidad es la misma individualidad" (17).Entre la sustancia y los accidentes hay una unidad deinherencia, es la unidad sustancial per se" en Kath'autó.
Hay dos clases de abstracción. La abstracción extensi-va por la cual llegamos a un "concepto genérico" de sermuy parecido a la nada, no susceptible de predicamentoalguno, y la abstracción intensiva mediante la cualquitando imperfecciones, llegamos a una plenitud de sercon contenido y sentido absoluto: Dios. Llegando a la"nada con el concepto de ser y con el concepto de Dios auna teología, Aristóteles convirtió el ser en sustancia: lasustancia constituye el objeto de su metafísica.
¿Cómo se define la sustancia (Ousía) en Aristóteles?"Es la suma de la esencia más la existencia", sin mutaciónalguna, idéntica a sí misma en su carácter específico, aptapara existir separada e independientemente. El sentidoontológico de sustancia corresponde a la sustancia primeraaplicada al ser individual; el concepto lógico lingüístico ala sustancia como "último sujeto de predicación yfundamento del ser de los accidentes" (18). La sustanciaes lo único que existe por sí, lo permanente, frenté alaccidente en constante cambio. Las cosas "parecen máscargadas de la noción de ser, porque bajo ellas se ocultaun sujeto determinado. Este sujeto es la sustancia, el serparticular que aparece debajo de los atributos" (19); de

CRONICA y BIBLlOGRAFIA 159
tal manera, que como noción, conocimiento y naturaleza,la sustancia es lo primero (20). En cuanto sujeto, esaquello de lo cual todo lo demás sirve de atributo, siendosujeto de predicación no se puede predicar ella misma deningún sujeto. El concepto de sustancia conlleva pues enArlstóteles una doble función: una función metafísica: el"ser en cuanto ser"; una función lógica: sirve de sujeto encondición de ser sustantivo. Ousfa del participio presentefemenino dusa del verbo ser, respondía a lo que loslatinos denominaron substancia, correspondiente al griegohypokelmenon "que está por debajo de", que sirve defundamento: "stare" señala la permanencia de la sustan-cla, sub que la permanencia se halla debajo de loscaracteres cambiantes. El filósofo griego distingue entresustancia y esencia. La sustancia ser" un "mbito abarcadorde lo esenclable, la realidad sustancial comprender" laesencia más la existencia. El problema fundamental detoda realidad ser" el delimitar cual es su "momentoesencial", "lo que" constituye a la cosa en cuanto tal; loslatinos dijeron quldditas, Aristóteles, to ti én élnal. Elverbo ser se repite para indicar "que la substancia esprincipio constitutivo del ser como tal"; "erat" (imperfec-to) hace hincapié en el ser como estable. "La sustancia esel ser del ser: el principio por el cual el ser esnecesariamente tal" (21).
Aristóteles llega a la conclusión de que el conocimien-to de un ser está en el conocimiento de su formasustancial (22), en cuanto principio de inteligibilidad delser mismo o, en otras palabras, de lo que la cosa tiene deinteligible, de lo que es susceptible de una definición. Laforma es inmutable y eterna, por lo tanto, no sujeta a ladestrucción, ya que no lo está a la generación; lo que seencuentra sujeto a la generación y corrupción es el todocompuesto de materia y forma (23), la forma es entonces,la esencia del ser. De lo anterior se desprende que laesencia es sólo un momento de la sustancia, momento deespecificidad, siendo para Aristóteles Inesenciales loscaracteres indivlduantes inespecfflcos. El devenir no afec-ta a la esencia misma de la cosa que deviene, elmovimiento es el acto de lo que estaba en potencia. "Eldevenir del bronce en estatua no afecta a la esencia delbronce, sino a lo que en el bronce estaba en potencia"(24). Podríamos afirmar asimilando la idea.de Samaranch,que a Aristóteles le preocupa más el problema del ser en símismo, que el problema de su devenir "lo que le preocupano es que algo "cambie"; sino que "algo" sufra estamutación" (25). En el orden de los accidentes se da elmovimiento, no así en el orden de la esencia, "porque nohay nada que sea contrario a la esencia" proté ousía (26).
Aristóteles al igual que Zubiri empieza por unaconsideración del individuo, no obstante, siendo eternaslas formas, ¿cuál vendría a ser el principio de individua-ción en Aristóteles? Es la materia la que "produce el unoconcreto e individuo, frente al uno específico de laforma" (27).
en resumen, en cuanto esencia del ser, la substancia noadmite generación ni corrupción, es el concepto lógos. Esdesde este ángulo que Xavier Zublri criticará la posiciónde Aristóteles, en cuanto que aún cuando éste pretendellegar a la esencia por la vía de la physis, le da prioridad ala vía de la predicación lógos, desembocando en unaesencia entendida como "universalidad específica". Elpunto de partida de Aristóteles fue la physis, arrancandode la generación como hecho físico concretfslmo, no
obstante, lo que tomó de la generación fue el conjunto deindividuos con caracteres comunes capaces de ser abarca-dos en una definición; es la prioridad del concepto sobrela realidad ffsica, La definición es, así, imprescindible paratocar el ámbito mismo de lo esencial. Zublri objetará: noes a través de la especificidad que llegaremos a la esencia,np será mediante la definición que se logre absorber laesencia física. Aristóteles toca lo universal "lo abstractoespecifico", dejando de lado muchos caracteres esencialesque no pueden ser deñnldos, La definición de Aristótelesalcanzará sólo un aspecto de la esencia pero no sutotalidad .•. El objeto de la filosofía para Aristóteles será"estrictamente universal", abarca todas las cosas, lo queno ocurrió con los pensadores anteriores que se limitan adescubrir "zonas de realidad" no llegando aún a latotalidad de las cosas. ¿De qué índole podríamos decirque es el objeto de la filosofía para Xavier Zubiri?Evidentemente la respuesta será: estrictamente individual.
Detengámonos más detalladamente en la dimensiónfilosófica de Xavier Zubiri.
Es imprescindible trascender el campo de las demásciencias, la esfera de la positivización del saber; debemosbuscar el acceso a un "saber radical y último" medianteuna vida intelectual auténtica. Debemos "allende todocuanto hay", buscar "una especie de situación trans-real:es una situación estrictamente trans-ffsíca, metafísica"(28). Es el mismo planteamiento aristotéllco con lasdebidas diferencias, sobre todo en el carácter que podríatener la ciencia para el griego: "mientras para la antigüe-dad la técnica era un modo de saber, para el hombremoderno va cobrando progresivamente un carácter cadavez más puramente operativo y utilitario (la técnica)" (29).Se va asistiendo a la transformación continua del homosapiens en homo faber; no obstante, la misión es lamisma: Aristóteles -Zubiri delimitan en el conjunto de lasdemás ciencias la función de la filosofía, tratando deaclarar su objeto. La ciencia del "ser en cuanto ser",identificado el ser con el concepto de sustancia, cambia suobjeto: ya no se trata de la sustancia, ahora se nos hablade sustantividad .•.
La sustancia es afirmada como unidad indivisible entrela materia y la forma sustancial, sobreviniéndole caracteres"cuya existencia no tiene nada de necesario" (30). Lasustantividad será una unidad de sistema clausurado denotas; unidad coherenclal de notas esenciales e inesencia-les. Donde Aristóteles dice accidente Zubiri dice notainesencial; mas, éstas no son meramente accidentales, sinode índole necesaria para constituir la unidad sustantiva,aún cuando sean fundadas por las notas esenciales. Inclusoel ámbito de la nota indiferente del tipo de la concrec;ión,está definido necesariamente (31). Los accidentes aristoté-llcos podrían ser equiparados a ciertas formas menosimportantes de la estructura constructa zublrlana,
Mientras los accidentes son inherentes a la sustancia,las notas fundadas son adherentes a las notas esenciales.Todo accidente es insustantivo, pero no todo lo que esinsustantivo es accidental; "hay realidades insustantivas decarácter estrictamente sustancial, sustancias insustantivas:todas las sustancias que componen un organismo" (32).No son sustantividad es por sí mismas, puesto que enconjunto integran una única sustantividad: lo insustantivolo es en cuanto que sólo es momento de un sistemasustantivo. Los accidentes no guardan tampoco como enAristóteles el carácter indlvidualizador; -paradójicamente

160 CRONICA y BIBLlOGRAFIA
en la concepción clásica- es la esencia misma la queencierra la índole individuante. El sujeto sustancial essujeto de "inhesión" de unos predicados en un proceso defuera hacia adentro: de las notas afectantes (accidentes),llegamos a la realidad sujeto, a la cual le son inherentesesas notas, siendo los distintos modos de inhesión"categorías del ente". Frente a esta interpretación, Zubirisostendrá la dirección de dentro hacia afuera: no se ve elsujeto que soporta las notas, sino la unidad actualizantede la cosa en la totalidad de sus notas, "y no sólo en cadauna de ellas de por sí, como acontece en el brote deAristóteles", Se da una implicación total de unas notascon relación a otras, no se excluyen como en lascategorías aristotélicas. Cuando Aristóteles habla de uni-dad no prevee aún la unidad sistemática del "de" y del"en".
Si la sustancia era para Aristóteles un ámbito abarca-dor de lo esenciable, para Zubiri es sólo un momento de lasustantividad, un subsistema dentro de un sistema consti-tucional.
La física atómica, la biología orgánica, le han entrega-do a Zubiri un material complejo para enfrentar elconcepto de unidad desde un ángulo enriquecido, tal cualno lo podía ni siquiera entrever Aristóteles. El tema de launidad arlstotélica es simple, de sentido común, limitán-dose al todo compuesto de partes y al enfoque del sentidodistinto que cada parte cobra con relación al todo. Zubiripenetra en la idea de sistema en su estado constructo paracaracterizar la realidad sustantiva; el tipo de unidad de laconstitución es estructural. La función de las notasconstitutivas será la de "talificar", hacer que la realidadsea "tal", darle la índole que le compete en cuantorealidad. Aquí se da en la visión de la "talidad", ladistinción mayor con la filosofía de Aristóteles. La talidaden Aristóteles, "el ser auténticamente tal", está en laquiddidad determinada por la forma sustancial. Ambospensadores indagan acerca del "quid tale" de la realidad,mas en las conclusiones talltatlvas difieren. Ambos quie-ren escuchar I¡¡voz de las cosas, ya que son éstas las quehablan; pero el pensador griego trata de asir la abstracciónuniversalizante, y el filósofo español la realidad tangiblede carácter ffslco "no se es hombre dirá Zubiri, porque sees animal y racional, sino que se es animal y racionalporque se es hombre" (33). Para Aristóteles, lo esencial eslo específico. Para Zubiri la esencia es de índole físicaconstitutiva individual; las diferencias no son de especie,sino en la especie. La quiddidad arlstotéllca es sólo unmomento dentro de la esencia constitutiva. La esencia esesencia física, y no sólo metafísica, en el sentido expuestopor Arist6teles.
Para Aristóteles la esencia tiene sentido en cuantocoincide con lo universal específico; para Zubiri la especiees sólo el momento quidditativo de una esencia queprimariamente es individual y sólo después puede o no serespecífica.
Si por la esencia "metafísica" se universaliza, por laesencia física se individualiza. El qué se refiere al conjuntode sus notas, al qué es algo: al quid latino o al ti griego. Laesencia física en su constitución es mucho más rica que laesencia específica, ya que comprende notas que ésta dapor suprimidas.
Es importante insistir en que Zubiri no niega laquiddidad, lo específico, sino que reduce su significaciónesencial. Lo primario no será ya la definición. lo que sé
quiere captar no es el género próximo y la diferenciaespecífica, sino lo concreto "estructurante en su estadoconstructo". La idea de definición se compagina con laidea de sustancia, pero no con la de sustantividad.
¿En qu4 forma expresa entonces Zubiri la manifesta-ción de la esencia? Frente a la definición, Zublrl nos da elconcepto de proposición esencial, enunciadora de loscaracteres constitutivos de la cosa, nos da el quid del alloen cuestión, sin que el sujeto entre en el predicado; "unaproposición esencial es una proposición que enuncia notasformalmente constitutivas, sean o no quiddificables,siempre que si lo son estén enunciadas en forma noquidditativa" (34). La proposición esencial es abierta, yaque existe siempre la posibilidad de descubrir nuevasnotas constitutivas; a diferencia de la definición, laproposición esencial es "progrediente". La función de laesencia será estructurar la realidad, no definirla. El logospredicativo en la filosofía tradicional queda sustituido porel "legos nominal constructo".
En la concepción clásica la forma es inmutable a travésdel tiempo, su inalterabilidad es contundente, determinan-te de todo el proceso deviniente, "detrás de todos losfenómenos está siempre, como alma del acontecer, laforma" (35). Para Zubiri muy al contrario, ante todo seda una transformación, un "devenir de las formas" querecae en una evolución de las esencias. La generación noes mera repetición de la esencia, sino un constituirsegenético de la esencia en cuanto individual. Para Zubiri laforma misma está en constante cambio, las formas varranmediante una "transformación".
Veamos cuál es el ámbito de lo "esenciable" en ambospensadores.
Para Aristóteles ese ámbito está enmarcado por lonatural, en cuanto se opone a lo artificial, a la técnica.Sólo los entes naturales, las sustancias, podrán paraAristóteles poseer esencia. Zubiri amplía el ámbito de lascosas naturales, y con él, el ámbito de lo esenciable, yaque la técnica del mundo moderno es capaz, no sólo deproducción artificial, sino también de producción natural.Naturaleza no se identifica entonces con physis principiode donde se originan las cosas. La técnica modernaproduce cosas con actividad natural, acortándose elabismo entre las cosas naturales y lo artificial.
En síntesis, para Zubiri, Aristóteles traicionaría elpunto de partida de su metafísica, el mundo de lossentidos, volcando sobre la cosa la vía del/ogos.
Zübirl con base en sus profundos estudios de filosofíagriega, llega a insertar a Aristóteles dentro de la tradiciónplatónica, resquebrajando los cimientos del pretendidoreal ismo arlstotéllco,
Aristóteles dejó intacto el campo de la esencia física,la misión de Zubiri será completar a Aristóteles en aquelloen lo que el Estagirita no fue suficientemente "realista".
Sin embargo, tanto para Aristóteles como para Zubiri,es fundamental la "sophía". El "sophós" para Aristótelesera el que conocía "lo más difícil e inaccesible" (36), paraZubiri el conocimiento de los caracteres constitutivos dela esencia física es abierto, precisamente por su dificultady por su poca accesibilidad. Para la Escuela peripatética deenseñanza de la filosoffa primera, "sophós" es también"quien sabe algo en forma tan plena que es capaz deenseñarlo" (37). Y ya sabemos que Zublri fue principal-mente un maestro .•.

CRONICA y BIBLlOGRAFIA 161
(1) Marquinez Argote, G., En torno a Zubiri, Edicio-nesStudium,Bailén 19,Madrid 13, 1965,p.p.131.
(2) Marías, Julián, Zubiri o la presencia de la filosofía,en Filosofía española actual, Espasa-Galpe, Madrid, p.133.
(3) Fernández de la Mora, G, La teoría de la esencia enZubiri, en Rev. Atlántica, Edic. Rialp, Madrid, [ul-ago,1966, No.22, p.363.
(4) Gómez Arboleya, E., "El magisterio de Zubiri", enRev./ndice, Madrid, No.120, Dic. 1958, p.1·2.
(5) Olarte, Teodoro, Xavier Zubiri, el gran metafísico.(Introducción a la obra El devenir de la esencia en XavierZubiri, María de los A. Giralt B., Publicaciones U.C.R.,1975, p.7).
(6) Zubiri Xavier, Naturaleza, Historia, Dios, 10. Ed;Talleres Gráficas Uguina, Madrid, 1944, p.S9.
(7) Aristóteles, Metafísica traduc; Francisco de P.Samaranch , Ed. Aguilar, Madrid, 1964, Lib. 1. Cap.2.p.914.
(8) Idem, Lib. 1,Cap. 1,p.911.(9) Zubiri Xavier,Naturaleza, Historia, Dios, p.78.(10) Aristóteles, Tratado del Alma. Los tres tratados
de la ética y el tratado del alma. Librería el ateneo, Ed.Florida, Buenos Aires, 1950, 111,7,p.432.
(11) Ibid., C.F.R.; cap. IV.(12) Aristóteles, Metafísica, Lib. X, cap.9, p.1 033.(13) ldem, Lib.lV,cap.1. p.94S.(14) Ibid., p. 946.(15) Ibid., Lib.V, cap.6, p.966.
NOTAS
(16) Ibid., Lib.X, cap.1, p.1 025.(17) Ibid., Lib.X, cap.3, p.1026.(18) Sarnaranch, Feo, (nota a la Metafísica, op.cit.);
p.906.(19)"Aristóteles, Metafísica, Lib.V 11,cap.1, p.985.(20) lbidem,(21) Abbagnano, Nicolás, Historia de la Filosofía,
Montaner y Simón S.A. Barcelona, 3 tomos 1955, t.1,p.114.
(22) Aristóteles, Metafísica, Lib. VII, cap.6, p.990.(23) ldem, Lib. VII, cap.15, p.1 003.(24) Samaranch, Fco. (op.cit.), p.908.(2~) Samaranch, F co. Aristóteles de Estagira (op.cit.)(26) Aristóteles, Metafísica, Lib.X 1,cap.12, p.1 049.(27) Samaranch, Feo. (op.cit), p.907.(28) Zubiri, Xavier, Naturaleza, historia, Dios, p.31.(29) Idem, p.28.(30) Aristóteles, Metafísica, Lib. VI, cap. 2, p. 983.(31) Zubiri, Xavier, Sobre la esencia, 3a. Ed. Sociedad
de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1963, p.272.(32) Idem, p.164.(33) Ibid, p.322.(34) Ibid, p.351.(35) Samaranch, Fco; (op. cit.), p. 907.(36) Zubiri Xavier, Cinco lecciones de filosofía, la.
Ed. Sociedad de estudios y publicaciones, Madrid, 1963,p.42.
(37) ldem p.43.

162 CRONICA y BIBLlOGRAFIA
Dos libros de Constantlno Láscarls
Mantener vlVil la memoria de un autor no es alllOdistinto a hacer accesible su obra. El legado escrito deConstan tino Láscarls merece esta consideracl6n. Lo que elfuturo lee y valora de un autor es algo que no se puededefinir en el presente -ya que las profecfas son insonda-bles-, pero sí es importante que la obra al menos esté ahí,a la mano, en librerías, en bibliotecas, para que loslectores puedan dar su juicio y amalgamar su recepciónvenidera: es lo más que puede esperar quien concibe, forjay materializa su espíritu creatlvo. Hecho más cierto aún,Láscaris fue como esos autores exlstenclallstas que escri-bieron para sus contemporáneos directamente: su espaciode Interés general fue el hoy cotidiano, y no el futuro.Láscaris usó la radio, la televisión, la prensa escrita: esapráctica revelaba su pasión por lo inmediato y lascoyunturas y por comunicar su juicio sin mediaciones nidilación. Incluso sus trabajos históricos tiene un acentoestlHstico como si fueran visiones presentes, y se lo podríaparangonar en más de un aspecto al periodista italianoIndro Montanelli.
Al repasar la recopilación de artículos titulada CiencasosperdIdos que acaba de publicar la Editorial Studlum,se percibe esta faceta de la personalidad intelectual deLáscaris: variedad temática, osad ía en el juicio, idiomacontundente: "ofrezco lo transitorio, pensado y vivido..fomo transitorio". Aún así, los textos se pueden leer hoy,conservan cierta vilJencia, a pesar de la circunstancialidad
LIBROS
estiHstica y conceptual que los inspir6. Al mismo tiemporevela ahí el autor una constante que ha captado GuidoFernández cuando define la visión del mundo de Láscarlscomo "un intento de introspección y de síntesis quemuchas veces termina en Boomerang, y otras tantas sepierde proféticamente en el futuro".
En tercera edición, la misma editorial acaba depublicar el Desarrollo de las ideas filosóficas en CostaRIca. Algo más de quinientos folios, este libro fueestructurado por el autor a la manera habitual de lashistorias generales del pensamiento (filosófico políticoestético, etc.}: da vistazos, orienta sobre las é~ocas y I~doctrinas o lo que son apenas esbozos doctrinales sindespliegue mayor, y no pretende profundizar en lostemas. Comienza planteando el influjo ideológico enCosta Rica desde 1800 y termina con notas sobre laenseñanza de la filosofía hoy. Marca un énfasis particulara lo largo del libro en los doctrinarios políticos; y, encuanto a la técnica exposltiva, da un peso grande, acasoexcesivo, a la documentación y a las citas. El libroconstituye la única exposición general accesible de lahistoria de las ideas en Costa Rica. Las dos primerasediciones se publicaron en la Editorial Costa Rica. Esta, latercera, es una reproducción faccimilar de la segunda.
BIBLlOGRAFIA
R.A. Herra
Mario Bunge: Treatise on Baste Phllosophy. Volú-men 4. Ontology 11. A World of Systems.Dordrecht: D. Reidel Publ ishing Company, 1979.Edición en tela $49.95, edición en rústica $27.50.
En este libro conjuntamente con el tercer volumen,The Furniture of the World, del Tratado de fIIosoffabdslca, nos ofrece Mario Bunge una ontología remozadaque es, a la vez, una Invitación y un desafío tanto para loslectores de orientaci6n fIIos6f1ca como para los deorientación científica. Los rasgos principales y mássobresalientes de la ontología bungeana son los siguientes:
1)por sostener que solo hay existentes materiales y porrechazar la existencia de Ideas aut6nomas, fantasmas yafines, esta ontología es 4n naturallsmo o materlaltsmo;pero no un flslcollsmo (o mecanicismo) por cuanto niegaque todas las cosas sean entidades físicas;
2)en cuanto sostiene que toda cosa es o un sistema oun componente de éste, estamos frente a un slstemlsmo;pero no frente a un hollsmo, ya que rechaza los mitos deque el todo es incomprensible, anterior a sus componentesy superior a ellos;
3)es un pluralismo en lo que concierne a las cosas yprocesos, de ahí la pluralidad de cosas y leyes; y tambiénun monlsmo en lo concerniente a la substancia que poseelas propiedades y experimenta el cambio, a saber, lamateria y también respecto del número de mundos (solouno);
4)es un emergrmtlsmo en lo que respecta a la novedadya que defiende que mientras algunas propiedades de lossistemas son resultantes, otras son emergentes; pero no unIrraclonallsmo con respecto a la posibilidad de explicar ypredecir la emergencia;
S)dlnamlsmo porque supone que toda cosa estásiempre cambiando en algún respecto o en otro; pero no

CRONICA y BIBLlOGRAFIA 163
unad/a/~ctlca por cuanto se rechazanlas tesis de que cadacosa es una unidad de opuestos y de que todo cambioconsiste en alguna lucha o contradicción óntlca o que escausado por ella;
6)es un evoluclonlsmo con respecto a la formación denuevos tipos de sistemas ya que sostiene que nuevossistemas surgen todo el tiempo y son seleccionados por elambiente; pero ni gradualismo, ni saltlsmo, porque reco-noce a la vez los cambios suaves y los saltos;
7)es un determlnlsmo con respecto a los acontecimien-tos y procesos por cuanto se sostiene que todos sonlegales y ninguno surge de la nada, ni desaparece sin dejartrazas; pero no un causallsmo porque reconoce el azar y laprocura de metas como tipos de procesos Junto a loscausales;
8)es un bloslstemlsmo en lo que respecta a la vida,porque considera a los organismos como sistemas materia-les que, no obstante compuestos por quimiosistemas,tienen propiedades que no se encuentran en los otrosniveles; pero ni vltallsmo ni maquinlsmo, ni mecanlcls-mo.;
9jps!cos'stemlsmo respecto de la mente en cuantosostiene que las funciones mentales son actividadesemergentes (procesos) de sistemas neurales complejos;pero ni materialismo ellmlnatlvo, ni reductivo, ya que seafirma que lo mental aunque explicable con la ayuda depremlsas físicas, químicas, biológicas y sociales, es emer-gente,
10)soclosistemlsmo respecto de la sociedad, porqueafirma que la sociedad es un sistema compuesto desubsiste mas (economía, cultura y política) y posee propie-dades ,(tales como estratificación. estabilidad política) quenlnllÍn Individuo tiene, por lo tanto ni Individualismo, nicolectivismo, ni Idealismo, ni materialismo vulgar. (págs.251-252) He ah í en resu men el "credo" ontol6gicobungeano.
Uno de los objetivos centrales que se propone el autor,y que ha sido en él una preocupación constante, es el dedesarrollar una ontología exacta y sistemática que seacoherente con la ciencia contemporánea. En este sentido,pretende construir una ontología que esté en permanentedláloso con la ciencia.
El universo no es un montón de cosas, unas junto a lasotras, sino más bien una cosa compuesta de cosasInterconectadas, y no meramente relacionadas, que actúanunas Sobre las otras, es decir, que forman un sistema. Estesuperslstema está compuesto de subsistemas de variostipos (nótese las resonancias hartmannianas): el físico, elquímica, el biológico, el social y el técnico. Entre loscuales se dan diferentes grados de dependencia y los queposeen, a su vez, propiedades emergentes. Tan solo lossistemas físicos pueden estar compuestos de cosas que noson a su vez sistemas. El universo es un mundo, el únicoque hay, de sistemas interconectados e interactuantes.
Se procura mostrar que la sistemlcldad, la emergencia,la novedad cualitativa y la variedad no son reacias a unaexplicación racional. En suma, que la totalidad y laemersencia, contrario a lo que piensa el holismo, lejos deser incompatibles con la razón pueden ser entendidas.
M. Bunge desarrolla lo que denomina la "sistemática",es decir, la convergencia de varias teorías (teorías deautómatas, teorías de sistemas llneales, teoría de control,teoría de redes, dinámica lagranglana general, etc., unifica-
das por un marco filosófico. La sistemática concentra suInterés en las características estructurales de los sistemaspor lo que supera las barreras, en gran parte artificiales, delas disciplinas particulares. Se trata por tanto de descubrirlos rasgos comunes entre los sistemas y por otro lado, dehacerle frente a la irrupción de los sistemas multifacéticosque se presentan en las sociedades industriales. Enresumen, se tiene una orientación cognoscitlva y unaorlentación práctica. Se trata por tanto de un enfoquegeneral contrapuesto al enfoque especialista (restringido)de las ciencias particulares.
La sistémlca es un campo de investigación clentíñ-co-tecnoléglco de gran interés para la filosofía y setraslapa con la ontología y la metafísica tradicionales asícomo con la ontología científica, ya que a los expertos ensistémica como a los ontólogos les interesa las propiedadescomunes a todos los sistemas y a ambos les intriga laspeculiaridades de las teorías en extremo generales, meto-dológicamente diferentes de las teorías específicas. Laprincipal diferencia entre la sistémica y la ontología seorienta a la mayor radicalidad conceptual de esta última.Por ejemplo, el ontólogo no da por sentados conceptostales como los de propiedad, posibilidad, cambio, tiempo;los ontólogos solo dan por supuestas la lógica y lamatemática. La ontología también se diferencia por suuniversalidad: interés por los sistemas abiertos, por lossistemas estocásticos y por el análisis y sistematizaciónque hacen referencia a todos los tipos de sistemas.
Una de las conclusiones de gran interés por sucontenido ontológlco es la siguiente: el universo es unsistema, o supersistema como lo llama a veces, compuestopor subslsternas: el supersistema de todos los otrossistemas y no un bloque compacto, ni un amontonamien-to de elementos inconexos. Los vínculos, las lnterconexlo-nes, van desde los enlaces interrnoleculares a la gravitacióny la información. El mundo es material pero no es solouna totalidad de entidades físicas. A pesar de que todoslos sistemas son físicos no son solamente físicos: eluniverso es enormemente variado o diverso y sus compo-nentes pueden agruparse en los niveles físico, qu ímico,biológico y sociales. El universo es un sistema coherentede sistemas, variado, cambiable y regularIp. 44).
Mario Bunge se da a la tarea de caracterizar losdiferentes niveles con sus conjuntos de relaciones que seda entre ellos; expllcita los rasgos del sistema químico, delsistema bioqu ímico, también el tránsito que se da delsistema qu ímico a la vida. Los blosistemas están compues-tos por los subsistemas, químico y bioquímico lo queexplica algunas de sus propiedades, aunque algunas otrasle son, como es de esperar, propiedades emergentes (comola de estar vivo). En todo momento evita el autor caer enposiciones reduccionistas. Introduce luego el concepto debiofunción para hacerle frente al apasionante tema de laevolución.
En el momento en que Bunge se ocupa de la mente,nos parece que reúne lo mejor de su ontología. Veamos aqué conclusiones llega el autor después de una reflexiónsostenida, profunda y comprometida: "El viento es elmovimiento del aire, no hay viento.aparte del aire; de lamisma manera no hay metabolismo más allá de lossistemas metabolizantes o cambio social más allá de lossistemas sociales. En toda clencla fáctica los' estados lo sonde entidades concretas y los acontecimientos son cambio

164 CRONICA y BIBLlOGRAFIA
de estado de tal o cual objeto". No hay propiedadesindependientes, ni acontecimientos independientes. "~stan solo en la psicología tradicional y en la filosofía de lamente donde se habla de comportamiento (conducta)independiente del animal que se comporta y de actividadmental junto al cerebro o más allá de él. Este tipo dediscurso no 5010 lo tolera, sino que también es estimuladopor el mito dualista ... Quienquiera que esté interesado porel progreso de la ciencia ha de rechazar el mito prehistóri-co de la mente autónoma ... La pslcobiolog ía sugiere no5010 un monismo psiconeural -la identidad estricta entre105 acontecimientos mentales y 105 acontecimientos cere-brales- sino también el emergentismo, es decir, que lamentalidad es una propiedad emergente que solo poseenlos animales dotados de un sistema nervioso plásticocomplejo" (1983-184). No cabe la menor duda que loscambios introducidos, y la lucidez con que se plantean,son grandes. La mente será, por tanto, un conjunto defunciones de ciertos sistemas neurales, que las neuronasindependientes no poseen: sistemismo y emergentismo sedan la mano. "La filosofía dualista de la mente habloqueado activamente el enfoque científico del problemamente-cuerpo, Por otro lado, el materialismo emergentistacontribuye a la investigación científica de tal problema: a)disipando confusiones; b] exponiendo los mitos; c)sugiriendo que 105 problemas sobre los estados o procesosmentales sean interpretados como problemas concernien-tes a las funciones cerebrales; y d] estimulando laconstrucción de modelos neurales de las funciones menta-les" (184-185).
Mario Bunge despliega un gran dominio de la historiade la filosofía, de la historia de la ciencia y de las cienciascontemporáneas, conocimiento que constantemente utili-za para fundamentar sus principales tesis ontológicas.Después de haber planteado las caracterizaciones de losniveles previos al social, nos introduce el anáfisis de lasociedad con el siguiente comentario de gran repercusiónantropológica: "suponemos que el hombre no es ni unanimal a merced de su composición genética y de suentorno, ni es un ser espiritual libre semejante a ladivinidad. El hombre es, más bien, el primate que trabajay se esfuerza por conocer, que construye, mantiene ytransforma las organizaciones sociales mucho más allá delllamado de los genes o del ambiente, y que crea culturasintelectuales, tecnológicas y artísticas y que tambiénjuega. El hombre es faber, sapiens, eoconomicus ypoliticus, artifex y ludens" (186). Posiciones como laanterior ayudan a explicitar un antiantropocentrismolúcido y aluden, a la vez, a un concepto de hombre másvinculado con el desarrollo de los diferentes proyectos decomprensión y transformación de la realidad.
¿En qué consiste una sociedad humana? Es una"sociedad animal con algunos miembros absolutamentecreativos y compuesta de economfa, cultura y política"(187-188), y que posee las siguientes propiedades:
1) algunos miembros de toda sociedad humana hacenla labor, es decir se ocupan habitualmente en la transfor-mación deliberada del entorno (homo faber);
2) los trabajadores usan herramientas hechas conpatrones estandarizados y trabajan con ellas de acuerdocon reglas o técnicas que han inventado, mejorado oaprendido;
3) algunos miembros de toda sociedad humana adml-
nistra (dirigen o controlan o ayudan a ello) las activida-des de otros: organizan el trabajo o los juegos, elaprendlxaíe o las peleas;
4) algunos miembros de toda comunidad humana seocupan habitualmente (aunque quizá, no exclusivamente)de actividades culturales -el 'pintar cavernas, el contarcuentos el diseño de herrarrñentas, la curación, el cálculo,la enseñanza de destrezas, el hacer avanzar el conocimien-.to, etc. (horno culturifex);
5) todos los miembros de toda sociedad dedican algúntiempo a jugar sexual mente, a bailar, a actuar, competir, ajugar escondido, juegos de azar, etc, (homo ludens);
6) todos los miembros de toda sociedad se comunicancon algunos miembros de su misma sociedad, o con los deotra, por medio de signos estandarizados, en un lenguajeparticular;
7) todo miembro de toda comunidad humana compor-te información, servicios y bienes con algunos otrosmiembros de la misma comunidad;
8) todos los miembros de toda sociedad humanaaprenden actitudes, destrezas e información no solo de suspadres, sino también de otros miembros de la comunidad(por imitación o enseñanza formal);
9) toda sociedad humana se divide en grupos sociales,familias y grupos ocupacionales, por ejemplo;
10) toda sociedad humana dura mientras cada miem-bro suyo participo en algú n grado en varias actividadessociales y obtiene beneficio de tal participación" (p. 188).Sólo los humanos poseen social aunque no individualmen-te, todas las diez propiedades.
A continuación, Bunge se dedica a la clarificación delsistema económico, del sistema cultural y del sistemapolítico. Economfa: recolección, caza, pesca, manufactu-ra comercio finanzas. Cultura: creación y difusióna~ística, tec~ológica, científica, human ística. Política:gobierno de todo tipo, actividad política no guberna-mental y el ejército.
El autor también se ocupa de aclarar lo que entiendepor "clase social", "historia social", "libertad política","nación y mundo", "institución".
No cabe la menor duda que el esfuerzo que ha hechoM. Bunge es sumamente encomiable. La lectura de estelibro por parte de filósofos y científicos será de muchoprovecho. Hemos de recalcar que Bunge recupera laontología de los ataques neopositivistas, del oscurantismo
exlstenciallsta y de la esterilidad del neotomismo, al haceruna ontología que no está reñida con lo mejor de laciencia contemporánea sino más bien que reflexiona apartir de ella para plantear lúcidamente su pensamientoontológico.
Quienquiera que crea que la ontología es una tareadigna de llevar a cabo, encontrará en este libro una buenaherramienta y un gran estímulo. Es un gran esfuerzo queva de la materia a la razón, según el decir de JoséFerrater-Mora,
Edgar Roy Ramírez

REVISTA DE FILOSOFIA
INDICE DEL VOLUMEN XXINUMEROS 53 y 54
1983
Carlos Mo1ina: El tema de la violencia en los clásicos del marxismo-leninismo .. . . 1Manuel Picado: El texto y la sinrazón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Rafael Angel Herra: Derechos humanos y terror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Juliette Simont: El primer momento de la historia en la Crítica de la razón dia-
lécticade Sartre -lucha e inteligibilidad de la lucha de clases. . . . . . . . . . . . . . . . 27Santiago Arrieta: Elementos de la filosofía moral de Jacques Maritain . . . . . . . . . . 39Alfonso López Martín: El pensamiento de Andrés Bello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63María de los A. Giralt B. Etica profesional del profesor de la enseñanza especial. . . 83
ESTUDIOS
Ernest Lepore: ¿Qué es lo que una semántica de teoría de modelos no puede hacer? 87Edgar Roy Rarnírez: Astronomía y realidad en el siglo XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Manuel Ferrada Urios: Significado antropológico de la mística de Santa Teresa de
Jesús desde las categorías de Helmuth Plessner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Luis A. Camacho: El empirismo fantasma de algunos dialécticos . . . . . . . . . . . . . . 123Hello Gallardo: Leer a Lenin en el aniversario de la muerte de Marx , . . . . . . . . . . . 133
CRONICA y BIBUOGRAFIA
Rafael Angel Herra: entre filosofía y literatura (Rocío Fernández de Ulibarri). . . . 153En la memoria de mi anciano amigo Cristián Rodríguez (Fernando Leal) 154Constantino Láscaris: la historia como anécdota (Plutarco Bonilla) . . . . . . . . . . . . 155Nuestro homenaje a Xavier Zubiri, Aristóteles moderno (María de los A. Giralt B.) 157Dos libros de Constantino Láscaris (R. A. Herra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Mario Bunge: Treatise on Basic Philosophy (Edgar R. Rarnírez). . . . . . . . . . . . . . . 162

Se terminó de imprimir en la Of"lCinadePub1icaciones de la Universidad de CostaRica en el mes de febrero de 1984. Suedición consta de 750 ejemplues.
Ciudad Universitaria Rodrigo FadoSan José, Costa Rica. A.C.
LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA INFORMA QUE TAMBIENPUBLICA LAS SIGUIENTES REVISTAS, CON LOS MISMOS PRECIOS DEL PRE·SENTE EJEMPLAR:
Título de la revista Ultimo número publicado
Revista Agronomía CostarricenseRevista de Artes y Letras, KáñinaRevista de Biología TropicaJRevista de Ciencias EconómicasRevista de Ciencias SociaJesRevista de EducaciónRevista de Filología y LingüísticaRevista Ciencia y TecnologíaAnuario de Estudios Centroamericanos
Vol. 5, No. I y 2, 1981.Vol. 7, No. 2, 1983.Vol. 31, No. 2,1983.Vol. 3, No. 2, 1983.No. 24, 1982.Vol. 6, No. 1, 1982.Vol. 8. No. 1 y 2.1982.Vol. 7. No. 1, 1983.No.8,1982.