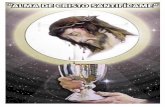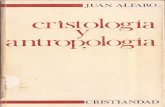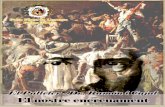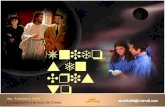Cristo de Lepanto
Click here to load reader
-
Upload
oscar-sacases-planas -
Category
Documents
-
view
41 -
download
0
Transcript of Cristo de Lepanto

1
Actas del IX Congreso de la Federación de Asociaciones de Antropología del
Estado Español, Barcelona: 4-7 Septiembre 2002
La figura del Santo Cristo de Lepanto en la Catedral de Barcelona,
puerta hacia el mundo de arriba para la comunicación y la
negociación con lo Divino
Anna Fedele,
Universidad Autónoma de Barcelona
Abstract: En esta ponencia analizamos las relaciones personales que l@s creyentes entablan con el
Cristo de Lepanto considerando la visita al Cristo en el periodo cuaresmal como una especie de
pequeña peregrinación que les permite el acceso a un espacio con connotaciones de evidente
liminalidad. Después de describir los distintos usos que la Iglesia hace de la figura del Cristo de
Lepanto en el periodo cuaresmal y en el resto del año, hemos puesto en evidencia los rituales
“alternativos” que se desarrollan en aparente oposición a las prácticas oficiales, y que l@s fieles
performan utilizando el Cristo como una “puerta” para dialogar con Dios.
In this essay we analyse the personal relationships that believers establish towards the Christ of
Lepanto. We considered the visit to the Christ during the cuaresmal period as a kind of short
pilgrimage that allows people to enter a space marked by some clear signs of liminality. After
describing the different uses that the Catholic Church makes of the figure of this Christ in the
cuaresmal period and during the rest of the year, we focused on the different kinds of “alternative”
rituals that people perform, apparently to oppose to the official practices, using the Christ as a sort
of door that permits them a dialogue with God.

2
Introducción
El Santo Cristo de Lepanto tiene una larga historia cuyo origen se remonta al siglo XVI. Es la figura
crística más conocida de Barcelona. A pesar de que la devoción a esta imagen haya ido
disminuyendo visiblemente en los últimos 30 años, hoy sigue teniendo una importancia relevante,
sobre todo en el periodo pascual. Cada Viernes Santo su imagen es sacada a la plaza de la Catedral
a las tres de la tarde para el sermón de las siete palabras, al cual acuden numeros@s fieles.
En mi estudio sobre la devoción a este Cristo me he enfocado sobre todo en el análisis de las
prácticas devocionales y en las creencias actuales, a partir de un trabajo de campo llevado a cabo en
primavera del 2002, intentando sacar conclusiones acerca de la manera que tienen de relacionarse
con lo divino los devotos y sobre todo las relaciones y negociaciones que entablan a través de esta
figura. Mi hipótesis inicial era que la manera con la cual las personas instauran relaciones de
afectividad y de intercambio con este Cristo y, a través de su figura, con lo divino, puede reflejar de
alguna manera su visión del mundo y su forma de relacionarse con el poder. Al mismo tiempo, me
pareció interesante el uso que la Iglesia hace de este Cristo en la medida en que parece
invisibilizarlo en el periodo no cuaresmal, mientras que utiliza su valor simbólico para los actos
públicos de la pascua.
Finalmente, considerando las teorías elaboradas por algun@s antropólog@s contemporáneos que
han estudiado las peregrinaciones desde el punto de vista de la performance, he intentado analizar
las actuaciones de l@s fieles en los días de Jueves y Viernes Santo. Retomando, entre otras, algunas
observaciones de V. Turner sobre peregrinaciones en México (1970) y de S. Coleman y J. Elsner en
el santuario de Walsingham (Uk) (1998), me pareció percibir algunas similitudes entre la actuación
de l@s peregrin@s mexican@s e ingleses y l@s fieles por mi observad@s. Este análisis de tipo
comparativo me resultó muy útil para entender el conjunto de prácticas que se desarrollan al
rededor de la figura del Cristo de Lepanto.
Antes de seguir con el análisis me gustaría señalar que no es mi intención cuestionar a las personas
con las que he hablado en el ámbito de mis investigaciones ni tampoco poner en duda su fe. No se
trata aquí de dudar sobre los milagrosos poderes atribuidos al Cristo de Lepanto, cuya “influencia”,
de alguna manera puedo decir que me ha ido acompañando y apoyando a través de todo el trabajo
de campo. En este estudio me he limitado a retener y analizar las construcciones simbólicas y las
performances que se desarrollan al rededor de su figura.

3
I Algunos datos históricos
La imagen del Cristo de Lepanto es una escultura lignea del siglo XVI de autor y origen
desconocidas. En la introducción a la novena para este santo, escrita en 1956, se dice que su
escultura había sido traída a Barcelona desde Madrid, donde se conocía por su intervención
milagrosa en ocasión de un incendio. Es un Cristo de color negro, clavado en una cruz de madera
robusta y escasamente trabajada. Su color se atribuye comúnmente a los efectos del humo de las
numerosas velas que a través de los siglos han sido encendidas para él. El torso de la figura es
levemente inclinado hacia la derecha así como su cara y su mirada. Tiene los ojos cerrados, una
barba llena y el pelo largo y rizado, coronado por las espinas, y su cabeza está rodeada por una
aureola plateada. A diferencia de muchas otras representaciones del Cristo crucificado, este tiene
una expresión serena en la cara. Usualmente se le viste con una falda blanca con adornos dorados,
cerrada con una cinta dorada. En el periodo cuaresmal, sus cuidadores le ponen una falda violeta, ya
que el violeta es el color simbólico del período cuaresmal.
A los pies del Cristo, a su izquierda, está la Virgen de los Dolores. Esta estatua es de factura mucho
más reciente y fue colocada a su lado en el siglo pasado. Se sabe poco de ella y en general no se le
presta mucha atención, ya que los devotos se vinculan más bien con el Cristo.
Los datos históricos básicos que voy a dar acerca del Cristo me han parecido útiles para entender el
uso político que la Iglesia ha realizado de esta figura a través de los siglos y las construcciones
simbólicas que se han ido añadiendo gradualmente a la estatua lignea en sí. Veremos como hasta
finales del siglo XIX este Cristo no era muy conocido, hasta que la Iglesia decidió relacionarlo
públicamente con la batalla de Lepanto y enfatizar sus poderes milagrosos, retomando antiguas
tradiciones populares acerca de su figura.
Hoy en día, quien entra en la catedral y voltea inmediatamente a la derecha, puede leer algunos
datos sobre el origen atribuido al Cristo, escritos en una placa gris: “Sant Crist de Lepant:
Segons la tradició oral aquesta imatge (segle XV), va presidir la galera capitana de l’estol cristiá
que al golf de Lepant , va enfonsar la flota otomana, el 7 octubre de 1571, durant el pontificat del
Sant Pare Pius V. Tot i que la direcció nominal va recaure en Joan d’Austria, va a ser el seu
lloctinent Lluis de Requesens, l’autentic dirigent de l’estol. Aixi doncs, grácies a ell, el Sant Crist de
Lepant és a la Catedral de Barcelona.“
La batalla a la que se refiere el texto vio enfrentarse a la Santa Liga, formada por la España de
Felipe II, la Santa Alianza del Papado, el estado libre de Venecia, los Estados de Génova, Florencia
y Saboya y la orden de los caballeros de Malta, con el ejercito de Selim II, emperador de Turquía.
La tradición oral cuenta que el Cristo presidió la galera de Juan de Austria y que gracias a su

4
intervención milagrosa la flota cristiana pudo ganar, a pesar de su inferioridad numérica. Suele
contarse que en un momento crucial de la batalla, el Cristo se inclinó para evitar una bala de cañón
enemiga, origen de su inclinación corpórea tan visible.
No tenemos ningún documento escrito o iconográfico que pueda certificar que este Cristo estuvo de
verdad en la galera de Juan de Austria. Lo que sí es cierto es que en 1651 existía una cofradía
llamada Cofraria del Sant Crist de la Galera d’ Áustria, que en su primer libro relata la historia del
Cristo en la batalla basándose en la tradición oral y no en documentos oficiales anteriores. No se
encuentran referencias explícitas a este Cristo ni en los relatos, ni en las obras de arte con temática
lepantina del período inmediatamente sucesivo a la batalla. En los numerosos relatos del siglo XVI
se subraya el hecho que cada galera de la flota cristiana tenía un estendarte con la cruz, como se
puede ver, no sólo en pinturas españolas, sino también en pinturas de la escuela veneciana del siglo
XVI; pero no se ven crucifijos en las puntas de los barcos. Se dice que la batalla se logró gracias a
la intervención de Dios, y en particular Jesucristo, a quien Juan de Austria parece haber invocado
antes de la batalla. Éste énfasis en la participación activa de lo divino en la batalla es bastante
comprensible, ya que se trataba de una batalla enfocada a frenar la avanzada otomana con una clara
connotación religiosa, en la cual se identificaban los turcos con las fuerzas del mal, y se les veía
como la personificación de los anticristianos por excelencia.
De esta falta de documentos acerca del rol preeminente del Cristo de Lepanto o de su misma
presencia en la batalla, de la cual toma su nombre, no se puede inferir de manera definitiva que
todo el relato acerca de este Cristo no es cierto. En mi investigación, me he centrado sobre todo en
el aspecto actual del culto, limitándome a una investigación histórica reducida, en la cual no pude
encontrar evidencias ni de la presencia, ni de la ausencia de la estatua del Cristo de Lepanto en la
batalla.
Hasta el siglo XIX la figura del Cristo de Lepanto no se utilizaba en actos públicos y quizás por esto
entre otras cosas, no era la figura de Cristo más amada por los habitantes de Barcelona. Sólo a
finales del siglo XIX la Iglesia proclama oficialmente la importancia de este Cristo reconociendolo
como reliquia de la batalla y figura digna de reverencia. Se celebra un acto público en
conmemoración de la batalla de Lepanto y el 28 de octubre 1883 tiene lugar una procesión que se
inscribe en el ámbito de la restauración del Rosario por parte del papa León XIII, en la cual se saca
a la calle el Cristo de Lepanto junto con una bandera turca, presunto trofeo de guerra.
A partir de este momento el Cristo se populariza, se empieza a vincular directamente con la batalla
de Lepanto y comienza a recibir tanto honores y visitas particulares como atención por parte de la
prensa. Se celebran varias procesiones que fomentaron la devoción popular, hecho que empieza a
preocupar a la Iglesia, siempre preocupada por la posible mezcla de elementos de devoción

5
“pagana” con los cristianos. El 10 de febrero de 1932, debido a la creciente popularidad del Cristo,
éste se traslada desde la capilla del deambulatorio en donde se encontraba, a la actual capilla del
Santísimo o de san Olegario. En ese momento se coloca en la parte baja de la Capilla, donde es
posible tocarlo y besarlo. Algún tiempo despué, en Viernes Santo de 1943, “como aumentaba cada
año la concurrencia, no cabiendo los fieles adoradores en el recinto de la basílica, hubo necesidad
de mostrarlo en el atrio, y al cabo de dos años y subsiguientes, se coloca en un entarimado que se
levanta en el centro de la espaciosa plaza y avenida de la catedral” (Boada i Camps, 1956)
El franquismo utiliza esta figura para legitimar el sistema político vigente. El 20 de mayo de 1940,
por orden de Franco el Cristo de Lepanto preside las fiestas de la victoria junto a la Virgen de
Atocha. Posteriormente se saca en procesiones para contrastar a las sequías. El 26 de octubre de
1945 se saca en procesión al Cristo para combatir a las sequías y en el mismo acto empieza a llover.
Con posterioridad el Cristo de Lepanto es colocado en la parte alta sobre el altar, según mis
informantes, para protegerlo supuestamente de las personas ya que la estatua es hueca y podría ser
dañada. Actualmente sus piernas están blanqueadas por el constante tocar de l@s devot@s. A su
izquierda se ubica la Virgen de los Dolores y el Cristo, ahora inalcanzable, se puede ver pero no
tocar. Los rituales más cargados de emotividad empiezan a darse cuando el Cristo está más cerca de
sus fieles: el período cuaresmal.
Primeras observaciones
Las sucesivas fases de éxito y de relativa invisibilidad de esta figura crística que parecen alternarse
según el periodo histórico; los intereses particulares de la Iglesia, y otros elementos más, me
llevaron a considerar el Cristo de Lepanto como el “personaje” de una representación. La estatua
me pareció similar en su forma simbólica a una máscara fija, cuyo significado varía según la
persona que la utiliza. En nuestro caso varía según el período histórico que se apropia de su figura y
según quien la trasforma en vehículo de sus valores y sus ideales. Veremos como más allá de los
significados que se le añaden oficialmente por parte de la Iglesia o del poder político, que muchas
veces parecen coincidir, hay también un significado totalmente personal que es el que cada
individuo le atribuye. Esto sucede cuando las personas se relacionan con el Cristo como si fuese una
persona de carne y hueso, como si fuese un amigo o incluso como una puerta hacia la comunicación
directa con Dios. Cada creyente vitaliza esta estatua imprimiéndole, aunque sólo por algunos
momentos, una personalidad y una fuerza nueva, única e irrepetible; traslada de alguna manera esos
caracteres que cada cual posee hacia la figura.

6
II El periodo cuaresmal y el resto del año
El culto devocional al Cristo de Lepanto está marcado por dos periodos destacados que presentan
cada uno características precisas debidas a la distinta ubicación de la figura devocional. La primera
fase, que es la más larga temporalmente, coincide con el período del año en el cual la figura crística
está en la parte alta de la capilla de san Olegario que es parte de la gran capilla del Santísimo
Sacramento, uno de los edificios más antiguos de la Catedral.
En esta fase del calendario eclesiástico l@s fieles se quedan inevitablemente a una cierta distancia
espacial de su objeto de culto y las prácticas rituales que se efectúan se inscriben básicamente en las
instituidas por la iglesia. La gente asiste a las misas que cada día se celebran en esta capilla, reza el
rosario y/ o efectúa la adoración del Santísimo.
El segundo periodo, que es mucho más corto, empieza con el primer día de cuaresma y termina con
el Viernes Santo. En relación con la figura del Cristo esta fase cuaresmal a su vez se divide en
cuatro subperiodos. Desde el primer día de cuaresma hasta el Jueves Santo, el Cristo está en la
capilla de San Severo; los días de Jueves Santo y Viernes Santo está en el claustro; el Viernes Santo
a las tres de la tarde, es sacado a la plaza por un cuerpo de portantes para el sermón de las siete
palabras, y después vuelve al claustro. Hay en la secuencia de estas cuatro fases un aumento
inicialmente lento y después cada vez más rápido de la intensidad del sentimiento de comunión con
el Cristo, debido a la proximidad temporal de la Pasión y de la sucesiva Resurrección pero también
al acercamiento espacial de l@s devot@s a la figura sagrada.
El primer día de cuaresma l@s fieles ingresan a la catedral y encuentran el Cristo junto con la
Virgen de los Dolores en la capilla de San Severo, cuyos adornos han sido cubiertos con una manta
dorada que hace de fondo al crucifijo. Hay unas barras de metal negras de un metro y medio de
altura aproximadamente que impiden el acceso. Arriba de estas barras, justo en el medio hay una
placa dorada con la imagen de este Cristo, que está conectada con el crucifijo por medio de una
cinta violeta colgada a las piernas del crucificado.
El Jueves Santo el Cristo es colocado en solitario en el claustro al lado de la capilla de la Virgen de
Lourdes; allí se mantienen las barras de metal negro impidiendo el acceso y la placa dorada. Sin
embargo en este caso uno puede acercarse más a la figura o por lo menos “esta es la impresión que
se tiene”. Hay muchas velas encendidas y flores y l@s devot@s hacen cola para besar la placa.
A las tres de la tarde del Viernes Santo se saca el Cristo a la plaza y el sacerdote dice el sermón de
las siete palabras para la multitud que hay en toda la plaza de la Catedral. Finalmente, se devuelve
el Cristo al claustro para la adoración. Después del sermón de las siete palabras l@s fieles
protagonizan una cola de hasta una hora para llegar al Cristo. Según todas las personas entrevistadas

7
“antes había aún más gente”. El sábado por la mañana los encargados de la catedral han reubicado
la estatua en su sitio habitual, en la capilla del Santísimo. La Dolorosa se queda en la capilla de San
Severo el Jueves y Viernes Santo, y es puesta otra vez al lado del Cristo el Sábado.
III Culto generalizado y culto personalizado
Utilizando la diferenciación propuesta por W. Christian (Christian 1978, [1972]) entre culto
generalizado y culto personal, me gustaría distinguir entre el tipo de culto más bien generalizado
que se le rinde al Cristo de Lepanto en cuanto una de las tantas representaciones del Hijo de Dios, y
el culto personalizado que se le hace atribuyéndole características y poderes particulares e
instaurando un vínculo afectivo particular con él.
En mi estudio me ha parecido reconocer por parte de la Iglesia un deseo de utilizar para su propio
prestigio la figura de este Cristo con todas sus connotaciones particulares y el vínculo personal que
muchas personas tienen con él. Sin embargo hay al mismo tiempo también cierto miedo a que la
devoción personalizada a esta figura pueda desviar l@s creyentes hacia prácticas más bien
“heterodoxas”. Se percibe, por lo tanto, un intento continuo por parte del clero de insertar esta
devoción en el marco de una devoción más bien generalizada a la figura del Nazareno como hijo de
Dios más allá de la imágen concreta que lo representa. Su ubicación en la capilla del Santísimo
Sacramento, objeto de un culto generalizado, pone en un segundo plano el Cristo de Lepanto. En las
misas nunca he escuchado que se hiciese referencia particular a él. Tampoco parece que los medios
de comunicación le den una importancia personal, como occurre por ejemplo con el Cristo de
Medinaceli en Madrid. Podría plantearse la hipótesis de que las estructuras eclesiásticas tienen
cierto miedo hacia una pérdida de control en el ámbito del culto a este Cristo. De cierta manera lo
intentan invisibilizar en cuanto a “Cristo especial” durante todo el año, pero sin dejar de utilizar su
personalidad particular para realizar el acto público de la Pascua tal como se celebra en Barcelona.
Sin embargo, a pesar de estas medidas de “invisibilización”, las personas devotas al Cristo siguen
practicando una serie de rituales que no son oficialmente legitimados por la Iglesia y que implican
una relación muy personalizada con esta figura en particular, que se llega a considerar casi como
una persona conocida. A través de una serie de rituales no oficiales, algun@s instauran una suerte
de relación afectiva con el Cristo, mientras entablan simultáneamente una “negociación” constante
con lo divino. Como veremos más adelante, este Cristo representa una especie de “puerta” bien
conocida, localmente cercana y familiar, que permite dialogar con lo divino.
En el análisis me he centrado sobre todo en los rituales que llamaré “alternativos”, quierendo decir
con esto que no son oficialmente reconocidos por la Iglesia sino más bien difundidos oralmente

8
entre l@s fieles. Éstos se efectúan en Jueves y Viernes Santo y me parecieron más ricos en carga
emocional y con un intento performativo más claro y observable, ya que las personas que los
efectuaban parecían bien dispuestas a compartir su experiencia y su devoción hacia el Cristo de
Lepanto.
IV Rituales no oficiales que se efectúan en los últimos días del periodo cuaresmal
El Jueves y el Viernes Santo, los días en los cuales el Cristo está en el claustro, se efectúan una serie
de prácticas rituales alternativas, cuyo origen queda por ahora desconocido, pero que parecen
bastante arraigados en la población. Hablé con señoras de unos 70 años que recordaban que sus
madres también conocían y practicaban estos rituales y se los habían enseñado a sus hijas.
Las prácticas más comunes parecen ser dos. La primera consiste en pedir tres gracias al Cristo de
Lepanto coincidiendo con las tres campanadas de Viernes Santo. La segunda prevé la realización de
33 nudos en una cuerda, que debe pasarse después por la placa dorada del Cristo. He descrito aquí
estas dos prácticas de manera superficial, porque los detalles de realización de las mismas, sobre
todo en el caso del ritual de la cuerda, varían mucho entre si y me atrevería a decir que cada
persona con la que hablé me contó una versión distinta de las demás, aunque a veces se distinguiese
sólo por algunos detalles. Es como si cada persona haya ido adaptando una estructura base de esta
práctica (la cuerda, los nudos, pasar la cuerda por la placa) a sus propias necesidades, llegando en
algunos casos a modificar manipulativamente el sentido originario de la práctica de manera bastante
impactante. Observando estas manipulaciones, estamos de acuerdo con la interesante hipótesis de
Coleman y Elster cuando dicen: “We contend that the power of many of the more innovative
examples of pilgrimage we examine lies in the self-aware transformation of traditional liturgy into
performances that simultaneously genuflect towards conventional ritual forms and yet subvert those
forms in the very act of genuflection.” (Coleman y Elsner, 1998:47). En su estudio en el santuario
de Walsingham en Norfolk (UK) los dos antropólogos encontraron que más allá de los rituales
oficiales propuestos por la iglesia, l@s peregrinos y también l@s turistas ocasionales realizaban una
serie de rituales personales que tenían algunos vínculos con el substrato eclesiástico oficial, pero al
mismo tiempo se apropiaban de elementos religiosos para dar vida a unas performances muy
personales. “Walsingham therfore acts as a physical ‘medium’ for pilgrimage, offering various
spaces for the enactment of rituals.” (Coleman y Elsner, 1998:47) Me pareció notar algo muy
similar en los días en que estuve observando y hablando con las personas que en los días de
cuaresma se acercaban al Cristo para rezar y tocar la placa, y sobre todo en los días de Jueves y
Viernes Santo en el claustro. Se daban unas actitudes o reglas de comportamiento compartidas, que

9
pueden derivar de la educación religiosa recibida, pero al lado de éstas, cada persona desarrollaba
su propia performance delante del Cristo. Se puede decir que “even improvised performances are
not usually created de novo, since they are defined by simultaneously echoing and altering
conventional forms.” (Coleman y Elsner, 1998:48).
Mientras que las tres gracias se piden en silencio y en el medio de una multitud de personas
reunidas en la plaza para el Viernes Santo, el “ritual” de la cuerda es más espectacular en el
sentido que acaba siendo un pequeño espectáculo, una performance, visible para tod@s l@s
presentes: l@s devot@s atan nudos sentad@s en el claustro cerca del Cristo, de manera visible
para tod@s. La visibilidad de esta práctica es motivo de curiosidad por parte de muchas personas
visitantes, las cuales a veces, después de preguntar sobre el asunto, acaban reproduciéndolo a su
vez.
A causa de la presencia de un elemento connotativo como la cuerda, ésta es la práctica que choca
quizás más con el culto generalizado promovido por la Iglesia, y expresa el recurso de l@s fieles a
formas, materias y prácticas ajenas a ella. Esta tendencia heterodoxa resulta aún más visible si se
observa la práctica común de quemar la cuerda, del todo o gradualmente, en determinados
momentos.
En los últimos años parece que los vendedores situados afuera de la catedral para los días de la
Pascua, no sólo venden la cuerda como en el pasado, sino que añaden también una hoja fotocopiada
con instrucciones y el texto del “Credo” que hay que rezar, ya que parece que muchas personas ya
no se lo saben de memoria. El paquete entero, debidamente envuelto en celofan sellado, vale dos
euros y contiene la cuerda y la hoja. El texto dice: “La profesión de fe tradicionalmente vinculada a
la imagen del Cristo de Lepanto se realiza de la siguiente forma:
- Rezar 33 Credos (los años del Cristo) y hacer un nudo por cada Credo.
- Pasarlo por los pies del Cristo el Jueves o Viernes Santo. (así queda bendecido).
- Llévalo siempre contigo y cuando quieras que te sea concedida alguna gracia por la Divina
intercesión del Cristo de Lepanto, quema tantos nudos como creas que necesita la dificultad que
entraña esa gracia y te será concedida.”
Este texto se vendía este año sólo en uno de los puestos de venta, los demás a los cuales pregunté
me explicaron que usualmente las mujeres (no hicieron referencia a varones, aunque yo vi varios
con cuerdas) que “lo hacen” saben ya como se hace y por lo tanto ell@s solo venden las cuerdas.
De hecho vi solo pocas personas en el claustro con esta hoja.
El intento evidente en el texto de la hoja de vincular esta práctica a las oficiales de la iglesia, resulta
paradójica, pues incluye prácticas heterodoxas, como la quema de nudos o cuerdas.

10
Esta versión es aún bastante “ortodoxa” en el sentido que por lo menos prevé el rezo de los credos y
limita la cuerda al uso personal. Sin embargo, varias mujeres sentadas en el claustro atando cuerdas
me contaban que este año ellas habían atado y pasado por los pies del Cristo hasta 25 cuerdas, para
darlas a amig@s o parientes y también para que ellas mismas pudiesen pedir más gracias, a fin de
no estar obligadas a economizar nudos durante el año. Otras decían que no era necesario rezar los
credos y que se pedía un deseo para cada nudo y después se quemaba. La versión aparentemente
más “ortodoxa” , es decir, aparentemente más en línea con lo que predica la Iglesia, preveía rezar
los 33 credos atando los nudos, pedir tres gracias con las tres campanadas, guardar la cuerda junto
con una moneda por todo el año hasta la próxima pascua y entonces, si a la persona le habían
concedido una gracia o más, debía quemar la cuerda y darle la moneda a un pobre. Esta versión, de
hecho, me la dio entre otras la más activa exponente de la congregación del Cristo de Lepanto.
Todas las demás versiones preveían algunas facilidades hasta el extremo de preparar el numero más
alto de cuerdas posible, no rezar los credos o pedir una gracia por cada uno de los 33 nudos.
Los tres elementos sobre los cuales la gran mayoría parecía de acuerdo era que no se podía pedir
dinero, que había que pasar la cuerda por los pies del Cristo el Jueves o Viernes Santo y que no se
debía decir a nadie lo que se pedía. Todos los demás elementos variaban mucho.
De todas las personas que vi tocando la placa en media una de cada cuatro tenía en sus manos una
cuerda, otras pasaban fotos, estampas religiosas, raras veces otros tipos de objetos sobre la placa. La
idea parece ser, como se deduce también del folleto de la cuerda, que pasando objetos sobre la
placa, ergo por los pies del Cristo, estos quedan bendecidos. Casi cada persona tenía una manera
particular de relacionarse con el Cristo y much@s se exhibían en performances que no vi hacer
cuando el Cristo estaba adentro de la Catedral, sea en la capilla del Santísimo, sea en la de San
Severo para la cuaresma.
V La visita al Cristo de Lepanto como “peregrinación”
Muchas de las personas que conocen y practican estos rituales alternativos no son de Barcelona:
cada año se acercan a la Catedral para asistir al sermón de las siete palabras. Pronto me dí cuenta de
que much@s creyentes viven el viaje hasta la capital de Catalunya como una especie de pequeña
peregrinación y lo mismo vale para las personas que viven en Barcelona pero en los barrios
periféricos. En varias ocasiones me describieron detalladamente su “viaje” para llegar a la Catedral.
Subrayaban la lejanía de su residencia y que usualmente solo acuden a la iglesia de su barrio, pero
que en esta ocasión cada año sentían que tenían que ir a ver al Cristo. Curiosamente no conocí a

11
nadie que residiese en el barrio gótico y hablé con muy pocas personas que lo hicieran en barrios
cercanos como el Born o el Eixample.
Según observan V. Turner (1974) en su estudio sobre peregrinaciones en México y W. Christian
(1978, [1972]) en su estudio sobre la religiosidad popular en un valle español, parece que la gente
considere más “efectivo “ ir a pedir una gracia o a cumplir una promesa hecha por una gracia
recibida, en un santuario que esté relativamente lejos de su lugar de residencia o difícilmente
asequible. Muchas veces resulta que cuanto más lejano es el sitio, mayor es la gracia que se pide o
por la cual se ha prometido ir. Esto podría explicar de alguna manera el éxito que tiene un santuario
de acceso relativamente difícil como es Montserrat.
Considerando las actitudes de las personas en frente del Cristo y también las frecuentes narraciones
que me hacían de sus “viajes” para llegar a la Catedral, empecé a considerar estos viajes como
momentos de “separación” según el esquema propuesto por Van Gennep de separación,
marginalidad y reagregación. (Van Gennep 1960, [1908]) y retomado posteriormente por Tuner.
(Turner 1974). La gente se separa de su comunidad más inmediata que puede ser la de su pueblo o
simplemente de su parroquia o barrio en Barcelona, para juntarse con otras personas que, después
de haber hecho este mismo tipo de separación, entran a ser parte, por un breve periodo de tiempo de
un grupo que tiene unas connotaciones similares a la que V. Turner llamaría “communitas” (Turner,
1974). Acceden a un espacio que entendemos como “liminal “ desde un punto de vista espacial y
temporal y entran en la segunda fase ritual definida por Van Gennep, la “marginalidad”, para volver
posteriormente a integrarse a sus comunidades con un “viaje” de vuelta y “reintegración”.
La sensación de communitas, de homogeneidad y ausencia de estructura, descritas por Turner como
típicas de este estado, no necesariamente se manifiestan de manera muy evidente y en tod@s l@s
que visitan en estos dias el Cristo de Lepanto. Ello es debido entre otras cosas a la escasa duración
de la fase de separación, de “viaje hacia el destino”, que en el caso de las peregrinaciones
tradicionales suele ser mucho más larga y también al escaso tiempo pasado en la fase de liminalidad
en el claustro. Sin embargo he notado que hay algunos elementos de liminalidad que se manifiestan
entre las personas que se reúnen en el claustro, sobre todo entre las que están atando cuerdas e
intercambian sus versiones de este ritual. Se llegan incluso a crear momentos de profunda
comunicación entre personas que nunca se han visto y pueden nacer amistades.
Considerando la visita al Cristo de Lepanto en los días de Jueves y Viernes Santo como una forma
un poco distinta de peregrinación, he intentado captar las características peculiares, analizando las
prácticas religiosas ortodoxas y heterodoxas de la personas como performances que se cumplen en
un espacio liminal, que tal como veremos puede ser el claustro.

12
Todos estos elementos liminales favorecen en la gente una actitud también excepcional, es decir
distinta de lo normal. Tienen una actitud distinta de la que muestran cuando acuden a sus relativas
parroquias y algunos individuos sólo se vinculan de manera directa con lo divino en esta ocasión,
limitándose a acudir a misa en ocasiones particulares el resto del año.
La catedral, como todas las iglesias, es un lugar liminal por excelencia, apartado del mundo profano
de cada día, en donde l@s fieles ingresan para contactar con lo divino. Sin embargo este claustro
me pareció tener una connotaciones liminales aún más fuertes, si consideramos que según V. Turner
uno de los elementos constitutivos de la liminalidad es su ambigüedad. El claustro es parte de la
iglesia pero al mismo tiempo es un espacio abierto y hay en él unos elementos más bien profanos
como son las dos tiendas de souvenirs. Si en la iglesia se ruega constantemente silencio, en el
claustro la gente es más libre de hablar e incluso me pasó de asistir a unos cantos y bailes
interpretados por un grupo procedente de una parroquia de un barrio de Barcelona, mientras en la
Catedral se celebraba una de las misas del Domingo de Pascua. La gente parece percibir que en el
claustro se permiten hacer cosas que comúnmente no se pueden hacer en espacios religiosos
católicos, como por ejemplo hablar a voz normal, contestar al móvil, exhibirse en performances
particulares, como es el caso de una gitana que se puso de rodillas a cantar una oración al Cristo sin
que nadie se lo impidiese. En estos dos días el espacio alrededor del Cristo en el claustro viene a ser
una especie de palco vacío en donde cadaun@ crea su “drama personal” relacionándose con el
Cristo. (Hastrup, en Hughes-Freeland, 1998:29-46)
Parece como si la permanencia del Cristo en el claustro ayudase a aumentar este estado de
liminalidad, quizás porque el Cristo está en el claustro solo por dos días y sus fieles se reúnen
alrededor de él idealmente para apoyarlo en su proceso de pasión, y en la práctica, muchas veces
para aprovechar de su cercanía y pedirle favores. O más bien pedirle favores a Dios a través de él.
(Christian 1978, [1972])
En el santuario de Walsingham, Coleman y Elsner notaron que por parte de la Iglesia parecía haber
una apertura hacia esta elaboración personal y performativa de la relación del individuo con Dios y
uno de los curas anglicanos incluso señaló claramente: “Walsingham is like a huge icon. It’s almost
like a Christian theme park, in which we set out the wares and then allow people to make of it what
they will.” (Coleman y Elsner, 1998:46). Algo similar parece pasar en el claustro de la catedral el
Viernes Santo. La gente accede a un espacio sagrado y delimitado del mundo exterior de cada día y
pone en acto unas performances que de alguna manera se pueden inscribir en la estructura dada por
la Iglesia católica, pero al mismo tiempo se distancian de ella. El Cristo es utilizado como una
puerta para acceder a dialogar con Dios y en la mayoría de los casos pedirle cosas o a veces

13
agradecerle por una gracia concedida. La manera como se negocia, refleja las relaciones de poder
de nuestra sociedad.
Según W.Christian, en el valle español del Nansa donde llevó a cabo su investigación, la gente
consideraba que había en el cielo una jerarquía muy similar a la que hay en la tierra. Quien detiene
el sumo poder, Dios omnipotente, es difícil de alcanzar, tal como lo son en nuestra sociedad los
detentores del poder. Sin embargo se puede acceder a él a través de intermediarios, uno de los
cuales es el Cristo, la otra la Virgen. Según encontró Christian en sus estudios, la gente comentaba
que ningún padre le hubiese negado algo a su hijo y de la misma manera, si se lograba que Jesús
intercediese para alguien Dios le iba a conceder lo que pedía. (Christian 1978,[1972]) De manera
consciente o inconsciente, esta idea parece estar presente también entre las personas con las que
hablé. Sin embargo las mujeres mayores que venían a la catedral hace más de 20 años y en muchos
casos habían aprendido el ritual de sus madres o de personas mayores, tenían una relación de mucha
más reverencia hacia el Cristo. Esta reverencia se podía ver en las reglas que me decían que había
que respetar. Rezaban los 33 credos y sólo preparaban una cuerda. Por el contrario las mujeres más
jóvenes, de unos 40 o 50 años que decían haber aprendido el ritual hace no más de 15 años, tenían
versiones más “utilitaristas” del ritual. Preparaban muchas cuerdas y ya no rezaban los credos. Por
lo tanto mientras ataban los nudos, podían también estar charlando con amigas y la actitud de
reverencia se limitaba al momento en que se acercaban al Cristo para pasar las cuerdas sobre la
placa.
Analizando sucesivamente estos datos llegué a formular la hipótesis de que este cambio de actitud
en la negociación con Dios a través de la figura del Cristo podía reflejar también unos cambios en
las mentalidades de las personas y en su manera de relacionarse con el poder político y la autoridad.
Tal como antes, la gente sabe que para conseguir lo que necesita a nivel material hay que pasar por
una serie de negociaciones y quizás recurrir a la mediación de personas conocidas, pero parece
haber un grado de desilusión más grande y quizás también menos interés a guardar las apariencias.
En el caso concreto de la negociación de gracias con el Cristo, se sigue señalando que no hay que
pedir dinero, considerando que se deben pedir favores de carácter altruista, pero en general las
personas se sienten cada vez más libres de manipular las prácticas y parecen disimular cada vez
menos el interés “material” que hay detrás de su relación con la imagen religiosa.
En el caso de Walsingham los mismos exponentes del clero aceptaban la flexibilidad y creatividad
de la gente interpretando que cualquier actitud, por irónica o materialista que pareciera, era una
manera de relacionarse con Dios en un espacio sagrado. En nuestro caso la Iglesia católica y sus
representantes catalanes en particular aún no parecen del todo listos a dar este paso de apertura
siguiendo el ejemplo de sus colegas anglicanos y católicos en Walsingham. Hay una cierta

14
ambigüedad en su postura hacia esto rituales alternativos. No llegan a concordar con la idea “that
ritual ‘browsing’, far from representing heretical evasion of fixed liturgical structures, will have
divinely sanctioned and therapeutic- even performative- effects.” (Coleman y Elsner, 1998:46) La
única exponente del clero que aceptó hablar conmigo del Cristo de Lepanto y de las prácticas
rituales actuales, no me habló de ninguno de estos rituales “alternativos”, diciéndome que si quería
pedirle una gracia al Cristo lo hiciese simplemente preguntándole directamente, tal como yo le
estaba preguntando cosas a ella en aquel momento.
A través de los siglos la gente se ha ido apropiando y ha ido manipulando los rituales de la iglesia,
en Latinoamérica, en España y en todo el mundo católico, mezclando elementos de su propio
sistema con elementos oficiales del catolicismo y buscando la forma más efectiva para relacionarse
con lo divino y recibir la ayuda y el sustento psicológico y práctico que necesitaban. Hoy en día
delante del Cristo de Lepanto l@s fieles siguen encontrando maneras personales de relacionarse con
él, creando rituales particulares o más bien readaptando y manipulando rituales tradicionales o
alternativos. El claustro viene a ser por lo tanto “a particular kind of dramatic arena in which an
overdetermination of material resources is offered to pilgrims, providing props with which to enact
their own play” (Coleman y Elsner, 1998:49)
VI Conclusiones
Al final de su estudio sobre las prácticas religiosas en Walsingham, Coleman y Elsner llegan a la
siguiente conclusión: “Walsingham may thus lead into much wider, comparative considerations of
the role of the personal and the institutional, the innovative and the apparently fixed, in the
simultaneous enactment and transformation of cultural forms.” (Coleman y Elsner, 1998:63)
Pienso que el caso del culto al Cristo de Lepanto tal como lo hemos estado analizando en estas
páginas, parece confirmar la eficacia analítica del acercamiento propuesto por los dos antropólogos
poniendo una vez más en evidencia la necesidad de considerar las prácticas religiosas simplemente
como una expresión particular de unas prácticas sociales y culturales en donde los individuos no
dejan de manipular creativamente los elementos que el poder establecido, en este caso la Iglesia, les
propone.
Un gran numero de personas tocan o besan la placa dorada conectada con los pies del Cristo de
Lepanto pidiéndole o agradeciéndole, o en algunos casos simplemente demostrándole el propio
amor y reverencia. La imagen más cercana a lo que veía fue la que le da el título a este ensayo, la
de una “puerta hacia el mundo de arriba”. Para una persona católica este mundo de arriba es el lugar
donde está situado el verdadero poder, el poder que puede más que cualquier poder terreno. Una

15
posible puerta para acceder a este mundo es una figura religiosa, el Cristo. En nuestro caso el Cristo
de Lepanto es una puerta que parece ser particularmente efectiva para acceder a este mundo porque
se sabe que ya ha funcionado muchas veces a través de los siglos y además tiene un vínculo
particular con esta catedral y con la ciudad de Barcelona. Cadaun@ puede escoger que tipo de
actuación poner en práctica para que su voz pueda pasar de manera efectiva a través de la puerta y
llegar a su destino. En esta performance cada persona de alguna manera ofrece algo de si misma,
readaptando una o más prácticas rituales predefinidas tradicionalmente, como puede ser el hecho de
atar 33 nudos en una cuerda. Lo hace en base a sus convicciones religiosas aprendidas, su manera
de ver el mundo y su propia personalidad. Parece que desde el mundo de arriba l@s escuchan, ya
que, como me dijo una señora el Viernes Santo, “si estas aquí es porque ya te ha concedido algo”.

16
Bibliografía:
BOADA Y CAMPS, Juan,. 1956,“Historia de la Batalla de Lepanto” , en Novena al Santo Cristo de
Lepanto , Barcelona.
CATEDRA, María, 1997, Un santo para una ciudad,, Barcelona: Ariel
CHRISTIAN, William. A., 1981, Local Religion in Sixteenth-Century Spain, Princeton: Princeton
University Press
CHRISTIAN, William. A., 1978 (orig. 1972), Religiosidad Popular. Madrid:Editorial Tecnos
COLEMAN, Simon y ELSNER, J., 1998, “Performing pilgrimage: Walsingham and the ritual
construction of irony” en Ritual, Perfromance, Media., editado por Felicia Hughes-Freeland,
London y New York: Routledge, pp. 46-65
FORTIÀ SOLÀ., 1950, El Sant Crist de Lepant , Barcelona: Ed. Estel
GENNEP, Arnold van, 1960 (orig. 1908), The Rites of Passage, London: Routledge & Kegan Paul
HASTRUP, Kirsten, 1998 “Theatre as a site of passage: some reflections on the magic of acting”
en Ritual, Perfromance, Media. Editado por Felicia Hughes-Freeland, London y New York:
Routledge, pp. 29-45
HUGHES-GRANT, Felicia y CRAIN, M.(editoras), 1998, Recasting Ritual, London: Routledge
KAMEN, Henry, 1993, The Phoenix and the Flame. London: Yale University Press
LOZOYA, Marqués de, 1969, Historia de España, Vol. III, Barcelona: Salvat Editores.
SCHIEFFELIN, Edward L., 1998, “Problematizing perfromance” en Ritual, Perfromance, Media.
editado por Felicia Hughes-Freeland, London y New York: Routledge, pp. 194-207
TURNER, Victor, 1982, From Ritual to Theatre. New York: Performing Arts Journal Publication.
TURNER, Victor, 1974, Dramas, Fields, and Metaphors. London: Cornell University Press.