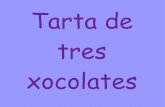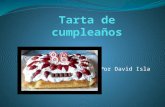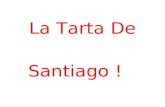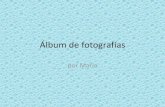Crisis Económica y Desigualdad El reparto de la tarta. Juan Torres Lopez
-
Upload
miguel-gonzalez-caballero -
Category
Documents
-
view
51 -
download
1
Transcript of Crisis Económica y Desigualdad El reparto de la tarta. Juan Torres Lopez

Desigualdad y crisis Económica: Juan Torres Lopez.
“¿Merman las entradas? ¿Y en qué se conoce que merman? ¿Vuestras mujeres gastan acaso menos vanidades? ¿Vos gastáis acaso menos en vuestros desórdenes? Si sale a plaza una nueva moda, ¿dexais de procurar a todo precio buen lugar en el teatro? Si se ofrece la ocasión de comprar con regalos la nueva escandalosa amistad, ¿dexais por ventura de gastar en ellos? Ahora todas las pragmáticas de las casas se reducen disminuir las limosnas, pues sólo para los pobres faltan entradas”
Juan Pedro Pinamonti, La causa de los ricos o la obligación y fruto de la limosna, Madrid, 1734, p. 109
El Estado del Bienestar construido a raíz de la Segunda Guerra Mundial en Occidente estaba cimentado sobre unas bases comerciales desiguales. El Norte estaba industrializado y el Sur desindustrializado, esto provocaba diferencias en la balanza comercial entre los respectivos países.
La relación de intercambio entre productos industriales del norte y materias primas del Sur fuese siempre favorable a los primeros y en perjuicio de los más pobres. Tan sólo entre 1951 y 1960 la relación de intercambio empeoró para los países subdesarrollados en un 16%. Mientras que los precios de las materias primas subieron un 7,2%, los de las manufacturas se elevaron un 24,8%. Por si eso fuera poco el auténtico patrocinio que los organismos económicos internacionales ejercían a favor de los intereses de los países ricos favorecían la penetración de los productos del Norte y dificultaba la industrialización del Sur. Ayudando a consolidar las grandes áreas de influencia de las economías desarrolladas, permitían que los países ricos crearan mercados cautivos mediante el establecimiento de todo tipo de barreras proteccionistas, lo que provocaba, a la postre, que se desarrollara más el comercio entre los países ricos que entre éstos y los subdesarrollados.
Eso explicó que de 1950 a 1972 la participación de las exportaciones de los países subdesarrollados en el total mundial bajara del 31,2 al 17,4% mientras que la de los países occidentales aumentara. Lo que es especialmente grave si se tiene en cuenta que los países ricos dependen mucho menos de las exportaciones que los países pobres. Las exportaciones de Estados Unidos, por ejemplo, que en 1970 constituían el 16% del total mundial, solo representaban el 5% del PNB (Griffin)
Sobre el origen de la crisis del Estado del Bienestar:
Es cierto que en 1970 el precio del barril fue de 1,7 dólares, mientras que en 1973 fue de 11,25 dólares
La incidencia de la crisis del petróleo fue bastante reducida sobre las grandes magnitudes económicas. Nordhaus concluyó que sólo puede explicar un 6% de la disminución de la tasa

media de crecimiento del PNB, un 11% del aumento de la tasa de paro y un 6% de la tasa de crecimiento de la productividad.
Aunque una sacudida de precios de origen tan importante traslada sus efectos al conjunto de los precios, éstos suben también por otras causas: por la enorme concentración existente en los mercados y por los intentos de los diferentes agentes sociales para tratar de situarse más favorablemente en el esquema distributivo resultante de la subida incial. De hecho, no todos ellos sufrieron una repercusión semejante por su causa. En su informe General de 1977 de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense tenía que reconocer que “mientras el alza de los precios del petróleo constituyó el alza de los precios del petróleo constituyó algo muy semejante a un desastre para la economía mundial, en cambio para los bancos fue como una mina de oro”
Desde otro punto de vista, se ha querido considerar que las razones de la gran crisis económica se sitúan en la enorme presencia del Estado y , en particular, en los déficits públicos. Ya he señalado que, efectivamente, el modelo de acumulación de postguerra se basaba en una intervención creciente de las administraciones públicas, gobernando el equilibrio macroeconómico con políticas de demanda y facilitando la provisión de bienes públicos. Como veremos más adelante, la respuesta conservadora a la crisis económica va a hacer necesario modificar esta pauta de intervención permanente, pero no porque ésta hubiera originado la crisis, sino porque resultó precisa la ayuda del Estado para alcanzar otros objetivos.
De hecho, los incrementos progresivos del déficit público se producen ya en la década de los ochenta. Para el conjunto de los países de la OCDE significaron un 0,2% del PIB entre 1970 y 1973, un 2,3% del PIB 1974 y 1979 y un 3,6% entre 1980 y 1985… Los déficits son más bien el resultado de la difícil situación en la que quedan los presupuestos públicos como consecuencia de las crisis, nunca la misma.
En el orden económico internacional se observaba una profunda modificación que aventuraba no solo nuevos protagonistas, sino también nuevos conflictos. De 1965 a 1973 la parte correspondiente a EEUU en las exportaciones mundiales caería 4,7 puntos, mientras que aumentaba el peso del resto de economías occidentales: Alemania (+2,5), Japón (+2,4), Francia (+0,5)…
En 1971 el crecimiento de la actividad industrial en los países de la OCDE fue del 3%, la mitad correspondiente al decenio anterior; el incremento anual de la Formación bruta de capital entre 1970 y 1972 pasó del 7,1% al 3,6% y, naturalmente, eso afectaba de forma inmediata al crecimiento del propio Producto Interior. EEUU ya tuvo una tasa de crecimiento del PIB negativa en 1971 y bajó dos puntos para el conjunto de la CEE.
Por su parte, el crédito había alcanzado un desarrollo espectacular. El crédito concedido para realizar comprar a plazos en 1929 representaba un 4% del total de gastos de consumo mientras que en 1957 había subido al 12% (Tsuru, 1969)
Saturación del consumo masivo:
Inicio de grandes masas de marginación, exclusión, acentuado en los años 70.

Producción fácil, obligación de detener un consumo elevado para que no haya sobreproducción .
Mercados cada vez más difíciles de encontrar.
Ante esta saturación las empresas se dedican a mejorar el producto a diferenciarlo. Entre 1957-1966 en EEUU sólo el 31% de los gastos se dedicaba a inversión, con el consecuente deterioro de la dotación para inversiones productivas.
Bretton-Woods:
Preeminencia de Estados Unidos, a través del dólar, que era la moneda de reserva internacional. EEUU puede aumentar su capital en el extranjero sin que tenga que pagarlo realmente (solo cuando EEUU tenga superávit en la balanza comercial)
Con el fin de la convertibilidad todos los países reducen la liquidez por reservas. En 1951 las reservas totales de dólares aumentaba un 1,1% durante 1971 un 43,6%. A falta de liquidez de moneda los bancos se hincharon.
(El pleno empleo y abundancia hacen a los trabajadores preguntarse cosas)
En los años 70 se necesitaba más inversión para modificar la base productiva pero no se llevaba a cabo porque la escasa rentabilidad la hacía insuficientemente atractiva, arriesgada y muy costosa en términos de coste de oportunidad al haberse multiplicado las posibilidades de coste de oportunidad, al haberse multiplicado las posibilidades de ganancia a través de la especulación o la intermediación financiera.
Cuestionamiento del Estado del Bienestar:
Crisis de producción. Saturación de los mercados de consumo en masa. La indisciplina y la relajación laboral y la caída de la productividad llevó a la pérdida de
la rentabilidad que paraliza la inversión y pone en peligro al principal soporte del sistema mercado, el beneficio privado
Por estos motivos se produce una crisis de consenso.
Respuestas ante la crisis del 73:
¿Por qué se produce el fin de Keynes?
Inutilidad de las políticas de incentivo a la demanda. Cambio de la coyuntura económica (stanflación) Inestabilidad monetaria.
La primera respuesta a la crisis de los 70: En el año 75 se produce un aumento del gasto público, de losa salarios reales, de los gastos protección social y del crédito; esto provocó crecimiento y beneficio las rentas salariales pero no favoreció la estrategia de recambio productivo. El keynesianismo seguía dando respuesta al problema del paro y crecimiento, el problema radicaba en una distribución que beneficiaba los salarios en detrimento del capital…. Y en esto llegó Margareth Thacher.

El caos monetario y la deuda internacional:
Los sucesivos déficits por cuenta corriente de Estados Unidos y el fortalecimiento paulatino de las monedas de sus competidores fueron minando progresivamente la confianza de los mercados internacionales en la divisa norteamericana. Sólo la deuda de Estados Unidos multiplicaba por cinco el valor de oro almacenado en Fort Knox, donde se mantienen las reservas norteamericanas.
De hecho, éste era un problema no resuelto, como se pudo comprobar después con lo que se llamó “segundo golpe del petróleo”, cuando el precio del barril pasa de 13 dólares en 1978 a 32 dólares en 1980. Aunque ya se había comenzado a hacer frente al crecimiento de los salarios y ya se gozaba de ciertos incrementos en la productividad del trabajo, gracias al desempleo masivo, eso no fue suficiente para evitar una nueva recesión que abatiría de nuevo las economías de los países occidentales.
Así pues, la necesaria vuelta de tuerca en las finanzas internacionales iba a traer consigo problemas añadidos. Se manifestaron de manera especial cuando EEUU impuso una nueva estrategia de altos tipos de interés.
Frente a la subida de un 50% en el precio de las materias primas en el periodo 73-80, en el siguiente quinquenio se registrará una reducción prácticamente de la misma magnitud, lo que definitivamente eliminará la tensión inflacionista procedente de los intentos del Tercer Mundo para disfrutar de alguna ración adicional en el reparto del pastel… De esa forma se iniciaba una época de políticas encaminadas directamente a lograr recuperar el beneficio privado a costa de las rentas salariales y de los ingresos de los países del Tercer Mundo.
El golpe de timón: La recuperación de los viejos dogmas del liberalismo:
Las pretensiones de esta revolución se pueden sintetizar, para el caso del U.K, en palabras del que fuera segundo secretaro permanente del Ministerio de Hacienda (Couzens):
“En primer lugar, estricto control sobre el crecimiento del dinero, ,reducción de los gastos estatales y disminución del déficit público… En segundo lugar, eliminación del sector público estatal a favor de la economía de libre mercado… En tercer lugar, medidas orientadas hacia la oferta para apoyar el juego de las fuerzas del mercado.
Esta revolución se sustenta en 4 principios fundamentales:
1. La creencia de un sistema natural que permite que la sociedad disponga tendencias innatas al orden y la justicia.
2. La desigualdad es una consecuencia asumible por elegir la libertad individual, de tal modo que la propia desigualdad en las rentas constituye, como señalaría Friedman, una pieza capital de la asignación eficiente de los recursos dado que es la que proporciona los incentivos necesarios para conseguirla.
3. La figura del empresario constituye el elemento esencial en el proceso económico, en la medida en que su función de asumir riesgos e iniciativa constituye el punto de partida de la acción del mercado y , con ella, de la innovación y el progreso.

4. La convicción de que todo aquello que signifique politizar las relaciones económicas y sociales (en el sentido de la interferencia de las instituciones sobre la acción individual) no hace sino enervar a la sociedad, fomentar el conflictos de clases u retos individuales en pos del beneficio particular en los que se basa el bienestar colectivo.
En primer lugar, el protagonismo de las políticas monetarias como reguladoras del equilibrio macroeconómico,. Siguiendo las ideas que M. Friedman había expuesto desde muchos años atrás con ejemplar perseverancia, ahora se sostendría que la inflación estaba provocada principalmente por el aumento en la cantidad de dinero, de tal manera que sólo era necesario mantener un crecimiento limitado de la oferta monetaria para contener el alza de los precios y restablecer así el equilibrio.
En segundo lugar, establecer el control del alza de los precios como objetivo central de la política económica. De esa manera, lo que se hacía no era sino centrar el problema afundamental de la política económica en la contención del conflicto distributivo y, en particular, en la disminución de la parte correspondiente a los salarios en el total de los ingresos.
En este sentido, la política conservadora confirmaba que el paro iba a ser el factor que permitiría desmovilizar y segmentar a los trabajadores y reducir su capacidad reivindicativa.
En tercer lugar, la política económica conservadora basó en lo que se conoció como “economía de oferta”.
Las políticas de ajuste:
El punto de partida de estas políticas se formula de manera mucho más realista: las economías capitalistas se enfrentan a un grave problema a de desaceleración en el crecimiento de la productividad que disminuye la acumulación de capital y atrasa la incorporación de tecnología (OCDE, 1990b, p 17); a “un aumento de las presiones competitivas” a nivel nacional e internacional (OCDE, 1990b, p.18), y a los problemas derivados de la rigidez (naturalmente, a la baja) existente en los procesos de fomración de los precios y los salarios (OCDE, 1990b, p.19). Estas dificultades requieren respuesta en cuatro ámbitos concretos: en los mercados de trabajo, en el sistema financiero, en la industria y en el sector público.
El trasfondo de la política conservadora:
1. La reivindicación del menor protagonismo del Estado en todos los ámbitos de la actividad económica.
2. En segundo lugar, la idea de que, como consecuencia de la enorme expansión del Estado del Bienestar, se habría alcanzado ya un grado de igualitarismo en las sociedad que no sólo es suficiente sino incluso contraproducente para alcanzar la deseada eficiencia del sistema.
3. L a necesidad de reducir la presión salarial sobre los costes empresariales.
El mito de la eficiencia: La condena del igualitarismo:

Las sociedades occidentales en los años del EDB no alcanzaron niveles de igualdad muy elevados, como lo prueba el hecho de que hubiera de mantenerse como prioridad del crecimiento su vinculación con la mayor equidad. El fundamento del EDB no era tanto igualar cuanto garantizar un consenso social suficiente sobre el proceso y los resultados del reparto existente.
Resulta algo srprendente que se considere que se había alcanzado una distribución tan igualitaria que fuese un factor desestabilizador del crecimiento. Cuando en las economías occidentales de finales de los setenta el 30% de las familias más ricas tenías prácticamente el 50% de la renta, mientras que el 30% más pobre disfrutaba tan solo de el 10% y el 15% , o el 20% más rico de entre el 30-35% de la renta y el 20% más pobre del 9%; cuando el 1% de la población más rica poseía a finales de los ochenta el 32% de la riqueza en Inglaterra, el 18% en Bélgica y Alemania, el 25% en Dinamarca y Estados Unidos, el 20% en Canadá, el 19% en Francia y el 16% en Suecia ¿Puede decirse que los bloqueos al crecimiento se derivaban de un reparto en exceso igualitario de la renta?
Lo que ha sucedido es que, una vez roto el mecanismo de acumulación con legitimación a través del consenso distributivo, se optó por una salida a la crisis a través de la recuperación del beneficio, y para llevar a cabo la enorme redistribución a su favor se hacía necesario fortalecer nuevos valores sociales (menos igualitarios), entronizar los mecanismos de regulación económica mas favorecedores del lucro privado (el mercado) y generar un estado de opinión más favorable a la conquista de objetivos económicos ajenos a la equidad (eficiencia), Y ése ha sido el caldo de cultivo donde ha podido generalizarse el principio de que la mayor igualdad, lejos de constituir una aspiración deseable, es ahora un obstáculo para el crecimiento y el bienestar social que sólo se puede alcanzar a través de la eficiencia.
Sobre el reparto de la renta en España durante los 80.
En el caso español, por ejemplo, parece evidente que se ha conseguido disminuir la deisgualdad personal de la renta en el último decenio. Se puede decir que se ha mejorado mucho si se afirma que, entre 1981 y 1991, el nivel relativo de renta correspondiente a la decila de renta más baja ha mejorado un 20% mientras que la decila más alta ha perdido el 3% de su posición relativa; o se puede afirmar que la situación ha variado poco si se considera que, a pesar de los fuertes ritmos de crecimiento entre esos años, el 70 o el 80% de las rentas más bajas siguen manteniendo prácticamente el mismo peso sobre el total de las rentas personales.
La moderación salarial:
Tampoco tiene un fundamento muy riguroso vincular la reducción de los costes laborales con las ganancias de productividad para conseguir que las empresas sean más cometitivas. En primer lugar, porque cuando la competitividad se consigue tan sólo a través de la reducción salarial se trata únicamente de una “forma espuria de competitividad” (CEPAL, 1990, pg.80) muy diferente a la que se dereiva de la incorporación del progreso tecnológico, y cuya desvinculación con la equidad termina “tarde o temprano por afectar al crecimiento·. En segundo lugar, porque debe tenerse en cuetna que para que el crecimiento de los costes laborales por debajo del de la productividad provoque los efectos deseados no deben darse

fuertes desniveles de productividad, ni de costes laborales por trabajadora asalariado, es decir, justamente lo contrario de lo que ocurre en las economías modernas, donde el abanico salarial se ha abierto mucho como consecuencia de la distancia entre los segmente con alto contenido de innovación tecnológica y los de carácter tradicional.
Como ha afirmado Galbraith, parece como si las políticas conservadoras no encontraran más incentivos para la economía que hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y es que, como él mismo ha dicho “los disparates de los ricos pasan en este mundo por sabios proverbios”