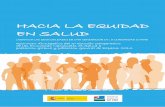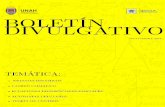Contenido - jdj.gob.ve 14.pdf · divulgativo Ad Litteram, al pie de la letra, arriba a sus cinco...
Transcript of Contenido - jdj.gob.ve 14.pdf · divulgativo Ad Litteram, al pie de la letra, arriba a sus cinco...
Dr. Tulio JiménezPresidente de la JDJ
Lic. Ana María HernándezCoordinadora (E) de RRPP y Protocolo. Periodista
Carlos OrsolaniDiseñador Gráfico y Fotografía
Lic. Ana Rojas Rivero
TSU Luisana RodríguezRelaciones Públicasy Protocolo
Dra. Mirtha BrachoAsesora Legal
Dr. Félix Leonett CanalesCoordinador Administrativo
Abg. Yaira ChavarroJefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto
Econ. Eduardo RojasAdjunto a la CoordinacciónAdministrativa
Lic. Tirso ColmenaresJefe de la Unidad Administrativa
Depósito legalpp201202DC4096ISSN.23436069Revista Ad LitteramAl pie de la letraJurisdicción Disciplinaria Judicial
Tópico Medular
2La Educación en la Ética de los Derechos HumanosDr. Nelson Mata
20Derecho al Trabajo Docente y las Personas con DiscapacidadDr. Marcos Díaz Rondón
1Editorial
Jurisprudencia
29Corte Disciplinaria Judicial Dra. Merly Morales Hernández
Equi
po A
dmin
istra
tivo
Equi
po E
dito
r
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
Dr. Tulio Jiménez RodríguezPresidente de la Corte Disciplinaria Judicial
Dra. Ana Cecilia Zulueta RodríguezVicepresidenta de la Corte Disciplinaria Judicial
Dra. Merly Morales HernándezJueza de la Corte Disciplinaria Judicial
JUECES SUPLENTES
Dr. Romer PachecoDra. María Alejandra Díaz
TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
Dr. Hernán Pacheco Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial
Dr. Carlos Alfredo Medina Vicepresidente del Tribunal Disciplinario Judicial
Dra. Jacqueline Sosa MariñoJueza del Tribunal Disciplinario Judicial
JUECES SUPLENTES
Dra. Marianela GilDr. Francisco ArtigasDra. Marisol Bayeh
Jurisdicción Disciplinaria Judicial
Año 5 Número 14
Contenido
Edit
ori
alDesde la Jurisdicción Disciplinaria Judicial continuamos con nuestra labor
de velar por el ejercicio ético del Juez y la Jueza Venezolanos en el cumplimiento del Código de Ética que nos rige. El 10 de junio de 2016 arribamos a los cinco años de actividades sin interrupciones, con la confianza de nuestros trabajadores y trabajadoras, coadyuvando en el logro de una mejor administración de justicia.
Sorteando las dificultades por los costos de impresión, nuestro órgano divulgativo Ad Litteram, al pie de la letra, arriba a sus cinco años, y con el interés de que la misma continúa con su cometido, presentamos el N° 14 en formato digital.
Un hecho que nos plena de satisfacción en este primer lustro, es que en junio de 2015 el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, a través de su Comisión Permanente de Educación y Cultura, otorgó el Premio Municipal de Periodismo Científico Arístides Bastidas, Mención Mejor Sitio Web a www.jdj.gob.ve, reconocimiento que nos compromete a continuar informando y propagando la formación y ejercicio de la ética.
Esta segunda edición digital de la revista Ad Litteram centra su contenido en dos importantes temas: el primero de ellos lo desarrollará el Dr. Marcos Díaz Rondón relativo a su investigación sobre el Derecho al Trabajo Docente y las Personas con Discapacidad, mientras que el Dr. Nelson Mata, diserta sobre la Educación en la ética de los Derechos Humanos.
La Jurisdicción Disciplinaria Judicial está en plena actividad, una vez superado los inconvenientes de salud de la Jueza principal de la Corte Disciplinaria Judicial, Merly Morales Hernández.
Finalmente vemos con profunda satisfacción el anuncio que realizara el Tribunal Supremo de Justicia sobre la apertura de concursos para el nombramiento de los jueces titulares, vieja aspiración tanto de jueces en ejercicio que no tienen titularidad, como los abogados aspirantes a ingresar a la carrera judicial y del pueblo en general, lo cual permitirá la ampliación de la administración de justicia disciplinaria que brinda esta Jurisdicción por el vuelco en el número de jueces titulares a ingresar próximamente al Poder Judicial.
Esperamos que la presente entrega sea de su entera satisfacción y a la vez anunciamos el cierre del presente año con la edición número 15 de Ad Litteram, al pie de la letra.
Dr. Tulio JiménezPresidente de la Corte Disciplinaria Judicial
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 4
El trabajo representa el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre, como también asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos. Familia y trabajo, tan estrechamente interdependientes en la experiencia de la gran mayoría de las personas, requieren una consideración más conforme a la realidad, una atención que las abarque conjuntamente, sin las limitaciones de una concepción privatista de la familia y economicista del trabajo. Desde el inicio de la historia el hombre ha hecho del trabajo el mecanismo idóneo y típico para lograr los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas; antes a través del trabajo individual y directo por la caza, la pesca, y la siembra; posteriormente el avance de la sociedad, la creación de centros de producción, las concentraciones de núcleos sociales, y la implementación del dinero como símbolo intermediación de bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas.
Originándose dentro del contexto jurídico, una relación laboral que es aquella relación contractual entre una empresa o persona llamada empleador y una llamada trabajador o empleado, relación mediante la cual el trabajador pone a disposición del empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad determinada, resaltando por otra parte que tal condición se presenta por igual en las Personas con Discapacidad, dado que su condición natural se les excluye de sus derechos y deberes, como ciudadanos que le brinda la sociedad, tomando en consideración que existe toda una normativa legal que los ampara tanto nacional como internacional.
En relación a lo antes señalado la presente investigación abordó lo concerniente al Trabajo Decente el cual se ha convertido no sólo en el marco organizador de las actividades de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en la era actual de la globalización, sino que encarna además el principio de que:
“… todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tiene derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, como también el de radicar el Trabajo Forzoso”…, y ante esta situación se destacan a las personas con discapacidad”.
La OIT, tiene como objetivo principal el de promover las oportunidades de hombres y mujeres de obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad, dignidad humana, como también el de radicar el Trabajo Forzoso. De acuerdo a lo antes planteado, la investigación se desarrolló con el propósito de analizar el Derecho al Trabajo Decente y las Personas con Discapacidad en el marco de la Seguridad Social, donde se pudo determinar que el referido conglomerado, no se le brinda las condiciones laborales mínimas por parte del empleador dentro de la Administración Pública Nacional, como también no son acreedoras del derecho al Trabajo Decente.
Lo relativo al estudio de la investigación.
El derecho al trabajo, es uno de los derechos más importantes, que garantizan la inserción del hombre en el medio social y en lo económico. Se debe destacar, que la Constitución de la República Bolivariana de
DERECHO AL TRABAJO DOCENTE Y LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADMarcos Díaz RondónDoctor en Seguridad Social
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 5
Venezuela vigente de 2000 (CRBV) tipifica este principio el artículo 87, que señala lo siguiente:
Artículo 87.Toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca”. ….
La efectividad en la garantía del derecho al trabajo transcurre no solo por desarrollar políticas de proteger al trabajo y al trabajador, sino que tiene como finalidad prever políticas laborales orientadas al pleno empleo, y por proteger a un conglomerado de la población que es más vulnerables a los cambios del mercado laboral como son las personas con discapacidad, en virtud que este conglomerado de la población, se le debe brindar un conjunto de medidas de acuerdo a sus necesidades y principalmente a la discapacidad que poseen.
En la legislación venezolana existen un conjunto de normas que aseguran a las personas con discapacidad de un trabajo justo y digno, respeto al desempeño de sus labores profesionales, como también de un entorno laboral seguro y armonioso. Dentro de este conjunto de leyes en menester mencionar a la Ley para las Personas con Discapacidad de 2007(L.P.c.D), en la que establece el artículo 3, que la misma ampara a todos los venezolanos y venezolanas, extranjeros y extranjeras con discapacidad, que residan legalmente en el país en los términos previstos en esta ley.
Destacando que la protección especial fomentada por el Estado y consagrada en la CRBV en el artículo 81, y desarrolla la concepción siguiente:
Artículo 81. “Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto
a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolanas”...
En relación al Trabajo Decente, se constituye en la base y sustento de nuestra investigación por cuanto el estudio que desarrollamos se orienta fundamentalmente en analizar el Derecho al Trabajo Decente en las personas con discapacidad en el marco de la Seguridad Social.
Asimismo se indagará si efectivamente este derecho constitucional, señalado en el artículo 81, se aplica en nuestro país, en especial a lo referido a “las condiciones laborales” y acceso a empleos acorde a sus condiciones.
Ahora bien, L.P.c.D, el artículo 5, ha definido por discapacidad:
La condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente.
Según lo establecido por la citada ley, se entiende por discapacidad al conjunto de acciones destinadas a reducir las dificultades con las que se encuentran las personas con cierta disminución temporal o permanente de sus capacidades en el ámbito social y laboral, para así lograr positivamente la inserción en la sociedad, asegurando de esta manera un bienestar adecuado para el desarrollo de sus actividades.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 6
Ferreras, (2008:69), ha definido la discapacidad: “Como una desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas.” Igualmente la L.P.c.D., el Artículo 6, ha enmarcado a las personas con discapacidad en los términos siguientes:
Artículo 6. “Son todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas presentan alguna difusión o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial, o combinaciones de ellas”…
Esta noción de personas con discapacidad será la que se asumirá en el presente trabajo por su claridad y operatividad para el análisis e identificación de los sujetos de estudio.
Mientras que la OIT (2009:85), en relación a las persona con discapacidad como: “Un individuo cuyas perspectivas de asegurar, retomar, mantener y progresar un empleo adecuado están sustancialmente reducidas como resultado de una debidamente reconocida deficiencia física, sensorial o mental”.
Se quiere decir con esto que aunque estas personas posean una limitante no los excluye a que disfruten del derecho de tener un Trabajo Decente en un ambiente laboral adecuado, donde puedan poner en práctica sus capacidades, destrezas y habilidades.
Igualmente, a las personas con discapacidad, se le debe garantizar por parte del empleador como del Estado de un Trabajo Decente, de acuerdo a las políticas y normativas establecidas por la OIT., aunado a esto es necesario resaltar que este colectivo se le debe brindar unas condiciones de trabajo, sin descartar lo relativo a la protección social. La OIT., en varias oportunidades ha reiterado que en el mundo entero se ha incrementado día tras día las posibilidades de incluir a las personas con discapacidad para que participen y contribuyen en el mundo del trabajo en todos los niveles, sin embargo muchas personas con discapacidad que deseen trabajar no tienen la oportunidad de hacerlo, debido que se verán coartados por numerosos obstáculos.
Ante tal situación, las personas con discapacidad constituyen un importante grupo con diversos problemas sociales específicos atribuibles a la discapacidad, por lo que requieren de un conjunto de medidas y acciones, como también de la creación de
condiciones favorables dentro de la sociedad donde se desenvuelven, encaminada a facilitar su vida independiente y su integración económica, social, laboral, cultural, precisando, por otra parte que a las personas con discapacidad se les deben brindar por igual unas condiciones de trabajo, acordes a su discapacidad, y se ha conceptualizado como: …“aquellos factores que determinan las circunstancias en que el trabajador desempeña su labor”.
Montaño (2010), hace referencia a la Ley Federal del Trabajo de México (1970), en el artículo 56, establece
Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.
Como se podrá observar las condiciones de trabajo, es el conjunto de disposiciones relativas a los requisitos para salvaguardar la salud y vida de los trabajadores en la empresa y establecimiento de trabajo, así como las prestaciones que deben recibir los trabajadores. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley Federal del Trabajo de México (2006) y no pueden establecerse diferencias por raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política. Anteriormente se había establecido que la OIT, tiene como objetivo principal el de promover las oportunidades de hombres y mujeres de obtener un Trabajo Decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad, y dignidad humana, orientado principalmente a las personas con discapacidad. La preocupación en la OIT (2009:19) por la garantía de un derecho a un trabajo digno, estable y protegido ha conducido a la noción de “Trabajo Decente”, el cual lo ha conceptuado como: “Aquel que reúne una relación laboral para considerar que cumple los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 7
En cuanto a Venezuela, se tiene presente que los organismos de la Administración Pública, como del sector privado, están comprometidos con la sociedad para dar cumplimiento a la inserción laboral del más del cinco por ciento (5%) del personal, como lo estipula la L.P.c.D, el artículo 28:
Artículo 28. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras. No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. Los cargos que se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo, ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las trabajadoras con discapacidad no están obligados u obligadas a ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan.
Significando con esto, que se trata de brindarles a las personas con discapacidad la oportunidad de desarrollarse en un ambiente laboral adecuado para ellos, tomando en consideración las diferentes discapacidades que poseen, enmarcado fundamentalmente en lo que la OIT, ha desarrollado como Trabajo Decente acorde a sus posibilidades y la vez, para resaltar la importancia que desde el ángulo legislativo se le otorga a la inserción laboral de las personas con discapacidad en nuestro país, pero en nuestro trabajo nos interesa indagar si efectivamente esta norma se cumple en los organismo del Estado.
Ante tal situación Luna (2011:2), ha considerado que:
Integrar laboralmente a las Personas con Discapacidad no es fácil, por eso cuando se consigue la satisfacción se multiplica. Su inserción les dignifica como personas
y en esos casos el empleo se convierte en algo más que un trabajo. En España, la Fundación BBVA entregó en 2010 el II Premio Integra a la Asociación Amapid. Esment, un centro especial de empleo que promueve la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las Personas con Discapacidad. El Plan Integra, persigue impulsar la excelencia e innovación en el emprendimiento social y en la integración laboral de las Persona con Discapacidad, así como fomentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de este colectivo. De este modo, la organización reconoce la labor de aquellas empresas sin fines de lucro o emprendedores autónomos que desarrollan proyectos de integración laboral de las Personas con Discapacidad, así como fomentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de este colectivo.
Por su parte, Espinoza (2003:32) ha establecido que el Trabajo Decente es:
…”una matriz que integra diferentes aspectos que hacen a la calidad y cantidad de los empleos, pero también, y de manera fundamental, a las relaciones sociales y en última instancia al tipo de sociedad y de desarrollo al que se aspira
Como concepto, se requiere de un desarrollo teórico y de un sustento científico que lo pueda transformar en un paradigma explicativo de la realidad laboral, tomando como eje al empleo. Sin embargo, afirma, su sola enunciación y su carácter dinámico revelan una voluntad política y una capacidad de crítica que toma posición frente a los graves problemas que vive el mundo laboral, y puede servir como un instrumento que ordena diferentes ejes a nivel micro en las empresas y a nivel macro la economía y la sociedad.
La noción de Trabajo Decente, en la presente investigación permite desarrollar un concepto que engloba no sólo la promoción de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, de acuerdo a los principios antes señalados, sino que también, permitiría dar cuenta de las condiciones en el cual esa relación laboral se desarrolla y los mecanismos de protección social que están presente para la protección del trabajo y del trabajador con algún tipo
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 8
de discapacidad. La discapacidad puede tener mucha o escasa incidencia en la capacidad de trabajar e integrarse en la vida social, bien entrañar repercusiones graves que hagan necesaria la prestación de un grado considerable de apoyo y asistencia, se puede resaltar que las personas con discapacidad no son grupos homogéneos, es decir, la discapacidad puede ser física, sensorial, intelectual o mental. En cuanto a su origen, puede ser congénita o adquirida.
La investigación se orientó a estudiar las condiciones de trabajo, dentro del marco de Trabajo Decente, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), LOTTT, LOPCYMAT, entre otros elemento jurídicos, para así garantizar y proteger la salud y la seguridad de las personas con discapacidad en el trabajo, identificar la discapacidad como contingencia para ser cubierta por la Seguridad Social, y describir la situación actual de la referida población en Venezuela. Por tal razón, es importante denotar nuevamente a la LOPCYMAT, cuando destaca la necesidad que hay de tomar en consideración la adecuación de los espacios físicos y seguridad que deben tener las organizaciones para el desarrollo de las actividades cotidianas del trabajador, lo estipulado en el artículo 59:
Artículo 59. A los efectos de la protección de los trabajadores y trabajadoras, el trabajo deberá desarrollarse en un ambiente y condiciones adecuadas de manera que:
1.- Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado posible de salud física y mental, así como la protección adecuada a los niños, niñas y adolescentes y a las personas con discapacidad o con necesidades especiales.
2.- Adapte los aspectos organizativos y funcionales, y los métodos, sistemas o procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, así como las maquinarias, equipos, herramientas y útiles de trabajo, a las características de los trabajadores y trabajadoras, y cumplan con los requisitos establecidos en las normas de salud, higiene, seguridad y ergonomía.
3.- Preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores y trabajadoras contra todos las condiciones peligrosas en el
trabajo.
4.- Facilite la disponibilidad de tiempo y las condiciones necesarias para la recreación, utilización, del tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas; como para la capacitación técnico y profesional.
5.- Implica cualquier tipo de discriminación.
6.- Garantice el auxilio inmediato al trabajador o la trabajadora lesionada o enfermo.
7.- Garantice todos los elementos del saneamiento básico en los puestos de trabajo, en las empresas, establecimientos, explotaciones faenas, y en las áreas adyacentes los mismos.
De acuerdo al citado artículo 59, se ha establecido que toda organización, empresas, establecimientos, explotaciones o faenas, que agrupe a un número de personas para alcanzar un fin común tiene la obligación legal como también una responsabilidad moral y empresarial de ocuparse en elevar la salud integral de todos sus integrantes, lo cual incluye la protección de estos contra accidentes, para lo cual se requiere la difusión de las normas y el establecimiento de una cultura de higiene y seguridad industrial donde empleadores y empleadoras, trabajadores y trabajadoras se sienten comprometidos a participar activamente en la reducción de riegos y la prevención de sucesos no deseados en su medio ambiente de trabajo.
Justificación del estudio de la Discapacidad
El propósito de investigación es analizar el Derecho al Trabajo Decente y las Personas con Discapacidad, en el marco de la Seguridad Social, para determinar la efectividad en la aplicación de las normas laborales vigentes orientadas a dicha personas, y desde esta perspectiva dar a conocer si al referido conglomerado se le brindan una condiciones las laborales mínimas, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos como a las diferentes discapacidades que poseen.
Bajo esta concepción, la referida investigación se justifica desde la perspectiva teórica porque se aspira desarrollar un estudio de las principales normas legales vigentes dirigidas a garantizar el Derecho al
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 9
Trabajo Decente en las Personas con Discapacidad en el marco de la Seguridad Social y confrontar con la realidad empírica la efectividad del cumplimiento de dicha normativa. Al mismo tiempo se pudo conocer la realidad del trabajo que efectivamente desarrollan las personas con discapacidad y determinar la existencia de las diferencias en las condiciones y perspectivas laborales entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores que no han sido calificados como tales.
Con esta investigación, se investigará la evolución que ha tenido el trabajo en la historia de la humanidad y se resaltará que el mismo es un derecho fundamental para las personas con discapacidad. Se darán a conocer una serie de conceptos tales como: Discapacidad, Personas con Discapacidad, Trabajo Decente, entre otros, así como también se dispondrá de una normativa vigente tanto nacional como internacional, en el marco de la referida población.
En cuanto al Trabajo Decente, se ha convertido como un objetivo para la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), para que se adopten una serie de factores o elementos, para que así el trabajador pueda disfrutar verdaderamente de un Trabajado Decente, como también se indicarán su importancia y la necesidad de fomentar dicha política dentro del contexto del Trabajo Digno, en virtud que las personas con discapacidad se le debe brindar igualmente de esa condiciones laborales de acuerdo a su discapacidad y así satisfacer sus necesidades en el cual pueda adaptarse y desempeñarse en su entorno laboral.
Por lo tanto, representa un factor determinante para la Seguridad Social, porque la Discapacidad, está considerada como una de las contingencias que están contemplados dentro del marco jurídico nacional, como son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 (CRBV), Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de 2012 (LOTTT), Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de (LOSSS),Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de 2005 (LOPCYMAT), Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social de 2008 (LSS) y su Reglamento General, entre otras disposiciones jurídicas.
Desde esta perspectiva, es necesario resaltar que las personas con discapacidad constituyen un importante grupo con diversos problemas sociales específicos atribuible a la discapacidad física, intelectual, sensorial o mental, por lo que requieren medidas para fomentar
la creación de condiciones favorables dentro del ámbito laboral donde se desenvuelve, partiendo del principio que la discapacidad no es una enfermedad sino una condición natural del ser humano.
Las personas con discapacidad no constituyen un grupo aparte con intereses sectoriales diferenciados, sino que son miembros de la comunidad que afrontan problemáticas especiales que requieren políticas activas y acción afirmativa de derechos. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de eliminar las desigualdades existentes y la promoción de cambios sociales que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente a las personas con discapacidad. .
Es decir, bajo esta concepción emanada por la OIT, en el que se le garantice al trabajador el respeto plenamente a su dignidad humana, que no haya la discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; y por la tanto, el acceso a la seguridad social y pueda percibir un salario remunerador; pueda recibir una capacitación para el incremento de la productividad, como de su bienestar, y que pueda disponer de un conjunto de condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Lo que significa que tal consideración se les debe brindar a las personas con discapacidad, donde se deben tomar las diferentes discapacidades que presentan este personal que conforman a la sociedad venezolana.
Aspectos metodológicos de la investigación
Por las características del estudio llevado a cabo, se utilizó la Investigación Analítica, el cual tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes, porque el análisis es un procesamiento reflexivo, lógico, cognitivo que implica abstraer pautas de relación internas de un evento, situación, fenómeno, entre otros elementos.
Si se quiere el objetivo general de esta investigación está enmarcado en que se analizó el derecho al Trabajo Decente y las Personas con Discapacidad, destacando a su vez que más que analizar se va descomponer, identificar las sinergias de un evento en base a patrones de relación implícitos o menos evidentes, a fin de llegar a una comprensión más profunda del evento, es decir, se destacará si las personas con discapacidad se le brinda unas condiciones mínimas en el momento que son contratadas de acuerdo a la discapacidad que poseen. Es importante resaltar a su vez, que la presente investigación estuvo enmarcada dentro de la modalidad
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 10
de una Investigación de Campo, en virtud que la misma se orientó, en una de sus etapas a la consultas de expertos, en las áreas del Derecho al Trabajo, Discapacidad, Personas con Discapacidad, Trabajo Decente.
Igualmente, la investigación se fundamentó en una Investigación Documental, porque se utilizaron fuentes secundarias de información, como fueron los documentos elaborados por otros investigadores, y se recurrió a textos especializados sobre el tema. Se debe hacer énfasis que tanto el método aplicado como los medios utilizados se complementan y se interrelaciona unos con otros.
Los Instrumentos de Recolección de Datos tuvo como fin recabar información del sustrato formal y material, obteniéndose a través de las diferentes fuentes clasificadas como fuentes de información primaria y secundaria, partiendo que las fuentes son los documentos a los que se acuden y que permiten obtener información, partiendo que las técnicas son los medios o instrumentos empleados para recolectar la información.
Entre las fuentes primarias dentro del proceso de recolección de datos, se trabajó con la información oral y escrita el cual fue recopilada directamente a través de relatos transmitidos por especialistas en el área de: Derecho al Trabajo, Discapacidad, Personas con Discapacidad, Trabajo Decente.
Como parte de la investigación se utilizó la Entrevista Semi-Estructurada, conformada por cinco (5), preguntas relacionadas directamente con la temática desarrollada, el cual se les administró a los expertos en materia de Discapacidad, y Trabajo Decente, con el propósito de conocer el comportamiento y las tendencias que se presentó en la referida investigación, como también de obtener información directa de la situación actual de las Personas con Discapacidad, específicamente en Venezuela.
La delimitación de la investigación y el espacio geográfico, estuvo enmarcado Distrito Capital, en la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Comisión de Estudios de Postgrado del Programa Integrado de Postgrado en Seguridad Social, en el Doctorado en Seguridad Social; no obstante, se tomaron algunas referencias de experiencias en cuanto al tema de la Discapacidad en el mundo.
La población estuvo conformada por siete (7)
especialistas en el área de la Discapacidad, Personas con Discapacidad y Trabajo Decente. Luego de la recolección de la información, los datos fueron sometidos a un proceso de análisis e interpretación reflexiva y técnica que permitió cumplir con los objetivos planteados en la investigación; además, se pudo realizar la interpretación y el arribo a las reflexiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. En esta parte de la investigación; es decir, en cuanto al procedimiento de la investigación, estuvo orientado a dirigir la investigación hacia el logro de los objetivos, se puede señalar que consistió en un proceso lógico y algo rigurosa que permitió a su vez, identificar, recopilar, analizar y obtener conclusiones válidas se acuerdo a los datos obtenidos.
La investigación estuvo enmarcada por los aspectos siguientes: Se procedió a desarrollar el objeto de estudio, a partir de la definición de sus elementos claves que permitieron describir la situación donde se enmarca el Trabajo Decente, la Discapacidad como también las Personas con Discapacidad, considerando a su vez todas sus relaciones, variables y aspectos que permitieron llevar a cabo la referida investigación. Hubo un reconocimiento de las fuentes consultadas y la búsqueda de datos que se consideraron importantes para el objeto de estudio. Se realizó el ordenamiento y la sistematización de los de los datos obtenidos en el transcurso de la investigación (correspondiente al primer momento.).
De igual forma se llevó a cabo el análisis de los datos, con el propósito de extraer de ellos toda la información pertinente para así dar una opinión al respecto en relación del tema desarrollado, en este caso: Derecho al Trabajo. Discapacidad. Personas con Discapacidad. Trabajo Decente, todos estos elementos bajo el marco de la Seguridad Social. Sin embargo es importante indicar, que de acuerdo al planteamiento antes señalado, se conformó un conjunto de preguntas:
¿Las disposiciones vigentes orientadas a garantizar el Derecho al Trabajo Decente en las Personas con Discapacidad en nuestro país, se cumplen en el Sector Público, como ente rector para que el ordenamiento jurídico sea lo más efectivo?
¿En la actualidad las Personas con Discapacidad, se le brinda de las condiciones mínimas laborales, tomando en consideración las discapacidades que poseen?
¿Se podrán determinar la efectividad en la aplicación de las normas vigentes orientadas a la protección de las
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 11
Personas con Discapacidad en el medio laboral?
De acuerdo con las preguntas antes señaladas fue posible conformar un conjunto de objetivos, que a continuación se destacan:
Analizar el Derecho al Trabajo Decente y las Personas con Discapacidad, +, para determinar la efectividad en la aplicación de las normas laborales vigentes orientadas a dicha personas. (Objetivo General de la Investigación.)
Señalar la norma jurídica, que ampara a las Personas con Discapacidad, en Venezuela. Determinar la efectividad en la aplicación de las normas laborales vigentes orientadas a la protección de las Personas con Discapacidad. (Objetivos Específicos de la Investigación).
Etimología de la palabra Trabajo.
Tomando en consideración que Etimología es el estudio diacrónico de la forma y significado de un vocablo entre dos momentos de su historia evolutiva, elegidos convencionalmente. Para ello, comprender la historia y los problemas de la ciencia etimológica, el mejor método es analizar los significados y forma que el término ha tenido sucesivamente.De acuerdo con lo antes citado, analizaremos el término trabajo, la cual ha tenido un conjunto de significados y se resaltan los siguientes:
El origen etimológico de la palabra trabajo es incierto, según lo establecido por Monitor (1967:2356), dado que proviene del “latín trabs, trabis, que significa traba, según se ha considerado por algunos, el trabajo representa un obstáculo o reto para los individuos, siempre lleva implícito un esfuerzo determinado”.
Otros autores por ejemplo, ubican la raíz en la palabra laborare o labrare que quiere decir; labrar, término relativo a la labranza de la tierra. Pero existen autores en señalar, que la palabra trabajo, proviene del griego thilbo, que es un concepto que denota una acción de apretar, oprimir o afligir.
Sin embargo existe un conjunto de autores que se han inclinado por la versión siguiente: La palabra trabajo, viene de trabajar y este del latín tripaliare, tripaliare proviene de tripalium (3 palos), era un yugo hecho en tres (tri) palos (palium), es decir, tripalium, es un vocablo del bajo latín del siglo VI, de nuestra era,
época en la cual los reos eran atados al tripalium, una especie de cepo formado por tres (3) maderos cruzados donde quedaban inmovilizados mientras se le azotaban, significando con esto que era un instrumento de tortura formado por tres (3) estacas.
Mientras, que Cabanelas (1981:130), realiza una breve explicación del significado del origen de la palabra trabajo en el cual establece lo siguiente: “Sin coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el vocablo trabajo deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y penoso. Para unos proviene de trabs, trabis; traba; porque el trabajo es la traba o sujeción del hombre.”
Así mismo, para la Academia Española, el origen es también latino: de tripalium, aparato para sujetar las caballerías, voz formada de tripalis, algo de tres palos.
Resaltando, que Guzmán (2009:9), señala lo siguiente:
“La voz trabajo proviene del latín trabs, trabis, traba, dificultad, impedimento. El trabajo, que desde el ángulo puramente fisiológico es una actividad, un quehacer, un desgaste de energías, puede ser estudiado igualmente desde distintos puntos de vista”.
Mientras que en la encíclica Ferum Novarum, citada por Guzmán (2009:12), contempla que: “Económicamente, el trabajo es considerado como un factor de producción: supone un intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas”.
En cuanto a la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, el trabajo está considerado como: “Función Social”, en el cual está contemplado en la Declaración de los Derechos Sociales del trabajador, contenida en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Artículo 2, A).
Sin embargo Guzmán (2011:9) señala que:
“Jurídicamente, el trabajo puede ser conceptuado como un ejercicio lícito de facultades intelectuales y físicas en beneficio propio o ajeno. En este último caso, salvo excepciones especiales, devenga una atribución considerada equivalente.”
El concepto descrito anteriormente por Guzmán, hay que destacar que el trabajo es un derecho fundamental y un bien útil, para el hombre digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana,
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 12
pero que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. Se debe tomar en consideración que el trabajo es necesario para formar y mantener una familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana.
Dentro del contexto del Derecho Laboral se ha señalado la gran necesidad de proteger al trabajador ponderando de manera adecuada los aspectos sociales, económicos y políticos, ordenando las relaciones individuales y colectivas entre empresas y trabajadores, equilibrando los intereses de ambos y destacando principalmente los derechos y deberes que están tipificados en el ordenamiento jurídico laboral vigente.
Como se puede destacar, el trabajo requiere de un conjunto de regulación jurídica que proteja los derechos de los trabajadores, por lo que se hace necesaria la regulación del Estado no solamente para velar por los derechos fundamentales, sino también para disponer de mecanismos que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez enfermedades catastróficas, discapacidad, entre otras.
De acuerdo a lo señalado, es necesario recordar a nuestro gran jurista laboral Rafael Caldera, según Leo (1993:12), cuando señala lo siguiente:
Soy un convencido de que la grandeza de un país reside especialmente en el trabajo. Creo que la exaltación del trabajo, el estimulo al trabajo, el reconocimiento a la dignidad humana del trabajador, constituyen el factor más importante para lograr un desarrollo que satisfaga las exigencias de la ética y busque la felicidad general, a la que el padre de la patria ponía como el primer objetivo de un buen sistema de gobierno.
Se puede destacar, que generar trabajo es, por lo tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social
El Trabajo como Hecho Social.
Se ha establecido que, el hecho social esta referido a
un comportamiento o idea presente en un grupo social (sea respetado o no, sea subjetivamente compartido o no) que es transmitido de generación en generación a cada individuo por la sociedad, pero a su vez es considerada como un todo que es mayor que la suma de las personas que la componen. A su vez, es recreada en mayor o menor medida por éstas, de manera que la mayoría la comparte y todos la conocen, entrando en la conformación de sus prácticas y de sus juicios morales sin que deba ser previamente discutido. Sin embargo es importante mencionar el criterio de Caldera (1960:79), cuando ha desarrollado un análisis en cuanto al tema relacionado al Hecho Social, en el contexto laboral, y se tiene que:
El trabajo es un hecho social básico. Mediante él se hace posible, no tanto la vida del individuo que lo presta, como la vida social misma. Sin el trabajo no hay progreso, no hay posibilidad de desarrollar la técnica al servicio de la vida humana, no existe la división de tareas mediante la cual algunos hombres pueden dedicar su vida a luchar por el mejoramiento de la situación general de los asociados. Por él viven los trabajadores y sus familiares, que componen la inmensa mayoría de los seres humanos. De él depende, no sólo la subsistencia del trabajador, sino la existencia de la familia, célula social por excelencia. Y si el trabajo es condición tan esencial de la vida colectiva, también en él influyen los otros factores sociales; es un fenómeno sometido a las normas morales y jurídicas tanto como a los principios económicos y exige una justa regulación para que el mundo encuentre fecundo equilibrio, indispensable para una convivencia armónica.
Veamos ahora la concepción que nos brinda Durkheim (1974), en cuanto al Hecho Social: “Necesario son los hechos sociales como cosas; las características del hecho social, es que formula imposiciones a los individuos”, es decir, son todos aquellos fenómenos que ocurren en el seno de una sociedad, en cuanto al modo de actuar, de pensar y de sentir que exhiben la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales”.(http://www.angelfire.com/planet/danielmr/Emile%20Durkheim/Hech%20Social.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 13
htm).
La concepción de Cabanellas (1984:249), ha considerado como Hecho Social, lo siguiente:
…” es todo aquel que constituye expresión de la vida humana asociada y todo aquél que repercute, especialmente como positivo, en las relaciones entre los hombres como colectivo”.
La legislación venezolana presenta en la actualidad un conjunto de normas positivas, establecidas por el Estado venezolano, para regular las relaciones jurídicas que se establecen entre empleador y trabajadores con ocasión del hecho social de trabajo, se ha tomado como referencia a la CRBV, el cual ha diseñado un conjunto de derechos sociales y de las familias y especialmente norma el trabajo a través del artículo 89, que tipifica textualmente:
Artículo 89.- El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. ….”
El citado artículo constitucional consagra el principio de progresividad de los derechos laborales, el cual esta relacionado al hecho social. Siguiendo con el ordenamiento jurídico vigente nacional representado por la LOT, citado por Araujo (1992:201), específicamente en cuanto a las disposiciones generales, establece lo relacionado al trabajo como hecho social, a través del artículo 1, que tipifica textualmente:
Artículo 1: “Esta Ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivas del Trabajo como hecho social”.
Se considera al Derecho del Trabajo, como un Derecho Autónomo de características propias y definidas, que va en contra completamente la injusta calificación de la Escuela Liberal, donde se tenía al trabajo como una mercancía. Teniéndose establecido que el Hecho del Trabajo es evidentemente un Hecho Social.
Por lo tanto el Derecho del Trabajo: Consiste en el conjunto de normas jurídicas que se aplican al trabajo como hecho social. Aunado a este precepto constitucional, es necesario recordar lo aportado por Caldera (1960:79), en cuanto al Hecho Social que ha manifestado:
“A mi modo de ver, esta idea del trabajo como hecho social tiende a llenar, explicita o implícitamente, el campo del Derecho del Trabajo. Es ella la que determina su acción y quita vallas a su imperio. De ahí que la nación de subordinación, indispensable en las primeras etapas del Derecho Laboral, que en su concepción originaria sólo se entendía como protector del obrero, no es siempre indispensable para la aplicación de las leyes del trabajo. Antes por el contrario, se nota cada vez más la frecuencia con que se extiende el imperio de normas laborales a trabajadores no subordinados jurídicamente, como el colono agrícola, el vendedor de periódicos o el limpiabotas. Al no tener este hecho se han quedado rezagadas muchas de las mejoras y más recientes obras sobre Derecho del Trabajo....”.
Sin embargo, Longa (1999:10), hace referencia por igual al artículo 1 de la LOTTT: esta Ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivas del trabajo como hecho social, el cual realiza el comentario siguiente:
En términos generales, pude afirmarse que hecho social, es todo aquel que constituye expresión de la vida humana asociada y todo aquél que repercute en las relaciones entre los hombres como colectividad. Visto el objeto de la Ley esta óptica, se demarca claramente su finalidad, cual es reconocer y otorgar la protección pertinente a aquellos que obtienen su diario sustento del trabajo, pero que, sin embargo, no están en una situación muy clara y específica en cuanto a su dependencia o subordinación. Al referirse esta norma a situaciones jurídicas no está diciendo otra cosa que se trata de derechos y deberes de los que son titulares tanto el patrono como el trabajador.
La actividad del hombre en su vida social, en otras palabras, en aquella parte de su conducta que se refiere al contacto con los demás seres humanos que integran la colectividad, es de variada naturaleza; pero a la que se refiere el término “relaciones jurídicas” es a aquel que reviste particular importancia por sus consecuencias en
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 14
la vida colectiva y las hace producir determinados efectos, que son los denominados efectos jurídicos. Este tipo de relaciones humanas, a las cuales el Derecho hace producir consecuencias jurídicas se denomina relaciones jurídicas….
Según la reflexión anterior, se deduce, que en esta relación jurídica el trabajo es un hecho social básico. Mediante él se hace posible, no tanto la vida del individuo que lo presta, sino como la vida social misma. Sin el trabajo no hay progreso, no hay posibilidad de desarrollar la técnica al servicio de la vida humana, no existe la división de tareas mediante la cual algunos hombres pueden dedicar su vida a luchar por el mejoramiento de la situación general de los asociados.
Por él viven los trabajadores y trabajadoras y sus familiares, que componen la inmensa mayoría de los seres humanos.
De él depende, no sólo la subsistencia del trabajador y trabajadora, sin la existencia de la familia, célula social por excelencia. Y si el trabajo es condición tan esencial de la vida colectiva, también en él influyen los otros factores sociales: es un fenómeno social sometido a las normas morales y jurídicas tanto como a los principios económicos y exige una justa relación para que en el mundo entero se incrementan día tras día las posibilidades de incluir a las personas con discapacidad para que participen y contribuyen en el mundo del trabajo en todos los niveles, sin embargo muchas de las personas con discapacidad que desean trabajar no tienen la oportunidad de hacerlo, debido que se ven coartados por numerosos obstáculos.
El Trabajo como un Derecho y Deber
Toda persona tiene derecho a llevar una vida digna y decorosa y cubrir sus necesidades. Un factor esencial para alcanzar este derecho es a través del trabajo, pero no cualquier clase de trabajo, sino uno que le permita vivir meritoriamente y que pueda concretizar sus aspiraciones por parte de los individuos durante su vida laboral, para lo cual debe tener unos ingresos apropiados, igualdad de trato y oportunidades, buenas condiciones y ambiente de trabajo, garantía de salud y protección social, seguridad física en el lugar donde desempeñe sus labores, acceso a una actividad productiva y perspectiva de desarrollo personal.
Por consiguiente, es importante mencionar que el trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida
familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. El trabajo asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos. Familia y trabajo, tan estrechamente interdependientes en la experiencia de la gran mayoría de las personas, requieren una consideración más conforme a la realidad, una atención que las abarque conjuntamente, sin las limitaciones de una concepción privatista de la familia y economicista del trabajo. El derecho al trabajo es uno de los más importantes derechos humanos que garantizan la inserción del hombre en el medio social y económico.
Desde esta perspectiva el trabajo es un derecho y un deber que están consagrados en la CRBV en concordancia con la LOT, el cual se exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo preste y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud, y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. El trabajo debe dignificar al trabajador, sin embargo hasta la presente fecha no se encuentra garantizado realmente el trabajo como un derecho social de la persona.
En algunos países, las constituciones nacionales hacen referencia expresa al deber de trabajar como contra partida del derecho al trabajo, en el supuesto de que la Constitución reconozca este derecho a los ciudadanos. En gran número de los casos, se trata de una declaración de principios generales y supone un deber moral, que no se traduce en ninguna obligación legal concreta, cuya inobservancia no entraña sanción alguna y que, por lo tanto, no afecta a la aplicación de la norma. El trabajo es un derecho en virtud, que la persona puede seleccionar, de acuerdo a sus competencias, escoger libremente el cargo que puede desempeñar eficiente según las características del mismo, porque que a cambio se va a obtener un salario, transformándose éste elemento como el primer derecho dentro del contexto laboral, por el hecho de estar bajo la subordinación de otra persona. Este factor de subordinación tendrá como factor principal el nacimiento de un conjunto de deberes y derechos el cual se va a consagrar en una relación laboral.
En cuanto al anunciado anterior, se establece por si mismo, que el trabajo es considerado de igual forma como un deber de obligatoriedad social, por que a través del salario devengado se va a garantizar la alimentación y la satisfacción de las necesidades básicas, señalando que la labor desarrollada por el trabajador va se convertirá en un factor de beneficio para la sociedad en cualquier sentido.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 15
Se observa, dentro del contexto jurídico internacional es justo señalar, en relación a la Carta Democrática Internacional (2001:10), cuando hace referencia a la Discriminación el artículo 9 señala lo siguiente:
Artículo 9. La eliminación de toda forma discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
Resaltando una vez más, la Carta Magna, ha establecido este principio en el artículo 87, señala lo siguiente:
Artículo 87.Toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.…”
Siguiendo este mismo orden jurídico, en cuanto al derecho al trabajo en las Personal con Discapacidad, es necesario señalar que la LOSSS, establece que el Estado venezolano por medio del referido instrumento jurídico, garantizará a todas aquellas personas comprendidas en el campo de aplicación de ésta, la protección frente a las contingencias y en las situaciones que se contempla en las mismas, el cual estará sustentado por la Ley de Servicios Sociales al Adulto Mayor y otra Categoría de Personas (LSSAMCP) de 2005, según el Titulo III, Capitulo I, los Derechos y deberes de la personas protegidas por esta Ley. Derechos de la Personas Protegidas por esta Ley:
Artículo 9. El Estado garantiza a las personas amparadas por esta Ley, los derechos humanos sin discriminación, los derechos de carácter civil, su nacionalidad y ciudadanía, los derechos políticos, sociales,
de la familia, culturales, educativos, económicos, ambientales y de los pueblos indígenas, a programas, servicios y acciones que faciliten, de acuerdo a sus condiciones, el acceso a la educación en los términos y condiciones establecidas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y, los tratados, pactos y convenciones, suscritos y ratificados por la República.
El Estado, la familia y la sociedad, se integrarán corresponsablemente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas protegidos por esta Ley, mediante su incorporación efectiva a programas, servicios y acciones que faciliten, de acuerdo a sus condiciones, el acceso a la educación, el trabajo de calidad, la salud integral, la vivienda y hábitat dignos, la participación y el control social, la asistencia social, las asignaciones económicas según sea el caso, la asistencia jurídica y la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas.
Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas protegidas por esta Ley.
En el derecho al trabajo, la protección social, es otro factor determinante donde el empleador está en el compromiso de brindar un conjunto de condiciones mínimas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores, y más aun a las Personas con Discapacidad, que no sean degradantes a la dignidad humana debido que el derecho al trabajo, es la base para una vida digna, lo que significa que todas las personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, igualmente se debe garantizar un salario mínimo, que le permita una vida decente a ellos/ellas y a su familiares.
De acuerdo al señalamiento anterior, la protección social estará determinada por un conjunto de medios para así garantizar al hombre su subsistencia frente a los peligros que la vida cotidiana le presenta, tales como: las necesidades, los riesgos y las contingencias sociales en general.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 16
Asimismo, hay que resaltar que la efectividad en la garantía del derecho al trabajo transcurre no solo por desarrollar políticas de proteger al trabajo y al trabajador, sino que tiene como finalidad prever políticas laborales orientadas al pleno empleo, sino también por proteger a segmentos de la población que son más vulnerables a los cambios del mercado laboral. Además de los jóvenes, este drama afecta, y en mayor grado a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a los analfabetos, y principalmente a las Personas con Discapacidad, y a todas aquellas personas que poseen dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo
Por otra parte, la LOTTT, tipifica en relación al Derecho al trabajo y deber de trabajar lo siguiente:
Artículo 26. Toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación productiva, debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna y decorosa.
Las personas con discapacidad tienen igual derecho y deber, de conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia.
El Estado fomentara el trabajo liberador, digno, productivo, seguro y creador.
Según el artículo antes citado, tiene como propósito el enaltecimiento al trabajo como un deber individual y social de la persona humana, para así garantizarle una subsistencia digna y decorosa, e igualmente a las personas con discapacidad. Las anteriores disposiciones tienen su base en el Artículo 87 de la CRBV, como fue señalado anteriormente, el cual trata de enaltecer el trabajo como un deber individual y social; pero correlativamente, se le concibe como un derecho fundamental de la persona humana, cuyo ejercicio le garantiza al trabajador y a su familia, una subsistencia digna y decorosa. Por ello, el Estado venezolano debe instrumentar una política de empleo, es decir, un conjunto de decisiones y mecanismos que estimulen la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Resaltando a este precepto, se debe recordar que el hombre no solo debe trabajar, para asegurar su propia subsistencia y la de su familia, sino también para hacer posible, en un esfuerzo que se convierte en colectivo. Con respecto al derecho al trabajo, entendido como el
deber correlativo del Estado de procurar trabajo a toda persona apta, hay que destacar por igual que el citado derecho, responde al proceso de evolución de las ideas políticas, desde el Liberalismo clásico cuyo centro lo constituye la libre iniciativa del individuo, debiendo el Estado limitarse a proteger y a asegurar esa iniciativa individual, hasta los corrientes socialistas, cuyo auge arranca desde la segunda mitad del siglo XIX, estimulando la lucha organizada de los trabajadores por mejores condiciones de vida y de trabajo, y cuya base ideológica consiste en proponer la intervención directa del Estado en la vida económica, para asegurar la vigencia de un régimen de justicia social, limitando para ello, en la medida necesaria, el ejercicio de la iniciativa individual.
En relación a lo anteriormente señalado, es menester establecer que las Personas con Discapacidad poseen los mismos derechos sociales establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como las personas convencionales de la población venezolana, queriendo decir con esto, que las Personas con Discapacidad tienen el derecho como el deber de trabajar acorde a sus condiciones y principalmente a las discapacidades que presentan. Lo anteriormente señalado, nos obliga a establecer que no debe de existir ningún tipo de discriminación laboral hacia este conglomerado de la sociedad.
Lo señalado tiene su basamento jurídico en lo que Ramírez, (2008:240), destaca en el Convenio 111, de la OIT, relativo a la discriminación empleo y ocupación, entrando en vigencia el 15 de junio de 1960:
Artículo 1
1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de de trato en el empleo y la ocupación;
b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 17
podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan , y con otros organismos apropiados.
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.
3. A los efectos de este Convenio, los términos “empleo” y “ocupación” incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.
Se puede observar, a través de la Convención 111, regula toda una exposición en cuanto al tema de la discriminación, el cual se puede sintetizar de la forma siguiente: la Discriminación es cualquier forma de distinción, exclusión social, y laboral basada en motivos de raza, etnia, color, sexo, religión, opinión política, esencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el acceso al empleo en la formación y principalmente en las condiciones de trabajo en el cual el empleador le debe brindar unas condiciones mínimas de higiene y seguridad industrial.
Es menester señalar, lo que establece la Carta Democrática Interamericana (2001:10), en cuanto a la Discriminación en el artículo 10 el cual indica:
Artículo 10 La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adaptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.
En cuanto a la Carta Magna se tiene:
Artículo 21.” Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptara medidas positivas a favor de personas o grupos que pueden ser discriminados marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”….
La Carta Magna, como se puede observar, establece que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
Artículo 89.- “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
5.- Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición….”
Aunado a este principio constitucional se puede conceptuar a la Discriminación como el de dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religioso, político, entre otros.
Retomando el contexto jurídico Internacional
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 18
se destaca el Trato de Ámsterdam el cual introdujo en el Tratado de la Unión Europea, (hpp: // es.wikipedia.org/…/Tratado-de-la-Unión-Europea); una disposición explicita sobre la lucha contra la Discriminación en diversos ámbitos.
El artículo 13 del Tratado establece: “Sin perjuicios de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los limites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad a propuesta de la Comisión y previo aviso consulta al Parlamento, podrá adoptar medidas adecuadas para luchar la Discriminación por motivos de sexo, de origen racial, o ético, religioso o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.”
Igualmente dentro de este mismo orden jurídico internacional se tienen: la Declaración de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, los pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Tomando en consideración el significado de discriminación, se encuentra que es cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y en la ocupación, es decir, puede basarse en la raza, color, sexo, religión, opinión política, origen social. Es discriminación cualquier otra distinción, exclusión preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el interesado, sin embargo no se considera discriminación las distintas exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado. En tal caso existe igualdad de oportunidades, se da margen a las cualidades del sujeto.
Sin embargo, dentro del argumento de la Discriminación, la L.P.c.D., resalta lo siguiente:
Artículo 9. Ninguna persona podrá ser objeto de trato discriminatorio por razones de discapacidad, o desatendida,
abandonada o desprotegida por sus familiares o parientes, aduciendo razonamientos que tengan relación con condiciones de discapacidad…
El Trabajo Decente.El Trabajo Decente, es una concepción propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual tiene como propósito establecer un conjunto de objetivos que están en correspondencia con la relación laboral, y de esta forma determinar si se cumplen con las condiciones laborales mínimas internacionales, con el fin que el trabajo se lleve a cabo en unas condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, es decir, que por debajo de estos lineamientos debe considerarse que se han violado los derechos humanos del trabajador afectado y por lo tanto no existe un trabajo digno, que es el que debe de tener todo trabajador.
Igualmente, se debe resaltar que el concepto de Trabajo Decente fue introducido por Somavia Juan, en su primer informe como Director General de la Organización Internacional del Trabajo, en 1999, el término fue introducido como respuesta al deterioro de los derechos de los trabajadores que se registró durante la década de los 90, como consecuencia del proceso de la globalización y la necesidad de atender la dimensión social del mismo.
Anteriormente se había destacado, de acuerdo a lo establecido por la OIT., que en una relación laboral deben existir un conjunto de objetivos, en pro de los trabajadores, sin embargo tales objetivos son totalmente válidos para las personas con discapacidad, dentro del contexto laboral, el cual se nombran a continuación:
Condiciones de Libertad: Lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores y, en particular, de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor y no en contra de sus intereses.
Igualdad: Alcanzar la igualdad de oportunidades y superar la discriminación de todo tipo en el trabajo es crucial para lograr la realización total de las capacidades personales.
Seguridad: Una comunidad que trabaja es una comunidad en paz. Esto encierra una verdad a escala local, nacional, regional y mundial.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 19
Dignidad Humana: El trabajo no es una mercancía. Detrás de los costes del trabajo hay seres humanos para quienes su empleo es fuente de dignidad y bienestar familiar.
De lo antes expuesto se deduce por Trabajo Decente, el conjunto de elementos que permitirán que dentro del mismo se respeten las condiciones humanas de cada individuo en su entorno Laboral. En este sentido, es esencial introducir el concepto de Trabajo Decente, en virtud que esto significa promover oportunidades de empleo para personas con discapacidad, de acuerdo a los principios antes señalados y principalmente en la igualdad de oportunidad, de trato, integración y participación en la comunidad.
También se entiende por Trabajo Decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no exista discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continúa para el incremento de la productividad y del bienestar del trabajador, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, se puede decir por igual que el Trabajo Decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación; autonomía y democracia sindical; el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Por su parte, Ezpinoza (2003:32), ha establecido que el Trabajo Decente es:
…una matriz que integra diferentes aspectos que hacen a la calidad y cantidad de los empleos, pero también, y de manera fundamental, a las relaciones sociales y en última instancia al tipo de sociedad y de desarrollo al que se aspira.
Se puede expresar, que el Trabajo Decente en su desarrollo teórico y de un sustento científico se transforma en un paradigma explicativo de la realidad laboral, tomando como eje al empleo. Espinoza, afirma, a su vez que su sola enunciación y su carácter dinámico revelan una voluntad política y una capacidad de crítica que toma posición frente a los graves problemas que vive el mundo laboral, y puede servir como un instrumento que ordena diferentes ejes a nivel micro en las empresas y a nivel macro la economía y la sociedad.
Es, en este sentido, una manera de aproximarse críticamente al modelo de crecimiento que se impone desde las visiones neoliberales que han hegemonizado la conducción económica y puede ayudar a establecer estrategias sindicales que den respuesta a las tendencias de deterioro en la vida laboral y social de nuestras sociedades.
La noción de Trabajo Decente no significa una ruptura, no obstante su enunciación ha sido apropiada para reinstalar el debate sobre el derecho al trabajo no de cualquier trabajo, sino aquel que le de seguridad, en un sentido amplio, a hombres y mujeres. Desde esta perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que este sea digno, posición que se enfrenta a las ideas dominantes de las últimas décadas.
Para la promoción del derecho al trabajo es importante, que exista realmente un libre proceso de auto-organización de la sociedad. Se pueden encontrar significativos testimonios y ejemplos de auto-organización en las numerosas iniciativas, privadas y sociales, caracterizadas por formas de participación, de cooperación y de autogestión, que revelan la fusión de energías solidarias, estas iniciativas se ofrecen al mercado como un variado sector de actividades laborales que se distinguen por una atención particular al aspecto relacional de los bienes producidos y de los servicios prestados en diversos ámbitos: educación, cuidado de la salud, servicios sociales básicos, y culturales.
Un factor de especial importancia en la atención a las políticas laborales por su especificidad y dificultad de acceso al empleo son las personas con discapacidad, en cual se le debe garantizar por parte del empleador como del Estado, el derecho a un Trabajo Decente, de acuerdo a las políticas y normativas establecidas por la OIT, aunado a esto se debe resaltar que esta población se le debe brindar una condiciones de trabajo, sin descartar lo relativo a la protección social.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, la Declaración de la OIT, sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo atesora las dimensiones vitales de esta visión: libertad de asociación, ausencia de discriminación y trabajo forzoso, rechazo del trabajo infantil. Más allá de estos derechos fundamentales, existes otras preocupaciones, tales como la seguridad del ambiente de trabajo, la duración e intensidad del trabajo, las posibilidades de realización personal, la protección contra las contingencias y las incertidumbres.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 20
Con el Trabajo Decente se podrá obtener gracias a las perspectivas de la OIT, de acuerdo a los objetivos estratégicos siguientes:
1.- Implantación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
2.- Creación de más empleo y de mayores oportunidades de ingresos para hombres y mujeres.
3.- Promoción del dialogo social.
Estos objetivos están estrechamente relacionados: el respeto de los principios y derechos fundamentales es una condición previa para la construcción de un mercado de trabajo socialmente legitimado; el dialogo social, el instrumento con el que los trabajadores, los empleadores y sus representantes discuten e intercambian ideas acerca de los medios para alcanzar ese objetivo.
La creación de empleo es el instrumento esencial para elevar los niveles de vida y ampliar las posibilidades de obtener ingresos, en tanto que la protección social brinda medios para alcanzar la seguridad en los ingresos y la seguridad del medio en que se realiza el trabajo.
Conclusiones
La Discapacidad ha sido abordada desde distintos puntos de vista con el transcurrir de los años, primero fue objeto de estudio de la medicina, el tema en cuestión era el cuerpo. Luego, la educación se fue interesando por la Personas con Discapacidad, para que ellas no quedaran marginadas ni segregadas del resto de la sociedad. Pero en los últimos 30 años, se empezó a conceptualizar y a pensar que las Personas con Discapacidad, como un sujeto. Sujeto pensante, deseante o sufriente, formando parte de una familia, de una escuela, o de la sociedad. Resaltando por igual que la Discapacidad no es una Enfermedad, es una Condición Humana. Aunque puede ser, la secuela de la misma. Tampoco es un síntoma que al cabo de cierto tiempo va a desaparecer, se establece así que la Discapacidad es una marca real, que va a acompañar a las Personas con Discapacidad a lo largo de la vida.
Venezuela posee un ordenamiento jurídico vigente en materia laboral, donde se le garantiza el derecho y el deber de trabajar a los venezolanos y extranjeros residenciados en el país, como también se establece que no debe existir ningún tipo de discriminación por parte del empleador, donde se le debe garantizar al trabajador de unas condiciones mínimas laborales, generando con
esto que las Personas con Discapacidad deben disfrutar dichas condiciones laborales el cual se debe fomentar a través del Trabaja Decente, tomando en consideración que estos principio han sido establecido por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
Actualmente en el país, existe una Ley que ampara a las Personas con Discapacidad, sin embargo existe un gran vacío jurídico, motivado que no se ha promulgado un Reglamento, que regule verdaderamente las diferentes acciones que están tipificadas en la citada Ley, resaltando por otra parte que esta atribución en la actualidad no es una prioridad para el Estado Venezolano.
Se requieren de programas de concientización hacia el resto de la sociedad donde se valore y se considere la dignidad humana de las Personas con Discapacidad, tomando en consideración que este conglomerado forma parte de la sociedad, y por lo tanto poseen tanto derechos y deberes como todo ciudadano venezolano. De igual forma no existen estadísticas vigentes y objetivas el cual se puedan realizar proyecciones y estudios a la realidad venezolana en el campo de la discapacidad, dado que las mismas corresponden al censo del año 2.001, si se quiere son datos totalmente desactualizados pero que son utilizados por la Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) e igualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Dicha realidad, no fomenta programas, proyectos, proyecciones y cualquier otra actividad en pro del beneficio de las Personas con Discapacidad en Venezuela. A través de la observación directa se pudo evidenciar, que los Manuales Descriptivos de Clases de Cargos, tanto en la Instituciones Públicas como Privadas, son están actualizados de acuerdo a las diferentes discapacidades que presentan las personas.
Las Personas con Discapacidad no disponen, en la actualidad de una tecnología de última generación, el cual pueda desarrollar otras capacidades, y de esta forma descubrir otras destrezas, dentro del contexto laboral.
FUENTES CONSULTADAS.
FUENTES DOCUMENTALES.
Alfonso G., Rafael, J. (2009). Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Editorial Melvin. Décima Cuarta edición. Caracas. Venezuela.
Alonso O, Manuel y Casas B, Maria E. (1993) Derecho del Trabajo. Universidad Complutense. Madrid. España.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 21
Aramayo Z., Manuel. (2001). LA PERSONA CON DISCAPACIDADES Y SU FAMILIA. Una evaluación cualitativa. Fondo de Editorial de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.
_________________. (2005) La Discapacidad. Construcción de un modelo teórico venezolano. Fundación Fondo Editorial de Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela (UCV). Caracas. Venezuela.
Cabanelas, G. (1981). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. (t.VIII).Buenos Aires. Argentina. Editorial Helistica S.R.L.
Caldera R., Rafael. (1960). Derecho del Trabajo. Librería El Ateneo Editorial. Buenos Aires Argentina.
Durkhein, Émile. (1974). Las Reglas del Método Sociológico. Editorial La Pleyade. Buenos Aires Argentina.
Espinoza, Malva. (2003).Trabajo Decente y Protección Social. Texto de Capacitación. Oficina Internacional del Trabajo. (OIT) Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Santiago de Chile. Chile.
Ferraras, Manuel (2008). Ergonomía y Discapacidad. Instituto de Biomecánica de Valencia. Madrid España.
Goodley, D. (1996). Tales of hidden lives: a critical examination of life history research with people has learning difficulties. Journals Oxford. 11(3), 333-348.
Kujawa, J. (1994). Las Discapacidades y el argot político periodístico venezolano, 1992-1994. Compendio del Primer Encuentro Profesional en Educación Especial. Fundación Especial FIPSIMA. San Antonio de los Altos. Los Teques. Estado Miranda.
Luna, Mónica. (2011, Enero 31) Clasificados El Universal. Como Algo más que un trabajo. El Universal, p. 2.
Monitor. (1967). Enciclopedia Salvat para todos. (t.5). Salvat S.a. de Ediciones Pamplona. Italia.
Montaño S, Francisco A. (2010). Diccionario de términos laborales y de recursos humanos. Concordado. Editorial Trillas. Ciudad de México. México.
Ramírez, Luís E. (2008). Derechos del Trabajo y Derechos Humanos.
Editorial B de f. Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Santrock, J. W. (2007). A Topical Approach to Human Life-span Development. St. Louis, MO: McGraw – Hill. (3rd ed.)
Verdugo, M. (1995). Personas con Discapacidad. Editorial Siglo XXI. Madrid España.
FUENTES LEGALES.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5453 de 24 de Marzo de 2000.
Decreto Nº 6.266 con Rango Valor, y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.(2008), Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5453 de 31 de Julio de 2008.
Ley Federal del Trabajo de Méjico. (2006). Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México. México.
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.600, 30 de diciembre de 2002.
Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela, Nº 6067, 07 de mayo de 2012.
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.236, 26 de junio de 2005.
Ley para las Personas con Discapacidad. (2007), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.598, 5 de enero de 2007.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 22
INTRODUCCIÓN
Deseo iniciar este artículo dando explicación de su título, y por tanto, del contenido que uno va a desarrollar. La educación en la ética de los derechos humanos (DHs en adelante), persigue el pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humana. Por otro lado, se trata de potenciar en la cotidianidad el fortalecimiento y respeto de los DHs y a las libertades inmanentes a la condición de persona. Hay que resaltar que el conocimiento pedagógico es necesariamente complejo, ergo, dialógico, abierto y dinámico. Se nutre de otras instancias buscando su transformación en acciones pedagógicas y andragógicas, esto es, en propuestas intencionales de acción. Por eso, interesa, y tiene que interesar, todo lo que puede contribuir o, en su caso, dificultar la formación de las personas en DHs.
Esto obliga a los pedagogos y andragogos a estar permanentemente alerta, para que nada de interés educativo se nos pase, pero también para que nada nos deslumbre más de lo aconsejable. Los DHs son un claro ejemplo: están en el centro de muchos de los problemas y debates actuales, por lo que exigen una reflexión específica que descubra su potencialidad para la educación, evitando al mismo tiempo caer en ingenuidades pedagógicas y andragógicas.
Por otro lado, se considera que entre todos los posibles puntos de confluencia de la educación y los derechos humanos –filosóficos, antropológicos, históricos, políticos, sociales, didácticos, curriculares, entre otros-- destaca la vinculación normativa, ética y moral. El modo más claro de reconocer la importancia de esta vinculación estriba en observar que los valores que tratan de fundamentar y extender los DHs son hoy los valores insertos en el proyecto de humanización al que aspira la educación. Esta es la razón por la que nuestro interés se
centra en reflexionar, como expresa el título, sobre los derechos humanos, desde la mirada educativa y ética.
Ahora bien, ese horizonte común de humanización en el que confluyen la educación y los derechos humanos está siendo zarandeado desde múltiples perspectivas, tanto las centradas en la, para algunos, intolerable domesticación y universalización moral de esos derechos, como, para uno, desde la dificultad de justificar hoy, en una postmodernidad descreída y relativista, un horizonte normativo claro para la educación de los derechos humanos.
Para una visión comprensiva del tema en el contexto de la temática abordada, iniciaremos nuestro recorrido presentando brevemente algunas referencias conceptuales históricas, posteriormente se presentan algunos datos sobre la dinámica de los derechos humanos. Asimismo, continuando con la reflexión en torno a la educación desde la ética de los derechos humanos (DHs) que ha ido configurando la dinámica compleja de un hecho evidente: La educación es uno de los derechos humanos que se logra en la conquista de los ideales sociales…de ahí, la integración de las aspiraciones normativas en el conocimiento de la educación.
Más adelante, se incorpora la mirada de los DHs, contingencia y educación, para acomodar el reconocimiento de la diversidad de las identidades particulares. Finalmente, las aportaciones pedagógicas de la ética de los DHs y las respectivas conclusiones cierran este artículo, a los fines de permitir el reconocimiento de condiciones de las posibilidades de la educación en la ética de los derechos humanos en una época en transición.
CONCEPTO Y PROCESO HISTÓRICO DE LOS DERECHOS HUMANOS
La definición de DHs originariamente hace referencia
LA EDUCACIÓN EN LA ÉTICA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Nelson Mata
Universidad Central de Venezuela Postdoctorado en Seguridad Social
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 23
a la comprensión de la dignidad, que es inmanente a la condición humana, y es anterior a juicio alguno, ya sea jurídico o político. Es un acto egregio de la persona, que hace visible las cualidades morales. Es la dignidad del ser humano que se manifiesta entre dos características básicas: Libertad e igualdad plena de toda persona. En esta línea de pensamiento podríamos expresar, que la Declaración Universal de los DHs, aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, promueve diversos principios, valores, normas y procedimientos de coexistencia que deben estructurar la dignidad de todo ser humano en sociedad, rechazando en consecuencia, aquéllos dirigidos en sentido contrario.
De ahí, que el desarrollo histórico de los DHs se inicia con base en los principios y valores, no positivizados, que las sociedades establecieron para la pacífica convivencia y paz social. Dicho de otra manera, hace alusión a los elementos básicos y mínimos en que tiene que afirmarse el aprendizaje de la convivencia y la dignidad humana, en palabras de Tulián (1991:114): “El mínimo inexcusable de justicia y humanidad”. Sin embargo, los hechos a través del tiempo, han obligado a que la garantía de los DHs tengan que ser positivizados, a los fines de favorecer su práctica mediante la existencia de la seguridad jurídica, que le permita al hombre y a la mujer, asirse de las normas y procedimientos necesarios para demandar la observancia de éstos.
Los DHs, también llamados derechos fundamentales, refiriéndose esta última denominación a los derechos humanos <<constitucionalizados>>; es decir, cuando forman parte de la regulación interna de un sistema jurídico, nacional o internacional, concreto, verbigracia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el Art.2, se refiere así, entre otras denominaciones, a la “…preeminencia de los derechos humanos…” en la línea que acabamos de indicar.
A nuestro modo de ver, esta constitucionalización de los DHs es un reconocimiento al proceso de luchas interminables, garantes de la efectiva y alerta vigencia de los preceptos que ellos comprenden. Este proceso de los DHs, el cual puede destacarse por su reconocimiento de los Estados, con carácter supranacional, indudablemente es hoy día universal; ergo, podríamos expresar que no existe Constitución alguna de Estado, que no contenga en su articulado los preceptos de los DHs, con sus diferentes concepciones a ser encontradas y encomiadas, en perspectivas de diseño constitucional y vigor por determinados derechos.
Al mismo tiempo, hay que resaltar lo que expresó taxativamente Cassin (1974:23), “una de las características del concepto de derechos humanos es la
constante expansión de la idea y del contenido…”. Por las consideraciones anteriores, los DHs es producto de un proceso histórico. Significa entonces, que a través de la evolución de las diversas relaciones de carácter políticas, sociales, ambientales, económicas, militares, tecnológica y culturales.
De esta manera, el articulado de la Declaración Universal de los DHs ha sido completado progresivamente con distintos Pactos y Convenios, resaltando especialmente los Pactos Internacionales afirmados en 1996: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta tríada, conformada por la Declaración Universal de los DHs y los dos últimos mencionados, ha sido denominada Acta de Derechos Humanos. Luego, a los efectos de esta mirada entendemos la acción de los DHs, como el proceso significativo dinámico de largo alcance.
De la misma manera, importa destacar que la enorme relevancia contemporánea otorgada a los DHs, radica precisamente en el hecho de que las diversas interpretaciones, según las múltiples cosmovisiones, por un lado, entienden la existencia de un conjunto de derechos eternos e inmutables, pero por el otro, a pesar de la certidumbre de tales derechos, están conscientes que éstos, aunque están plasmados en documentos jurídicos, son violados por los escenarios de pobreza extrema, la represión, los asesinatos, entre otros, que producen exclusión social e ingentes desigualdades.
Ahora bien, los DHs han sido divididos y periodizados con base en su proceso histórico desde la modernidad hasta nuestros días, cabe decir: Derechos Civiles y Políticos, incluye los atinentes a la libertad de la persona, de pensamiento, de reunión, económica, de religión, de asociación en partidos políticos, derechos electorales, entre otros. Se trata así de garantizar una esfera de licitud y opciones al ser humano, si y sólo si, sus actitudes no violenten el derecho de los demás, constriñen al Estado a un comportamiento de no-impedimento; en términos generales, a una inhibición, vinculándose de esta manera al Estado liberal.
Los Derechos Sociales, también denominados de segunda generación. Originados por las conquistas sociales, económicas, políticas y culturales, motivan la forma de Estado Social de Derecho. Los mismos (Derecho al Trabajo, Salud, vivienda; y en general, a la Seguridad Social), originan una acción activa del Estado, garantizando a la ciudadanía los requerimientos básicos mínimos, que le procure vivir dignamente.
En este propósito, emerge el constitucionalismo social que desafía la demanda y efectividad de tales derechos, a los
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 24
fines de que sean consistentemente accesibles y atiendan al mayor número de la población. Significa entonces, la construcción del Estado de Bienestar que desarrolle las estrategias, los programas, proyectos y actividades, para producir la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, tal como lo expresó el Libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura el 15 de Febrero de 1819.
Los Derechos de Tercera Generación. Hechas las consideraciones anteriores, los que en la voz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron designados como Derechos de Tercera y Cuarta Generación; y al igual que los precedentes, sirven de fundamento para las reivindicaciones legales de los “eternamente excluidos de las sociedades”. En efecto, las referidas garantías no solamente protegen al individuo en su singularidad, sino que también salvaguarda a la institución medular de la sociedad como es la familia, colectividades regionales, étnicas, la nación; y en general, los miembros de la sociedad planetaria.
En palabras de Arenal (1989:61): “…los derechos de tercera generación se caracterizan por tener una naturaleza y un significado social enormemente controvertidos… relacionados con la actual crisis de legitimación democrática…”. A nuestro modo de ver, las sociedades actuales están atravesando por un cambio de época, cuyo eje gira principalmente en torno a la transformación de los elementos axiológicos, dominantes hasta hoy día; de ahí, que ante el aturdimiento del caos consumista, de la superficialidad y la banalidad, en sociedades que experimentan lo periférico, lo poco denso y profundo, naufragan necesidades, demandas y reivindicaciones que aguzan los oídos para el logro del bienestar social, cualitativamente disímil; verbigracia, las de corte ambientalista, pacifista, entre otros.
Las generaciones de DHs, desde nuestra perspectiva, no son procesos fragmentarios, dispersos, atomizados, apresurados y aislados. Por el contrario, se complementan por medio de la constitución de concepciones organizadoras, que permiten articular campos disciplinarios de un sistema complejo como lo son los DHs. Como lo afirmó Tulián (1991) en derechos humanos la solidaridad queda formalizada. No se conciben éstos sino bajo la forma y los contenidos de la solidaridad.
Finalmente, la división en generaciones de los DHs, no debe suponer una jerarquización entre éstos. No obstante, que su naturaleza sea diferente, el conjunto de retribuciones poseen la misma relevancia, son indivisibles. Asimismo, no debe perderse de vista que el ser humano es él mismo singular y múltiple a la vez, tal como el punto de un holograma, lleva el cosmos en sí; ergo, hay que ver la
diversidad de los DHs sin ocultar la unidad humana; como tampoco se puede apreciar la unidad humana sin considerar simultáneamente la diversidad y complementariedad de los DHs. Por lo tanto, es pertinente en general, concebir una unidad que afirme y beneficie la diversidad y una diversidad que se asiente en una unidad; de modo que, interpretado asertivamente por Borrelli (1984:27): “el verdadero desarrollo de los seres humanos depende de la globalidad del goce de los derechos humanos”.
1. EDUCACIÓN EN LA ÉTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Si deseamos que las sociedades y las personas que las integran satisfagan sus necesidades para el Bienestar Común, deberán emprender acciones en la cotidianidad que potencien su transformación. Así, el mundo de mañana tiene que ser cardinalmente distinto del que hoy día conocemos. Debemos, en consecuencia iniciar ese camino mediante un proceso educativo en la ética de los DHs, que potencie un futuro de Buen Vivir. De ahí, que la educación es la fuerza del futuro como impulso de un proceso intencional, en el sendero de un bien que modifique la manera en que nos relacionamos, que haga efectivo el respeto y garantías de los DHs. De modo, que podría comprenderse como un esfuerzo sostenido en valores.
Por otra parte, la Educación en la Ética de los DHS hace referencia primeramente al sentido de la dignidad humana, tan importante como la vida. Se podría afirmar que es el agregado de indisolubles valores personales. En efecto, la incapacidad histórica de concebir la complejidad ética de los derechos humanos en sus múltiples dimensiones, rodeadas aquí por su micro extensión particular y su macrodimensión universal, suele conducir a muchísimos e innumerables factores trágicos, perdiciones, exclusiones sociales y riesgos generalizados.
Además, asistimos al final de la hegemonía de un modo de pensar, como lo es el pensamiento lineal, dicotómico, dualista, disciplinar; de ahí, la relevancia de la perspectiva compleja de unos derechos que imperativamente son abarcativos de la dimensión humana Bio-psico-social-espiritual; es decir, de todo el ser humano. De ahí, que Marina y Válgoma ( 2005) señalen que no sería exagerado afirmar que la evolución de estos derechos corre paralela a la misma historia de la humanidad.
Como puede inferirse, el elemento medular son las posibilidades que tiene toda persona para explicarse así mismo en el conjunto de sus dimensiones, cuestión potenciada por la Educación Ética de los DHs, estableciéndose una secuencia del conocer, el hacer, el ser, el emprender, el sentir, el convivir juntos y el transcender, donde lo más importante ha sido, y desde nuestras miradas
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 25
sigue siendo, el reconocimiento de la dignidad del ser humano.
Precisando de una vez, la lectura adecuada gravita en que el ser humano conoce la relevancia de los saberes y praxis de la complejización de los DHs, y al reconocerlo tiene muchísimas posibilidades de pensarlo y para aprehenderlo tiene que aprender a desaprender, y de acuerdo con los razonamientos que se han ido asumiendo, una idea de la dignidad humana con medios pacíficos, donde la ética prevalezca sobre la técnica, con conciencia moral, donde la cultura del ser prevalezca ante la cultura del estar en el mundo, se haga cotidiano el esfuerzo colectivo y solidario, donde; en fin, donde las personas tengan reconocimiento por su dignidad y no por un precio lo que se traduciría en una existencia humanizadora con paz duradera y más firme.
En el orden de las ideas anteriores, la dignidad de la persona humana es su grandeza, es el importe como la posición de riesgo de los DHs. Al mismo tiempo, la polisemia de la dignidad como término, hace que el ser humano persiga la aproximación a la transcendencia, a la sabiduría y reconocer también su proyecto de infinitud en el universo; por lo tanto, capaz de procurar un sorprendente sentido a su vivir.
Indudablemente, para ubicar en este momento la concepción de los DHs, los hechos han demostrado en el devenir histórico de la humanidad, que la condición de que seamos seres humanos no acredita automáticamente que actuemos en un marco adecuado como tales, de la práctica del amor, de la solidaridad, de la fraternidad; por el contrario, lo que impera es la práctica del egoísmo, el menoscabo de identidad personal, la masificación y despersonalización, se acude a una doble moral, opera en la acción social de la cotidianidad el cinismo, el terrorismo, entre otros.
Sin embargo, la idea de la dignidad humana en su sentido más radical, y en el más preciso para delimitar el concepto de los derechos humanos, no puede interpretarse desde esta perspectiva, pues entonces estaríamos negando o, cuando menos, cuestionando la titularidad de estos derechos a quienes por defecto, inmadurez o deterioro no son, por cierto, sobresalientes ni capaces de ejercitar las superiores capacidades humanas, lo que en el fondo sería tanto como negarles su peculiar condición personal, su derecho a ser hombres y mujeres, a aspirar y a ser ayudados a alcanzar los mejores modos de vida que les quepa desarrollar.
La dignidad humana sólo puede constituirse en el verdadero fundamento de los derechos y en la aspiración dinamizadora y alentadora de su evolución y extensión, cuando se conciba, como ya se ha señalado, en términos referidos al reconocimiento de que la condición humana y
su pleno desarrollo tienen un valor intrínseco. A partir de este presupuesto, la manifestación jurídica de la dignidad se expresará en la protección necesaria para que cada persona pueda participar de un conjunto fundamental de derechos iguales para todos, así como en respectar y apoyar los particulares proyectos personales de vida que cada sujeto decida desarrollar desde esa participación en un horizonte común de humanidad.
El contenido de la idea de dignidad se irá conformando históricamente en la dinámica de los derechos humanos. Lo que hoy se conoce como derechos fundamentales del hombre son, en realidad, un concepto del mundo moderno que se va fraguando desde el siglo XIV al XVII para consolidarse en el siguiente. La noción de la dignidad, atribuible históricamente a la doctrina ética cristiana, al afianzar la primacía de la persona y sus derechos naturales e innatos, irá convirtiéndose paulatinamente en conciencia política, y por tanto, alentadora del reconocimiento social y jurídico de la igualdad básica de los hombres y mujeres.
El siglo XVIII, con la aparición del Estado Moderno asentado en el constitucionalismo, la separación de poderes, el poder del pueblo, etc., traerá consigo las primeras declaraciones de derechos, con una extensión aún limitada, plasmándose en textos como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776, o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789.
Como eje explicativo para recoger su evolución histórica a partir de estos momentos iniciales, suele ser habitual referirse a varias generaciones de derechos, cada una de las cuales pretenderá integrar las conquistas y superar la experiencia de las limitaciones de las anteriores. Los llamados derechos de primera generación, libertades civiles y políticas y garantías procesales, tal como se recogen en esas declaraciones de finales del siglo XVIII, representarán un logro frente a las pretensiones absolutistas del viejo orden.
Estos derechos se inspiran en el ideal de la libertad, principalmente de la libertad de conciencia y la libertad religiosa, e incluyen aspiraciones como el derecho a la participación política, el derecho a garantías legales y juicio, el derecho a la propiedad privada, etc. Con el desarrollo de las ideas sociales, a finales del siglo XIX y principios del XX, la segunda generación de derechos, derechos de igualdad, buscará corregir las distorsiones del liberalismo inicial. El contenido de DHs se amplía, para abarcar, junto con los anteriores, los derechos económicos, sociales y culturales: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, entre otros
De ahí, que el sustrato de los DHs es su indivisibilidad, formando una entidad sustentada en valores, que es
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 26
social, educativa, ética, es jurídica, política, económica y cultural, lo que hace imperativo la mirada compleja e interdisciplinar en tanto forma de saber y la interacción que emerge en la cotidianidad individual-colectiva que se manifiesta en la transición epocal. Significa entonces, que la Educación en la Ética de los DHs incorpora saberes generativos de estrategias de conocimientos y orientaciones, que pueden explicarse por medio de los siguientes elementos humanos: El ego, el Alter ego y un ente real o imaginario, lo cual adquiere implicaciones que se manifiestan en las acciones singulares en la cotidianidad. Además, los DHs por estar circunscritos a la persona humana, no son perceptibles o embargables a través de un simple axioma.
Dado lo anterior, al denominarse “derechos” se sitúan en un horizonte más amplio, cual es el “derecho”, por lo que logra según Burgoa (1989: 36) “…ser concebido …como un conjunto de normas de vinculación bilateral, imperativas, obligatorias y coercitivas…”, que debemos ir desafiando en la sociedad del riesgo e incertidumbre, cuyo dinamismo producen las transformaciones de un saber a otro de los DHs, en la perpetua convivencia de las personas para conseguir la mayor suma de felicidad y bienestar posibles, parafraseando al libertador, con base en su expresión en el Congreso de Angostura en 1819, como una manera de dar cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el art.No.03, se deja claramente descrito el papel que juega la educación en el desarrollo del ser humano, por lo que establece que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales
Ahora bien, dada nuestras convicciones de que la educación tiene como razón de ser el crecimiento espiritual de las personas, en palabras de Delors (1997: 19): “La educación es uno de los principales medios disponibles para promover un desarrollo humano más profundo y armonioso, y para hacer retroceder la pobreza, la violencia, la exclusión, la ignorancia, la opresión, la guerra…”., los conocimientos y saberes que podamos adquirir del análisis de las principales vertientes filosóficas para el tratamiento de los DHs y sus generaciones, permitirá enriquecer nuestro intelecto para la democracia y en democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la formación en una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los DHs, la práctica de la equidad y la inclusión.
2. LA INTEGRACIÓN DE LAS ASPIRACIONES NORMATIVAS EN EL CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
La reflexión en torno a la educación, desde la ética de los DHs que ha ido configurando la dinámica anterior, parte de un hecho evidente: La educación es uno de los DHs que se logra en la conquista de los ideales sociales que supone el avance de la primera a la segunda generación, y, según proclama la Declaración Universal de 1948, la educación es también el derecho humano que tiene por misión la irradiación del resto de derechos a través de su enseñanza. Por eso, esta enseñanza forma parte de los proyectos permanentemente abiertos por los organismos internacionales. Sorprende; en consecuencia, que siga sin lograrse una extensión aceptable de la misma y una adopción adecuada en los diseños curriculares.
Estamos persuadidos en la convergencia de opiniones, respecto a que los DHs son importantes desde un punto de vista educativo, pero muy pocos saben qué hacer pedagógicamente con ellos. Las razones de este desequilibrio es que una gran cantidad de docentes no se han percatado de que la sociedad ha cambiado, de que ahora habitamos en la segunda década del siglo XXI , de que son variadas las concepciones en educación, en ética y DHs, que estamos en una transición epocal que genera desasosiego, desconcierto. Que hay que revisar las notas tomadas hasta ahora en DHs.
Entre ellas, tratar de proferir sin homogeneizar, y respetar la diversidad sin convalidar como valor absoluto un puro y simple catálogo de los DHs., en otras palabras a uno le interese destacar ahora la necesidad de reintegrar al observador de los DHs en su observación, en una relación dinámica vincular sujeto-objeto, con la aprehensión de la afectación mutua, que nos lleva a transitar por espacios interdisciplinares y la construcción de miradas transdisciplinares, dentro del proyecto de emergencia de una sociedad que revele y abra las puertas en la cotidianidad a la dignidad humana a modo de dejar ver en su práctica diaria el amor, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la fraternidad. Donde las distinciones sociales que emerjan emanen y se fundan en la utilidad común.
Ahora bien, las complicaciones que se plantean, especialmente en una época de disolución de los grandes metarrelatos y quiebra de un sentido unitario del tiempo, tal como se observa:
Pueden llevar a dos posturas igualmente insatisfactorias para la pedagogía. La primera, es esconderse tras la pretendida asepsia de un discurso tecnológico, como si estas cuestiones no tuviesen que ver con ella. La segunda, es replegarse en lo que se han llamado los otros lenguajes de la educación (Jover, 2004: 45).
Con estas posturas, la primera salida, de elusión
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 27
tecnológica, entiende el conocimiento pedagógico como un conocimiento sobre los medios más eficaces para alcanzar fines dados, los cuales no forman parte de su ámbito de interés, al venir éstos fijados por los marcos normativos generales, las opciones personales o el clima de los tiempos.
Frente a esta suposición, desde el conocimiento político, Walzer (2002: 44) expresa que “la democracia degenera cuando se convierte en un mero marco o técnica impersonal de convivencia y deja de ser una cuestión de actitud, una <<forma de vida>>, que requiere ser redescubierta y llevada a la práctica de nuestras actividades cotidianas”. Y desde la experiencia pedagógica cotidiana se conoce la transmisión de los valores implícitos en los fines, lo que requiere la reflexión compromiso y convencimiento del educador o la educadora para ser proyectados en sus acciones.
Es cierto, tal como ha sostenido Touriñán (1987:69-72)., supone negar la especificidad del conocimiento pedagógico, identificarlo sin más con el conocimiento acerca de las finalidades generales de la vida. Pero es también verdad que supone restringirlo en exceso considerar, según Brezinka, (1992:215) que “...todas las cosmovisiones básicas y normas morales esenciales para los propósitos de una pedagogía práctica son asumidas como válidas y no son sometidas a cuestionamiento renovador o explicación…”. Esta afirmación es pertinente si acredita que el conocimiento pedagógico no crea él mismo las aspiraciones ético-políticas generales que inspiran la actividad educativa. Pero es errónea, si implica que dicho conocimiento no tiene nada que decir sobre la determinación de los propósitos específicamente pedagógicos de esa actividad.
Entre las finalidades ético-políticas generales y su determinación como fines de la educación, queda un amplio campo de elaboración pedagógica, que no se limita exclusivamente a su concreción en función de factores contextuales de tipo psicológico o sociológico, sino que incluye también la discusión sobre la cualidad formativa de dichas finalidades, esto es, sobre su concreción como efectos a conseguir en la estructura de pensamiento, decisión y acción de la persona que se educa.
Durante los últimos 16 años hemos tenido cierta constatación empírica, de la conveniencia de tener más en cuenta este lado del conocimiento de la educación. En las experiencias sobre la enseñanza de estos derechos, se ha observado, de acuerdo con Gil y Jover (1998) que los docentes suelen ser muy imaginativos, al momento de plantear actividades apropiadas a los distintos niveles de enseñanza y áreas curriculares para realizar; verbigracia, en el día de los derechos humanos. No obstante, declaran
tener bastante más problemas para insertar tales actividades dentro de una intencionalidad educativa, manifestándose muy abiertos a cualquier sugerencia que hacérseles al respecto.
Esta dificultad les lleva a diseñar actividades muy creativas, pero en las cuales la relación con los derechos humanos se suele producir en el nivel del contenido; verbigracia, leer una poesía sobre los derechos, hacer un mural con los artículos de la Declaración Universal, pero no en el de la finalidad; es decir, se realizan sin tener muy claro qué lo que se pretende conseguir concretamente con esas actividades, como especificación del fin general de educar para los derechos humanos.
Desde nuestras miradas, hace falta el paso intermedio entre la finalidad ético-política general de los derechos humanos y las actividades que se proponen. Ese paso intermedio es la determinación de la cualidad pedagógica de dicha finalidad, que debe proyectarse intencionalmente en las acciones, y que no es independiente de la discusión sobre el sentido de esos derechos.
La segunda salida, de despedagogización postmoderna, está hoy día más instalada que la anterior en el discurso académico. Quienes se sitúan en ella afirman que ya no es posible la justificación de ningún criterio normativo; y en consecuencia, a la educación sólo le cabe desvanecerse en una especie de relación difusa en la que nadie busca nada de nadie, donde Parker (1997, 139-159) nos hace ver el mercadillo donde cada cual escoge lo que se le antoja en función de unas modas que se saben pasajera; ergo, la pedagogía abandona la pretensión de conocimiento maduro, para perpetuarse en una seductora adolescencia.
Ahora bien, sólo desde una actitud hipócrita, o desde la comodidad del que escribe atrincherado, en su ambiente geográfico determinado, sin ningún compromiso de acción, puede mantenerse una ausencia de criterios normativos y orientadores que implicaría tener que aceptar que la miseria y la sumisión valen lo mismo que la calidad de vida y la libertad, aduciendo, quizás, que esos conceptos reflejan simplemente los valores occidentales; por lo tanto, no se puede demostrar su validez general.
Para quienes pensamos que la capacidad de diálogo racional y la educación aún tienen sentido, no hay inconveniente en reconocer las dificultades que plantea el intento de fundamentación de los ideales normativos. Como en cualquier otra actividad práctica, la urgencia de la tarea educativa impone sus propias exigencias. Educar, es precisamente, ayudar a la transformación, a la transcendencia, contribuir al cambio de cada cual; en fin, ayudarlo a elaborar su propia respuesta. Pero ello presupone, dos condiciones básicas en quienes educan y en quienes escriben e investigan para quienes educan.
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 28
La primera, es la confianza en la capacidad (en sentido moral más que psicológico), de las personas que educamos para alcanzar esa respuesta, dicho de otra manera, Jackson (1997: 446) expresa que es imperativo la disposición para “…creer que el promedio de los seres humanos es más decente de lo que las inquietantes páginas de la historia reciente hacen suponer…”. La segunda condición, corolario de la anterior, es el convencimiento de que no todas las opciones valen lo mismo, de que algunas pueden sustentarse mejor que otras, y si no podemos llegar a estar de acuerdo en todo, lo que nadie piensa que sea un objetivo adecuado para la educación, confiamos en que, sin renunciar a sus diferencias, los individuos pueden compartir algunos criterios que estructuren su modo de vida en común.
3. APORTACIONES PEDAGÓGICAS DE LA ÉTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La ética de los DHs, nos ayuda a diseñar intencionalidades educativas que transciendan lógicas demasiado particularistas. La pretensión de universalidad de los DHs no se refiere tanto a los valores que encarnan como a que éstos avaloran la condición humana en su expectativa de felicidad.
La ética de los DHs radicaliza el proyecto educativo, lo saca de su habitual ensimismamiento miope centrado en la condición de participantes, menores, ciudadanos, hijos ,hijas, etc., para situarlo, como dirían los escolásticos, en el fin final de la educación: ¿eres más humano?, ¿tratas a los demás más humanamente?
La ética de los DHs es hoy la propuesta relativamente más consolidada y consensuada sobre la condición humana. Ahora bien, Gil y Reyero (2002) señalan que debería considerarse así la posibilidad de que se convirtiera en la primera lección para nuestros alumnos, donde se les mostrase lo que somos y lo que queremos seguir siendo.
En dicha perspectiva, es realmente nefasto para la educación que nuestros escolares y estudiantes no oigan nada acerca de quiénes somos como personas, como seres humanos, y a qué podemos y queremos aspirar, más allá de asistir a un concurso televisivo. La tarea más difícil de un educador consiste en animar a los participantes o aprehendientes, a que no se conformen con la mediocridad, a que aspiren a lograr, desde su condición humana, horizontes biográficos más valiosos. De ahí, que Cassese (1991) afirme que toda ética es un espejo de lo humano y toda historia de la ética es un espejo de nuestros intentos de humanización. Pues bien, la ética que emerge del dinamismo de los DHs puede actuar como un espejo frente a nuestros aprehendientes, para ayudarles a verse como son y cómo pueden llegar a ser.
En definitiva, la lectura ética de los DHs puede contribuir decisivamente a dar un sentido a la búsqueda de la propia identidad, al aportar a la historia y el presente de la esencial condición humana, desde la que nos consideramos más humanos y tratados más humanizadamente. En este orden de ideas, debemos reiterar conjuntamente con Gil y Jover (2001) que educar es ayudar o guiar para que los seres humanos sepan mantenerse y cambiarse. Ergo, la educación en rigor, es una invitación entusiasta a ser de otro modo, a alcanzar las posibilidades humanas no logradas pero alcanzables.
Ahora bien, la ética de los DHs ofrece a los educadores el horizonte crítico necesario para saber armonizar sus funciones conservadoras y transformadoras. Estos derechos reflejan los valores humanizadores esenciales que han de ser conquistados y conservados una y otra vez por cada nuevo sujeto en formación. Pero, simultáneamente, esos derechos han de ser contemplados y proyectados como horizontes dinámicos de valor, de transformación.
Pues bien, hoy día los diseños curriculares que afianzan los DHs se estructuran por Competencias: Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales, que apuntan hacia la proposición de elaboraciones desde una perspectiva humanizadora que resulta congruente con la visión de los Derechos Humanizados. Así, las actitudes asociadas al relativismo, autonomía y negociación, denotan la superación de verdades incondicionalmente aceptadas en las relaciones entre el docente y los aprehendientes; o en general, entre el Estado y su población.
La demarcación como horizonte de transformación crítica y de duda permanente queda abierto para los docentes más allá de modas o presiones políticas y científicas: ¿Qué prácticas educativas estamos desarrollando hoy, aquí y ahora, con total seguridad de criterios morales y pedagógicos, que mañana puedan ser cuestionadas como prácticas atentatorias contra los derechos de la infancia?; ¿Lo que estoy haciendo y diciendo, y cómo lo hago y cómo lo digo, respeta realmente su dignidad humana?; ¿Qué ideas y supuestos sobre la educación me acercan o, en su caso, alejan de favorecer el desarrollo humanizador de los aprehendientes?; ¿Estoy cumpliendo adecuadamente mis deberes morales con ellos?; ¿Estoy ayudándoles realmente a ser más humanos y a tratar más humanamente a los demás?; ¿Les estoy animando a ser más libres, más justos, más solidarios…?
Otra de las aportaciones, muy relacionada con la anterior, que la educación puede realizar con las nuevas generaciones desde la ética de los DHs, estriba en enseñar a los aprehendientes el significado y alcance moral de la igualdad intrínseca de todos los seres humanos. La adecuada comprensión y asimilación de esta expectativa
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 29
socio-moral puede contribuir decisivamente a formar, a su vez, una idea de lo humanamente justo que capacite que capacite a los sujetos para aprehender las diferentes situaciones de injusticia y maltrato humano allí donde ocurran.
El reconocimiento de la igualdad humana, como contenido cultural y actitudinal de enseñanza, debe centrarse en torno al concepto de dignidad humana porque no nos basta que los estudiantes aprehendan un dato antropológico, sino que reconozcan un criterio de valor ético, criterio que permita juzgar diversas situaciones en las que aparezca el valor del ser humano.
La experiencia muestra que para enseñar las diferencias no hace falta una intencionalidad sistemática: Los contextos culturales no formales e informales de convivencia ya facilitan este acercamiento, es un aprendizaje empírico, visual y hasta sentimental. Mientras que las competencias actitudinales de la educación, es una adquisición que requiere procesos más sistemáticos, pues se opone o, por lo menos, carece de apoyo empírico, visual. Sin embargo, cabe justificar que el logro del respeto a las diferencias requiere el aprendizaje de esa igualdad básica entre los seres humanos.
La ética de los DHs, centrada ahora en la idea de la dignidad humana, tiene que considerarse; entonces, desde una perspectiva pedagógica que sepa armoniza, por un lado, lo universal, lo particular y lo glocal, esto es, el valor de todo ser humano, el valor de cada ser humano y de cada proyecto de vida en cualquier contexto.
El sentido universalista, particular y glocal del derecho a ser humano, permite descubrir así un ideal común de humanidad en tensión dialéctica con un ideal del enfoque particular contextualizado. Quien es consciente de esta tensión, también lo será de la responsabilidad individual de mantener su ideal del yo contextual sin esperar a la intervención del Estado, de las instituciones o de los grupos sociales. Quien es consciente de esa tensión, también lo será de la responsabilidad común con otros individuos de saber valorar el empeño de otros ideales del yo distintos y hasta opuestos al propio, por su colaboración en elaborar nuevos ideales de humanización.
De ahí, que necesito a los otros y a las otras con sus particulares formas de querer ser humanos, para que mi tensión particular—mi historia particular—entre el ideal del yo que quiero darme y el ideal común de humanidad que diviso no lleguen nunca a identificarse, esto es, ni llegar a absolutizar tampoco las formas de vida actuales, que es la enfermedad de la miopía existencial; es decir, no vemos que no vemos; en otras palabras, cuando somos ciegos a nuestra ceguera.
La ética de los DHs permite a los educadores compartir saberes con los aprehendientes, situando a la persona como un fin y no como un medio en la toma de decisiones, y esto significa reconocer su valor moral, su dignidad humana.
Desde la idea de la dignidad humana, es posible incorporar el aprendizaje de tratar a los demás como lo más valioso que existe, aprehender a situar a la persona en el centro de todas las valoraciones. En efecto, Jonas (1994:40) concluye que aprender a actuar de <<tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra>>
A MODO DE CONCLUSIÓN
1. Una aportación básica de estas reflexiones es saber situar correctamente todo lo dicho en torno a la educación desde la mirada ética de los DHs. En concreto, se trata de no confundir, como suele hacerse cuando alguna nueva propuesta nos entusiasma: la parte con el todo, el todo con la parte o la partes con las partes, lo que debe emerger en época por nacer es la acción hologramática. No cabe duda de que la visión ética contenida en las declaraciones y textos de DHs, nos ayuda a desarrollar una mejor acción educativa, que recursivamente refuerce y consolide la materialización de los DHs como una acción dada y no demanda.
De ahí, que no es una exageración considerar que los educadores mantienen una mirada ética sobre la educación, esto es, sobre las bases comprensivas de la condición humana y el valor de su dignidad cuando atienden a los valores o fines de las grandes declaraciones de derechos humanos. Por eso, es imprescindible que quien aspire a ser un buen educador lea y analice el alcance ético de estas declaraciones, pues le van a propiciar unos sólidos pilares de intenciones educativas. Pero no debemos tampoco pasar por alto que estos derechos no abarcan todas las obligaciones morales de un educador. Por muy ajustado que pueda ser el comportamiento del docente con todos esos textos legales actuales y futuros, ello no le impide poder ser radicalmente injusto. A los educadores, es evidente, no nos basta atenernos sólo a la legalidad vigente…, pero tampoco cerrar nuestras inquietudes morales en la ética de ningún código.
2. Los derechos humanos concretan históricamente la común aspiración humana a alcanzar mejores modos de vida, lo que los clásicos llamaban felicidad, y el sentimiento de repugnancia y temor ante el poder con que se expresa la barbarie. En tanto que realidades sustantivas e históricas constituyen, como hemos visto, un escenario dinámico que se va adaptando a las nuevas situaciones, necesidades y demandas. Las limitaciones de una convivencia basada como único criterio en la libertad
Tópico Medular AD LITTERAM Al pie de la Letra 30
individual hicieron nacer los derechos prestacionales, mientras que la comprensión cultural más completa y adecuada del significado y la formación de la identidad ha llevado a complementar las libertades y derechos de las personas con los derechos de los pueblos.
3. El fin primordial de la educación es ayudar o guiar para que los seres humanos sepan mantenerse y cambiarse. La educación, en rigor, es una invitación entusiasta a ser de otro modo, a alcanzar las posibilidades humanas no logradas pero alcanzables. En este orden de ideas, la perspectiva radicalmente humana y humanizadora del contenido ético de los DHs permite rechazar sin reservas ciertas prácticas formativas que siguen operando: algunos estilos de castigos, modos de manipular las relaciones educativas, entre otras, por mucha aceptación que tuvieran en su día, y por muy eficaces que hayan sido para el logro de ciertos objetivos. Pues bien, hoy día los diseños curriculares que afianzan los DHs se estructuran por Competencias: Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales, que apuntan hacia la proposición de elaboraciones desde una perspectiva humanizadora que resulta congruente con la visión de los Derechos Humanizados.
LISTA DE REFERENCIAS
Arenal, C. (1989). La noción de paz y la educación para la paz, AA. VV.: Seminario sobre formación de monitores de educación para la paz. Madrid, Cruz Roja Española..
Borrelli, M. (1984). Diritti umani e metodologi per la pace, En IPRI: Se vuoi la pace educa alla pace. Turín, Abele.
Brezinka, W. (1992). Philosophy of Educational Knowledge, Kluwer Academic, Dordrecht.
Cassese, A. (1991). Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Ariel, Barcelona.
Cassin, R. (1974). Les droits de l´hhomme. Recueil des cours de l´Académie de Droit International de La Haye. Vol. 140.
Delors, J. (1997). La Educación Encierra un Tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. Madrid, Santillana/Ediciones UNESCO.
Gil, F. y Jover, G. (1998). La experiencia de los derechos en contextos de aprendizaje escolar: una investigación a través de las nuevas tecnologías, Revista Española de Pedagogía, Madrid.
Gil, F. y Jover, G. (2001). La enseñanza de los derechos humanos. 30 preguntas, 29 respuestas y 76 actividades, Barcelona, Paidós.
Gil, F. y Reyero, D. (2002). Educación y derechos humanos: fundamentación antropológica y normatividad pedagógica, en E. López-Barajas, E. y Ruiz Corbella, M. (eds), Educación, ética y ciudadanía, UNED, Madrid.
Jackson, G.(1997). Civilización y Barbarie en la Europa del siglo xx, Barcelona, Planeta.
Jonas, H. (1994). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Círculo de Lectores.
Jover, G. (2004). Civilización, desarrollo y derechos humanos: propuestas de cooperación, en Sociedad Española de Pedagogía (ed.), La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad, Universidad de Valencia. Valencia. España.
Kant, I. (1999ª). Idea de una historia universal con propósito cosmopolita, en defensa de la ilustración, Barcelona, Alba.
Kant, I. (1999b). Determinación del concepto de una raza humana, en defensa de la ilustración, Barcelona, Alba.
Marina, J.A. y Válgoma, M. de la (2005). La lucha por la dignidad. Teoría de la felicidad política, Barcelona, Anagrama.
Parker, S. (1997). Reflective Teaching in the Postmodernity World, Open University Press, Buckingham/Philadelphia. EEUU.
República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 36.860, (Extraordinaria Nº 5.453), Marzo, 24, 2000.
Touriñán, J.M. (1997). Teoría de la Educación, Madrid, Anaya.
Tulián, D. C. (1991). Los Derechos Humanos. Movimiento social, conciencia histórica, realidad jurídica, Buenos Aires. Humanitas/La Colmena.
Walzer, M. (2002). Moralidad en el ámbito local e internacional, Madrid, Alianza.
Jurisprudencia 31AD LITTERAM Al pie de la Letra
jurisprudenciaCorte Disciplinaria Judicial
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAPODER JUDICIAL
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIALCORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNÁNDEZ
Expediente N°AP61-R-2015-000014
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciu-dadano JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 4.129.912, contra la senten-cia Nro. TDJ-SD-2015-038, dictada por el Tribunal Dis-ciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) en fecha 21 de mayo de 2015, en el procedimiento seguido en su contra, por sus actuaciones como Juez del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, con sede en Valencia, mediante la cual declaró IMPROCEDEN-TE su solicitud del decreto de prescripción de la acción, y declaró su RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA imponiéndole la sanción de Amonestación Escrita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, hoy subsumible en el numeral 6 del artículo 31 del Có-digo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo adelante Código de Ética).
ANTECEDENTES
En fechas 12 y 18 de diciembre del año 2007, fueron interpuestos ante el juzgado que presidia el juez
JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, acción de Am-paro Constitucional conjuntamente con solicitud de me-didas cautelares innominadas, por el representante de la sociedad mercantil CORPORACIÓN LK UNIDOS, S.A, contra los actos administrativos de la Aduana Prin-cipal de Puerto Cabello en el que ordenaba el comiso de unos contenedores contentivos de juguetes educati-vos perteneciente a su representada; los mismos fueron admitidos en fechas 18 y 19 de enero de 2008, respecti-vamente, y en cuanto a las medidas solicitadas en cada una de las aludidas acciones, el prenombrado juez or-denó al presunto agraviante que entregase de inmediato la mercancía objeto de controversia y procediera al de-saduanamiento de las mercancías, previo el pago de los correspondientes tributos aduaneros, y el afianzamiento por el doble del valor de la mercancía; siendo posterior-mente declaradas con lugar los amparos constitucionales solicitados.
Una vez publicado el texto íntegro de ambas de-cisiones, la Abg. Veruschka Nicolopulos, quien dijo ser representante de la Aduana Principal de Puerto Cabe-llo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ejerció recurso de apelación contra las mismas.
En fecha 18 de marzo de 2008, el juez sometido a procedimiento disciplinario oyó las referidas apelacio-nes en “ambos efectos”
En fecha 27 de junio de 2008, la Sala Consti-tucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró IN-ADMISIBLE, ambos recursos de apelación por falta de cualidad de la profesional del derecho que actuó en representación de la Aduana Principal de Puerto Cabe-llo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), e igualmente señaló que el juzgador del aquo no debió oír en ambos efec-
Jurisprudencia 32AD LITTERAM Al pie de la Letra
tos (suspensivo y devolutivo) los recursos de apelación interpuestos por quien decía ostentar la representación del órgano aduanero y tributario, y por ello ordenó remi-tir copia certificada de dicha decisiones a la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT) a los fines de que determinara las posibles responsabilidades a que hubiere lugar por parte del juez a cargo del mencionado Juzgado Superior respecto a la tramitación de los ampa-ros mencionados.
El 1 de agosto de 2008, la IGT inició la inves-tigación en contra del juez ampliamente identificado, presentando su acto conclusivo el 29 de abril de 2013, cursante a los folios 301 al 321 de la pieza N° 1 del pre-sente expediente.
En fecha 12 de mayo de 2015, el TDJ celebró la audiencia oral y pública mediante la cual una vez anali-zadas las actas cursantes en el presente expediente disci-plinario y escuchados los alegatos de las partes presen-tes declaró Improcedente la solicitud peticionada por el juez JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA relacionada con el decreto de prescripción de la acción e igualmente declaró su Responsabilidad Disciplinaria y consecuen-cialmente le impuso la sanción de Amonestación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, hoy subsumible en el artículo 31.6 del Código de Ética.
En esa misma fecha, el juez sometido a proce-dimiento disciplinario apeló del dispositivo dictado por el TDJ.
En fecha 21 de mayo de 2015, el TDJ publicó el extenso del fallo proferido en la audiencia oral y pública de fecha 12 de mayo de 2015.
En fecha 9 de junio de 2015, el TDJ admitió y oyó en ambos efectos la apelación ejercida por el juez denunciado ordenando la remisión del presente asunto a esta superior instancia.
En fecha 17 de junio de 2015, la Unidad de Re-cepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada al expe-diente y le asignó el N° AP61-R-2015-000014, corres-pondiéndole la ponencia previa distribución a la Jueza Merly Jaqueline Morales Hernández, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 1 de julio de 2015, la Corte Discipli-naria Judicial fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública, a las dos de la tarde (02:00 p.m.) del quinto (5°) día de despacho siguiente, más dos (2) días continuos del término de la distancia concedidos al recurrente.
En fecha 2 de julio de 2015, el recurrente consig-nó escrito de fundamentación del recurso de apelación ejercido.
En fecha 15 de julio de 2015, se realizó la au-diencia oral y pública de segunda instancia, encontrán-dose presentes todas las partes quienes expusieron ver-balmente sus alegatos, concluido el debate, los jueces de esta instancia se retiraron a deliberar, acordándose dictar auto para mejor proveer, a los fines de requerir a la Di-visión de Carrera Judicial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, remitiera información del record disci-plinario del juez JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-4.129.912, con el objeto de verificar si en su expediente reposa informa-ción referida a investigaciones, suspensiones o alguna sanción que le fuere impuesta.
En fecha 28 de julio de 2015, fue agregado en actas la resulta del auto para mejor proveer, mediante oficio N° DGRH/DCJ-02750-07 de fecha 23 de julio de 2015, proveniente de la División de Carrera Judicial, en la cual comunicó a esta Alzada que no reposa documen-tación alguna relacionada con sanciones o investigacio-nes disciplinarias en contra del juez JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, durante su desempeño dentro del
Jurisprudencia 33AD LITTERAM Al pie de la Letra
Poder Judicial.
DEL RECURSO DE APELACIÓN
En fecha 2 de julio de 2015, el juez investiga-do fundamentó el recurso de apelación, señalando lo si-guiente:
En relación a la improcedencia de la declaratoria de la prescripción por él invocada como defensa previa, por ante el TDJ, sostuvo que el criterio imperante tanto en el órgano de investigación disciplinaria como en los órganos jurisdiccionales disciplinarios violentó el debi-do proceso y el derecho a la defensa, contenido en el artículo 49 constitucional, al establecer que bastaba que la IGT iniciare y notificare la investigación al juez para que se interrumpa la prescripción sin que ésta se reinicie nuevamente, apartándose del tratamiento que otros sis-temas procesales le asignan a dicha institución, donde se establece que una vez que la misma es interrumpida, comienza a computarse nuevamente, colocando como ejemplos de tales asertos lo establecido en el artículo 61 del Código Orgánico Tributario e igualmente lo es-tipulado en el Código Penal; razón por la cual solicitó que se revisara los criterios establecidos por los órganos disciplinarios judiciales en torno a la prescripción y sea declarada la misma.
Igualmente, discrepó del rechazo que hiciera el TDJ de su solicitud de dejar sin efecto la sanción de amonestación por aplicación del criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 280 de fecha 23 de febrero de 2007, referida al perdón de la falta, en razón de sus 36 años como funcionario público intachable, habida cuenta que la mencionada sentencia establece el perdón a “pesar de la gravedad de la falta”, no como una inclusión taxativa sino como una referencia circunstancial que puede ser aplicada a cualquier clase de falta, por lo que solicitó, que en aplicación del supuesto de hecho establecido en dicha sentencia le sea perdonada la falta y se deje sin
efecto la sanción de amonestación que le impuso el TDJ en la sentencia que impugna.
DE LA CONTESTACION AL RECURSO DE APE-LACIÓN
En fecha 9 de julio de 2015, la IGT presentó es-crito en el cual dio contestación al recurso de apelación interpuesto en la presente causa, en los siguientes térmi-nos:
Señaló, que la sentencia recurrida aplicó correc-tamente el criterio sostenido por la Corte Disciplinaria Judicial, en la que se interpretó el contenido del artícu-lo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se estableció que el inicio del procedi-miento disciplinario interrumpe definitivamente la pres-cripción.
De la misma forma refirió, que ha sido criterio de la Corte Disciplinaria Judicial, que no es correcto remi-tirse supletoriamente al tratamiento de la institución de la prescripción establecida en materia penal, en razón de existir una norma en materia disciplinaria que la regula.
Igualmente señaló, que la recurrida constató que el tiempo transcurrido desde la fecha en que ocurrió el hecho constitutivo de la falta disciplinaria y la fecha en que la IGT inició el procedimiento disciplinario, no ex-cedía del tiempo establecido en la norma disciplinaria por lo cual no se encontraba prescrita la conducta in-vestigada, motivo por el cual declaró improcedente la prescripción solicitada por el juez investigado.
En relación a la solicitud del perdón de la sanción realizada por el juez investigado con base a sus 36 años como funcionario público de conducta intachable y en atención a la sentencia N° 280 dictada por la Sala Cons-titucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 23 de febrero de 2007, consideró que el TDJ interpretó de
Jurisprudencia 34AD LITTERAM Al pie de la Letra
forma acertada que la referida sentencia no era aplicable al presente caso, en virtud que la misma se encontraba referida a los ilícitos disciplinarios de error inexcusable declarado por alguna de las Salas del Máximo Tribunal y el desacato.
Del mismo modo señaló, que la recurrida ponde-ró la inexistencia de perjuicio para las partes y en fun-ción de ello, le fue imputado un ilícito menor, a saber descuido injustificado en la tramitación de los procesos o cualquier diligencia propia de ésos y no una falta dis-ciplinaria de mayor entidad.
Solicitando finalmente, se declare sin lugar la apelación formulada y se confirme la decisión del aquo.
DE LA SENTENCIA RECURRIDA
En fecha 21 de mayo de 2015, el TDJ publicó el texto íntegro de la sentencia N° TDJ-SD-2015-038, dictada en fecha 12 de mayo de 2015, en la cual como punto previo, resolvió la solicitud de prescripción de la acción planteada por el juez denunciado, en el que cons-tató que desde el tiempo transcurrido entre la fecha en que ocurrió el hecho constitutivo de la falta disciplinaria hasta la fecha en que la IGT inició el correspondiente procedimiento disciplinario, habían transcurridos seis (6) meses, lapso que no excedía de los 3 años estableci-do en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable rationae temporis para decretar la prescripción.
En tal sentido, el aquo trajo a colación la sen-tencia N° TDJ-SD-2013-058 del expediente N° AP61-D-2011-000128 dictada por ese órgano judicial en fe-cha 21 de marzo de 2013, en la que estableció que la prescripción consiste en la extinción de la acción por el transcurso del tiempo y ésta se interrumpía con la ini-ciación del proceso disciplinario, apuntando igualmente que en similares términos lo propugna la Corte Disci-
plinaria Judicial en sentencias números 13, 19 y 20 de fechas 10 de abril, 2 de octubre y 4 de octubre, todas correspondientes al año 2012, respectivamente; razón por la cual declaró IMPROCEDENTE el pedimento en cuestión.
Seguidamente pasó a analizar la denuncia formu-lada por la IGT, según la cual el juez JOSÉ ALBERTO YANEZ GARCÍA, actuó de manera descuidada en la tramitación de los recursos de apelación en contra de las resoluciones de Amparo Constitucional contenidas en las causas judiciales N° 1454 y N° 1461 (nomenclatura del Tribunal que conoció de los asuntos), por subvertir el procedimiento pautado en el artículo 35 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciona-les al oír en ambos efectos los referidos recursos; en ese sentido, indicó el carácter excepcional que define la ma-teria de Amparo Constitucional así como la distinción existente entre el oír en un solo efecto y en ambos efec-tos las apelaciones de esta naturaleza y su consecuencia jurídica, asentando que el legislador en ningún momento procuró que cuando se ejerciese una apelación de una decisión de amparo constitucional, se suspendiera la eje-cución de la sentencia a pesar de la impugnación sufrida.
Respecto al ilícito delatado por la IGT, referido a la sanción por descuido injustificado en la tramitación de las causa contentivo de las acciones de Amparo Consti-tucional, el aquo consideró que ese órgano investigador ponderó para la calificación jurídica disciplinaria impu-tada, que el hecho no causó daño a las partes, amén de que el juez sometido a procedimiento al momento que decretó la medida cautelar innominada de comiso de mercancías solicitada por el accionante en su momento, resguardó aquellos intereses que pudieron verse lesio-nados por el mal tramite de las impugnaciones de dos decisiones de Amparo Constitucional, por lo que com-partió en igual sentido tal aseveración y determinó que efectivamente no se lesionaron intereses patrimoniales.
Jurisprudencia 35AD LITTERAM Al pie de la Letra
En relación a lo alegado por el juez investigado atinente a que una vez decretadas las medidas cautelares, el accionante no fue perjudicado por el resultado de las apelaciones en doble efecto de las aludidas decisiones, consideró que aún y cuando no se lesionaron intereses patrimoniales de las partes intervinientes, el orden o la secuencia del trámite procedimental se vio alterado.
En cuanto al perdón de la falta disciplinaria que por su conducta intachable y en apoyo de la sentencia N° 280 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 23 de febrero de 2007, so-licitó el juez denunciado, el TDJ disertó que del con-tenido de dicha sentencia jurisprudencial se desprende los supuestos que deben ser valorados por la instancia disciplinaria en aquellos casos en que cualquiera de las Salas de nuestro Máximo Tribunal califique una actua-ción de algún administrador de justicia como error ju-rídico grave e inexcusable o de desacato de sentencia vinculante, más no estriba en considerar el perdón de la falta bajo supuestos distintos a los mencionados. En ese sentido, desestimó síntesis curricular que el juez investi-gado había consignado conjuntamente con su escrito de descargos, a los fines que se le aplicara los efectos de la ya señalada jurisprudencia, por cuanto no se encontraba relacionada con los hechos controvertidos en la presente causa.
Concluyendo, que la actuación del juez investi-gado efectivamente involucra elementos de índole disci-plinario, declarando su responsabilidad al haber actuado de forma descuidada en la tramitación de las causas ju-diciales N° 1454 y N° 1461 (nomenclatura del Juzgado que conoció de los asuntos) contentivas de dos (2) pro-cedimientos de amparo constitucional, subsumiendo tal conducta en el ilícito previsto en el numeral 7 del artí-culo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura aplicable ratio tempore, y que se subsume en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética, imponiéndole con-secuencialmente la sanción de Amonestación Escrita.
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA
Previo a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe determinar su competencia para conocer del presente recurso ordinario de apelación y a tal efecto observa:
El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-zuela Nº 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria para conocer los recursos sobre las decisiones definitivas dictadas por el Tribunal Disciplinario Judicial, que imponga o absuelva de la sanción de amonestación, y en tal sentido establece que:
Artículo 42. Corresponde a la Corte Disciplina-ria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde rela-ción con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana.
En aplicación de la norma parcialmente transcri-ta y por tratarse el presente caso de la apelación ejercida por el ciudadano JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 4.129.912, con-tra la sentencia Nro. TDJ-SD-2015-038, dictada por el TDJ en fecha 21 de mayo de 2015, en el procedimien-to seguido en su contra, por sus actuaciones como Juez del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, con sede en Valencia, mediante la cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud del de-creto de prescripción de la acción, peticionada por su persona y su RESPONSABILIDAD DISCIPLINA-RIA imponiéndole la sanción de AMONESTACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, hoy subsumible en el numeral 6 del artículo 31 del Có-digo de Ética, merecedor de la sanción de AMONES-
Jurisprudencia 36AD LITTERAM Al pie de la Letra
TACIÓN ESCRITA, esta Corte Disciplinaria declara su competencia para conocer el presente asunto. Y así se declara.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
PUNTO PREVIO
De la solicitud de la prescripción de la acción disci-plinaria
Determinada la competencia, esta Alzada debe pronunciarse, previamente, sobre la solicitud de pres-cripción efectuada por el juez JOSÉ ALBERTO YA-NES GARCÍA, la cual se circunscribe básicamente en señalar que el criterio imperante tanto en la IGT como en los órganos jurisdiccionales disciplinarios, violenta lo contenido en el artículo 49 constitucional, toda vez que se mantiene la investigación en forma indefinida, sien-do interrumpida la prescripción por una única vez, esto es, al momento de iniciar la investigación disciplinaria, sin que ese lapso se reaperture nuevamente; consideran-do que el juez sometido a procedimiento disciplinario queda totalmente indefenso y en minusvalía respecto a otros justiciables que en aplicación de leyes procesales distintas a la disciplinaria, verbigracia Código Orgánico Tributario y Código Penal, regulan dicha institución, en sintonía con las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa.
Frente a tales alegatos, estiman quienes aquí suscriben, oportuno reiterar la adhesión de los órganos disciplinarios judiciales al criterio sostenido por nues-tro Máximo Tribunal, en cuanto a que la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad disciplina-ria conforme a la cual el transcurso de un tiempo con-tado a partir de la comisión de la falta, sin que se inicie la correspondiente averiguación, imposibilita al Estado sancionar, en ese caso, la conducta prevista como infrac-ción al ordenamiento. (Vid. Sentencia N° 19 de fecha 2 de octubre de 2012, N° 20 del 4 de octubre de 2012,
entre otras).
En ese sentido, el contenido del artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.534 Extraordinario de fecha 08 de septiembre de 1998, cuya vigencia comenzó a partir del 23 de enero de 1999, establece que la prescripción de la acción disciplinaria se verifica una vez transcurri-dos tres (3) años, contados a partir del momento en que se cometió el acto constitutivo de la falta, y que a todo evento la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción.
Ahora bien, de acuerdo con dicho criterio juris-prudencial así como de la norma disciplinaria aplicable en el presente caso, el órgano de inspección y vigilancia al tener conocimiento que un juez incurrió en una con-ducta merecedora de una posible sanción, tiene un tiem-po determinado para que inicie la investigación adminis-trativa correspondiente, inicio éste que es considerado por la ley especial como el único acto interruptivo de la prescripción de la acción disciplinaria; ello en conside-ración al especial interés que comporta el bien jurídico tutelado en materia disciplinaria, el cual no es otro que el mantenimiento de una sana y trasparente administración de justicia y la idoneidad y excelencia del juez como representante del Estado en el ejercicio de su potestad de administrar justicia.
Precisado lo anterior y en atención al estado de indefensión alegado por la parte recurrente, quien señaló que el hecho de existir un único acto interruptivo de la prescripción sin que dicho lapso pueda reiniciarse resul-ta atentatorio con la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, establecidos en el artí-culo 49 de la Carta Magna, es preciso asentar que nues-tro Máximo Interprete constitucional, ha señalado que el derecho al debido proceso, es un derecho complejo que encierra un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado entre los que
Jurisprudencia 37AD LITTERAM Al pie de la Letra
figuran el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, de acceso a los recur-sos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las sentencias, existiendo igualmente otros derechos conexos como el derecho a ser oído, a hacerse parte, a ser notificado, a tener acce-so al expediente, a presentar pruebas, entre otros. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. (Sentencia Nº 1.614 del 29 de agosto de 2001).
De la misma forma, el derecho a la defensa como parte del mencionado artículo 49, incluye el derecho a que el justiciable pueda acceder a las pruebas y de dis-poner del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, por lo que debe tener conocimiento oportu-no de los motivos de hecho y de derecho por el cual se le investiga, vale decir, debe ser previamente notifica-do de las acusaciones o faltas por el cual se le imputa; por lo que debe entenderse el derecho al debido proceso consustanciado con el derecho a la defensa, pues ambos derechos forman un todo, cuyo fin último es garantizar el acceso a la justicia y la obtención de tutela judicial efectiva.
Conforme a la interpretación ut supra, sobre el alcance del derecho a la defensa y al debido proceso rea-lizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta Alzada debe referir que no se encuentra vulnerado en forma alguna tales derechos, por cuanto el legislador disciplinario estableció los supuestos de procedencia para la prescripción, siendo estos distintos a las previsiones contenidas en otras leyes procesales diferentes a la materia disciplinaria, debiendo reiterarse que la especial previsión respecto a la prescripción en el ámbito disciplinario judicial obedece a la preservación de un sistema de justicia idóneo, eficiente, trasparente y
garante de la constitucionalidad, atributos que de igual forma debe poseer todo juzgador.
Adicionalmente, observan quienes aquí suscri-ben, que resultaría desacertado la aplicación de normas procesales reguladores del instituto de prescripción, dis-tinta a la establecida por el legislador disciplinario, pues no estamos frente a una laguna jurídica que hiciera pro-cedente la aplicación supletoria de otras normas, sino la consagrada en la ley especial que regula la materia disci-plinaria, atendiendo a la especial protección de la admi-nistración de justicia antes señalada; razón por la cual, resulta forzoso para esta Alzada declarar improcedente la petición formulada por el recurrente, en cuanto a la aplicación del artículo 108.6 del Código Penal que re-gula la prescripción de la acción penal. Y así se decide.-
Declarada como ha sido la improcedencia del punto previo antes expuesto, corresponde a esta alzada analizar el fondo del asunto sometido a consideración de este superior despacho, lo cual realiza de seguidas, previa las siguientes consideraciones:
De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, observan quienes suscriben que si bien el recurrente en su fundamentación no arguyó la procedencia de algún vicio que inficionara la validez de la recurrida, sus argumentos están dirigidos a denunciar la falta de motivación de la resolución judicial respecto a la solicitud del perdón de la falta con fundamento en la interpretación establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 280 de fecha 23 de febrero de 2007, al señalar en el escrito de apelación que el tribunal de mérito “(…) con esta simples palabras: …”..este órgano disciplinario judi-cial que la sentencia vinculante y aludida por el juez in-vestigado se refiere a situaciones disciplinaria relativas al error judicial inexcusable y al desacato, situaciones que, si bien se refieren a elementos relacionados con la proporcionalidad que debe valorar el juez disciplinario
Jurisprudencia 38AD LITTERAM Al pie de la Letra
al momento de aplicar la sanción, estas circunstancias se circunscriben a dichos supuestos de hechos discipli-narios y no a otros…”.
En efecto, infiere esta Alzada que la inconformi-dad del impugnante va dirigida a cuestionar la falta de motivación de las razones expuestas en la sentencia de primera instancia para negar la aplicación extensiva de la doctrina establecida en la Sala Constitucional respec-to al perdón de la falta, cuestionando que sólo las argu-mentaciones del referido fallo se limitaron a expresar tal figura solo era aplicable en los casos de errores judicia-les inexcusables y al desacato, considerando el quejoso que el TDJ dejo de analizar circunstancias esenciales en la redacción del criterio sostenido en el fallo de la Sala Constitucional cuya aplicación solicita, pues tal como fue redactado el aludido criterio, no es taxativa el tipo de falta a perdonar, sino que la mención que de esta hace el criterio indicado es meramente circunstancial o refe-rencial.
Respecto al vicio de falta de motivación, ha se-ñalado la doctrina del Máximo Tribunal que el mismo al configurarse dentro de una sentencia afecta el orden pú-blico y el derecho a la defensa, impidiendo al justiciable conocer las razones por las cuales fueron desestimadas sus peticiones en el proceso, por lo cual el mencionado vicio es de tal entidad que hace anulable el fallo que adolezca del mismo.
Dicho criterio ha sido expresado en múltiples decisiones de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales vale resaltar la sentencia N° 1316 de la Sala Constitucional de fecha 8 de octubre de 2013 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual, entre otras cosas, señaló:
“(…) esta Sala, en varias sentencias, ha reiterado el deber de los jueces de que motiven adecuadamente sus decisiones, ya que lo contrario -la inmotivación y la incongruencia- atenta contra el orden público, hace nulo el acto jurisdiccional que adolece del vicio y, además, se aparta de los criterios que ha establecido la Sala
sobre el particular. Al respecto, esta Juz-gadora señaló:
Aunque no lo dice expresamente el artícu-lo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser motivado, de manera que las partes conoz-can los motivos de la absolución o de la condena, del por qué se declara con o sin lugar una demanda. Solo así, puede cali-ficarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49; sólo así, puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo; sólo así, puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6 del mencionado ar-tículo; y es más, todo acto de juzgamiento, a juicio de esta Sala, debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Es la falta de motivación de la sen-tencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzga-da no se conocería como se obtuvo, y prin-cipios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social.
Fallos judiciales sin juzgamientos (moti-vación) atentan contra el orden público, y siendo éste el vicio que se denuncia en la solicitud de amparo, considera la Sala, que debe examinar la sentencia para cali-ficar si realmente hay falta de motivación. (sentencia de esta Sala n.° 150/2000, caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja).
En el mismo sentido, pero en reciente ve-redicto, la Sala concretó aspectos sobre la inmotivación e incongruencia de las decisiones judiciales en los términos que siguen:
Ahora bien, la exigencia de que toda de-cisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proce-so, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y por-menorizado de todos los aspectos y pers-
Jurisprudencia 39AD LITTERAM Al pie de la Letra
pectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resolu-ciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión.
Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhausti-va, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuan-do se produce “un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido” (Sent. del Tribunal Constitucional Español N.° 172/1994); así como cuando la moti-vación es incongruente por acción o por omisión.
Así las cosas, la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la preten-sión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coheren-te en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación de-viene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronun-ciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del de-recho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. (sentencia de esta Sala n.° 4.594/2005, caso: José Gregorio Díaz Valera).”
Con fundamento al criterio supra transcrito, refiere este Tribunal Superior, que la exigencia de la motivación de la sentencia pasa, porque en su texto el juzgador trascienda las meras enunciaciones genéricas y responda a través de disertaciones fundamentadas en
el texto legal con apego a las circunstancias que rodean al caso concreto a fin de dar una resolución a la contro-versia planteada, o cuando se trate de interpretación de una norma jurídica o de un criterio jurisprudencial cuya aplicación es solicitada por las partes en el proceso, debe expresar razonadamente y de forma lógica los motivos por los cuales acoge o desecha su aplicación.
De la lectura de la sentencia recurrida, específi-camente en lo concerniente a la aplicación del criterio contenido en la sentencia N° 280 de la Sala Constitu-cional, formulado por el juez José Alberto Yanes García, respecto al perdón de la falta, se puede verificar que la razón le asiste al recurrente, toda vez que dicho fallo, se limitó a expresar de forma lacónica, sin mayor mo-tivación, la improcedencia de la aplicación del criterio sostenido en la referida sentencia, omitiendo un análisis razonado y lógico sobre las causas que hacían proceden-te el perdón de la falta en caso de errores calificados como graves e inexcusables y por el contrario, resultaba improcedente dicho perdón en los errores no calificados de tal manera, como el cometido por el juez investigado. Tales omisiones, constituyen en criterio de quienes aquí deciden, el vicio de inmotivación, pues impidió que el juez sometido a procedimiento conociera las razones de hecho y de derecho por las cuales no podía aplicársele el criterio contenido en la sentencia N° 280 tantas veces invocada, afectando el orden público y el derecho a la defensa del justiciable, por lo que resulta procedente la nulidad de este particular del fallo recurrido. Y así se decide.-
Declarado como ha sido la nulidad parcial de la sentencia recurrida, debe esta Corte Disciplinaria Ju-dicial, de conformidad con lo establecido en el artícu-lo 209 del Código de Procedimiento Civil, analizar el fondo de lo peticionado por el juez José Alberto Yanes García, atinente al perdón de la falta, en aplicación de la sentencia vinculante N° 280 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de fecha 23 de febrero de 2007; la cual es del tenor siguiente:
Jurisprudencia 40AD LITTERAM Al pie de la Letra
“(…) Si un juez comete un error calificado de grave e inexcusable por una Sala, y se trata de una materia con criterios jurisprudenciales disímiles, tal situación debe ser ponderada por el órgano de jurisdicción disciplinaria, por lo que podría absolverlo.
Igualmente, si el juez ha tenido una conduc-ta intachable en cuanto a la aplicación de la Ley, y no tiene denuncias o sanciones por esa causa, el órgano disciplinario igualmente pue-de absolverlo, porque a pesar de la gravedad de la falta, podría ser un error único en una vida profesional correcta, por lo que le sería perdonable.
El órgano disciplinario siempre tendría que so-pesar las razones del error.
No resulta igual el juzgamiento del desacato, sobre todo en materia de amparo, ya que el in-cumplimiento a un amparo por parte del juez, o de un fallo que le da órdenes, sólo sería posible por causa de justificación, como sería salvar la vida de alguien, impedir un mal mayor, etc.” (Subrayado del presente fallo).
Del criterio vinculante ut supra se desprende, la posibilidad del órgano disciplinario de ponderar y gra-duar la sanción e incluso de absolver la falta cometida, en cuyo caso se debe analizar los siguientes supuestos: 1.) Que el juez sometido a procedimiento haya incurrido en error calificado de grave e inexcusable por una de las Salas del Máximo Tribunal cuya situación trate de una materia con criterios jurisprudenciales distintos; 2.) Poseer una conducta intachable en su actividad jurisdic-cional, no haber tenido denuncias en el desempeño de su actividad y 3.) Ser éste su único error en su hoja de vida como juzgador.
Denotándose que no sólo en caso de la declarato-ria de un error grave e inexcusable, puede considerarse el ponderar la falta, sino que también alcanza para aquel jurisdiscente que haya comportado como bien es señala-do ut supra, una conducta integra, que en su expediente no tenga una sanción declarada por esa causa y que sea un único error en su trayectoria profesional.
En este orden de ideas, a los fines de dilucidar la
procedencia de una aplicación extensiva del criterio vin-culante asentado en la sentencia tantas veces menciona-da invocada por el juzgador sometido a procedimiento, se torna indispensable referir algunos criterios sobre la interpretación judicial extensiva.
Para el doctrinario Luís Prieto Sánchis, la in-terpretación extensiva consiste en ampliar el campo de aplicación de una norma tanto como permita su signifi-cado, pero sin llegar a sobrepasarlo.
La doctrina más calificada en materia de interpre-tación judicial ha establecido que, existen argumentos que sirven únicamente para fundamentar interpretacio-nes extensivas (Argumento a fortiori), interpretaciones restrictivas (Argumento de la disociación) y argumentos que pueden justificar indistintamente tanto interpreta-ciones extensivas como restrictivas. Dichos argumentos, no se excluyen recíprocamente, por lo cual podrían uti-lizarse varios de ellos en apoyo de la interpretación que se busca justificar.
Uno de los argumentos para justificar una interpre-tación extensiva, es el argumento a fortiori, el cual ex-tiende el ámbito de aplicación de una disposición nor-mativa a un caso no previsto por ella, pero en la cual concurren razones más poderosas para aplicarla que en el mismo caso previsto. Este argumento se presenta bajo dos formas distintas, en función de si es adoptado en la intervención de disposiciones que confieren posiciones jurídicas ventajosas o, en cambio, en la interpretación de disposiciones jurídicas desventajosas. En este orden de ideas, podemos sintetizar este argumento en dos fór-mulas: a maiori ad minus, que puede traducirse como quien puede lo más puede lo menos; y a minori ad maius, esto es, que quien no puede lo menos tampoco puede lo más.
Conforme a lo antes expuesto, consideran quie-nes aquí suscriben que resulta totalmente posible y va-lido que el juzgador recurra al argumento a fortiori para justificar la interpretación extensiva, tanto de la norma jurídica como de la jurisprudencia, a través de la búsque-
Jurisprudencia 41AD LITTERAM Al pie de la Letra
da de la ratio de la norma o del criterio jurisprudencial a interpretar, por ello en esa labor, el juez puede apartar-se del tenor literal de los mismos, y de ese modo optar por una interpretación extensiva destinada a descubrir el verdadero sentido de una disposición, pues lo que re-quiere es extender el alcance del contenido en la norma o en el criterio jurisprudencial a supuestos no compren-didos expresamente en ellas, atendiendo al espíritu del legislador o del máximo interprete judicial.
Con base a las consideraciones antes explanadas, consideran quienes aquí deciden que si bien el criterio jurisprudencial sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, antes citada, establece la posibilidad de otorgar el perdón de la falta, ponderando o teniendo en cuenta que se trate de una materia con criterios jurisprudenciales disimiles, la conducta inta-chable del juez sometido a procedimiento disciplinario, que sea su único error, no tener denuncia o sanciones por esa causa, en los casos en que se califique la actuación del juez como error grave e inexcusable, la misma no contempla la imposibilidad de extender su efecto en los casos que el juez cometa un error judicial no cali-ficado como grave e inexcusable (como en el presente caso ocurre), y en el entendido de pretender interpretar a priori dicho supuesto sería una discriminación judicial que lesionaría el principio constitucional de igualdad ante la ley, que desnaturalizaría el espíritu que el legis-lador, en este caso, nuestro Máximo Tribunal quiso dar, pues, su naturaleza debe ser entendida, analizada e in-terpretada más allá de lo expresado literalmente, pues al considerar el perdón de la falta en un caso de error cali-ficado grave, resulta lógico y previsible que también éste pueda ser otorgado en caso de errores de menor entidad; por ello es imperante para esta Alzada darle un sentido propio al criterio de condonar un “error judicial”, tra-tamiento ventajoso que puede ser aplicado al juez que incurra en cualquier error judicial, en el entendido que si la Sala Constitucional pudo plantear lo más no puede interpretarse lo menos. Y así se establece.-
Ahora bien, atendiendo el contenido del criterio
vinculante jurisprudencial el cual fue reproducido par-cialmente en el presente fallo, es imperativo que esta Alzada no aplique de la sanción atribuida a la falta dis-ciplinable por el error judicial en que incurriera el juez José Alberto Yanes García, al tramitar en ambos efectos la apelación de dos (2) acciones de amparo constitucio-nal remitiendo las mismas a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, atendiendo a las pruebas cursantes en el expedientes y al resultado del auto para mejor pro-veer dictado al culminar la audiencia celebrada por esta Corte Disciplinaria en fecha 15 de julio de 2015, de las cuales se determinó que dicho juzgador posee una hoja de vida profesional intachable, ha brindado grandes e importantes aportes a distintos órganos del Estado ve-nezolano en la materia financiera y tributaria, entre ellos como, corredactor de la Ley de Impuesto Sobre la Ren-ta, asesor de varias instituciones del Estado, entre ellas del Banco Central de Venezuela y una larga y dilatada trayectoria como docente y formador de profesionales en el área del derecho y finanzas; del mismo modo, no ha tenido denuncias ni procedimientos disciplinarios, ni por la causa que originó el presente procedimiento ni por ninguna otra, concluyendo que el presente caso se-ría el único error cometido en su trayectoria como Juez, supuestos estos que acreditan a tenor de la sentencia N° 280, ser merecedor de la condonación de la falta disci-plinaria cometida. Y así se decide.-
Corolario a lo anterior, y habiendo verificado los supuestos para considerar la posibilidad de condo-nar el error judicial en el cual incurrió el juez JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, titular de la cédula N° V-4.129.612, quienes aquí deciden consideran que lo ajustado a derecho es ABSOLVER DE RESPON-SABILIDAD DISCIPLINARIA, al Juez antes iden-tificado, con fundamento a la interpretación extensiva del criterio jurisprudencial vinculante establecido en la sentencia N° 280 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en fecha 23 de febrero de 2007, por haber constituido su actuación un error judicial único susceptible de ser perdonado en razón de su trayectoria
Jurisprudencia 42AD LITTERAM Al pie de la Letra
intachable en la aplicación de la ley. Y así se decide.-
En este estado la jueza Ana Cecilia Zulueta Ro-dríguez anuncia su voto salvado.
-IV-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Disci-plinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apela-ción ejercido por el ciudadano JOSÉ ALBERTO YA-NES GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 4.129.912, contra la sentencia Nro. TDJ-SD-2015-038, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 21 de mayo de 2015. SEGUNDO: SE ANULA PAR-CIALMENTE la sentencia N° Nro. TDJ-SD-2015-038, publicada en fecha 21 de mayo de 2015, por el Tribunal Disciplinario Judicial, sólo en lo que respecta al pro-nunciamiento segundo del dispositivo en el cual declaró RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudada-no JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, de conformi-dad con lo dispuesto en el artículo 37.7 de la Ley Or-gánica del Consejo de la Judicatura, normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, hoy subsumible en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por haber actuado de forma descuidada en la tramitación de las causas judiciales N° 1454 y N° 1461 (nomenclatura del Tribunal que conoció de los asuntos), por los razo-namientos planteados en el presente fallo. TERCERO: SE CONFIRMA el pronunciamiento PRIMERO del dispositivo del fallo apelado, en torno a la IMPROCE-DENCIA de la solicitud del decreto de prescripción de la acción peticionada por el juez JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA. CUARTO: SE ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciuda-dano JOSÉ ALBERTO YANES GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 4.129.912, con fundamento
a la interpretación extensiva del criterio jurisprudencial vinculante establecido en la sentencia N° 280 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en fecha 23 de febrero de 2007, por haber constituido su actuación un error judicial único susceptible de ser perdonado en su razón de su trayectoria intachable en la aplicación de la ley.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia certificada a la Inspecto-ría General de Tribunales, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Ministerio Público y al Tribunal Disci-plinario Judicial. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezue-la, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética.
Dada, sellada y firmada en la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015). Año 205° de la Independencia y 156° de la Fe-deración.
JUEZ PRESIDENTE,
TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
JUEZA VICEPRESIDENTE,
ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ
JUEZA PONENTE
MERLY MORALES HERNANDEZ
SECRETARIA,
MARIANELA GIL MARTÍNEZ