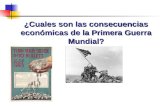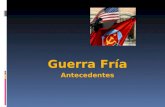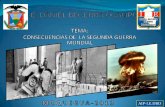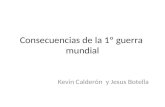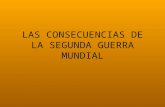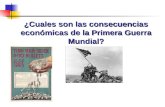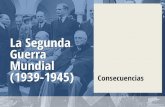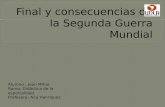Consecuencias de La Primera Guerra Mundial
description
Transcript of Consecuencias de La Primera Guerra Mundial

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
Versión libre y sintética de Asa BRIGGS y Patricia CLAVIN: Historia Contemporánea de Europa. 1789-1989, Ed. Crítica, Barcelona, 1997.
Para Woodrow Wilson, igual que para Lenin, el fin de la primera guerra
mundial en Europa marcó el principio de una nueva era. En Rusia, Lenin y las legiones de su partido se hicieron con el poder en noviembre de 1917 y emprendieron la consolidación del débil poder del partido bolchevique
disolviendo la Asamblea Constituyente el 5 de enero de 1918 y promoviendo la creación de agrupaciones locales o "soviets" (fieles a la causa bolchevique). En el resto de Europa, la visión de Wilson infundió
esperanzas de cara al futuro, desde Polonia en el Este hasta Irlanda en el Oeste. En sus Catorce Puntos, desvelados ante el Congreso el 8 de enero
de 1918, Wilson había definido principios que creía que traerían la paz, la prosperidad y una mayor democratización al conjunto de Europa. Pero si bien 1919 trajo muchas novedades a Europa –nuevas naciones, un nuevo
orden diplomático, una notable extensión de la democracia–, muchas de las antiguas estructuras sociales, económicas y diplomáticas sobrevivieron
e interactuaron de forma poco afortunada con las nuevas. Al cabo de tres años, la democracia había sido desterrada de Italia, y el tejido político y social de naciones tan distintas como Alemania, España, Polonia, Gran
Bretaña y Hungría estaba cada vez más tenso.
El "precio" de la guerra
Gestionar la paz fue el problema más inmediato al que se enfrentó una
Europa cansada de la guerra en 1919. La situación era diferente de la que se produciría al término de la segunda guerra mundial, pues en 1918 ni
los aliados ni las potencias centrales habían hecho, durante la contienda; planes de ningún tipo para la posguerra; sin embargo, los destrozos ocasionados por la guerra eran importantes, debido a la intensidad de los
combates en el frente occidental, a pesar de su concentración, y a la enorme extensión abarcada por las campañas del frente oriental. La guerra había afectado a la sociedad europea en su totalidad, y las pérdidas
humanas y económicas eran las más fáciles de cuantificar. La cifra de muertos y heridos no tenía precedentes. Más de ocho millones de hombres
murieron en combate, y siete millones quedaron gravemente incapacitados. Alemania perdió a 1.800.000 hombres, Rusia 1.700.000, Francia 1.385.000, Austria-Hungría 1.200.000 y Gran Bretaña 947.000.
Sólo las bajas norteamericanas fueron notablemente inferiores, con sólo 48.000 muertos en combate.
No obstante, la población de Europa se recuperaría. Europa occidental
creció de 170,2 millones en 1920 hasta 189,9 millones en 1940, aunque el crecimiento fue muy escaso en Francia y Austria y la población se estancó en Irlanda. En la Europa del Este y del Sur, las estadísticas son más
impresionantes. La primera, entre 1920 y 1940, pasó de 84,4 millones a

102,4 millones de habitantes, y la segunda, de 68,6 millones a 84,9. El
ímpetu de este crecimiento se debió a la práctica aún habitual entre la población de casarse a edad temprana y a la mejora de la atención
sanitaria. (El celibato, en parte a causa del declive de las religiones organizadas, no ha resultado popular en el siglo XX.)
También empezó a cambiar la naturaleza de los movimientos migratorios. Los escoceses, los alemanes y los rusos, por ejemplo, dejaron
de emigrar en masa a los Estados Unidos a medida que se fue cerrando la puerta de entrada de Nueva York. Y la población de Europa se fue
urbanizando. En los países más industrializados, la gente ya no iba del campo a la ciudad en busca de trabajo, sino más bien de ciudad en ciudad. En Gran Bretaña, por ejemplo, la gente iba de Manchester,
Newcastle y Belfast a las nuevas zonas de industria ligera del sureste de Inglaterra, situadas alrededor de ciudades como Slough.
A muchos gobiernos europeos les resultó más difícil recuperarse del coste financiero de la guerra que de las pérdidas humanas. Los daños
materiales provocados por la guerra se concentraban en el norte de Francia, Bélgica y Rusia occidental. En conjunto, unos 15.000 kilómetros
cuadrados de Francia quedaron arrasados, y los daños ocasionados a los edificios municipales, privados e industriales de Francia ascendían a 17.000 millones de dólares, una proporción muy alta de un total mundial
de pérdidas de 29.960 millones de dólares. Desde luego, entre los países vencedores, Francia era el que parecía haber realizado los mayores
sacrificios en pos de la victoria. Todos los contendientes habían perdido dinero en préstamos y bonos invertidos en el extranjero al estallar la guerra, y durante la guerra, se acumuló una deuda astronómica con los
Estados Unidos, sobre todo por parte de Gran Bretaña y Francia, para financiar su victoria en Europa. Mientras tanto, estos últimos habían prestado recursos propios a aliados subsidiarios como Australia y el
Canadá.
Antes de la primera guerra mundial, Gran Bretaña era el banquero del mundo, la principal fuente internacional de inversiones de capitales, y la
banca británica y su hegemonía monetaria, junto con la defensa del librecambismo, habían contribuido a fomentar la estabilidad y el desarrollo de la economía internacional. Después de la primera guerra mundial, los
Estados Unidos sustituyeron a Gran Bretaña como principal acreedor mundial, con un papel importante (aunque distinto del de Gran Bretaña)
en el mantenimiento de la economía mundial. La Supremacía financiera de la economía se vio pronto reafirmada por la presión de la tecnología, los productos y los métodos de organización industrial norteamericanos, que
generaron por igual admiración y reticencias. La palabra "americanización" devino sinónimo de gestión y producción "científicas" por medio de la simplificación, la estandarización y el estudio del tiempo y el movimiento.
El nombre del empresario norteamericano Henry Ford, pionero en estas prácticas, era igual de conocido a ambas orillas del Atlántico, lo mismo

que sus automóviles. Apodado "Ford el Conquistador" por la prensa
británica, el magnate tenía grandes proyectos para la producción y el consumo de coches en la Europa de la posguerra, muchos de los cuales no
llegaron a materializarse, en parte por culpa de la lenta recuperación de Europa tras la guerra.
En 1919 pocos hombres de estado o de empresa se daban cuenta de la magnitud o incluso de la naturaleza de las consecuencias económicas de
la guerra. Había quien soñaba con volver a la "normalidad". Entre la primavera de 1919 y el verano de 1920 Europa experimentó una fugaz y
engañosa recuperación económica –en Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, fue uno de los períodos de expansión acelerada más breves de los que haya constancia–, impulsada por la demanda de los
consumidores entre 1919 y 1921 y que fue malinterpretada. La expansión se basó, al mismo tiempo, en la demanda reprimida de productos que no habían estado disponibles durante la guerra y en los gastos
gubernamentales para reparar los destrozos causados por la guerra en barcos y trenes. Pero cuando se despejó la bruma de esta fiebre gastadora,
los problemas, sobre todo de la economía británica, aparecieron en toda su crudeza. Algunas de las viejas industrias ya habían entrado en decadencia antes de la guerra, y después de 1921 los cierres sobre todo de las
industrias pesadas continuarían durante la mayor parte del siglo XX. Para los astilleros de Glasgow y Belfast y las fábricas de acabados de algodón de
Lancashire, los días de prosperidad y expansión se habían acabado. Fueron los Estados Unidos los que disfrutaron de un período de expansión espectacular a mediados de los años veinte que los norteamericanos más
optimistas creían que duraría para siempre.
La conferencia de paz de París
Para entonces, el gobierno de los Estados Unidos había pasado de
manos de los demócratas a las de los republicanos, y la "nueva era" de Wilson en Europa se había desvanecido. Sus Catorce Puntos aspiraban a
sentar las bases de una paz europea "reparadora" y flexible a partir de los principios de autodeterminación (puntos del cinco al trece), la diplomacia abierta (punto primero), la apertura económica mundial (punto tres) y una
comunidad internacional coherente que abandonase la práctica estéril y peligrosa de las alianzas bilaterales y los tratados secretos (puntos dos, cuatro y catorce). El tono era grandilocuente, pero el presidente de los
Estados Unidos abandonó las alturas olímpicas del otro lado del Atlántico para presidir las sesiones de la conferencia de paz de París. La entusiasta
bienvenida que le deparó el público europeo contradijo las duras negociaciones que tendrían lugar entre las potencias vencedoras, sobre todo entre los "Cuatro Grandes": el primer ministro británico Lloyd George,
los primeros mandatarios de Francia e Italia Clemenceau y Vittorio Orlando y, por supuesto, el propio Wilson. Muchos opinaron que
Clemenceau, con "el rostro y el tipo de un mandarín chino" (según el

secretario de Estado norteamericano, Robert Lansing), dominó la
conferencia.
La conferencia de paz resultó un desastre para todos los participantes. La estructura complicada y caótica de las deliberaciones de la conferencia
no hizo nada para disminuir la incomodidad de los delegados, muchos de los cuales cayeron víctimas del "catarro de París", una epidemia mundial de gripe que mató a más gente que la guerra.
Alemania y el tratado de Versalles
Para John Maynard Keynes, el economista británico que asistió a la
conferencia de paz, el tratado fue "una paz que, si... se lleva a la práctica perjudicará aún más... la organización delicada y compleja que ya ha alterado y roto la guerra". En una crítica devastadora y muy influyente,
Las consecuencias económicas de la paz (1919), escrita después de dimitir de su puesto en la delegación británica, Keynes argumentó que la política
"honrada y comprensible" de Francia de debilitar de forma irreparable a Alemania, que se había impuesto totalmente en Versalles, representaba una amenaza futura tremenda para el "eterno combate de boxeo" de la
política europea.
Keynes tenía razón. El espectáculo de la conferencia de paz había puesto de manifiesto la condición de potencia vencida de Alemania. El
gobierno alemán no fue consultado en las negociaciones, y sólo cuando estuvo terminado el primer borrador del acuerdo dejaron que los alemanes viesen el tratado de Versalles, y luego les dieron quince días para
presentar por escrito sus objeciones a los aliados, antes de añadir un puñado de enmiendas sin importancia con tinta roja sobre el tratado ya terminado. Antes de firmar, los delegados alemanes en la conferencia,
Hermann Müller y Johannes Bell, fueron humillados ante 2.000 espectadores en el salón de los espejos del magnífico palacio de Luis XIV
(donde Bismarck había humillado a los franceses en 1871). La fecha era el 28 de junio de 1919, el quinto aniversario de los asesinatos de Sarajevo. En su defensa, los partidarios del tratado de Versalles argumentaron que
el trato dispensado a los delegados alemanes no difirió en nada del que Prusia dispensó a Francia en 1871 o del que la misma Alemania había impuesto a Rusia en 1918.
No obstante, a pesar de este trato humillante (y, según Harold Nicolson, un miembro de la delegación británica en París que escribió un vívido relato de lo sucedido, el aspecto "desolado y mortalmente pálido" de los
delegados alemanes), Alemania no había sufrido una derrota aplastante en 1918, sino que el pueblo alemán había aceptado los Catorce Puntos de Wilson como base de negociación de un armisticio, y el nuevo gobierno
democrático alemán, que ha pasado a la historia como la República de Weimar, vio las negociaciones de París con creciente desesperación. Era
evidente para todos los alemanes que su país no era tratado como a un igual. No es de extrañar, pues, que la paz se considerase un Diktat (una

paz impuesta) o un Schandvertrag (tratado de la vergüenza). En lugar de
traer la paz a Europa, fue una fuente de descontento social, político y económico durante años.
Los sentimientos antialemanes eran muy intensos en Gran Bretaña y
Francia en 1919, aunque hubiese diferencias entre un lado y el otro del canal de la Mancha. (El poeta Robert Graves declaraba estar cansado de guerras, a menos que fuese una guerra contra los franceses, en cuyo caso
saldría "disparado como un cohete".) En ambos países, sectores de la opinión pública azuzados por la prensa querían vengarse de los alemanes.
Lloyd George, Clemenceau e incluso Wilson acabaron reaccionando a los gritos de "¡Colgad al káiser!", pero se ahorraron el engorro de un proceso público al depuesto emperador de Alemania cuando los holandeses se
negaron a entregarle a su incómodo huésped. Otros temas no fueron resueltos con tanta fortuna en París. Incluso cuando los intereses
nacionales franceses y británicos coincidían, no siempre cuadraban con los de los Estados Unidos. Además, en las contadas ocasiones en que los aliados llegaban a un acuerdo en el laberinto de las sesiones de los
comités ad hoc de París, sus conclusiones nunca, o casi nunca, encajaban con las aspiraciones alemanas de una paz justa y honorable.
Es probable que para los alemanes lo más difícil de aceptar en 1919
fuese la derrota en un conflicto que, hasta el verano de 1918, creían que estaban ganando. Las condiciones de la paz fueron duras. Alemania perdió más de 60.000 kilómetros cuadrados de territorio, con cerca de siete
millones de habitantes –alrededor del 10 por 100 de los recursos de la Alemania de antes de la guerra– y sus fugaces devaneos imperiales se
terminaron en seco con la pérdida de los territorios imperiales de Tanganica y del África del suroeste. Más acá, las pérdidas territoriales alemanas modificaron notablemente el mapa de Europa. Entre ellas
figuraba el retorno de Alsacia-Lorena a Francia y la creación en la Prusia oriental de un corredor de territorio que permitía a la flamante república independiente de Polonia acceder al mar. El antiguo emporio hanseático
alemán de Danzig, en el extremo del corredor, obtuvo el estatuto de ciudad libre, ya que Lloyd George, haciéndose eco de los prejuicios de las naciones
más antiguas y poderosas, rechazó la idea de entregar directamente a los polacos esa ciudad próspera y culta con un 90 por 100 de población alemana. Entregar Danzig a los "primitivos" polacos habría sido, según
Lloyd George, como "poner un reloj en las manos de un mono".
Estas y otras disposiciones territoriales crearon un amargo resentimiento entre el pueblo alemán, al que le parecían una violación
flagrante de los Catorce Puntos y de las promesas aliadas de que la Alemania democrática sería tratada con justicia. No se permitió que los alemanes de Austria se unieran a Alemania, y más de tres millones y
medio de alemanes de los Sudetes pasaron a formar parte de la nueva Checoslovaquia. Pero el gobierno francés hubiera ido aún más lejos, con la exigencia, por ejemplo, de una Renania independiente, y sólo la insistencia

de Lloyd George a última hora consiguió que se celebrasen plebiscitos en
los territorios de Allenstein y Marienwerder, en Prusia oriental, y, como consecuencia de los mismos, les permitieran seguir dentro de Alemania.
Las exigencias aliadas de una reducción del arsenal alemán, aunque recibidas con resentimiento por parte de los sectores conservadores de la sociedad alemana, apenas encontraron oposición en el conjunto del
pueblo. Renania fue desmilitarizada, el ejército quedó reducido a 100.000 voluntarios y Alemania tuvo que prescindir de su Flota de Alta Mar. Estas exigencias militares, más una serie de exacciones de tipo económico, como
el arrendamiento del Sarre, rico en yacimientos de carbón, a Francia durante 15 años, no despertaron la misma indignación popular en
Alemania que las amputaciones de su "carne nacional" en forma de pérdidas territoriales y una cláusula, redactada a toda prisa, de "culpabilidad" que atribuía sin ambages la culpa del origen de la guerra a
Alemania y sus aliados. La cláusula de "culpabilidad" sigue siendo polémica, y ha dado que hablar a multitud de historiadores, entre otros los
que fueron contratados por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en 1919 en un esfuerzo titánico por rechazar las acusaciones aliadas. Las reparaciones de guerra resultaron igual de polémicas, y las cuestiones de
fondo siguieron resultando complicadas hasta mucho después de 1919.
Reparaciones y deudas de guerra
Cuando Gran Bretaña y Francia expusieron sus condiciones de paz en
1918, no mencionaron las indemnizaciones, es decir, los pagos que tendría que afrontar Alemania por el daño infligido a los aliados durante la guerra.
Pero en sus respectivas campañas electorales, dominadas por el tema de la guerra, tanto Clemenceau como Lloyd George prometieron que harían "pagar a Alemania". Es significativo que fueran elegidos primeros ministros
de gobiernos que recibieron apodos derivados de los colores de los uniformes militares: en Francia (noviembre de 1919) el Horizon Bleu, y en
Gran Bretaña (diciembre de 1918) el gobierno caqui.
De todas las potencias reunidas en Versalles, los Estados Unidos fueron los únicos en negarse a exigir el pago de "tributos" a Alemania, pero los norteamericanos no lograron impedir que sus aliados exigiesen
reparaciones; sin embargo, en los años posteriores, esta postura moral se mostró cada vez más falsa, al exigir los Estados Unidos a sus aliados que
reembolsasen la deuda de guerra contraída en forma de empréstitos durante el conflicto. La negativa de los Estados Unidos a reconocer toda conexión entre la capacidad alemana de hacer frente al pago de las
reparaciones y la capacidad de Gran Bretaña y Francia de hacer frente al pago de sus deudas de guerra envenenó sus relaciones diplomáticas y económicas.
En 1919, Francia adoptó una postura negociadora "realista" y flexible sobre las reparaciones. Se evaluó rigurosamente la capacidad de pago de Alemania, y el gobierno francés manifestó su disposición a reducir

significativamente sus exigencias si los Estados Unidos accedían a
garantizar la seguridad de Francia. Y ahí radicaba el problema de fondo: en el espinoso tema del grado de participación de los Estados Unidos en
los asuntos de Europa y en la preocupación de Francia por su seguridad nacional, las dos cuestiones que hicieron naufragar al tratado de Versalles. En las salas de reunión de los comités de la conferencia de paz de París y
en los pasillos del Congreso y el Senado de los Estados Unidos pronto resultó evidente que la mayoría de los participantes en las negociaciones estaban menos entusiasmados con las ideas de Wilson sobre el futuro que
prisionero de las experiencias pasadas.
La determinación francesa de conseguir reparaciones estaba motivada tanto por el deseo de reconstruir su propia base económica, como por la
voluntad de dejar a Alemania inerme desde el punto de vista económico. Pero eso no ocurrió. De hecho, algunos británicos y norteamericanos argumentaron que la exigencia de que los alemanes entregasen oro y
bienes a los aliados victoriosos en concepto de reparaciones reforzaría la economía alemana en vez de debilitarla. El problema más espinoso en las
deliberaciones de París, después de que el principio de las reparaciones fuera aceptado por los Cuatro Grandes, fue determinar la capacidad de pago de Alemania. Para Gran Bretaña y Francia, la cifra tenía que ser lo
bastante abultada como para satisfacer a la opinión pública; para los Estados Unidos, la suma acordada no podía ser tan alta que acabara
matando de hambre a una Alemania ya demacrada. Después de darle muchas vueltas y revueltas, se llegó a un compromiso aparente con la creación de una comisión interaliada de reparaciones que fijaría la
cantidad definitiva después de que Alemania efectuase un pago inicial de 1.000 millones de libras en oro.
Ni Gran Bretaña ni Francia ni los Estados Unidos salieron ganando con el culebrón de las reparaciones. Los vencedores europeos no obtuvieron ni
por asomo las reparaciones fijadas, mientras que los Estados Unidos adoptaron una postura que, desde el punto de vista de Gran Bretaña y
Francia, resultaba desconcertante: se negaban a exigir reparaciones a Alemania, pero insistían en que Francia y Gran Bretaña liquidasen sus deudas de guerra con los Estados Unidos. Al final, los Estados Unidos
perdonaron gran parte de la deuda: en 1930, habían perdonado el 35 por 100 de la deuda de Gran Bretaña, el 82 por 100 de la de Italia y el 65 por
100 de la de Francia y la de Bélgica; sin embargo, a esas alturas la situación económica había cambiado radicalmente. Por lo menos el tema demostró estar abierto a la introducción de modificaciones y a la
negociación. La unidad de los aliados y sus esperanzas de una paz reparadora y flexible pronto se vieron sometidas a una prueba mucho más dura en 1919, al dar señales cada vez más claras el Senado
norteamericano de una profunda aprensión a que los Estados Unidos se implicaran en la seguridad de Francia o hacia la Sociedad de Naciones que
constituía el núcleo del proyecto de Wilson.

La Sociedad de Naciones
El presidente de los Estados Unidos soñó en 1919 con una organización que salvaguardase la paz internacional y sirviese de foro para una gestión
más ordenada de los asuntos políticos, económicos, financieros y culturales del mundo, pero mientras se esforzaba por conseguir el respaldo de Europa a su idea, el entusiasmo de los Estados Unidos hacia este tipo
de compromiso internacional pronto empezó a desvanecerse. Cada vez más temeroso de verse nuevamente involucrados en las disputas europeas y
sospechando que la Sociedad limitaría la tan preciada libertad de Norteamérica para actuar por su cuenta siempre y del modo que quisiera, el Senado de los Estados Unidos, en noviembre de 1919, se negó a ratificar
la Carta de la Sociedad de Naciones, con lo que rechazaba también la paz de Versalles. Pese a sus esfuerzos por conseguir un acuerdo en París y en su patria, el idealista Wilson fracasó por culpa de las reticencias de sus
paisanos. Sufrió una grave embolia y desapareció de la historia.
El daño ocasionado a la confianza de los europeos en los Estados Unidos fue profundo. La Carta original de la Sociedad de Naciones
aspiraba a la "elasticidad y seguridad" de las relaciones internacionales. Ahora los Estados Unidos se retiraban de Europa, ante la creciente frustración de alemanes y británicos. También Francia reaccionó de forma
automática e involuntaria: en los años veinte Francia se empeñó en mantener que las deliberaciones de París habían determinado el statu quo en Europa, que, por motivos de seguridad, no podía ni debía modificarse. Irónicamente, cuando ya en los años treinta, Francia adoptó una actitud más conciliadora hacia las reivindicaciones alemanas, Alemania se hallaba
bajo un régimen distinto, el de Adolf Hitler, cuyos sueños iban mucho más allá de una simple alteración del statu quo.
Los problemas de los negociadores de paz europeos fueron palpables
después de la retirada en la práctica del apoyo norteamericano al acuerdo de paz. Los aliados europeos carecían del poderío económico y militar
necesario para hacer cumplir el tratado de Versalles. Además, cuando Francia no consiguió que los Estados Unidos garantizasen su seguridad, Gran Bretaña aprovechó la ocasión para alejarse de Europa, como tanto
deseaba. Aunque el gobierno británico mantuvo el compromiso de defender las fronteras de Francia con Alemania, desconfiaba de la política exterior francesa, con su red de pequeñas ententes con Polonia (1921 y 1925),
Checoslovaquia (1925), Rumania (1926) y Yugoslavia (1927). Francia había promovido esas alianzas en un intento, que acabaría resultando vano, de
contener las potenciales ambiciones territoriales alemanas. La Pequeña Entente estaba pensada para reproducir la sensación de seguridad y equilibrio que había aportado antes de 1914 la alianza de Francia con la
Rusia imperial. En cambio, la decisión del gobierno francés de establecer garantías recíprocas de seguridad con esas nuevas potencias, que tenían que hacer frente a numerosas dificultades y que mantenían sus propias
diferencias entre sí, no sirvió más que para poner de manifiesto el

desequilibrio potencial en un conflicto entre una Francia de 40 millones de
habitantes y una Alemania de 65 millones.
La ausencia de autoridad militar y diplomática para respaldar la paz se hizo más evidente en los años treinta, pero ya en 1919-1920 la Sociedad
de Naciones carecía de la influencia necesaria para proporcionar la suficiente asistencia económica a las naciones emergentes del centro y el este de Europa, y fueron los norteamericanos los que llenaron ese vacío,
pese al abandono de las ideas de Wilson. Poniendo manos a la obra, el gobierno de Estados Unidos creó la American Relief Administration
(Administración de Ayuda Norteamericana), que proporcionó alimentos por valor de 1.145 millones de dólares, encabezada por Herbert Hoover, futuro presidente republicano de los Estados Unidos. En su calidad de "regulador
mundial de alimentos", Hoover cumplió su misión con entusiasmo, pero no dejó de dar un matiz político a la ayuda norteamericana. Así, por ejemplo, ofreció alimentos como premio a la capitalista Austria, pero no a Hungría,
que se encontraba bajo la amenaza de la dominación comunista de Béla Kun. La Administración de Ayuda también organizaba intercambios de
productos entre países que se habían enfrentado durante la guerra: maquinaria austríaca a cambio de huevos y jamón polacos, trigo de Yugoslavia a cambio de gasolina de Polonia, y carbón alemán a cambio de
patatas polacas. Incluso después del período de rehabilitación de la inmediata posguerra, continuaron los problemas en la agricultura. La
comunidad agrícola multiforme de Europa, que iba desde los aparceros de España e Italia a los terratenientes británicos y alemanes (los Junkers), que cultivaban grandes extensiones, se vio en un aprieto durante los años
veinte. A todos los campesinos les afectó la brusca caída de los precios agrícolas, que obedecía a varias razones, entre ellas el cultivo de grandes
extensiones dedicadas a los cereales en Norteamérica, Canadá y Rusia; el aprovechamiento más intensivo de las tierras gracias a la introducción de maquinaria agrícola, como los tractores; y la aceptación cada vez mayor de
los abonos químicos. Por otro lado, la población de Europa crecía más despacio, y los cambios en la dieta habían favorecido a los productos lácteos y perjudicado a los cereales. Estas novedades eran un problema
para los agricultores y los países cuyos ingresos dependían sobre todo de la agricultura, en especial las nuevas naciones de la Europa del Este.
La paz en la Europa central y del Este
La conferencia de paz de París marcó el inicio de un concepto más amplio de Europa, al ceder su lugar los antiguos imperios de la Europa
central y del Este –el imperio otomano, el de los Habsburgo, el de los Romanov y el de los Hohenzollern– a nuevas naciones y nuevas democracias. Si en algún momento triunfó el "principio de nacionalidad"
decimonónico fue en la conferencia de paz de París. En la creación de nuevas naciones a partir de los viejos imperios, el quinto punto de Wilson,
el relativo a la autodeterminación –el derecho de las "naciones", definidas

en función sobre todo de la lengua, a escoger su propia forma de gobierno–
, fue determinante, y Wilson pudo decir que en este sentido sus ideales se habían cumplido.
Para los nacionalistas victoriosos –dirigentes como Thomas Masaryk, el
respetado presidente eslovaco de la flamante república de Checoslovaquia–, la creación de un rompecabezas de estados en la Europa del Este fue una victoria frente al "cesarismo" de los antiguos imperios europeos. Su
esperanza, tan idealista como la de Wilson, era que "estos cambios políticos estimulen iniciativas que produzcan el renacimiento y la
regeneración de la ética y la cultura". Los nuevos estados eran, en general, estados nacionales y democracias parlamentarias, lo cual representaba también para Masaryk una estimulante oportunidad para la democracia.
Masaryk tuvo la nobleza de argumentar que la nación checoslovaca sólo podría mantenerse "mediante el perfeccionamiento constante de la libertad". No todos los "nacionalistas" compartían ese punto de vista en
1919, y el vínculo entre estado nacional y democracia en la Europa del Este, cada vez más débil por culpa de las tensiones económicas, sociales y
políticas en los años posteriores, resultó ser extraordinariamente efímero.
Al principio Gran Bretaña y Francia no estaban seguras de si querían destruir el viejo imperio de los Habsburgo o limitarse a "reformarlo", pero la rápida desintegración del gobierno austrohúngaro, la amenaza de
insurrecciones comunistas –en 1918 hubo que recurrir al ejército en más de 50 ocasiones, sólo en Austria, para restaurar el orden entre la
población civil– y la resolución de Wilson de sostener el principio de autodeterminación en la medida de lo posible obligaron a ceder a los aliados. Como consecuencia, se produjo una revisión radical de las
fronteras en los Balcanes, y el trazado de muchas de las fronteras "fijadas" en Versalles lo decidieron los representantes de segunda fila de las delegaciones aliadas.
En opinión de Wilson, la identidad nacional podía determinarse sobre todo en función de la lengua y de la propia elección del individuo: hombres y mujeres podían decidir si querían ser polacos, alemanes, serbios o
búlgaros. Pero en Europa oriental, donde la abigarrada mezcla de lenguas, historias y religiones era un factor decisivo, un enfoque como el de Wilson resultaba problemático en el mejor de los casos. A diferencia de quienes
habían emigrado a los Estados Unidos, que habían "decidido" ser norteamericanos, los individuos de la Europa del Este no podían "decidir"
ser polacos o lituanos, serbios o búlgaros; o lo eran o no lo eran. Irónicamente, la aplicación del principio de autodeterminación junto con consideraciones estratégicas y económicas, hizo que una tarea ya de por sí
difícil se volviera inviable, como se reveló también la creación de estados basados en más de una "nación". Así, por ejemplo, los serbios, croatas y eslovenos que constituían la mayor parte de la nueva Yugoslavia tenían
muy poco en común: los serbios tenían sus modelos culturales y políticos

en el Este, los croatas en Occidente, y el serbocroata era una sola lengua
con dos alfabetos diferentes.
Desde luego, hubo "ganadores" y "perdedores" claros en la revisión radical del trazado de las fronteras nacionales de Centroeuropa y los
Balcanes. Los tratados de Saint-Germain-en-Laye con Austria (firmado el 10 de septiembre de 1919), Neully con Bulgaria (27 de noviembre de 1919), Trianon con Hungría (4 de junio de 1920) y Sèvres con Turquía (10 de
agosto de 1920) señalaron quién era quién. Alemania y Rusia también perdieron territorios, como los que, procedentes de Rusia, sirvieron para
crear o redefinir las fronteras nacionales de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Besarabia y Polonia. Alemania aportó territorios a la nueva Polonia, mientras que tierras de Austria-Hungría se incorporaron a
Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia. Bulgaria, que había entrado en liza a última hora en el bando de las potencias centrales, cedió territorios a la recién creada Yugoslavia, y aunque sus pérdidas territoriales y
demográficas fueron escasas, resultaron especialmente vejatorias debido a la expansión territorial de las vecinas Yugoslavia y Rumania.
Hungría, que durante siglos había sido una de las potencias más
estables y definidas de la región, seguramente fue la más agraviada. Su derrota en la guerra le costó muy cara en la conferencia de paz de París, al igual que su diversidad étnica. El punitivo tratado del Trianon dejó a
Hungría con sólo el 32,7 por 100 de su territorio de antes de la guerra y el 41,6 por 100 de la población. Y eso no fue todo. Para el pueblo magiar de
Hungría, el tratado de paz daba aparentemente por sentado que había que liberar a todos los pueblos no magiares del yugo magiar. (La idea de que los eslovacos, por ejemplo, no quisieran "liberarse" de Hungría no se tomó
nunca en serio.) Pero, a pesar de todas estas pérdidas, el tratado del Trianon no promovió la homogeneidad nacional en el seno de la "nueva" Hungría, sino que más del 15 por 100 de sus habitantes eran de origen no
magiar. Después del tratado del Trianon, los húngaros se quedaron con una profunda sensación de injusticia, y sus gobiernos adoptarían con la
máxima energía políticas revisionistas que iban a causar trastornos en el futuro.
Pero no sólo fueron los "perdedores" los que quedaron decepcionados por la aplicación de los acuerdos de paz. El diplomático británico Harold
Nicolson reflejó la inquietud existente en el bando de los antiguos aliados. A pesar de los principios de Wilson, "provincias y pueblos fueron tratados,
a la hora de la verdad, como peones y fichas de un juego. Los acuerdos territoriales... estaban basados en meros compromisos y transacciones entre reivindicaciones estatales de signo contrario"; sin embargo, Nicolson
no mencionó que se rechazó la idea de efectuar desplazamientos forzosos de población. Pero se produjeron tensiones y anomalías. Incluso los "ganadores" más evidentes, los estados de reciente creación de Yugoslavia
(o sea, el país de los eslavos del sur) y de Checoslovaquia, tuvieron problemas. Sus fronteras eran tan arbitrarias que era inevitable que

provocaran disputas, sobre todo porque esos estados nacionales de nuevo
cuño contenían la proporción de minorías étnicas más alta de la Europa del Este. De hecho, aunque el acuerdo de paz wilsoniano hubiese apoyado
con todas sus fuerzas el "derecho" de autodeterminación, ni las naciones de la Europa oriental ni los antiguos aliados querían ni podían proteger los derechos de esas minorías, y se calcula que en 1930 cerca del 52 por 100
de los checoslovacos y el 57 por 100 de los ciudadanos de Yugoslavia pertenecían a minorías nacionales.
Sí se prestó atención a las fronteras naturales –ríos, mares, cordilleras–,
y Wilson se aseguró, por ejemplo, de que Yugoslavia comprendiese la costa dálmata. Pero esa decisión resultó problemática, porque frustró las ambiciones italianas, rompiendo las promesas hechas a Italia en el tratado
secreto de Londres (1915) que había provocado la intervención de Italia a favor de los aliados durante la guerra. El primer ministro italiano, Orlando, se enfadó tanto por el hecho de que tres años de combates
infructuosos contra las defensas austríacas, al precio de 1.400.000 muertos y heridos, acabasen representando tan poca cosa, que abandonó
precipitadamente la conferencia para volver a Roma. Pero aunque Italia no lograse anexionarse la costa dálmata porque no era "italiana", le entregaron el territorio de lengua alemana del Tirol del Sur en los
Dolomitas por razones estratégicas. Incluso en Polonia, donde, al igual que en Rumania, las minorías étnicas representaban un porcentaje reducido
de la población total (aproximadamente el 30 por 100 en ambas naciones en 1930), las ventajas quedaban compensadas con creces por el hecho de tener una frontera común con Alemania y Rusia. De hecho, en el período
de entreguerras, las minorías étnicas fueron vistas en Polonia cada vez más como "caballos de Troya" de las potencias revisionistas, y a la numerosa población judía de Polonia le atribuyeron a veces el papel de
agente de los comunistas.
Los tratados de paz de París, que avanzaron en la creación de un nuevo orden geográfico europeo y redujeron a la mitad el número de habitantes
de la Europa central y del Este súbditos de un gobierno extranjero, azuzaron el nacionalismo de los nuevos estados nacionales de la Europa oriental, y no sólo entre los grupos nacionales dominantes, como por
ejemplo los serbios de Yugoslavia. En cambio, no hicieron nada por dar una válvula de seguridad nacional al "nacionalismo" de las minorías
europeas, cuyos derechos no estaban garantizados en absoluto.
Mientras tanto, la importancia otorgada a la autodeterminación animó aún más a las antiguas potencias centrales –sobre todo Alemania, Hungría y Bulgaria– a conseguir el "retorno" de sus minorías, como los alemanes de
los Sudetes en Checoslovaquia, a la "patria". En vista de la nula voluntad de los grupos nacionales de vivir en países donde no fuesen la nacionalidad dominante –y había más de 30 millones de individuos en esta
situación–, el nacionalismo sería cada vez más inseparable de las ambiciones políticas. Como afirmó el ex primer ministro italiano Francesco

Nitti en 1922, la "competencia desatada en el nacionalismo, la posesión de
tierras y el acaparamiento de materias primas hace que las relaciones amistosas entre los treinta estados de Europa resulten extremadamente
difíciles". Wilson, imbuido de historia, manifestaría más adelante su sorpresa por la virulencia y la diversidad de los nacionalismos de la Europa del Este. A su regreso a Washington, dijo abatido al Senado:
"Cuando pronuncié esas palabras [que todas las naciones tienen el derecho a la autodeterminación], las dije sin saber que existían nacionalidades como las que acuden a nosotros cada día... No saben ni
pueden darse cuenta de la angustia que he sufrido como resultado de las esperanzas que despertaron en mucha gente mis palabras".
Las tensiones nacionales –y regionales– quedarían amortiguadas
durante la época posterior a la segunda guerra mundial, con la extensión de la autoridad política soviética por el centro y el este de Europa y los Balcanes, pero tras el hundimiento de la Unión Soviética, las tensiones
étnicas resucitarían, y las viejas tragedias se repetirían.
Sin embargo, fue inmediatamente después de la firma de los tratados cuando resurgieron los conflictos en el Este. Los aliados vieron en el
desfalleciente imperio otomano, que había dejado su impronta –religiosa y política– durante siglos en el mapa de Europa, al territorio ideal con el que aplacar el resentimiento de los delegados griegos e italianos, que creían ser
víctimas del desprecio de sus antiguos aliados. En mayo de 1919, el ya diezmado imperio otomano, que contaba con sólo el 77 por 100 de su
población de antes de la guerra y el 80 por 100 de su territorio anterior, fue invadido por fuerzas teóricamente aliadas (pero en la práctica griegas en su inmensa mayoría) en Esmirna (la actual Izmir), en la costa oriental
de Turquía. La ocupación de Esmirna no sirvió más que para aventar la hostilidad antigriega y antialiada (aunque los italianos primero y los norteamericanos después se opusieron a ella), y contribuyó a precipitar
una sublevación nacionalista "moderna" en la propia Turquía, encabezada por Mustafá Kemal. El tratado de paz de Sèvres de 1920 que afectaba al
imperio otomano había demostrado ser impracticable, y fue sustituido por el tratado de Lausana en julio de 1923. Para aquel entonces, la formidable tarea de intentar crear una paz válida para Europa había necesitado más
tiempo que la continuación de una guerra en apariencia interminable.