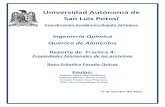cd_24.pdf
-
Upload
eduar-paillaf -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of cd_24.pdf
-
7/24/2019 cd_24.pdf
1/52
Aportes para
una gestin
transparente,eficiente y
democrtica
de Lima
metropolitana
24Cuadernos Descentralistas
-
7/24/2019 cd_24.pdf
2/52
-
7/24/2019 cd_24.pdf
3/52
Aportes para unagestin transparente,
eficiente y democrtica
de Lima metropolitana
-
7/24/2019 cd_24.pdf
4/52
Cuadernos Descentralistas N 24
Grupo Propuesta Ciudadana
Len de la Fuente 110, Magdalena
Telfono 613 8313 Telefax 613 8315
Email: [email protected]
Primera edicin
Lima-Per, agosto de 2010
Tiraje: 1000 ejemplares
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca
Nacional del Per N 2010-10557
Coordinacin: Jos Lpez Ricci
Diseo e impresin: Sinco Editores SACJr. Huaraz 449 - Lima 5 / Telfono: 4335974
Molvina ZeballosPresidenta del Directorio
Javier Azpur
Coordinador Ejecutivo
Esta publicacin ha sido posiblegracias al apoyo del Servicio de las
Iglesias Evanglicas en Alemania
para el Desarrollo (EED)
-
7/24/2019 cd_24.pdf
5/52
ndice
Presentacin
1. Visin de la ciudad y su importancia en los planes de gobierno municipal Mario Zolezzi Ch.
2. Lima: de qu ciudad y desarrollo hablamos Jaime Joseph
3. La gestin de la ciudad de Lima Gustavo Riofro
4. Dinmicas econmicas y empleo en Lima Metropolitana Julio Gamero
5. Trabajadores autoempleados en Lima Metropolitana Ral Rosales
6. Lima Metropolitana: reduzcamos la brecha social Carmen Vildoso
7. Construir una poltica de vivienda inclusiva y sostenible en la capital Pal Maquet y Carlos Escalante
8. Debajo de la alfombra no: por una buena gestin de los residuos slidos enLima Metropolitana
Teresa Cabrera Espinoza
9. Transparencia y participacin ciudadana en la gestin de Lima Metropolitana Julio Daz Palacios
5
8
13
17
21
26
29
34
39
42
-
7/24/2019 cd_24.pdf
6/52
-
7/24/2019 cd_24.pdf
7/52
5
Presentacin
En Lima se ha venido produciendo, desde mediados del siglo XX, un conjunto de cambios en
su configuracin poltica, econmica, territorial, social y cultural. El tesn y empuje de los mi-grantes hicieron de arenales, faldas de cerros y zonas agrestes lugares de residencia, trabajo yeducacin. De a pocos y con mucho esfuerzo labraron una ciudad de oportunidades y progreso.
Y, por lo general, a espaldas de la accin del Estado y la indiferencia e incomprensin de losgobiernos.
Para el ao 1940 el 10% de la poblacin nacional viva en la capital, actualmente los limeosresidentes representa el 31% de todos los peruanos. Esta creciente densificacin poblacional seasienta en el 2.7% del territorio nacional. Los cerca de 8 millones de limeos nos encontramosdistribuidos en 42 distritos y el Cercado. Nuestros distritos capitalinos evidencian marcadasdiferencias. En un extremo, San Juan de Lurigancho congrega a cerca de 900 mil habitantes(11,8%); en el otro extremo, Santa Rosa llega a un poco ms de 10 mil (0,1%).
Nos hemos convertido en una gran urbe y toda una ciudad policntrica. La modernizacin y elcrecimiento econmico de los ltimos aos se han sentido mucho ms en sus impactos en lacapital, pero a la vez se mantienen altos niveles de inequidad y significativos niveles de pobreza
y extrema pobreza que interpelan al modelo de desarrollo que se viene implementando desdelas dos ltimas dcadas. Ha sido una evolucin no planificada de la ciudad que ha acumuladoserios problemas de cobertura y gestin de los principales servicios pblicos bsicos. Las dis-
tintas administraciones metropolitanas as como las distritales no han logrado mucho avanceen la satisfaccin adecuada y sostenida de las crecientes demandas de los antiguos como de losnuevos limeos.
Como Grupo Propuesta Ciudadana y Red Per de Iniciativas de concertacin Local, institucio-nes de la sociedad civil comprometidas con los procesos de reforma del Estado y de desarrollo
territorial, desde julio del 2009 nos propusimos promover un espacio de reflexin y propuestasobre la gestin de nuestra ciudad capital, que denominamos Foro Metropolitano. Logramosconvocar un importante nmero de profesionales que desde las ONG, universidades y la fun-cin pblica, venan trabajando la problemtica metropolitana; tambin a dirigentes sociales dedistintas expresiones organizativas existentes en la capital; y a un grupo de dirigentes polticosque venan preparando su participacin en la lid electoral.
Realizamos cinco sesiones de trabajo donde se expusieron y discutieron temas claves de lagestin de Lima Metropolitana. Para que lo intercambiado no se perdiera decidimos compro-meter a algunos de los destacados animadores de estas discusiones a que pusieran por escritosus principales preocupaciones y aportes. Y que lo hicieran conjugando diagnsticos concisoscon recomendaciones puntuales de poltica y medidas dirigidas a superar los problemas identi-
ficados. De ese modo poner estas formulaciones y propuestas como insumos que puedan serconsiderados en los debates electorales que se avecinan y en la agenda de la administracinmetropolitana a elegir.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
8/52
6
La presente publicacin rene distintas y relevantes aristas de la compleja trama (y drama)limea y de los desafos para una gestin eficiente y democrtica de la ciudad. No fue nuestro
propsito abordar la totalidad de temas de la densa agenda metropolitana ni tratar en especficoalgunos de los principales temas que la opinin pblica viene colocando como los principales:seguridad ciudadana y transporte pblico. S aportar con algunos temas que no estn obtenien-do la importancia debida en las propuestas y debate entre los candidatos metropolitanos comola visin y gestin de la ciudad, su desarrollo econmico y social, la gestin de residuos slidos,la transparencia de la gestin y la participacin ciudadana.
Resulta necesario contar con propuestas integrales de la ciudad que queremos, conjugandopolticas y medidas de corto plazo con una mirada del futuro deseado en los planes de gobierno,nos lo hace notar Mario Zolezzi. Que stas canalicen las distintas demandas e intereses de lossectores sociales ms vulnerables como de los emergentes y emprendedores, se construyancon la gente y vayan redefiniendo el rol y organizacin de la propia entidad municipal. Nos pro-pone una visin moderna, democrtica e incluyente de la ciudad que resulta interpelatoria a los
lmites del modelo de desarrollo actualmente vigente en el pas.
A esta necesidad de tener muy bien definida la visin, como instrumento clave en la orientaciny ejecutoria de una administracin de gobierno, Jaime Joseph agrega la importancia de contarcon definiciones claras respecto a la ciudad y el desarrollo. Como bien seala, debemos preci-sar de qu Lima hablamos: como el centro del pas, como metrpoli o como regin. Opta poresta ltima, como la adecuada para una gestin territorial de la ciudad. Y propone considerar elenfoque de desarrollo humano, que va ms all de la dimensin econmica, y darle un mayorpeso a las otras dimensiones que permiten la realizacin de las personas y comunidades. Deotro lado, sugiere asumir la ciudad no solo como un mbito urbano, tambin los espacios ruralesla conforman y debiera gestionarse su interrelacin.
Gustavo Riofro pone el acento en el modelo actual de gestin de Lima Metropolitana y sugierealgunas medidas para superar sus imperfecciones. Plantea la importancia que tiene que las pro-puestas de gobierno metropolitano vayan ms all de su jurisdiccin, ya que existen problemascomunes como el transporte pblico, la seguridad ciudadana, entre otros, que la trascienden.Para encararlos se requiere contar con mecanismos de coordinacin entre autoridades, tantoa nivel interprovincial como interdistrital. Hay que perfilar claramente el rol regional de LimaMetropolitana para ubicar mejor los trminos de la relacin e interaccin con las provincias delentorno. Propone la conformacin del distrito del Cercado como decisin que podra ayudar adiferenciar el rol distrital del provincial, que ahora no parece estar resuelto.
Lima ha seguido siendo el centro de la dinmica econmica del pas. Julio Gamero seala que elcrecimiento del sector construccin, la extensin del mercado de servicios y el mantenimiento dela demanda interna amortiguaron el impacto de la crisis reciente en Lima, no incrementndose
el desempleo en la PEA limea. El crecimiento econmico de los ltimos aos se ha hecho msnotorio en la capital, el PBI de Lima alcanz tasas mayores que el promedio nacional. Su contri-bucin fiscal tambin se ha incrementado, incluso superando el promedio de su participacinen el PBI nacional. En el ciclo expansivo de nuestra economa se ha recuperado el empleo en lamediana y gran empresa de los limeos, pero las remuneraciones de los trabajadores no han es-
tado asociadas a esta mejora. Considera la existencia de condiciones favorables para el desarrollolocal y del requerimiento de polticas pro microempresariales que involucren a los sectores ms
vulnerables de la ciudad. Para ello resulta tambin necesaria la articulacin de los gobiernos localescon el gobierno nacional. Y las competencias de nivel regional pueden permitir que el municipiometropolitano promueva el empleo adecuado.
La dimensin social no ha evolucionado en consonancia con la dinmica econmica. En ella, como
bien afirma Carmen Vildoso, hay que replantearse los estilos y estructuras de gestin municipalde las polticas y los programas sociales. Estos deben ofrecer proteccin social y desarrollar ca-pacidades para el ejercicio de derechos y deberes. Y en los trminos actuales, de concentracin
-
7/24/2019 cd_24.pdf
9/52
7
en el nivel central y carencia de articulacin con los municipios distritales, poco se puede hacer.Se requiere estrategias sobre el desarrollo social que miren a Lima Metropolitana como un con-
junto. La lucha contra la pobreza, la ampliacin de la cobertura y la mejora de la calidad de losservicios pblicos en educacin y salud, requieren de instancias de coordinacin interguberna-mental bajo el liderazgo de la municipalidad provincial que permita establecer metas compartidas
y el alineamiento de las intervenciones de los distintos niveles de gobierno involucrados.
Otra brecha social vigente en Lima es el de la vivienda, tema desarrollado por Pal Maquet yCarlos Escalante. El aluvinico crecimiento poblacional, la voracidad del capital inmobiliario y laausencia casi total de planificacin estatal, vienen produciendo consecuencias negativas en loscostos de urbanizacin, la instalacin de servicios y el tiempo de desplazamiento. Este boomdela industria de la construccin y la inversin de capitales en la ciudad, ha cambiado la faz urbanade la capital en unos pocos aos. Pero en esta dinmica encontramos poblaciones y territoriosno aptos para incorporarse en esta modernizacin, siendo segregados social y espacialmen-
te. Los problemas de sostenibilidad y vulnerabilidad de nuestra ciudad continan. Al respecto
hacen un conjunto de propuestas para la gestin metropolitana.
Un tema clave para la legitimacin y eficacia de una gestin democrtica, son los distintos me-canismos de transparencia y participacin ciudadana que deben ser asumidos e implementadospor los gobiernos subnacionales, ms an si estos son mandatos de la Constitucin como delas leyes orgnicas de gobierno municipal como regional. En este tema nos encontramos frentea un serio dficit de la actual gestin metropolitana, como bien lo analiza Julio Daz Palacios.Propone algunas medidas, como tareas de la prxima gestin metropolitana, que debiera consi-derarse muy en serio, entre ellas: la de un sistema metropolitano de participacin, que coordine
y articule, los distintos procesos participativos y de concertacin del nivel provincial como losdistritales; hacer pblica y descentralizar las sesiones del Consejo Metropolitano; promover laconformacin de instancias de concertacin en reas crticas de la gestin de la ciudad como
transporte pblico, seguridad ciudadana y gestin de riesgos.Otro problema de urgente abordamiento es el de la gestin de residuos slidos en la capital yla creciente presencia de los recicladores, aqul ejercito invisible que recorre las calles de laciudad recogiendo nuestros deshechos. Teresa Cabrera nos presenta las caractersticas del fun-cionamiento actual del servicio de aseo municipal y sus principales deficiencias. En cuanto me-didas propone se apruebe el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos (PIGARS),en el que la MML articule el sistema a nivel metropolitano, ms all de cumplir con el actual rolsupervisor de los distritos. Tambin que la inclusin de los recicladores, trascienda la for-malizacin de los individuos, y apueste por formalizar los sistemas, ordenando as un servicioque puede tener impacto positivo tanto en el medioambiente como en las economas locales.
Un tema de importante peso social y econmico es el de los trabajadores autoempleados. Ral
Rosales desarrolla una discusin conceptual con la nocin de informalidad, ampliamente divul-gada por De Soto. En esta diferenciacin seala las implicancias respecto al rol del Estado quetendran ambos conceptos. En el conocido enfoque de la informalidad se desprende un rolnegativo del Estado, mientras en la nocin de autoempleo le correspondera un rol promotorpara la inclusin de estos trabajadores. Identifica en Lima Metropolitana algunas normas vigen-
tes y no implementadas que reconocen jurdicamente a este sector y establece la conformacinde instancias de dialogo.
El prximo 3 de octubre ser la undcima vez que los limeos elegiremos a nuestros alcaldes.Esperemos que la nueva administracin municipal asuma los principales y cruciales desafos para
gestionar eficiente y democrticamente nuestra ciudad. Algunos de ellos se han planteado en lapresente publicacin.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
10/52
8
1. Visin de la ciudad y suimportancia en los planes
de gobierno municipal
Mario Zolezzi Ch. / Desco
En la construccin de un programa de accin, como lo es el pro-grama de gobierno municipal que presenta una organizacinpoltica a la ciudadana, a travs de sus candidatos a alcaldes yregidores, cuentan muchos elementos. Uno central, que alude tanto al
futuro como a la manera en que las personas conciben y viven la ciu-dad, es la visin, entendida como la aspiracin de un futuro deseable.Queremos aportar sobre ello.
En muchos casos, la orientacin de los programas se alimenta prici-palmente de informacin tcnica y econmica, que suele presentarsecomo una verdad unvoca; en otros, el programa de accin respondems a las demandas polticas de sectores de la ciudadana deseosasde asumir el poder local. Los programas municipales se mueven asentre el idealismo voluntarista, la demagogia abierta o disfrazada y laspropuestas ms serias, coherentes y democrticas sobre lo que es po-sible hacer desde un gobierno local en bien de la ciudad y sus diversos
vecinos. Por cierto, la experiencia y la concertacin son ingredientesindispensables.
Por otro lado, el municipio tiende a ser visto en sus dos extremos,sea como una empresa local que hay que gestionar eficientemente, ocomo una oficina de servicios estatales de la que hay que obtener laresolucin de un listado de demandas. En el equilibrio entre lo que derazn existe en ambas posturas, debe ser entendido como una insti-
tucin democrtica que recoja la representacin y demandas de susvecinos.
La visin de Lima ha cambiado con el tiempo y seguir ajustndose.Baste con imaginar la visin que se tuvo de esta ciudad como capital de
un virreynato, o la centralizada y cerrada opcin de ciudad aristocrticay oligrquica que se mantuvo durante gran parte del siglo XX. Ahora,de cara a las prximas dcadas y con perspectiva histrica e integral,cabe preguntarse quines manejan la visin de futuro y cmo se cons-
truye hoy la visin de la ciudad de Lima?
En un programa de gobierno, el papel que se concibe debe cumplir elmunicipio, tanto como la agenda de problemas y potencialidades que la
gestin buscar priorizar, no son elementos aislados. Responden pre-cisamente al asunto de la visin. En el caso de Lima, la visin de ciudad,es un elemento crtico y determinante, dadas las profundas contra-dicciones generadas entre la marcada desigualdad econmica, social y
cultural que la caracteriza y el discurso hegemnico una Lima moder-na, abierta al futuro, conectadacon la globalizacin, capital gastron-mica, etc.- sostenido por las ltimas administraciones metropolitanas
-
7/24/2019 cd_24.pdf
11/52
M
arioZolezziCh.
Visin de la ciudad y su importancia en los planes de gobierno municipal
9
y refrendado por inversiones acordes con unpatrn de consumo producto de un largo
indito- ciclo de crecimiento econmico quehoy por hoy impacta las aspiraciones de lasnuevas clases medias y tensa las demandas delas mayoras urbanas.
La visin de Lima ha cambiado con el tiempoy seguir ajustndose. Baste con imaginar lavisin que se tuvo de ella como capital de unvirreinato, o la centralizada y cerrada opcinde ciudad aristocrtica y oligrquica que semantuvo durante buena parte del siglo XX.
Ahora, de cara a las prximas dcadas y conperspectiva histrica e integral cabe pregun-
tarse, quines manejan la visin del futuro deLima? cmo se construye hoy esa visin?
En esta perspectiva, estas lneas buscan desta-car algunos elementos que aporten a identifi-car, en los planes de gobierno, la visin de ciu-dad. Se intenta recoger en forma ms o menosordenada algunas ideas fuerza que considera-mos deben ser cuestiones abiertas en las pro-puestas de cambio para Lima Metropolitana:
1. Lima, en la propuesta de quienes aspiran
a gobernarla desde una apuesta transfor-madora, debe ser gestionada buscandoreflejar, desde el plan de gobierno, el fu-
turo deseado por sus habitantes. Dada sudiversidad y heterogeneidad social y cul-
tural, el programa debe recoger algunosvalores bsicos a compartir entre los pol-ticos y la ciudadana, as como un aborda-je directo de los temas crticos que nacendel diagnstico, principalmente referidosal acceso a servicios pblicos eficientes,la seguridad pblica, la sostenibilidad am-
biental y la proteccin de los grupos msvulnerables de su poblacin. Asimismo,una opcin que se defina por el cambiode giro respecto a la administracin pre-cedente, ha de inclinarse por un modelono slo democrtico y transparente, sino
tambin capaz de ejercer liderazgo en lagestin respecto a los mltiples actores einstancias pblicas y privadas que actanintensamente en la ciudad, orientndo-se al objetivo de una ciudad planificada yarticulada no a secas, sino planificada y
articulada al servicio del desarrollo humanoy su aporte a la identidad nacional y al de-sarrollo descentralizado.
2. Si bien puede haber coincidencias en loreferente a soluciones gruesas sobre los
grandes problemas de la metrpoli, laapuesta por una visin moderna, demo-crtica e incluyente desde una apuesta
transformadora, debe diferenciarse delas corrientes de opinin hoy dominan-
tes- que pretenden descalificar y excluiralternativas de transformacin estructural
y de largo plazo como opciones vlidas degobierno. Lima suma diversos problemasque no se reducen al aspecto fsico o ma-
terial de la urbe, sino que comprometenesencialmente a su poblacin. Es una ciu-
dad estructurada en funcin a relacionesde poder que segregan social y territo-rialmente a los pobres; es una ciudad or-denada en la desigualdad que se expresapor ejemplo en la diferenciada provisin
y calidad de los servicios urbanos. En estepunto, una visin y un programa alterna-
tivo deben distinguirse de las variantes decontinuidad neoliberal. As, el programadebe suponer un gobierno municipal queincorpora activamente a los sectores demenos recursos de la ciudad, a los ciuda-danos urgidos por sus demandas de me-jora en la calidad de vida y expresa a lossectores emprendedores que en base asu esfuerzo personal y familiar dinamizanla economa y se movilizan socialmente,no como beneficiarios pasivos, clientes oconsumidores, sino como partcipes del
gobierno, incorporando sus agendas. Aellos debe dirigirse principalmente la fun-cin pblica, abrindoles la posibilidad dellegar a las puertas del poder y la gestinde la ciudad.
3. Las campaas electorales en la ciudad -apesar de la despolitizacin y la inmediatezde las demandas- siguen siendo oportuni-dades propicias para incidir en las mayo-ras urbanas dispuestas a prestar atencina ideas y propuestas que ms adelante laslleve a identificarse con giros o continui-dades en la gestin de su territorio, susservicios y su medio ambiente urbano.Una apuesta de transformacin puedelograr la identificacin con la urgencia deemprender cambios en las polticas nacio-
nales que se reflejan en la ciudad, tantocomo las polticas del gobierno metropo-litano en lo que se refiere a su papel en
-
7/24/2019 cd_24.pdf
12/52
10
el desarrollo regional. Esta discusin, quecon debilidades y tropiezos tiene lugar en
el resto del pas, en Lima ha sido desdi-bujada por el centralismo y la ausenciade una clase poltica que responda direc-
tamente a los intereses de los limeos.Abordar esta dimensin implica necesa-riamente plantearse la modificacin delrol de la ciudad en el proceso de descen-
tralizacin, tanto como en la globalizaciny en su calidad de eje de acumulacin enel marco de las polticas neoliberales encurso, que no tienen implicancias sloeconmicas, sino tambin sociopolticas.
4. La gestin municipal se ha venido redu-ciendo al lmite de lo urgente, perdiendosu vinculacin con procesos de mediano ylargo plazo, tan necesarios para construirla ciudad de futuro. En esa perspectivase requiere definir, al menos, tres puntoscrticos de cuestionamiento al actual mo-delo de gestin municipal: i) estilo antide-mocrtico y poco transparente; ii) focali-zacin excesiva de los recursos en pro-
yectos de infraestructura vial en descuidode otras agendas; y, iii) descoordinacin
interdistrital.5. La democracia municipal en Lima, salvo
excepciones, no ha sabido tender puen-tes que incorporen sostenida y efectiva-mente en su gestin a la comunidad. Laparticipacin vecinal no est estructuradapese a existir un nmero grande de nor-mas legales que la promueven. Por ello,se debe no slo propender a instituciona-lizar la cogestin del desarrollo median-
te planes concertados y mecanismos departicipacin del vecindario y sus repre-sentantes, sino a plantearse el reto dela organizacin de la poblacin de Lima,de acuerdo a sus mltiples intereses yen diversos escenarios. En ese sentido,los servicios municipales deben mostrarcambios profundos en su concepcin,asumiendo los retos de la transferenciade funciones, lo que abre nuevos y com-plejos espacios de dilogo y concertacincon la sociedad organizada.
6. Finalmente, la visin de ciudad se juega
tanto en las concepciones generales y enla orientacin de la gestin como en lasproblemticas ms especficas y secto-
riales. Como afirmamos lneas arriba, laagenda que se aborde y el modo en que
se haga, no es una decisin aislada de laconcepcin sobre a quin se debe la ges-tin y a quin debe servir la ciudad. As,a continuacin apuntamos slo algunos
temas especficos de la gestin urbana enlos que se juega la visin de Lima haciael futuro:
a. Seguridad ciudadana. La pacificacinde la ciudad pasa por la generacinde relaciones de confianza entre los
vecindarios antes que por la confron-tacin policial. La seguridad pblica o
ciudadana debe entenderse como uncampo en el que se articulan la defen-sa civil, la prevencin de desastres, elcuidado del ambiente, la generacinde mecanismos de integracin social y
tambin el combate a la delincuencia.Los vecinos aspiran a una seguridad in-
tegral, pero a la demandas de vivir enarmona con la ciudad, se les anteponecomo solucin una crcel urbana.
b. Transporte pblico metropolitano.
La situacin actual y las polticasmunicipales y del gobierno centralimpiden avanzar en soluciones reales,por concentrarse en la vialidadentendida como infraestructura. Sedebe priorizar el transporte colectivosobre el individual y la articulacin de lossistemas de transporte rpido masivobajo una nica autoridad municipal.Debe asumirse como tarea municipalel lograr y consolidar un servicioamable para trasladar y comunicar alas personas de manera rpida, segura,eficiente y cmoda, en funcin delas necesidades de movilidad laboral,educativa, de entretenimiento, etc.,atendiendo tanto a la conformacin denuevas centralidades urbanas, comoa las distintas escalas, necesidades yusos del transporte. En resumen, unaciudad no slo debe estar pensadapara los autos y los buses, sino tambinpara los ciclistas, los transportistas, elmototaxi y principalmente, para elpeatn.
c. Expansin urbana y crecimiento de laciudad: nuevos terrenos y densificacin.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
13/52
M
arioZolezziCh.
Visin de la ciudad y su importancia en los planes de gobierno municipal
11
La visin de la metrpoli debe resol-ver la aspiracin de los vecinos de ser
parte de una ciudad en la que los ba-rrios y distritos estn integrados sinexclusin, con beneficios equitativosen trminos de calidad de vida. La ciu-dad de Lima encara el reto de resol-
ver la situacin de la vivienda de milesde familias, la prioridad por atendera seguridad y el riesgo que afrontan
viviendas construidas en terrenosde muy baja calidad, principalmenteen las reas de expansin barrial, ascomo las expectativas de quienes vi-
ven problemas de tugurizacin y con-taminacin, como es el caso de buenaparte del Centro Histrico de Lima,los distritos del antiguo casco urbano
y las reas consolidadas originales envarios de los distritos con origen enpueblos jvenes. Criterio tcnico y
visin social deben conjugarse en lagestin municipal metropolitana deLima, que por largos aos se ha des-entendido de este asunto.
d. Agua en una megaciudad en el desierto.
El reto aqu es conjugar la sostenibilidadambiental con la provisin de servicios.Desde ese principio corresponde almunicipio garantizar el acceso y serviciode agua y alcantarillado a todos los sec-
tores de la ciudad en condiciones ade-cuadas de cantidad y calidad, alineandoeste propsito con los objetivos de laplanificacin urbana y asumiendo elcontrol de SEDAPAL mediante la mu-nicipalizacin de la empresa.
e. Espacios pblicos y reas verdes. Laconsolidacin de polticas municipalesen defensa y promocin de los espa-cios pblicos y las reas verdes no slocomo indicadores medioambientales,sino como puntos de intercambio so-cial, consolidacin democrtica y me-jora de la calidad de vida. Esta es unaaspiracin cada vez ms importanteen el imaginario urbano y en la cons-
truccin colectiva de la ciudad.
f. Estrategia econmica financiera y presu-
puesto municipal (estructura de ingresosy gastos). Una visin alternativa de laciudad debe tener su correlato en un
esfuerzo de concertacin social parahacer que los recursos disponibles se
manejen atendiendo tanto al corto pla-zo como al diseo a futuro de la ciu-dad. Para superar el enfoque privilegia-do durante estos aos por la adminis-
tracin municipal, que ha priorizado elendeudamiento en obras de vialidad,debe desarrollarse una propuesta re-distributiva que cargue la imposicin
tributaria a los ms ricos a fin de re-organizar y redirigir los recursos en elconjunto del espacio metropolitano.
g. Coordinacin y concertacin del muni-cipio metropolitano con los municipiosdistritales. Para generar una gestinintegral es necesario sumar cualitati-
vamente las visiones locales medianteformas de concertacin de las lecturasparciales y an de objetivos contra-puestos. Para ello ya existen espaciosdiseados en la actual estructura de
gobierno, pero que no han sido acti-vados e impulsados como la Asam-blea Metropolitana- y mecanismos
vigentes pero poco estimados por la
autoridad metropolitana y muchas ve-ces desconocidos por las autoridadesdistritales, como las Asociaciones yMancomunidades.
h. Sector de pequeos productores y polti-cas de promocin del empleo. Vinculadoa la promocin de los parques indus-
triales y a la ampliacin de mercadosy sistemas de comercializacin, inclui-da la exportacin. Se trata de enca-minar la visin de miles de pequeosproductores y micro empresarios,quienes junto con otros productores
y empresarios medianos y mayoresvienen construyendo redes que losimpulsan a generar riqueza en el espa-cio de la ciudad y en su entorno.
i. Continuidad de programas valorados porla ciudadana, renovando o reorientan-do su enfoque ms all de los objetivosde focalizacin de programas sociales.Es necesario hacer del Vaso de Le-che, del Programa de Escaleras, de los
Hospitales Municipales, entre otros,sistemas abiertos, adems de eficien-tes, democrticos y transparentes,
-
7/24/2019 cd_24.pdf
14/52
12
puesto que son programas que atien-den directamente necesidades senti-
das, pero que en s mismos slo tienensentido puestos en el mediano y largoplazo y articulados con las institucio-nes sectoriales correspondientes. Delo contrario quedan como piezas in-completas y fciles de manipularse alservicio de objetivos populistas quelos administren en funcin de intere-ses cotidianos de poder o respaldo yno de resolver problemas de fondo.
Para tomar conciencia de la urgencia de sen-tirse ciudadanos con poder, con capacidad departicipar en las orientaciones de cmo seconstruye la ciudad, necesitamos identificar-
nos con una visin. No ver el futuro como unsueo, o como el cumplimiento de la aten-
cin clientelar de servicios que demandamos;tampoco como una lista de ofertas y metas eninfraestructura o nmero de logros dichos enfro. Una gestin renovada debe devolver alos ciudadanos la perspectiva del futuro comorealizacin personal, familiar, de trabajo y de
vida en la ciudad y sus espacios productivosy pblicos. As se construye una visin queidentifica a los vecinos con su barrio, a los ciu-dadanos con su territorio, el ms prximo yel de la ciudad en su conjunto, que deja deser una suma de recorridos cotidianos sobre
un espacio ajeno y pasan a ser referencias depertenencia colectiva, principio de una mejorciudadana y una mejor convivencia.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
15/52
13
DE QU CIUDAD HABLAMOS?
N
o se puede entender el rol de la ciudad en el proceso de desa-rrollo sin ponernos de acuerdo en nuestra visin de la ciudad ynuestra manera de entender el desarrollo. La ciudad debe ser
vista y gestionada como un territorio en el que se articula nuestra di-versidad social, cultural y econmica. La realidad sin embargo es otra.Nuestras ciudades son expresin, no de articulacin y armona, sino desegregacin, exclusin, y con frecuencia violencia y caos.
En el caso particular de Lima tenemos que precisar de qu Lima ha-blamos, eliminando confusiones comunes en este tema. Hay en el usocomn de los peruanos, tres concepciones sobre Lima. La primera, yla ms comn, se refiere a la Lima centralista. Es decir, como espaciofsico donde estn ubicadas las sedes de las entidades que centralizanel poder econmico, poltico y cultural. Nos referimos a los poderesfinancieros, la prensa masiva, los poderes del Estado y gobierno cen-
tral, la jerarqua de la Iglesia Catlica, las FFAA, las empresas minerasy petroleras. Estos poderes oficiales y fcticos son los que realmentetoman las decisiones cruciales para nuestro pas pero no son parte dela ciudadde Lima. Se encuentran en un espacio fsico que es parte delterritorio, pero el territorio y la ciudad no son parte de su realidad nide sus preocupaciones, salvo para salvaguardar la seguridad del espacioque habitan contra posibles invasores.
Esta concepcin equivocada de Lima es la que predomina en la men-te de los peruanos que viven en otras regiones, y que consideran aLima como su enemiga, depredadora de sus riquezas y traba para ladescentralizacin y regionalizacin del pas. Lo que ms preocupa de
este sentido comn es que tambin es comn a los limeos, los quehabitamos la ciudad. Los pobladores de Lima han asumida la idea queson enemigos del desarrollo regional, y por ende no son consideradosni se consideran aliados de las poblaciones en otras regiones. Con 30%de la poblacin del pas fuera de la lucha por la regionalizacin, inclusoenemiga de ella, el fracaso es inevitable pese a importantes avances enalgunas regiones. Cambiar este sentido comn es esencial para queLima pueda jugar un rol en el desarrollo de su territorio.
El otro concepto de Lima es el de Lima Metropolitana, el territoriocompuesto por los 43 distritos con fronteras colindantes con las otrasnueve provincias del departamento de Lima y la Provincia Constitu-
cional de Callao. En este territorio fragmentado confluyen en armonao conflicto la diversidad de nuestro pas, de la sierra, selva y costa. Espor ello que no dudamos en calificar a sta y todas nuestras ciudades
2. Lima: de qu ciudad ydesarrollo hablamos
Jaime Joseph / Programa Andino de Estudio de laCiudad, Universidad Antonio Ruiz de Montoya
-
7/24/2019 cd_24.pdf
16/52
14
como andinas, expresin de la particularidaddel Per y de los dems pases andinos. Las
riquezas de Lima Metropolitana son variadas:culturales, econmicas, sociales, en particularlas mltiples organizaciones sociales. Armo-nizar esta riqueza diversa no es de ningunamanera homogeneizar va la dominacin yexclusin. Hacer de Lima Metropolitana unaciudad diversa y articulada es una tarea pol-
tica. La visin de Lima ciudad es base de unagestin poltica y no solo administrativa delterritorio que apunta al desarrollo. Quizs elcomponente que ms falta para completaruna visin de la ciudad, factor del desarrollo,
es precisamente la dimensin poltica, la au-sencia de un sistema poltico democrtico.
La tercera manera de entender Lima, es LimaRegin, entendida como la provincia metro-politana, las nueve provincias de la ReginLima, que de regin tiene muy poco. Tam-bin necesariamente forma parte de Lima Re-
ginla Provincia Constitucional del Callao. Ladimensin regional, por desgracia, no formaparte del proceso electoral municipal, aun enlos grupos polticos que ms esfuerzo estnhaciendo en proponer programas para go-
bernar la ciudad. La falta de visin regional,que es esencial para una visin de desarrollosustentable y humano, se debe a varios facto-res. El primero es lo ya mencionado, los que
viven en la regin de Lima y los que viven enlas otras regiones no consideran que Lima ylos limeos sean parte de la regionalizacin.Otros factores que impiden una perspectivaregional en la gestin de Lima Metropolita-na son nuestra Constitucin y distintas leyes,que han fragmentado el territorio de la reginLima en distritos segregados y provincias des-
articuladas. Son leyes que impiden una gestindel territorio ciudades y provincias acordecon la realidad econmica y social, los flujos ylos nexos que existen en este territorio regio-nal y entre sus habitantes.
Y DE QU DE DESARROLLOHABLAMOS?
Al poner el calificativo humano al desarrollose quiere superar una visin reduccionista(Goulet, 1996), el desarrollo reducido al cre-
cimiento del PBI, inversiones, ahorros, com-petitividad. Esta visin del desarrollo, con susvalores y falta de valores, entra en la mente de
los peruanos como contrabando ideolgicoligado al modelo neoliberal, el pensamiento
nico y el fin de la historia. Al decir desarro-llo humanose quiere aludir a todas las dimen-siones: personal y social, poltica, cultural,espiritual. Un enfoque al desarrollo centradoen la persona humana y las comunidades conun respeto por nuestro planeta y sus recursosnaturales limitados.
Todas estas dimensiones del desarrollo estnpresentes en la ciudad y en la regin. Se ex-presan en los diversos flujos y relaciones queestn apareciendo en nuestra ciudad-regin.En primer lugar estn las relaciones entre los
diferentes actores del desarrollo econmico:empresarios, comerciantes, mercados y con-sumidores. Actores concentrados en territo-rios especficos, en conglomerados: carpinte-ros en Villa El Salvador, metalrgicos en LimaNorte, restaurantes y lugares de esparcimien-
to. Por esta distribucin territorial diversaLima es reconocida comopolicntrica1.
Estos diversos centros econmicos no hansurgido como fruto de una planificacin, ymenos han contado con un apoyo del Estado
en capacitacin, infraestructura, recursos fi-nancieros, desarrollo de mercados. Son frutode la dinmica y creatividad de nuestra pobla-cin frente a condiciones econmicas y pol-
ticas que les son adversas. Los trabajadoresauto empleados/as dan o crean trabajo params de 70% de la PEA y producen ms de50% del PBI; trabajan en gran parte al margende las grandes empresas hegemnicas en elmodelo econmico actual. En el mejor de loscasos nuestros empresarios crean productos
y servicios baratos para esas empresas cuyas
ganancias son enormes pero que no contribu-yen a promover empleo y menos a distribuirriquezas.
Los otros centros de desarrollo tambin seencuentran esparcidos, y no debidamentearticulados, en todos nuestros distritos. Ladimensin cultural es particularmente impor-
tante, no solo porque la cultura es a la vez cr-tica y propositiva sino porque la cultura es unterreno donde los jvenes estn logrando unespacio en nuestra ciudad y en el desarrollo,
1 Chion, Miriam, 2002, Dimensin metropolitana de laglobalizacin: Lima a fines del siglo XX, en EURE (San-tiago), Vol. 28, N 85, diciembre 2002, pp. 71-87.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
17/52
JaimeJoseph
Lima: de qu ciudad y desarrollo hablamos
15
acaso sin estar plenamente conscientes de surol. El teatro y la pintura ocupan las calles y
contribuyen a que los jvenes, y los que apre-cian su arte, van teniendo una visin distinta denuestra ciudad y del desarrollo. Las diversascomunidades cristianas y de otras religiones
tambin contribuyen a cultivar los valores queson esenciales para todo tipo de desarrollo,
tanto el personal y social como el econmico.La dimensin poltica del desarrollo se expresaen los espacios dispersos de nuestra ciudad.No cabe duda que la poltica est a la zaga deotras dimensiones pero se ven avances, pesea limitaciones en las experiencias participativas
y los espacios pblicos, lugares de concerta-cin y respeto mutuo entre diversos grupose individuos con diversos, y con frecuenciaconflictivos, intereses. La concertacin y re-conocimiento de los derechos del otro son elsustento del desarrollo poltico.
Desgraciadamente el enfoque de Lima, comociudad y metrpoli, est ausente en la mayo-ra de miradas y propuestas en esta como enanteriores campaa electoral. Incluir en laspropuestas electorales el tema de la ciudadcomo territorio de la diversidad, de los dere-
chos y lugar para vivir, bien contribuye pocoa la cosecha de votos. Las promesas, las so-luciones sectoriales e inmediatas y las obras,que en muchos casos colindan con el paterna-lismo y la cooptacin, reducen an ms la ciu-dadana de nuestros habitantes y aumentan sudesprecio por una democracia que percibencomo sirviendo ms a los ricos y poderososque al pueblo2. Sin embargo, los candidatos/as
y grupos polticos que tienen una visin de laciudad, de su lugar en la regin y su aporte aldesarrollo humano pueden ligar las demandas
de la poblacin, sectoriales y limitadas perolegtimas, al entendimiento de lo que es, odebe ser, nuestra ciudad, del rol que cumpleen los procesos polticos y en el desarrollo.
Para vincular lo particular al nivel micro, elbarrio y las organizaciones de base a las di-mensiones y estrategias de ms largo plazo y a
territorios ms amplios, es necesario conocerel territorio, sus dinmicas y particularmentelas relaciones entre espacios y actores. Con
2 PNUD, 2006, La democracia en el Per: El mensaje delas cifras, Programa de las Naciones Unidas para el De-sarrollo, Lima, 95 pp.
o sin elecciones, con o sin la intervencin delos polticos y las autoridades, estas relaciones
entre ncleos y centros de desarrollo se irnmultiplicando.
LA CIUDAD ES MS QUE LO URBANO
Si dejamos el desarrollo de los centros din-micos y los nexos y flujos entre ellos a losdictados solo del mercado y a la inercia, eldesarrollo de Lima se limitar principalmentea la costa. Las unidades econmicas produc-
tivas y de comercio, los prestadores de servi-cios, los mercados y la infraestructura para eldesarrollo crecern en la costa, mas no en lasierra. Lima seguir creciendo hacia el norte
y el sur, y puede llegar a extenderse por msde 200 km. Este desarrollo costero ya est encurso y est creando nuevos centralismos. Laprovincia de Huaura es un ejemplo de estecentralismo de segundo nivel, que evidenciala imposibilidad de un desarrollo sostenible delas provincias limeas.
Lo que es ms preocupante son las propues-tas programticas para Lima Metropolitanaque no toman en cuenta la importancia de la
ciudad, como de las otras ciudades del pas,para el desarrollo sustentable de todo el te-rritorio que ocupan. Un modelo de desarro-llo centrado en la costa repetira algo que hamarcado todos los modelos de desarrollodesde el modelo de enclaves exportadores,el modelo cepalino de la industrializacin porsustitucin de importaciones, hasta el modeloneoliberal primario exportador de hoy. Todos
tienen en comn que vivieron a expensas yespaldas de las zonas rurales, sin promoverel desarrollo del agro, particularmente de los
pequeos productores agrcolas de los que elpas depende para su alimentacin. El resulta-do de la no integracin de las zonas urbanas
y rurales en el desarrollo es, como sabemos,la permanente postergacin de las zonas ru-rales, la pobreza rural y la creciente brechaentre los peruanos urbanos y los rurales. Elatraso de la produccin rural conduce a ma-
yor importacin de alimentos y mayores ni-veles de desnutricin en la poblacin que notiene acceso a estos alimentos.
Estamos viviendo una etapa que exige un con-sistente enfoque al desarrollo y del rol de lasciudades. Hay varias razones que permiten ex-
-
7/24/2019 cd_24.pdf
18/52
16
plicar esta posibilidad como viable. La primera,y quizs ms importante, es que las relaciones
entre lo urbano y lo rural se han estrechado,debido a avances en infraestructura, sobre todode comunicaciones y transporte. Tales avancespermiten flujos entre los que viven en las zonasurbanas y en las zonas rurales. Nuestras ciuda-des, y Lima Metropolitana no es una excepcin,no son solo urbanas sino urbano-rurales. Las
tres cuencas de Lima son una expresin clarade estas cambiantes relaciones.
Otras razones, que no son nuevas, son cultu-rales y ticas. La mayora de la poblacin de
nuestras ciudades son migrantes y descen-
dientes de migrantes y mantienen lazos consus provincias de origen. Estos lazos tambin
son un factor en los flujos econmicos, comoes el caso de los mercados de Unicachi pro-movido por los puneos. Y la razn tica es elderecho que tienen los que viven de la agri-cultura a salir de la pobreza. Sin negar la im-portancia de las polticas redistributivas paraenfrentar la pobreza, es claro que la nica so-lucin definitiva a la pobreza, la desigualdad,la exclusin y la destruccin de los recursosnaturales es una estrategia de desarrollo in-
tegral, urbano y rural, que no es posible sinlas ciudades y sin una forma de gobierno que
permita gestionar ese desarrollo.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
19/52
17
HAY QUE ENTENDER TODA LA METRPOLI
P
arte del destino de Lima se resuelve en Huarochir. Los nuevospueblos jvenes de Lima que tendrn problemas para calificaren Agua para todos estn incursionando en cerros que per-
tenecen a esta provincia (as como en Canta, detrs de San Juan deLurigancho); una serie de ocupaciones industriales y agropecuarias hancomprado terrenos a comunidades campesinas que dicen que sus tie-rras no quedan en Lima, sino en Huarochir o en Caete. El ms impor-
tante relleno sanitario de Lima queda en Huarochir, donde hace lo quequiere. Y, como es ms conocido, el destino de las lneas de microbsque sabotean las escasas acciones de ordenamiento del transporte deLima se gesta all, donde obtienen sus licencias de ruta.
As como el tema de transporte en que Huarochir viene jugando unpapel no planificado pero perfectamente legal, el asunto del agua parala metrpoli no involucra slo a la cuenca del Rmac, sino a las cuencas
del Chilln y Lurn, para empezar. Es que alguien que quiera gobernarLima puede pensar que lo que sucede en Huarochir, en Caete, yCanta no afecta de manera directa a la provincia que pretende? El asun-
to de las relaciones entre Lima y Callao tiene exactamente el mismocarcter, aunque el volumen y la densidad de las situaciones superan alos de las anteriores provincias. Enfocando la vista al nivel de distrito,resulta que los ladrones no reconocen sus lmites, lo que demanda quela seguridad ciudadana se piense y ejecute por varios municipios.
Dos son las medidas que hay que tomar al respecto: La primera esque los polticos que buscan gobernar Lima comprendan que sus pro-
gramas de gobierno deben alcanzar un espacio mayor que el de su
circunscripcin. Para eso son las organizaciones polticas. Ellas debenpensar sus programas por el conjunto y de all actuar en los asuntosde detalle. Podrn ser las ms altas autoridades de su circunscripcinpero la ciudad es ms grande que sus absurdos lmites y ello demandael mismo programa en ms circunscripciones. En asuntos claves talescomo el transporte, el agua y saneamiento, la seguridad ciudadana, el
trnsito, la limpieza pblica y la salud, es necesario tener una propuestapara el conjunto del territorio, que se pone en prctica de acuerdo a loespecfico de cada uno de sus sectores.
En segundo lugar, las autoridades deben coordinar entre s. La atencin anumerosos problemas de sus ciudades se encuentra fuera de los lmites de
su distrito o provincia y lo ms probable es que la autoridad vecina tampo-co pueda resolver los problemas por su cuenta, por ms que la necedadpoltica y la disponibilidad de ingresos le hagan pensar que ello es posible.
3. La gestin de laciudad de Lima
Gustavo Riofro / Desco
-
7/24/2019 cd_24.pdf
20/52
18
Diversas autoridades sustituyen su falta de al-ternativas para el conjunto de los problemas
urbanos afirmando ms de la cuenta que losproblemas deben ser resueltos por la autori-dad superior. As, el alcalde de distrito sostie-ne que a la provincia le corresponde atenderlo que no puede; los alcaldes de Lima y Ca-llao, por su cuenta, se escudan en el gobier-no central para lo mismo. Lo interesante, sinembargo, es que esas mismas autoridades sequejan cuando una autoridad superior invadesus fueros. Esta invasin de fueros se explicaen numerosos asuntos, varios de ellos relacio-nados con cuestiones de poder y tambin con
asuntos de poltica menuda.
SUPERAR UN IMPERFECTO MODELODE GESTIN
Pero tambin debe considerarse que hayproblemas que se originan en un modelo im-perfecto de gestin de la metrpoli limea,en el cual las distintas autoridades no tienenuna clara instancia donde sentarse juntas paraplanificar y decidir acerca de las polticas parala ciudad. Ms all de los asuntos relaciona-dos a la coordinacin, el marco institucional
para la gestin de Lima no favorece la comu-nicacin entre los actores y la atencin a susnecesidades. El modelo de gestin municipalactualmente imperante supone los siguienteselementos:
Una relacin imperfecta entre los distri-tos y la provincia de una misma ciudad
El sistema municipal peruano establece unasupremaca de la municipalidad provincial so-bre los distritos, pero no crea los mecanismos
para que la provincia coordine con ellos, comosi cada municipio fuera una ciudad aparte. Enla mayora de los casos, la autoridad provincialdecide arbitrariamente sobre algunos asuntossin siquiera consultar con el distrito que re-sulta afectado. Pero esa misma autoridad noapoya al distrito cuando ste lo necesita. Porltimo, el alcalde provincial de Lima sienteque su nivel est por encima de los alcaldes dedistrito, pero en muchas ocasiones no actacomo un alcalde metropolitano, sino comoun mero alcalde del distrito del Cercado. As,
por ejemplo, resulta claro que los asuntos deseguridad ciudadana no pueden ser atendidosnicamente por el distrito, pero la autoridad
metropolitana compra camionetas slo parael serenazgo del Cercado. Ella tambin acta
como autoridad superior en asuntos de lim-pieza pblica. Permanentemente pide cuen-tas a los distritos acerca de su servicio de re-cojo de basuras y, en particular, de disposicinfinal, pero es incapaz de tomar iniciativas paraapoyarlos en caso de aquellos distritos queno pueden atender al conjunto de su pobla-cin. De manera general, el cuerpo provincialfunciona como si los distritos fueran tan aut-nomos de la metrpoli, que si se encuentranen problemas ello no afecta a la provincia.
Adicionalmente, los regidores provinciales en
sus comisiones de trabajo estn en una posi-cin tan superior a los alcaldes distritales quecuesta mucho trabajo que el ltimo regidorde la mayora en el gobierno se digne dar unaaudiencia a una alcaldesa o alcalde de dis-
trito. Para que un alcalde de distrito logre elapoyo provincial se necesita la benevolenciadel alcalde provincial. Esto abre las puertasa un manejo clientelar de las necesidades delos distritos dbiles en poblacin o en recur-sos. Si se quiere obtener algo del municipioprovincial resulta ms efectivobuscar una re-unin con el alcalde o su gente de confianzaque participar de la Asamblea Metropolitanao del presupuesto participativo provincial. Delo anterior puede concluirse que el sistema de
gestin favorece comportamientos que aten-tan contra el aprovechamiento de las oportu-nidades de la metrpoli y contra un manejointegrado y eficiente de los numerosos pro-blemas de la urbe. En otras palabras, no exis-
te la ciudad, sino existen parcelas distritales oprovinciales de poder en el espacio urbano.
Mientras que la legislacin cambia, la autori-
dad provincial puede efectuar dos acciones:La primera consiste en fortalecer y democra-tizar el manejo de la Asamblea Metropolitana,que ha sido convocada de manera decorativapor el actual alcalde. Todos los alcaldes de dis-
trito deben participar y decidir all las cosas deimportancia global de la ciudad. La segundamedida debe consistir en juntar el InstitutoMetropolitano de Planificacin (IMP) con elPrograma de Gestin Regional de Lima Me-
tropolitana (PGRLM), bajo el comando de unaasamblea de alcaldes y no al arbitrio del al-
calde provincial. No se necesita cambio legalalguno, sino modificar los reglamentos muni-cipales. El IMP es responsable del plan de la
-
7/24/2019 cd_24.pdf
21/52
GustavoRiofro
La gestin de la ciudad de Lima
19
ciudad, pero en este momento su funciona-miento oscuro y la falta de fondos hacen que
sea el recurso de opinin poltica que justificamediante opinin favorable todas y cadauna de las intenciones del alcalde provincial,que van desde priorizar una obra pblica aaprobar (o no) cambios de zonificacin en losdistritos, segn los intereses econmicos quelo propongan. Existe en el nivel regional deLima un aun ms oscuro Programa de Ges-
tin Regional de Lima Metropolitana quedivide en dos las instancias de planificacin ymanejo de la metrpoli. En el momento enque el conjunto de alcaldes tengan el poder
de supervisar la actividad de programaciny planificacin metropolitana, entonces todoel cuerpo de planificacin de la ciudad tendrque hacer lo que hace muchos aos no hace,esto es, pensar y planificar toda la ciudad. Msan, se ver obligado a hacerlo respetando o
tomando en cuenta la diversidad de interesesde la ciudad que se expresan en sus autorida-des locales.
El alcalde del distrito del Cercado es a lavez alcalde provincial, generndose unaconfusin que no satisface a los vecinos
de ese distrito ni a toda la provincia
Sabe usted que si un habitante del Cercadoquiere casarse o inscribir a un recin nacidodebe ir a una oficina situada en Jess Mara?La confusin es tan grave que en el Cercadono se lleva a cabo el proceso de presupuestoparticipativo que se hace en todos los demsdistritos, mientras que por el otro lado los in-
gresos del distrito del Cercado se mezclan demanera arbitraria con los ingresos y la plani-lla de trabajadores de la provincia. Esta con-
fusin se origina en el estatuto constitucionalde ciudad capital que tiene Lima y puede re-solverse en dos sentidos, respetando la Cons-
titucin y la Ley Orgnica de Municipalidades.El primer modo es que el Alcalde del Distri-
to del Cercado sea diferente de quien fungede Presidente Regional. Habra, entonces,un alcalde distrital del Cercado y un alcaldeprovincial de Lima Metropolitana. El alcaldedel Cercado sera uno ms en la Asamblea de
Alcaldes. La segunda posibilidad es que el al-calde del Cercado tenga el privilegio de ser
el alcalde de la administracin provincial conrango de regin, pero con presupuestos yfuncionarios distintos. El alcalde del Cercado
tendra un concejo de regidores de ese dis-trito y la autoridad regional bien podra estar
rodeada de un cuerpo con todos los alcaldesdistritales. En ambos casos, la planificacinde la metrpoli y la gestin de los procesosde alto nivel quedaran en manos de la ad-ministracin metropolitana y no distrital delCercado. El problema de ambas propuestases que los apetitos polticos y econmicos dela poltica actual se vern reducidos porquecualquiera de las dos propuestas har ms
transparente la gestin de los problemas dela ciudad.
La falta de propuesta para el manejo deuna ciudad, cuando ella abarca a ms deuna provincia
Este es un problema de Lima, pero prontolo ser de otras grandes ciudades peruanas.Entendemos que es polticamente inviableque se fusionen provincias y hasta distritos,
ya que la historia reciente y los apetitos depoder hacen inviable un proceso de fusionesde territorio, ya que son precisamente esosapetitos los que explican el absurdo que elCallao tenga un alcalde provincial y un presi-
dente regional exactamente sobre el mismoterritorio y que Lima Metropolitana tengauna cabeza que es a la vez las dos cosas. Lamejor gestin hubiera recomendado la mis-ma frmula de solucin para estas dos pro-
vincias clave, pero ello se resolvi en oscurasdiscusiones que de constitucionales tienenmuy poco. Por ello, una salida viable consisteen crear autoridades para toda la metrpoli,que sean presididas por las dos autoridades yque cuenten con una participacin con votode otras importantes provincias del Depar-
tamento de Lima. Tal como en otros pases,puede crearse un serenazgo metropolitano,o una autoridad metropolitana de transporte,por ejemplo. De esta manera, no ser nece-sario convocar al Presidente de la Repblica ya sus ministros nacionales para que atiendanlos problemas de una ciudad que, a pesar desu descomunal tamao, no debe renunciar aser gobernada por autoridades municipales yregionales.
Lo que debe quedar claro es que hay un sis-
tema de gestin que debe cambiar, ya queno existe ningn mecanismo de coordina-cin para las siguientes autoridades que, de
-
7/24/2019 cd_24.pdf
22/52
20
un modo u otro tienen que ver con lo que seconoce por la ciudad de Lima:
Un alcalde provincial, con funciones depresidente de regin (Lima);
Un alcalde provincial sin funciones depresidente de regin (Callao);
Un presidente regional (Callao);
42 distritos, cada uno con un alcalde dis-trital en la provincia de Lima;
5 distritos con su respectivo alcalde dis-trital en la provincia constitucional del
Callao; Dos distritos sin alcalde distrital (El Cer-
cado y El Callao).
Como se ha sealado, tambin debera haberun mecanismo de coordinacin con parte delas provincias de Caete, Canta y Huarochir,que son 3 de las 9 provincias que conformanla Regin Lima.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
23/52
21
El Producto Bruto Interno (PBI) de Lima muestra tres etapas enlas cinco ltimas dcadas: a) de 1960 a mediados de la dcadade 1970, caracterizada por un aumento de su presencia comocentro manufacturero, en coincidencia con las polticas que alentaron
la industrializacin va la sustitucin de importaciones; b) de fines de ladcada de 1970 a fines de la de 1990, con una prdida de dinamismoa partir del declive de la manufactura y la privatizacin de la presenciaestatal en la economa; y c) el reciente ciclo expansivo de servicios,comercio y de recomposicin en la generacin de valor agregado (enel segundo tramo del ciclo).
El ltimo ciclo expansivo, de 2002 en adelante, empez en las regionesprimario exportadoras, arrib a Lima a partir del 2005 - 2006 y seretroaliment con el dinamismo del mercado interno, asentado en lasregiones. Se ha caracterizado por el crecimiento de la empresa formal(ms de 10 trabajadores), ahora ms localizada en el comercio y los
servicios. La economa de Lima conocera un nuevo momento de au-mento de su participacin en el PBI nacional.
Hasta el 2006, el empleo formal fuera de Lima creca a mayores tasasque en ella. En el 2007 y el 2008, como secuela del mayor dinamismode la demanda interna - en el sector servicios se concentra ms de lamitad del empleo- dicha situacin se revirti a favor de la metrpoli.Durante el episodio de la crisis el empleo fuera de Lima cay ms pero,ahora se viene recuperando con mayor prontitud. En trminos relati-
vos, la crisis acab afectando menos a Lima que a las otras ciudades. Elcrecimiento del sector construccin, unido a una mayor extensin delmercado de servicios, configurara un entorno de mejor soporte al em-pleo aunque acabara afectndose la calidad del mismo. Leccin apren-dida: el mercado interno s importa. El mantenimiento de la demandainterna es clave para amortiguar el impacto de la crisis. La correlacinentre demanda interna y empleo es mucho ms intensa que entre este
y las exportaciones.
Sin embargo, Lima no sera inmune a los embates de la crisis inter-nacional: el sector informal urbano recuper posiciones en el 2009mientras que en el sector formal se perdi casi 4 puntos de empleo(MTPE, IEM 164).
PBI, TRIBUTACIN, RECURSOS Y COMPETITIVIDAD
El ajuste estructural de la economa condujo a una desvalorizacin en lageneracin de valor agregado en el PBI. En el ltimo ciclo expansivo, larecuperacin de la manufactura en el PBI de Lima estara indicando un
4. Dinmicaseconmicas y empleo
en Lima Metropolitana
Julio Gamero / Consultor y Profesor de laUniversidad Nacional de Ingeniera
-
7/24/2019 cd_24.pdf
24/52
22
cambio de la tendencia anterior (24% de suproducto). Ello estara asociado con el mayor
empleo generado en las empresas medianasy grandes de dicho sector (MTPE-PEEL, IEM158, octubre 2009); pero tambin con el creci-miento en construccin, comercio y servicios.En este ltimo, cuyo PBI duplica el de la ma-nufactura, hay demanda sostenida de empleocalificado. Cabe recordar que los sectoresservicios, comercio y manufactura concentran85% del PBI de la capital del pas. La descen-
tralizacin explicara el descenso observadoen la oferta de servicios gubernamentales. Porotro lado, destaca la persistencia de su partici-
pacin, con 20%, en el PBI agropecuario.Comparando el crecimiento del PBI de LimaMetropolitana con su complemento (Permenos Lima Metropolitana), se encuentra quedesde el 2005 el crecimiento econmico deLM gan intensidad debido al dinamismo delos sectores ms ligados a la demanda interna.En el 2007 habra registrado un crecimientocercano al 11%; y del 2004 en adelante habracrecido a tasas ms altas que las del pas.
En materia de tributacin, Lima Metropoli-
tana incluido Callao explica poco ms del80% de la presin tributaria del pas; es decir,su contribucin fiscal sera ms elevada quesu participacin en el PBI nacional. En partedicha situacin se explica por la localizacindel domicilio fiscal de varias empresas extrac-
tivas. Si se hace la correccin del domiciliofiscal por la actividad econmica regional,Lima y Callao reducen sustantivamente suparticipacin en beneficio de las regiones con
grandes empresas extractivas; sin embargo,la metrpoli continuara siendo la de mayor
aportacin al fisco (Asamblea Nacional deGobiernos Regionales, La descentralizacinfiscal en el Per, 2009).
Pero as como se estara controlando la va-riable domicilio fiscal por el real aporte eco-nmico de las regiones, tambin se puedeestimar la real presin tributaria sobre la me-
trpoli. De acuerdo con este indicador, queconsidera los impuestos locales y los del go-bierno central, Lima estara soportando unapresin tributaria de alrededor del 30% de su
PBI. Para el 2004, de dicho porcentaje, 28%correspondera al gobierno nacional y 1,18%al local (Universidad del Pacfico, 2005).
En cuanto a los aspectos demogrficos deLima Metropolitana, el mayor conglomerado
de poblacin se da de 15 a 29 aos (30,3%).El mayor porcentaje de PEA ocupada corres-ponde al tramo de 25 a 44 aos, pero el rangode 14 a 24 aos constituye el segundo contin-
gente. Este ltimo concentra la mayor canti-dad de desempleo abierto y de poblacin in-activa (que en parte podra estar en situacinde desempleo oculto).
Con relacin a la competitividad, medida conel indicador ICUR1(Amrica Economa, mayo2009), de 50 ciudades encuestadas Lima apa-rece entre las 10 mejor rankeadas. Cabe se-
alar que este ndice est sesgado hacia lasvariables de oportunidades de negocios y laopinin de la comunidad empresarial. La in-dustria, el comercio y el turismo aparecencomo las reas de negocios favorables en lapercepcin de la comunidad encuestada; ycomo principales problemas: contaminacin,
violencia, corrupcin, desempleo, bajos sala-rios y poco tiempo libre.
EL MERCADO DE TRABAJO Y SUSPOTENCIALIDADES
El sector independiente no profesional esel de mayor participacin relativa en la PEAocupada de Lima. Uno de cada 4 trabajadoresest en dicha condicin. El empleo asalariado,pblico y privado, estara representando el62% de los ocupados.
Una caracterstica del ltimo ciclo expansivoes la recuperacin del empleo en la mediana
y gran empresa. Hace 20 aos representabael 18% del empleo y lleg a disminuir hasta el14%. En el 2008, en cambio, explic el 21%del empleo en Lima. Junto con la microem-presa, sera la principal demanda de asalara-miento. Los independientes no profesionalesredujeron en 8 puntos su peso relativo, hastaantes de la crisis.
De recuperarse el empleo en las empre-sas formales, como fue la tendencia hasta el2008, se estaran generando las condicionespara que el trabajo decente (OIT, 2003) vayaen aumento.
1 Ver http://www.americaeconomia.com/261534-Metodo-logia-del-ranking-y-calculo-del-ICUR.note.aspx
-
7/24/2019 cd_24.pdf
25/52
JulioGamero
Dinmicas econmicas y empleo en Lima Metropolitana
23
La microempresa es la unidad productiva conpresencia ms proporcionada transversal
en el conjunto de las actividades econmicas.La pequea y la mediana-gran empresa seconcentran en la manufactura y en la provi-sin de servicios no personales. Mientras quelos independientes profesionales se ubican enun 64% en el rubro de los servicios no per-sonales, los independientes no profesionalesdominan el comercio.
En el 2008, la mediana de ingresos fue deS/. 860 mensuales; es decir, 50% de la PEAocupada ganaba, cuando mucho, dicha canti-dad. El promedio, por su parte, ascenda a S/.
1,309 mensuales. Esto refleja la desigual dis-tribucin de los ingresos laborales. Se obser-vaba, tambin, que a medida que el tamaode empresa crece, se incrementa la distanciaentre el promedio y la mediana (el promediose acaba corriendo ms a la derecha). Al inte-rior del sector moderno, el Estado es quien
tendra una mejor distribucin salarial.
En contraposicin con el ciclo econmicofuertemente expansivo, con un crecimien-
to anual promedio superior al 5% en el PBI
per cpita, las remuneraciones en promediono resultaron asociadas a dicha mejora. Laexpansin de la demanda interna habra es-
tado asociada a un aumento de la inversinprivada; y el aumento en el consumo privadohabra sido ms extensivo que intensivo (enrazn de ms empleo antes que por remune-raciones ms elevadas).
En dicho contexto, Lima Norte destaca porel sostenido aumento en la distribucin de lamasa salarial de Lima Metropolitana. Si bienLima Centro mantiene una mayor presencia,
ha perdido peso relativo. En general, LimaNorte y Sur han mejorado su participacinrelativa en la masa salarial de la metrpoli. En
trminos per cpita, Lima Norte y Sur des-tacan porque su PEA ocupada ha mejoradosus ingresos reales en mayor porcentaje queel resto de Lima.
Esto estara reflejando una mejora relativa dela PEA independiente que se desenvuelve msen comercio y servicios. La PEA ocupada delos sectores y distritos tradicionales ms
localizada en empleos asalariados-, habramejorado tambin sus ingresos, pero en me-nor porcentaje que la nueva clase media.
Segn la Asociacin de Investigaciones deMercado (APEIM), del 2004 al 2010 hubo una
mejora en la condicin socioeconmica de lasfamilias de Lima Metropolitana. El NSE E (an-tes denominado marginal) se habra reduci-do en poco ms de 4 puntos, al igual que el D,que se redujo en 2 puntos. El NSE A habraaumentado en cerca de 2 puntos (grficos 1
y 2). No obstante, cerca de 50% de la po-blacin de Lima Norte y Sur se encontraran,an, en los niveles D y E.
Grfico 1LM: hogares por nivel socioeconmico, 2004
Marginal
18,0%
32,3%
DISTRIBUCIN DE HOGARES SEGN NIVELSOCIOECONMICO
14,6%
3,4%
31,7%
Medio Medio a lto/ Alto
Bajoinferior
Bajo
Grfico 2
LM: hogares por nivel socioeconmico, 2009- 2010
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
APEIM 2009
5,5
16,5
31,8
30,1
16,1
17,7
33,1
30,2
13,8
5,2
APEIM 2010
53,8 56,0
Fuente: APEIM
PERSPECTIVAS y PROPUESTAS
Lima, como el conjunto del pas, podra es-tar en trnsito hacia una reconfiguracin de laeconoma con mayor valor agregado. La fasedesindustrializante (de prdida de valor agre-
gado) estara superndose se podra acele-rar pero ello supondra cambios en la poltica
econmica actual y ello se vinculara con lapersistente demanda de mano de obra cali-ficada.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
26/52
24
Si bien la microempresa mantiene la participa-cin relativa como demandante de mano de
obra, destaca la recuperacin de la empresamediana y grande en tal condicin. Esto supo-ne mejores condiciones para crear empleosde calidad desde la empresa formal y para lamicroempresa, mayores probabilidades dearticulacin con el sector ms dinmico de laeconoma, siempre y cuando las polticas sec-
toriales incorporen dicha tarea.
El ciclo expansivo en la economa de LimaMetropolitana genera condiciones favorablespara procesos de desarrollo local que incluyena segmentos ms vulnerables de la estructuraeconmica: microempresas e independientesno profesionales. Hay espacio para polticassectoriales pro microempresa de corte me-
tropolitano: proveedura de informacin demercado, capacitacin laboral a jvenes, fe-rias de negocios, etctera.
Sin embargo, la particularidad del reciente ci-clo expansivo concentrado en la mediana y
gran empresa, reposando en el dinamismo deactividades incluyentes de ms valor agregado
y demandante de mano de obra con mayor
calificacin relativa podra convertirse en unproceso excluyente de no mediar polticassectoriales desde los diversos niveles de ac-
tuacin estatal. Urge concentrarse en la po-blacin juvenil (18 a 29 aos). La capacitacinlaboral, la formacin tcnica, la gestin em-presarial y el fortalecimiento de la autoestima
y valores son contenidos centrales de dichaspolticas.
Es necesario generar espacios de articulacindel nivel estatal central con los gobiernos lo-
cales para la promocin de la microempresa.Su articulacin con el sector ms dinmico dela economa definir el sentido final del cicloexpansivo: inclusivo o excluyente. La conside-racin de Lima Metropolitana como regin, leotorga herramientas que pueden impactar enla promocin de empleo adecuado. El Conse-jo Regional de la MYPE y la descentralizacinde competencias de parte del Ministerio deTrabajo y de PRODUCE estn en la base de laconfiguracin de ese nivel de polticas.
El dinamismo de la economa en Lima Me-tropolitana se extiende a su espacio geogr-fico y a diferentes sectores: construccin,
restaurantes-hoteles, manufactura, comercioy servicios asociados a la produccin de co-
nocimiento. La inversin privada ms all delos espacios geogrficos tradicionales estsuponiendo mayor rentabilidad, en tanto se
vincula con espacios an de baja penetracinde una oferta de bienes y servicios que llegapara satisfacer la demanda de una poblacinque mejora su nivel adquisitivo ms que lossectores tradicionales. Esta es una razndel dinamismo de Lima Norte y Sur.
El tejido microempresarial en dichas Limases un contexto favorable para reforzar pro-cesos de desarrollo local liderados por laautoridad local y gremios de microempre-sarios. Para sintonizarlos, generar sinergias yminimizar superposiciones, se requiere que el
gobierno regional asuma y ejerza funciones aese nivel.
La concentracin en Lima de infraestructuraclave para el comercio exterior demanda me-jorar la interconexin vial y resolver el pro-blema del trfico en la metrpoli. Los bene-ficios de dicha aglomeracin as lo requierenpara continuar siendo una ventaja competitiva
para la capital y las regiones. La interconexinvial con la sierra central es clave para la acti-vidad minera y el comercio, aunque la expor-tacin del mineral de Toromocho (Pasco), vaCallao, tendra impactos ambientales severos.Cmo compatibilizar competitividad econ-mica con preservacin del ambiente y calidadde vida? En este mbito, tienen capacidad de-cisoria los gobiernos subnacionales?
En consonancia con los cambios en la demo-grafa de la capital del pas, la poblacin joven
est explicando el mayor porcentaje de la PEAy, por ello, ejerce mayor presin por el em-pleo. Paralelamente, presenta la mayor tasade desempleo abierto y es la que ms transitadesde la condicin de ocupada hacia la inacti-
vidad o de desempleo oculto, particularmen-te entre los jvenes con estudios superiores.Ello amerita, de parte del gobierno central ylocal, polticas que mejoren sus posibilidadesde insercin y de retencin laboral.
La ciudad est redefiniendo la zonificacin que
tenda a asentarse tras el ajuste liberal. El ejearticulador que pareca configurarse tras losvrtices del tringulo: centro histrico, finan-
-
7/24/2019 cd_24.pdf
27/52
JulioGamero
Dinmicas econmicas y empleo en Lima Metropolitana
25
ciero y comercial con el exterior (aeropuertoy puerto), hoy aparece matizado. La industria
gastronmica y el tejido microempresarial sec-torial, con el reordenamiento y el trazo para eltransporte rpido, ayudarn a otorgar una figu-ra definitiva? a los ejes que darn soporte a laeconoma de Lima Metropolitana. Antiguas zo-nas industriales son hoy espacios para ncleosde vivienda o conglomerados comerciales; y la
gran inversin comercial le disputa espacio ala microempresa en Lima Norte y Sur, princi-palmente.
La gran inversin, comercial y de viviendas re-disea el espacio local, generando tensiones
entre la calidad de vida de los vecinos y la ex-pectativa de rentabilidad a veces, a cualquierprecio de los negocios. Entre la necesariaregulacin pro ciudadano y la promocin dela inversin hay una injerencia importante del
gobierno local, atribucin que es terreno dedisputa con empresas privadas y con instan-cias del gobierno central, y que se manten-dr esperemos que no por mucho tiempocomo espacio de conflicto.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
28/52
26
Las ideas de derecha en el Per han logrado obtener millones deadhesiones sin mucho esfuerzo poltico. A contrapelo, los movi-mientos y partidos polticos progresistas, no obstante su compro-metido trabajo con los diferentes sectores sociales subalternos, cada
vez tienen menos militantes. Cul es el secreto de dicha hegemona? Larespuesta la encontramos en el deseo de formalizacin de los traba-jadores no asalariados, independientes y/o autoempleados (vendedoresambulantes, albailes, taxistas, carpinteros, canillitas, lustrabotas, emo-lienteros, entre otros), quienes legitiman el concepto de informalidad.
El objetivo de la siguiente propuesta es desafiar ideolgicamente elconcepto de informalidad y, a la vez, plantear las coordenadas socio-polticas que visualicen soluciones de los problemas que enfrentan los
trabajadores autoempleados en Lima Metropolitana.
MS ALL DEL OTRO SENDERO
El trmino informalidad fue acuado como categora analtica por Her-nando de Soto en su libro El Otro Sendero publicado hace 25 aos1.Segn este autor, los altos costos de la formalizacin (reglamentacin)que impone el Estado causa el fenmeno de la informalidad. El procesode migracin masiva del campo a la ciudad, desde mediados del siglo
XX, se encontr con las infranqueables barreras de la burocracia legal(mercantilista) que dificult alcanzar, a la gran mayora de la poblacin,la formalidad econmica. Existe toda una proliferacin de empresa-rios informales en los rubros de comercio, microempresa, vivienda,
transporte, negocio ambulatorio, etc. El Estado es visualizado como unobstculo para el proceso de formalizacin.
El concepto de Informalidad tiene semejanza con el trmino econo-ma informal planteado por la Organizacin Internacional del Trabajo(OIT). Este segundo significante tiene una mayor amplitud laboral queel trmino informal, ya que incluye a las empresas del sector formal cu-
yos trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad. SegnJos Luis Daza, si bien las personas operan dentro del mbito de la leycon una serie de derechos laborales, stas no se aplican ni se cumplen2.
Lo comn, entre los conceptos Informalidad y economa informal, esque tienen como referente la ley. Es decir, que las actividades laboralesde personas y empresas (tanto del sector formal como informal) son
1 De Soto, Hernando; El Otro Sendero. Editorial Ausonia. Lima, 1986.2 Daza, Jos Luis; Economa informal, trabajo no declarado y administracin del trabajo.
Documento N 9 OIT, Ginebra. 2005.
5. Trabajadoresautoempleados en
Lima Metropolitana
Ral Rosales Len / Antroplogo UniversidadNacional Mayor de San Marcos
-
7/24/2019 cd_24.pdf
29/52
RalRosalesLen
Trabajadores autoempleados en Lima Metropolitana
27
extralegales. A partir del mencionado punto,ambos conceptos resultan aplicables. Segn la
OIT, la actividad informal es la respuesta de losoperadores que no son capaces de cumplir lasdifciles, irrelevantes o prohibitivamente costo-sas normas y reglamentos, o la de aquellos queno tienen acceso a las instituciones del merca-do3. Es interesante observar que la OIT est deacuerdo con la argumentacin (desde el pun-
to de vista del marco jurdico e institucional)de Hernando de Soto, cuando seala que lospobres poseen bienes que representan capitalmuerto porque las formas de posesin no sonreconocidas por el sistema jurdico y por lo
tanto no puede invertirse en las actividades dela economa formal.
Ambos conceptos son referentes legtimos anivel del Estado, como es el caso del informe
titulado Caracterizacin y Problemtica de los tra-bajadores de la Economa Informal en el Per4. Eldocumento seala que en el pas existen alrede-dor de 15 millones de trabajadores en donde el73% est conformado por el empleo informal. Anivel de Lima Metropolitana la tasa de informali-dad ascendi al 59%. El siguiente cuadro mues-
tra la distribucin laboral de mencionado sector:
Cuadro 1Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de
trabajadores informales
Segmento de Trabajadores Nmero detrabajadores
Trabajadores Informales: 73% 10 869 879
a) Microempresario: 20%- De 2 a 9 trabajadores
3 030 625
b) Independientes: 37%- Clasificados (3,9%)
- No Clasificados: (96,1%) 5 415 117c) Trabajadores FamiliaresNo Remunerados: 16%(agricultura de subsistencia)
2 424 137
Fuente: Consejo Nacional de Trabajo y Promocin del Em-pleo (2008)
3 OIT Informe VI El trabajo Decente y la Economa Infor-mal. Conferencia Internacional del Trabajo 90 reunin2002.
4 Consejo Nacional de Trabajo y Promocin del Empleo;Caracterizacin y Problemtica de los trabajadores de laEconoma Informal en el Per. Lima, 2008
Existen crticos al concepto informalidad,como Nelson Manrique, quien seala que la
inmensa mayora de informales no puedenentrar en la lgica del capitalismo. La gananciade los comerciantes informales, segn esteautor, es muy reducida e insuficiente para
generar utilidades reinvertibles que permitanincrementar la escala de su negocio y entraren una lgica de acumulacin capitalista. Poreste motivo, Manrique seala que afirmar quelos vendedores de emolientes estn en cami-no de ser empresarios, es pura ideologa (dederecha)5.
En la misma lnea crtica mostrar algunos re-
sultados de entrevistas realizadas a dirigentesde organizaciones de autoempleados de LimaMetropolitana6, que me permiten estable-cer la categora autoempleado en oposicinal trmino de informales. Los entrevistadoscomparten una serie de coordenadas con res-pecto al concepto autoempleado: la ausenciade Estado, el desempleo, la pobreza, el actualsistema econmico, el modelo de desarrollodel pas, entre otros. En ese sentido, se puede
vincular esta nocin al enfoque del sindicalis-mo sociopoltico7, porque los actores socio-
laborales critican la ausencia de Estado al nodisear, planificar y ejecutar polticas pblicasque fomenten el empleo digno y proteccinsocial. Tambin se critica al sistema econmi-co neoliberal y el modelo de desarrollo pri-mario exportador, en tanto perjudica la indus-
tria nacional y aumenta la brecha social condesempleo y pobreza, obligando a la mayorade peruanos a generar su propio empleo parasobrevivir.
El concepto de autoempleo difiere del trmi-
no informal con respecto al papel del Estado.Desde la informalidad se percibe negativa-mente la presencia del Estado porque difi-culta el proceso de formalidad y, por ende,
grandes sectores de la poblacin optan porel sendero de la informalidad como estrategia
5 Manrique, Nelson; El Otro Sendero, hoy. En La Re-pblica http://www.larepublica.pe/columna-en-construc-cion/10/11/2009/el-otro-sendero-hoy
6 Rosales, Ral;Impacto de la crisis y el modelo econmico enlos trabajadores autoempleados en Lima (en proceso de pu-blicacin). CUT Per y Sindicalistes Solidaris; 2010, Lima.
7 Asume un discursivo de inclusin social para articularsecon otros sectores de la sociedad (indgenas, mujeres,ecologas, entre otros) para la solucin de problemas so-ciolaborales y polticos.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
30/52
28
de sobrevivencia. En cambio, el autoemplea-do desde el enfoque sociopoltico visualiza en
el Estado una posibilidad para la inclusin so-cial de los trabajadores en esa condicin. Esdecir, la ausencia de Estado (no interviene enla creacin y promocin de empleos forma-les) representa el principal problema.
Otra diferencia entre autoempleado e infor-malidad se encuentra en el enfoque analtico.La informalidad es utilizada desde una pers-pectiva tcnica, administrativa y legal quedespolitiza a los actores sociolaborales. Elautoempleado, por su parte, es un conceptosociopoltico en donde estos actores critican
al Estado y al sistema econmico porque noproporciona trabajo decente y, por ende, ge-nera pobreza y exclusin.
Actualmente el dficit de trabajo decente delos trabajadores autoempleados en las ciu-dades se agrava, ya que sufren una serie deproblemas como producto de las polticasexcluyentes de los gobiernos locales: desalo-jos forzados con agresiones fsicas (abuso delpersonal de serenazgo), decomiso de merca-deras y falta de apoyo a las MYPE (micros y
pequeas empresas). Adems, los trabajado-res autoempleados se encuentran estructural-mente ajenos a los beneficios sociales, segurode salud y pensin laboral. Estos problemasconstituyen todo un desafo sociopoltico.
HACIA UNA CIUDAD INCLUSIVA
1. A nivel normativo las municipalidades deLima Metropolitana (distritales) deben darcumplimiento a la vigente Ordenanza Mu-nicipal N 002 85MLM. Esta norma es-
tablece el dilogo social entre las autorida-des municipales y los trabajadores autoe-mpleados. El Estado tambin debe hacercumplir el Decreto Supremo N 00591TR, que reconoce al trabajador ambulanteen calidad jurdica de trabajador autnomoambulatorio.
2. Paralizar todo intento de desalojo de co-merciantes ambulantes y decomiso de susmercaderas y promover la apertura de es-pacios de dilogo para constituir Comisio-nes Tcnicas Mixtas distritales, que planifi-
quen y desarrollen programas concertados
de ordenamiento y desarrollo comercialde los autoempleados.
3. Los gobiernos locales deben fomentar losahorros asociativos de los trabajadores au-
toempleados y, a la vez, apoyarlos tcni-camente para la edificacin de conglome-rados comerciales populares. Para ello esnecesario que las propuestas de los autoe-mpleados se materialicen en polticas p-blicas a travs de los Planes de Desarrollo
y Presupuestos Participativos.
4. Desarrollo de la infraestructura local de lasMYPE para mejorar la capacidad produc-
tiva, propiciando la formalizacin de suspropiedades, talleres, viviendas, terrenos ydeclaratorias de fbrica.
5. Los gobiernos locales deben implementarun sistema de desarrollo de capacidades
gratuito en materia gerencial, tecnolgicay productiva de los empresarios MYPE.Asimismo, fomentar un centro de innova-cin tecnolgica para impulsar polticas dedesarrollo de la ciencia y tecnologa paralas micro y pequeas empresas.
6. La Municipalidad de Lima Metropolitanadebe establecer un dilogo, con la sociedadcivil y los poderes del Estado (Ejecutivo yLegislativo), para trabajar concertadamentepor la Ley del Trabajador Autoempleado. Lanorma debe dar las garantas para la promo-cin y desarrollo de los autoempleados y elaseguramiento universal en salud, a travsde un sistema de pensiones no contributi-
vas, con el objeto de proteger a aquellostrabajadores que nunca hubieran cotizado ala Seguridad Social o no lo hubieran efectua-do en el tiempo necesario para tener dere-cho a una prestacin contributiva.
7. Impulsar el trmino autoempleado comoun concepto sociopoltico para construirpolticas pblicas que tengan como fin eldeseo de la inclusin social, que va msall del Otro Sendero, la informalidad ysu lgica ideolgica. Para ello es necesariauna visin sociopoltica de los gobiernoslocales para tener en cuenta la problem-
tica de los trabajadores autoempleados,quienes tienen derecho a una ciudad inclu-
siva con trabajo decente.
-
7/24/2019 cd_24.pdf
31/52
29
6. Lima Metropolitana:reduzcamos la brecha social
Lima concentra el 30% de la poblacin nacional, la mitad en dis-tritos que hace cuarenta aos no existan u ocupaban un espaciomuy limitado. Es una mega ciudad fragmentada, que exhibe mar-cadas diferencias sociales, donde la falta de cohesin conspira contra
una movilizacin generalizada a favor de un desarrollo social comparti-do e inclusivo. Nuestra ciudad parece estar al margen de la descentrali-zacin; sufre la sobreposicin de las estructuras del gobierno nacional;mientras, el municipio provincial no se resuelve a asumir las funcionesde mbito regional. La Lima del siglo XXI requiere no slo modernosedificios y nuevos viaductos, sino transformar las relaciones entre quie-nes la habitan y sus lazos con las dems regiones, convirtindose enuna ciudad que participe activamente en el proceso de regionalizacin.
VIVIR EN LIMA
Vivir en la capital supone ventajas en materia de oportunidades de em-pleo. As, entre el 2002 y el 2009, el empleo formal en Lima Metropo-litana pas de 46,1% a 48,4%, mientras que en el resto nacional cayde 53,9% a 51,6%1. Tambin hay beneficios derivados de una mayorpresencia del Estado. La provincia de Lima tiene uno de los ndices deDensidad del Estado ms elevados, despus de la provincia de Arequi-pa2; aunque hay grandes contrastes segn tipo de servicio: tenemosuna alta tasa de comunicacin vial junto con deficiencias significativasen la documentacin de las personas! Casi 155 mil personas carecende documento de identidad, sea partida de nacimiento o DNI; esto es,casi el 18 % de la poblacin3.
Lima exhibe la mayor tasa de electrificacin (0,95) y el 85% de lasviviendas cuenta con saneamiento bsico; empero, esto equivale a que
ms de un milln cien mil personas carecen de agua potable y servicioshiginicos4.
Casi la totalidad de la poblacin de 6 a 16 aos de Lima Metropolita-na est matriculada en el sistema educativo. Sin embargo, los jvenesque no asisten a la escuela secundaria son casi 110 mil y representanla mayor proporcin (14,1%) del total nacional5. Cerca del 45% de
1 Fuente: ENAHO-INEI. Julio Gamero. Informe para el proyecto CIES-WIEGO (indito).2010.
2 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Per 2009.3
Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de Vivienda. INEI4 Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de Vivienda. INEI5 Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de Vivienda. INEI
Carmen Vildoso / Consultora en polticas sociales,empleo y gnero
-
7/24/2019 cd_24.pdf
32/52
30
los estudiantes del nivel secundario asiste aescuelas privadas6, es un claro indicador de
la insatisfaccin frente a la educacin pblica.El acceso a los servicios en Lima Metropolita-na es heterogneo. Por ejemplo, Lince cuentacon un efectivo de seguridad (polica o sere-no) por cada 192 habitantes, mientras queen San Juan de Miraflores hay uno por cada970 habitantes, para mencionar dos distritosque no se encuentran en los extremos. Con-
tar con estos servicios suele ser sinnimo demayor posibilidad de preservar activos que,
generalmente, han sido adquiridos a base deesfuerzo, lo mismo que de mayor tranquilidad
para disponer del tiempo sin obligar a alguiena quedarse para cuidar la casa.
POBREZA, VULNERABILIDAD YPROGRAMAS SOCIALES
En Lima, son ms los hogares que se perci-ben pobres que los hogares pobres desde elpunto de vista de las necesidades bsicas in-satisfechas, lo que se comprende fcilmente:quienes se encuentran en situacin de pobre-za viven en medio de una realidad que saben
desigual y tienen expectativas acordes a losrequerimientos de la modernidad.
No hace mucho la pobreza se asociaba conlos conos; hoy esta asociacin es relativa. El51% de la poblacin de la provincia de Lima
vive en San Juan de Lurigancho, San Martn dePorres, Comas, Ate, Villa El Salvador, VillaMara del Triunfo, San Juan de Miraflores y LosOlivos7 ; distritos que vienen experimentandomuchos cambios, que se expresan, por ejem-plo, en la denominacin Lima norte.
Los bolsones de pobreza se encuentran so-bre todo en asentamientos con problemas desaneamiento fsico-legal que traban las ges-
tiones encaminadas a obtener ttulos y servi-cios de agua y desage. El problema es msagudo donde la ocupacin del territorio esrelativamente reciente. Adems, hay lugares
tugurizados en distritos cntricos. Las situa-ciones de mayor vulnerabilidad afectan prin-cipalmente a los nios con dficit nutricional,
6 MINEDU, Estadstica de la Calidad Educativa, Indicado-
res de la Educacin Bsica en el Per, 20097 INEI. Censo IX de Poblacin y VI de Vivienda. Citado por
El Comercio, 17 de enero de 2009.
a las familias con dificultades para apoyar elaprendizaje escolar, a los adolescentes que
no estudian ni trabajan, a los adultos mayoressin acceso a pensin y en abandono familiar;as mismo, hay otras situaciones problemti-cas que pueden ir de la mano con la pobreza,pero no necesariamente, como ocurre conlos nios y adolescentes expuestos a climasd