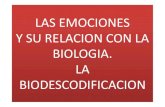cd15.pdf
-
Upload
eduar-paillaf -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of cd15.pdf
-
7/24/2019 cd15.pdf
1/76
Cuadernos Descentralistas
Discutiendo la intervencinciudadana en el presupuesto
participativo regional
-
7/24/2019 cd15.pdf
2/76
-
7/24/2019 cd15.pdf
3/76
11111ROMEOGROMPONE
Romeo Grompone
Discutiendo la intervencin
ciudadana en el presupuestoparticipativo regional
-
7/24/2019 cd15.pdf
4/76
22222Cuadernos Descentralistas 15
Cuadernos Descentralistas N 15
Grupo Propuesta CiudadanaLen de la Fuente 110, MagdalenaTelef. 613 8313 Telefax 613 8315Email: [email protected]
Primera edicin
Lima-Per. Abril del 2005
Tiraje: 1.000 ejemplares
Hecho el depsito legal: 1501012003-7051
Ley 26905 - Biblioteca Nacional del Per
Cuidado de edicin : Carolina Teillier
Coordinacin: Carola Tello
Diseo/Impresin: A-4 Impresores s.r.l.
-
7/24/2019 cd15.pdf
5/76
33333ROMEOGROMPONE
ndice
Presentacin ............................................................................................................................... 5
Discutiendo la intervencin ciudadana en el presupuestoparticipativo regional ................................................................................................................ 9Romeo Grompone
Introduccin ............................................................................................................................... 11
1. Valorando la participacin en una sociedad heterognea ............................................. 13
2. Nuevas ideas sobre un viejo tema. La participacin en asuntosadministrativos, en polticas pblicas y en espacios locales ........................................... 16
3. Y para qu queremos presupuestos participativos? ...................................................... 184. Experiencias internacionales y del pas en discusiones
participativas sobre asignacin de fondos....................................................................... 20
5. Las dificultades para entender el presupuesto participativo regional........................... 30
6. Las experiencias regionales: Cusco, San Martn, Huancavelica,Piura y Puno ........................................................................................................................ 39
7. Un examen del proceso. Tendencia a la desmesura y desajustescon la realidad ..................................................................................................................... 51
8. Conclusiones: las razones para sostener una posicin optimistasin necesidad de tomar atajos ........................................................................................... 67
Referencias bibliogrficas .......................................................................................................... 72
-
7/24/2019 cd15.pdf
6/76
44444Cuadernos Descentralistas 15
-
7/24/2019 cd15.pdf
7/76
55555ROMEOGROMPONE
PRESENTACIN
La participacin es uno de los procesos msinteresantes e importantes de la transicin
democrtica. Junto con la descentralizacinson las nicas reformas significativas que con-tinan, pues las dems estn estancadas o enretroceso por la incapacidad y el sostenidodeterioro del gobierno, lo cual explica en granparte esta situacin, pero se trata de un esce-nario mucho ms complejo, que involucra alconjunto del sistema poltico. La frustraciny la desconfianza frente a la institucionalidaddemocrtica ganan posiciones en amplios sec-tores de la poblacin, muchos de los cuales
tuvieron un rol activo en la resistencia y elderrumbe del rgimen autoritario y mafiosodel fujimorismo.
La democracia peruana est sumida enuna profunda y permanente precariedad. Laestabilidad y la gobernabilidad del rgimensobreviven de crisis en crisis. Es as que pare-ce estar en cuestin no slo el gobierno deturno sino tambin una forma de entender yde hacer poltica. La fragmentacin del apo-yo ciudadano a los diversos candidatos, as
como el sostenido resurgimiento de las co-rrientes autoritarias ponen en evidencia estarealidad. A ello se suma el casi unnime re-chazo a los diversos poderes del Estado y alsistema de partidos.
El cuestionamiento y debilitamiento de lademocracia no es exclusivo de nuestro passino que forma parte del contexto poltico decasi todos los pases de Amrica Latina. Loshechos parecen mostrarnos que, en situacio-
nes como las de nuestros pases, transitar slopor el camino de la reforma de la representa-
cin electoral para enfrentar la crisis de legi-timidad de los regmenes democrticos es
absolutamente insuficiente.Revertir esta situacin y retomar en nues-
tro pas la ruta de la consolidacin democr-tica requiere de una propuesta y de un blo-que social que sustenten un cambio integraldel sistema poltico. El fortalecimiento de larepresentacin es vital para la consolidacinde una democracia moderna e inclusiva, peroes cada vez ms evidente que se trata de unaruta insuficiente. Es necesario incluir nuevasformas de acceso de la sociedad y la pobla-cin a la definicin de las polticas pblicas.Es fundamental que busquemos y construya-mos otras maneras, innovadoras e inclusivas,de ejercicio del poder poltico. En esta pers-pectiva es interesante constatar cmo, enmedio de un sistema poltico en crisis y seria-mente cuestionado, han logrado instalarse yavanzar dos tendencias como la descentrali-zacin y la participacin, ambas con una sig-nificativa potencialidad de cambio.
Los argumentos contra la participacincomo la complejidad de la gestin pblica ola necesidad de ser eficientes no puedenaceptarse para excluir a la sociedad de lasdecisiones, sino que deben ser tratados comoproblemas a enfrentar y resolver. Las nuevastendencias tecnolgicas, sobre todo en cam-pos tan relevantes para la democracia comola comunicacin y el acceso a la informacin,as como los profundos cambios en el tejidosocial y poltico, abren nuevas exigencias y
opciones para impulsar esta tendenciademocratizadora.
-
7/24/2019 cd15.pdf
8/76
66666
Debemos evaluar esta perspectiva a la luzdel objetivo bsico para un rgimen democr-tico que es la legitimidad, aspecto sin el cualla gobernabilidad democrtica ser siemprepuesta en cuestin, ya sea en el nivel nacio-
nal o en el regional y el local. El evidentedesencuentro de intereses y agendas entre elsistema de partidos, las organizaciones socia-les y la poblacin en general estn en la basede la profunda crisis de legitimidad. Esta ten-dencia se profundiza por el debilitamiento delos Estados nacionales y por sus crecientes li-mitaciones para responder a las demandas yexpectativas de la gente.
La participacin es una propuesta quepuede contribuir a resolver esta fragmenta-
cin, cuyos efectos son negativos para todo elsistema poltico. Es importante entender quela relacin entre democracia representativa yparticipativa estar siempre marcada por ten-siones y conflictos, lo cual exige de un marcoinstitucional en el cual stos se puedan pro-cesar para establecer equilibrios y acuerdosque permitan a la sociedad peruana consoli-dar ambas dimensiones de la democracia.
La participacin pone en debate una for-ma de impulsar el cambio y la innovacin, enun contexto en el cual todos los sectores de-mocrticos declaran su convencimiento sobrela necesidad de hacer realidad una profundamodificacin en las instancias de gobierno yen las de la representacin poltica. Se tratade una ruta de ampliacin de la democraciaque pone en cuestin la forma excluyente enla que se ejerce el poder. La trascendencia quetiene la eleccin de las autoridades medianteel voto universal no puede convertirse en unargumento para excluir de la escena pblica
a los actores sociales e institucionales cuyalegitimidad proviene de su capacidad de ex-presar a sectores significativos de la vida so-cial, econmica y cultural.
No se trata, por tanto, de un tema admi-nistrativo o de procedimientos, sino de undebate que est directamente vinculado a lareforma del Estado, a sus formas de relacincon la sociedad, as como a una realidad deexclusin de las mayoras.
Con excepcin de las corrientes autorita-rias, en el discurso poltico de todos los parti-
dos democrticos se plantea que la sociedadcivil es un interlocutor importante, que el di-logo y la concertacin deben formar parte delejercicio del gobierno y que debe existir el con-trol ciudadano sobre la gestin pblica. Sin
embargo, si bien el nivel discursivo es un te-rreno de disputa importante, existe una rup-tura con la prctica de los actores polticos ysociales. Una cultura poltica autoritaria, cen-tralista y clientelista no se modifica en pocosaos. Se trata de procesos complejos, que seubican en el largo plazo y que debern en-frentar resistencias de actores polticos y eco-nmicos de gran significacin en la sociedadperuana.
Desde el inicio de la transicin democr-
tica, durante el gobierno de Paniagua, se abrie-ron diversos espacios para la participacin,tanto entre los sectores como en las localida-des y departamentos. Sin embargo, es con elproceso de descentralizacin que esta dimen-sin se proyecta a todas las municipalidadesy gobiernos regionales del pas. El rechazo alhipercentralismo del rgimen autoritario, ascomo el rol activo de los movimientos regio-nales en la resistencia democrtica confluye-ron para retomar esta importante reforma
poltica e institucional. Una caracterstica deeste proceso es que acerca el ejercicio del po-der a la poblacin, a travs de la toma de de-cisiones.
La inclusin de la concertacin en la le-gislacin descentralista recoge la experienciaacumulada por diversas experiencias localesy, en mucha menor medida, departamenta-les de concertacin. Estas nuevas formas derelacin entre la sociedad civil y las autorida-des locales se llevaron adelante en el pas desde
la dcada de los ochenta y se expandieron enlos noventa. Existe una significativa corrien-te de instituciones, actores sociales y autori-dades locales comprometidas con estos pro-cesos de concertacin y planificacin local yregional. En la dcada anterior fueron unaforma de resistencia a la hegemona del pro-yecto fujimorista.
Los objetivos que se sealan en el marconormativo para la descentralizacin y la par-
ticipacin generan rpidos consensos, lo cualmuchas veces hace muy difcil el anlisis detemas y problemas crticos sobre los que es
-
7/24/2019 cd15.pdf
9/76
77777
fundamental buscar respuestas e innovacio-nes. Se trata de una apuesta por construir unademocracia distinta, basada en una represen-tacin poltica fuerte pero tambin en unanueva definicin del rol de la sociedad y de
los ciudadanos.Uno de los temas ms interesantes de las
dinmicas de participacin y concertacinvinculadas a la descentralizacin es la for-mulacin participativa de los presupuestoslocales y regionales. Por ello, este nmero delos Cuadernos Descentralistasest dedicadoa presentar una sistematizacin sobre estosprocesos.
En este ensayo, el autor pone en agenda
algunos aspectos crticos que esta experien-cia ha puesto en evidencia. Se puede coinci-dir o discrepar con el anlisis y la interpreta-cin que se hace de los mismos, pero lo ciertoes que no pueden dejar de abordarse y de
buscar nuevos caminos para responder a lasinterrogantes que nos plantea un proceso so-cial y poltico tan complejo e innovador comoes la participacin.
Un aspecto que se seala es la explicabletendencia de los actores sociales einstitucionales a responder en funcin de susintereses especficos, lo cual hace sumamentecompleja la construccin de acuerdos orien-tados en funcin de visiones vinculadas aldesarrollo regional o local. Otro tema relevantees la tensin ya sealada entre representaciny participacin, lo cual puede derivar en dis-cursos y actitudes contrarias a la actividadpartidaria. Esto afecta obviamente la necesa-ria tarea de renovar y fortalecer el sistema departidos, y termina debilitando toda forma de
accin poltica. De esta manera contribuye areducir la participacin a un problema deprocedimientos o de metodologas.
Nos encontramos con otras cons-tataciones, como que la mayora de ciudada-nos no participa, lo cual centra estos proce-sos en minoras activas, con el riesgo que sur-
jan los profesionales de la concertacin en uncontexto caracterizado por la debilidad y lafragmentacin de las organizaciones e insti-tuciones. Igualmente importante es el temareferido a los costos de la participacin en tr-minos de tiempo y recursos, donde los ms
afectados son los sectores que viven en situa-cin de exclusin y pobreza.
Nos parece importante relevar otros dostemas que se sealan en el estudio. Uno pri-mero es el de una adecuada y equilibrada ar-ticulacin de la exigencia de eficacia y eficien-cia que hace la poblacin a las instancias degobierno con el objetivo de democratizar lagestin pblica. Lograr resultados es un im-perativo no slo para quien est en el gobier-no sino tambin para los procesos e instan-cias de concertacin. El otro aspecto relevan-te es la contradiccin entre una realidad te-rritorial diversa y un diseo de los procesosde concertacin y participacin orientadoms bien a la homogenizacin, lo cual lleva a
debilitar experiencias anteriores o a limitarlosal mero cumplimiento de la formalidad, res-tando sus potencialidades como proceso so-cial y poltico.
Un tema que se destaca en este estudioson las experiencias previas, y se toman comoejemplos las de Porto Alegre y la de Boliviaen Amrica Latina, as como, entre las nacio-nales, las de Limatambo y de Villa El Salva-dor. Esto nos parece importante, ya que elestudio analiza la implementacin de presu-puestos participativos en cinco regiones encuyo diseo se recogen elementos de estasiniciativas. Esta comparacin nos permite te-ner una idea general de las diferencias y cons-tatar cmo algunos problemas encontradostienen que ver con la dificultad de adecuarestas iniciativas a nuestra realidad o haberdejado de lado algunas lecciones significati-vas de estas iniciativas.
Este estudio identifica igualmente las di-
ficultades que contienen las normas y losprocedimientos, as como los roles de las ins-tancias de participacin a partir de unaaproximacin a lo sucedido en cinco depar-tamentos. Sobre la base del dilogo con re-presentantes sociales, polticos einstitucionales, as como del anlisis de losinstrumentos y productos, se constata la di-versidad que caracteriza a nuestro territo-rio, as como la existencia de problemas com-partidos. El estudio plantea agendas quepueden ser tiles para cada departamento,al igual que para las diversas experienciaslocales y regionales.
-
7/24/2019 cd15.pdf
10/76
88888
Cuando hablamos de participacin yconcertacin local y regional nos estamos re-firiendo a temas que son de gran importan-cia, como son los planes de desarrollo y la dis-tribucin de los recursos de inversin de los
gobiernos regionales y municipales. Por elloes fundamental la advertencia que se planteaen este estudio sobre el peligro de debilitar elaspecto poltico de estas dimensiones, ascomo la tendencia que se constata en diver-sas normas y actores, de concentrarse en ladefinicin de acuerdos generales sin capaci-dad operativa, as como en simples discusio-nes metodolgicas.
El estudio, en su parte final, incluye unconjunto de reflexiones y sugerencias que
consideramos que deben ser trabajadas en-tre los distintos actores sociales, polticos einstitucionales que estn involucrados en es-tos procesos participativos. En esta parte seincluyen ideas vinculadas a la capacidadde articular el territorio desde los distintosniveles, as como al diseo del proceso entrminos de plazos. Igualmente aborda eltema de la imprescindible definicin de las
competencias entre los tres niveles de go-bierno y los problemas existentes en la rela-cin entre los gobiernos regionales y las ins-tancias de participacin, incluyendo las di-ferencias de capacidades y de recursos para
analizar y proponer. Pone en debate el asun-to de la capacitacin, planteando aspectosque incluyen un nivel de complejidad quemuchas veces est ausente del debate sobreeste tema.
Para el Grupo Propuesta Ciudadana esmuy grato poner a disposicin de los dirigen-tes sociales y polticos este trabajo que espe-ramos pueda motivar el debate y el intercam-
bio abierto y franco sobre temas que nos pa-recen de primera importancia. ste es el ter-
cer estudio que hacemos sobre los presupues-tos participativos, los que consideramos sonuna innovacin de gran potencialidaddemocratizadora. Continuaremos en estaorientacin que nos permite combinar, en di-recta relacin con nuestros socios y aliadosestratgicos, la intervencin en campo parael fortalecimiento de estos procesos con suanlisis crtico.
Javier AzpurCoordinador Ejecutivo
Grupo Propuesta Ciudadana
-
7/24/2019 cd15.pdf
11/76
99999
Discutiendo la intervencin ciudadanaen el presupuesto participativo regional
ROMEOGROMPONE
INSTITUTODEESTUDIOSPERUANOS
-
7/24/2019 cd15.pdf
12/76
-
7/24/2019 cd15.pdf
13/76
INTRODUCCIN
En el Per se ha establecido la obligacin deelaborar y aplicar presupuestos participativos
en todos los distritos, provincias y regiones.Las secuencias que deben ordenar este pro-ceso han sido detalladamente reglamentadas.Lo limitado de los fondos asignados para in-versin, sobre todo en el caso de las regiones,tiene que ver con que el tema todava no hayaconcitado preocupaciones y debates queinvolucren a la mayora de los partidos pol-ticos y las organizaciones sociales influyen-tes. En cambio, ya se toma en cuenta en laagenda de las autoridades locales.
Los promotores de esta reforma esperanque d curso a una activa movilizacin de-mocrtica de la ciudadana y produzca cam-
bios sustantivos en la definicin de las polti-cas pblicas y en el modo de aplicarlas. Quie-nes estn convencidos de las ventajas de lapropuesta consideran que puede ser una res-puesta creativa ante el aislamiento de las litesy de la clase poltica, la ineficiencia de las
burocracias y la debilidad de los actores so-ciales, que ahora tendrn nuevos referentes
institucionales, lo que contribuir a fortale-cer sus organizaciones. Adems se consegui-ra evitar, por lo menos en parte, la irrupcinde movimientos de protesta que ahora nocuentan con canales adecuados para expre-sar sus demandas.
En el presente, a dos aos de iniciada laexperiencia, son contados los trabajos que sedetienen a analizar lo ocurrido en distintoscontextos locales. Este informe surge de un
breve estudio sobre presupuestos partici-pativos regionales en el Cusco, Huancavelica,
San Martn, Piura y Puno. Debido a lo limita-do del trabajo de campo realizado, no es po-
sible hacer un aporte significativo en trmi-nos de propuestas; pero s al menos identifi-car los logros y las limitaciones del cambioinstitucional.
En una primera parte considero las razo-nes que explican la participacin ciudadanaen polticas pblicas, entre ellas las relativasa asuntos presupuestales. Examino tambinalgunas experiencias latinoamericanas y pe-ruanas comparadas, que han servido en par-te como referencia para los impulsores de esteproceso, y que adems ayudan a entenderlomejor. En un segundo tramo analizo la legis-lacin sobre la materia, con el propsito decomprender los alcances de la experiencia yalgunas de sus incongruencias, sin pretenderhacer un anlisis jurdico riguroso. Describolos casos del Cusco, San Martn, Huanca-velica, Piura y Puno. Por ltimo, analizo laslgicas polticas y sociales que han orientadoa los actores del estado y la sociedad, y pre-sento los criterios a seguir que en mi opi-
nin haran que los presupuestos partici-pativos concitaran una mayor intervencinciudadana, en un proceso que podra resul-tar ms eficaz.
El campo de observacin de este informetiene dos limitaciones: la relacin entre losplanes de desarrollo concertado y los presu-puestos participativos, y los vnculos entre losproyectos y los criterios para su aprobacinpor parte del Ministerio de Economa y Finan-
zas, por carecer de la formacin adecuadapara estudiar ambos aspectos. El primer tema
-
7/24/2019 cd15.pdf
14/76
1212121212
ha sido priorizado por Propuesta Ciudadanaen su anlisis de este proceso en el ao 2003.Existe, adems, un competente estudio al res-pecto realizado por Jos Lpez Ricci y ElisaWiener.1
Agradezco su valiosa colaboracin a las49 personas entrevistadas. Ante las dificulta-des que planteaba el tema estudiado, en mu-chos casos no slo sirvieron para recoger ob-servaciones y experiencias sino tambin paraintercambiar opiniones. Para que las cosassalieran lo mejor posible, cont con el activoy desinteresado compromiso de InsFernndez Baca, Ilse Alvizuri, Eliana Llosa,Carlos Chevarra y Alberto Delgado en elCusco; Jos Carranza, en San Martn;
Humberto Lizana, Marta Rivasplata y VctorManzur en Huancavelica; Julio Oliden yMaximiliano Ruiz en Piura; y Paulo Vilca enPuno. Carlos Melndez colabor con compe-tencia y eficacia en las primeras etapas de estetrabajo. Mara Isabel Remy contribuy deci-sivamente a que asociara este tema con el dela participacin en espacios locales y los al-cances del proceso de descentralizacin. Lui-
sa Crdova y Gerardo Tvara, de la Defenso-ra del Pueblo, y Luis Chirinos me ayudarona interpretar el marco legal tratando de sal-var mis numerosas confusiones y dudas.Sandra Doig, de Pro Descentralizacin
(PRODES), expuso con generosidad intelec-tual los resultados a los que estaba llegandoen su investigacin y ayud a organizar eltrabajo de campo en San Martn.
Discut los primeros resultados de esteinforme con los investigadores de PropuestaCiudadana y con Martn Tanaka, CarolinaTrivelli y Patricia Zrate, del Instituto de Es-tudios Peruanos. En enero del 2005 expuseun primer esquema de redaccin en un tallerorganizado por Propuesta Ciudadana; fue
comentado por Alejandro Diez y Mara Isa-bel Remy, y discutido con investigadores ypromotores procedentes de distintos depar-tamentos. Afortunadamente, hubo oportuni-dades para el debate. He procurado recogerlas crticas y sugerencias recibidas en todosestos casos, si bien soy nico responsable delas afirmaciones y conclusiones a las que fi-nalmente he llegado.
1 Jos Lpez Ricci y Elisa Wiener: Planeamiento y presupuesto participativo regional 2003-2004: enfoque de desarrollo,prioridades de inversin y roles de los Agentes participantes, en Cuadernos Descentralistas n. 11: La participacinciudadana en el presupuesto participativo. Grupo Propuesta Ciudadana, junio del 2004.
-
7/24/2019 cd15.pdf
15/76
1313131313
Este informe tiene como propsito hacer unadefensa de los presupuestos participativos
como instrumentos de gestin pblica y bs-queda de democratizacin de las relacionesentre el estado y la sociedad. El empeo tienesin embargo un precio: revisar los supuestoslegislativos y polticos con los que hasta aho-ra se ha tratado de alcanzar este objetivo.Entiendo que algunas propuestas, ordena-mientos e iniciativas parecen desencaminadosa veces, poco realistas en otras ocasiones, amenudo incongruentes. Tiendo a desconfiaradems de los consensos, si por tales se est
entendiendo como parece costumbre ennuestra sociedad la definicin de objetivosinequvocos que, una vez conseguidos, nodeberan estar expuestos a examen posterior.Valoro en cambio los acuerdos surgidos dela confrontacin de opiniones; que se lleguea configurar puntos de vista compartidos yse mantengan otros en suspenso, abiertos en-tonces a cambios de orientacin, lo que notraba el proceso de toma de decisiones sinoque lo vuelve ms receptivo a una actitudinnovadora.
Quisiera permitirme comenzar el trabajocon una aproximacin impresionista. Parecehaber algo de desmesura y desatino si pedi-mos lo mismo en trminos de participacinciudadana a los 25 gobiernos regionales, alos 194 municipios provinciales y a los 1.864municipios distritales del pas; y sin embar-go, ello es precisamente lo que estamos ha-ciendo. Las mismas leyes y reglamentospautan la intervencin de la sociedad en el
distrito selvtico de Torres Causana, provin-cia de Maynas, con 1.661 electores hbiles
para votar en los comicios municipales del2002; en el distrito campesino de Limatambo,
provincia de Anta, Cusco, con 4.328 electo-res; en el urbano de Jos Leonardo Ortiz, pro-vincia de Chiclayo, Lambayeque, con 76.465electores; y en San Juan de Lurigancho, Lima,con 392.997 electores. Para no seguir abun-dando en ejemplos, y colocndonos en elmbito provincial, encontramos en el depar-tamento del Cusco la propia provincia delCusco con la ciudad capital y 210.398 electo-res, y la de Acomayo con 13.714 electores.
No es slo un problema de escala de lapoblacin involucrada, aunque de por s stesea un componente importante, ya que el ar-gumento clsico que justifica la descentrali-zacin y que no podemos menos que com-partir es que los ciudadanos conocen me-
jor los problemas que afligen a su comunidad,y esto los hace sentirse concernidos, cercanosy ms capacitados para juzgar lo que hacenlas autoridades. Adems, resulta incongruen-te sealar y hasta celebrar la existenciade una sociedad heterognea y decidir a la
vez que los estilos de participacin sean esta-blecidos haciendo tabla rasa de las diferen-cias; instalar por ejemplo consejos de coordi-nacin local provinciales y distritales con lasmismas caractersticas en todas partes. Eluniversalismo jurdico es necesario cuando seestablecen las reglas institucionales bsicas deun estado de derecho y los procedimientos derepresentacin, porque de lo contrario se es-taran desconociendo los principios de laigualdad ciudadana; en la participacin, en
cambio, salvo en los llamados institutos dedemocracia directa iniciativa legal, refern-
1. VALORANDO LA PARTICIPACIN ENUNA SOCIEDAD HETEROGNEA
-
7/24/2019 cd15.pdf
16/76
1414141414Cuadernos Descentralistas 15
dum y revocatoria conviene ser cauto: es-tablecer unos pocos principios generales ydejar un amplio espacio a la creatividad de lapoblacin, tantas veces invocada.
Las experiencias de participacin regis-tran, como veremos, distintas historias; es ms:cuando en una localidad se seala con tonooptimista que el presupuesto participativo no esuna experiencia nueva, se est haciendo referen-cia a una trama asociativa anterior que ahora hayque reformular, sin que se consiga advertir, en tr-minos de una buena poltica, las razones para dejaratrs lo adquirido. Se asiste entonces a una para-doja: los defensores del presupuesto participativosealan los antecedentes que han llevado a quela sociedad se haya encaminado en esta direc-
cin y en el paso siguiente, a esta misma socie-dad, le desconocen y hasta le borran su historiacomo si nos encontrramos ahora en un es-tadio cualitativamente superior, a la vezque se seala que todava estamos en una eta-pa de aprendizaje de un proceso que llevarmuchos aos.
Como veremos en este documento, se tra-ta de establecer unas pocas pautas que per-mitan a las organizaciones sociales canalizar
demandas y articular proyectos; que talespautas puedan ser compatibilizadas con cri-terios tcnicos que permitan que un proyectose acople a otros de mayor aliento y se articu-le con polticas pblicas o locales; y sobre todo,se trata de crear una estructura de oportuni-dades para que la participacin sea una op-cin de los ciudadanos. Poco tiene que ver estocon una apelacin bienintencionada a unasupuesta voluntad preexistente que supongaque todos los participantes en esta iniciativa
se pondrn en lnea siguiendo disposicionesde las lites, sabiendo que stas se encuentranaisladas y sin capacidad de convocatoria.
Tal parece, en cambio, que la farragosatradicin ibrica y en parte tambin colo-nial y andina de acumular normas y regla-mentos quisiera encuadrar la realidad, msque entenderla o pretender transformarla. Ennuestra manera de entender los presupues-tos participativos, lo casustico, el propsitoempecinado de que nada quede sin previsin,parece agotar el campo de lo observado an-tes que dejar un campo abierto a la innova-
cin. A las rutinas burocrticas de atenerse anormas y procedimientos establecidos se lascombate en sus propios trminos, sin adver-tir lo contradictorio de este objetivo desde sumismo punto de partida.
Es cierto que el Per es un estado unitario,pero ello no debera dar pie al malentendidode que es posible auspiciar la participacindescentralizada desde un discurso que la nie-ga al ser devotamente centralista, ya que noadmite desviaciones ni resquicios donde haycabida para proponer opciones diferentes, enlugar de una interminable sucesin de correc-tivos parciales. La consecuencia de quienes hanpersistido en este razonamiento no remite so-lamente a ideas del buen orden deseable sino
a una desapacible separacin entre presupues-tos participativos convertidos en un temaque concierne a pocos y movimientos socia-les desarticulados que convulsionan a la socie-dad. Si la primera orientacin no es un intentoparcial de responder al segundo desafo, en
buena medida ser irrelevante.
Cuestionando la concentracin del poderen las lites por razones de eficacia ydemocratizacin
Antes de proseguir el anlisis conviene quenos detengamos en algunas razones que hanllevado a una creciente corriente de opinina defender la participacin, tanto en trmi-nos generales como en lo relativo a los presu-puestos locales. En el plano poltico al quenos referiremos brevemente porque sobrepa-sa los lmites de este trabajo tal valoracinse debe, en parte, al cuestionamiento del ex-cesivo nfasis en la capacidad de los procedi-
mientos de la democracia representativa paragarantizar, de modo exclusivo, una conduc-cin adecuada de los asuntos pblicos; ascomo al examen de las consecuencias, parala estabilidad misma, del sistema de la de-safeccin de la mayora de los ciudadanos res-pecto a las lites.
Hasta hace pocos aos pareca existir unatendencia hegemnica que entenda que lacomplejidad creciente de temas que se volvanpolticos (regulacin econmica, salud, edu-cacin, seguridad social, medio ambiente,entre otros) haca que la mayor parte de las
-
7/24/2019 cd15.pdf
17/76
1515151515ROMEOGROMPONE
decisiones se separaran inevitablemente delcontrol de los ciudadanos. Como veremos,slo recin se ha entendido que esta pobla-cin retena, en algunos asuntos, los conoci-mientos necesarios para la mejor atencin de
los problemas que se planteaban, a la vez quese requera de su convencimiento y su com-promiso para ejecutar polticas pblicas.
Por otra parte, antes se consideraba quela inevitable emergencia de los intereses par-ticulares haca ms importante la agregaciny el ordenamiento de los mismos por parti-dos y grupos, antes que una discusin queinvolucrara, hasta donde fuese posible, a ungrupo significativo de ciudadanos. Ahora setiende a considerar que deben convivir el plu-
ralismo social con las expectativas, la necesa-ria intermediacin poltica con la bsquedade acuerdos que no pueden limitarse a arre-glos particularistas entre ciudadanos y orga-nizaciones sociales con el estado, si bien talesarreglos tambin siguen importando. Se en-tiende, adems, que la democracia comoacuerdo institucional para seleccionar litesprofesionalizadas que durante ciertos perio-dos y en algunas sociedades aseguraban laeficacia poltica, tiende ahora, en comunida-
des que viven contextos de crisis o de incerti-dumbre, a ir acrecentando la brecha entregobiernos y ciudadanos hasta extremos queprecipitan situaciones de desconfianza, debi-litando controles sociales y generando condi-ciones de ingobernabilidad.
Con un argumento en la misma direccinpero ms democrtico, la idea de la conve-niencia de recurrir a las lites para ordenar elconjunto del juego poltico y social se basabaen el presupuesto no demostrado salvo en
algunas contingencias histricas de unasociedad de masas que ejerca presiones au-toritarias sobre el sistema poltico y que lle-vaba al poder a liderazgos autoritarios. Esterazonamiento falla, en primer lugar, porquecomo seala Avritzer no est probada laexistencia de una conviccin generalizada delas lites acerca de la conveniencia del orden
democrtico; es ms: conflictos entre esaslites han provocado destituciones de presi-dentes surgidos en elecciones libres (Brasil en1964, Argentina en 1996 y Chile en 1973).2
En otro plano, las concepciones que de-fendan un orden democrtico renuente a laparticipacin suponan que, en general, losmovimientos sociales tenan un componen-te desestabilizador. Ahora se tiende a valo-rar el equilibrio que le daba al sistema la pre-sencia de organizaciones sociales de diversotipo, as como ya en el mbito poltico-ad-ministrativo la conveniencia de que los ciu-dadanos conocieran la gestin pblica e in-tervinieran en ella, particularmente en lo re-ferente a los presupuestos de los espacios
locales. Ahora se entiende mejor la formula-cin terica clsica de que una cultura derendicin de cuentas no slo otorga mayo-res garantas de un buen gobierno sino queevita en parte el descrdito del rgimen pol-tico, que ha conducido con frecuencia al de-sistimiento o la salida del sistema.
Se entiende mejor tambin, en la presen-te coyuntura, que en una agenda los intere-ses deban ordenarse y articularse para evitarsituaciones de desborde; pero, a la vez, quehay nuevos temas de relevancia pblica queimplican una atencin selectiva a cada de-manda, desde los delitos ambientales, las con-diciones de uso de internet o el empleo de la
biotecnologa, hasta en pequeas comuni-dades locales el establecimiento de priori-dades en la inversin pblica, proceso en elque una decisin centralizada e inconsulta noslo la hace poco democrtica sino ineficaz.En buena medida, la solucin de este con-
junto de problemas lleva a pensar en mejo-
rar los sistemas de comunicacin e informa-cin, en decisiones tomadas en redes y no enestructuras rgidas organizadas desde unespacio excluyente, y en la necesidad deplantear de modo realista y no retricola profun-dizacin de la democracia y la bs-queda de espacios de consulta, de discusinde ideas y, si se puede, de concertacin.
2 Leonardo Avritzer: Modelos de democracia deliberativa: una anlisis del presupuesto participativo en Brasil, enBoaventura de Sousa Santos (coordinador), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa,Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 2004. En lneas generales, los argumentos sobre las ventajas de la dimensinparticipativa de la democracia siguen el razonamiento de este autor.
-
7/24/2019 cd15.pdf
18/76
1616161616Cuadernos Descentralistas 15
En el mbito local, y con parecidas lneas derazonamiento, se entiende que la participa-
cin soluciona no slo problemas degobernabilidad, en el sentido de que puedeayudar a reducir costos, facilitar informaciny canalizar demandas, sino que tambin con-tribuye a la inclusin social y con ello amejorar la calidad del rgimen democrticoy aumentar la capacidad de gobierno, paralo cual se utiliza el dudoso neologismo
gobernanza, que tiene que ver con una acti-va interaccin entre el gobierno municipal ylas organizaciones sociales de la comunidad.
En teora, la participacin permite salir delcrculo de la evaluacin retrospectiva en quelos votantes seleccionan candidaturas, eligen,evalan y se limitan luego al voto como ni-co recurso disponible de castigo o recompen-sa por lo actuado por los gobernantes.3La ad-ministracin como tal no parece estar sujetaa ningn escrutinio pblico; la burocraciaaparece entonces cercndose a s misma ycercando a la sociedad en su jaula de hie-rro, para usar la expresin de Weber.
La concepcin tradicional juzga que la le-gitimacin poltica tendra que avalar la ad-ministrativa y prescinde de considerar que stase encuentra sujeta a sus propias lgicas e iner-cias, lo que no debera llevar tampoco al razo-namiento opuesto sobre la independencia deambos niveles de decisin. El problema queconcierne en especial a los presupuestosparticipativos es que no se trata de tomar encuenta exclusivamente a la poltica, as en sin-
gular, sino de discutir laspolticas que puedenser ms o menos congruentes con los grandes
lineamientos que el gobierno proclama. Unaadministracin que dialogue con los ciudada-nos, dispuesta a la intervencin de stos, pue-de acaso conciliar la democratizacin con laeficiencia porque en teora permite reducir lasresistencias del entorno una vez que se salede la situacin de aislamiento, al haber dis-cutido con los afectados una decisin, sus ob-
jetivos y sus consecuencias. E incluso puedefavorecer la comunicacin en el mismo mbi-to pblico, ya que las exigencias de interpelara la ciudadana llevarn eventualmente a con-sultar a otros sectores del estado, promovien-do una colaboracin que supere la tendenciaa la segmentacin funcional de la burocracia,consecuencia de su refugio en saberes especia-lizados, imposible de superar con el solo re-curso a normas y reglamentos.
Los costos de la intervencin ciudadana
En todo caso, el desafo poltico y social con-siste en superar los problemas que la partici-
pacin trae consigo, antes de caer en la ino-cencia frecuente entre quienes defiendeneste principio de confundir lo que se quierecon aquello que efectivamente ocurrir, usan-do como santo y sea que se trata de crearvoluntad poltica. Entre otros inconvenien-tes, debe sealarse que este proceso de parti-cipacin, aun orientado con realismo, lleva amenudo a que las decisiones sean ms lentas;lo que contrasta, por ejemplo, con lo apreta-
2. NUEVAS IDEAS SOBRE UN VIEJO TEMA.LA PARTICIPACIN EN ASUNTOSADMINISTRATIVOS, EN POLTICASPBLICAS Y EN ESPACIOS LOCALES
3 Joaquim Brugu y Raquel Gallego: Una administracin pblica democrtica?, en Joan Font (coordinador), Ciuda-danos y decisiones pblicas, Ed. Ariel, Barcelona, 2001.
-
7/24/2019 cd15.pdf
19/76
-
7/24/2019 cd15.pdf
20/76
1818181818Cuadernos Descentralistas 15
3. Y PARA QU QUEREMOS PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS?
El presupuesto participativo busca, por logeneral, una progresiva reduccin de las prc-
ticas clientelistas, al quitarles espacio para sudesarrollo gracias a la adecuada confluenciaentre criterios deliberativos y tcnicos. Entrelos pobladores del lugar donde se aplica, estainiciativa hace consciente la necesidad de con-tar con buenos delegados que los represen-ten. La intervencin directa de los ciudada-nos tiene necesariamente un lmite, si se quie-re conjugar eficacia con democratizacin.Como veremos, en la experiencia peruana sele quita espacio a las instancias de represen-tacin introduciendo la difusa figura delagente participante, lo que fortalece en loshechos al presidente regional, a los tcnicosde ese nivel de administracin y a los profe-sionales del Ministerio de Economa y Finan-zas (MEF).
Una experiencia de presupuesto partici-pativo exitoso suscita en otras ciudades o es-pacios locales el inters por promover inicia-tivas en esta direccin. Lo que no ocurrir,como en el caso peruano, es que se aplique
indiscriminadamente un mismo modelo atodo un territorio. La debilidad de las litespolticas, tcnicas y sociales en el pas traeentre sus consecuencias la falta de imagina-cin y una escasa sensibilidad para entenderqu est ocurriendo en las distintas socieda-des locales.
En el proceso, las personas aprenden anegociar ms all de lo reivindicativo (aun-que este aspecto, por supuesto, sigue impor-tando). Saber cmo funciona una estructura
de decisiones municipales, por lo menos en
sus lineamientos bsicos; tratar directamentecon las autoridades, que no tienen otra alter-
nativa que considerar las opiniones que losciudadanos les formulan; atender en funcinde la correlacin de fuerzas los cambios deorientacin que se producen cuando se de-sencadena un dilogo entre autoridades y ac-tores sociales, son todos rasgos que en con-
junto hacen que los consensos cuando sealcanzan cobren valor y vigencia. Existe uncontrol social en la medida en que los ciuda-danos tienen nociones sobre costos de obrasy tiempos de ejecucin, lo que en parte evita
la discrecionalidad de los funcionarios o, enuna hiptesis extrema, los casos de corrup-cin. En Amrica Latina, la reciente tenden-cia jurdica a hacer ms exigentes los crite-rios de transparencia en la gestin pblicaconsecuencia de lo ya visto del cuestio-namiento de los cotos cerrados de las decisio-nes burocrticas o de gobierno tiene comocorrelato que le da vigencia social la existen-cia de un grupo significativo de ciudadanosque pueden ejercer la fiscalizacin en algu-nos aspectos. Ya no se trata entonces, en to-dos los casos, de un conocimiento reservadoa unos pocos especialistas.
Las inevitables tensiones del proceso
En todo presupuesto participativo existe unatensin inevitable entre, por un lado, la ten-dencia de las autoridades a reservarse unainstancia de discrecionalidad en las decisio-nes resultado a veces del peso de interesesparticulares o de grupos de poder, pero en
otros casos tambin de compromisos previos
-
7/24/2019 cd15.pdf
21/76
1919191919ROMEOGROMPONE
democrticamente establecidos con sus elec-tores y, por otro lado, las prioridades y pre-siones de la comunidad que se involucra enel proceso. El equilibrio a lograrse dependede marcos no del todo definidos, en este caso
en trminos institucionales y de accin colec-tiva, si bien finalmente tiene que ver con lalegitimidad de los alcaldes y la fortaleza de lasociedad civil. Cuando no pasa ni lo uno ni lootro y esto parece ser lo que ocurre en elcaso peruano, los resultados pueden sererrticos y arbitrarios, sacndose partido msdel manejo de oportunidades en coyunturasprecisas que de un dilogo en que los trmi-nos de la competencia hayan sido claramen-te definidos.
Como ya se ha sealado, los presupues-tos participativos enfrentan el dilema de re-solver entre asuntos que conciernen al con-
junto de la comunidad y la incidencia de de-mandas que exacerban los particularismos.Se necesita una etapa de decantacin del pro-ceso para llegar a una situacin diferente;pero a mi criterio esta tensin es inherenteal modelo, por ms que se procure superarlotratando de que haya correspondencia en-tre planificaciones regionales y presupues-
tos locales.Si el presupuesto participativo va en se-
rio y esto tiene que ver con los recursos quese distribuyen, se ingresa entonces en unadiscusin severa sobre criterios de equidad,ya que los sectores medios y altos pueden te-ner que asumir costos crecientes o ser poster-gados en lo que consideran sus prioridades.Si as discurren los acontecimientos, las litesempresariales ms que desinteresarse del
proceso, como ha ocurrido hasta ahora en elPer tendrn que procurar influir intervi-niendo activamente en el proceso, sin perjui-cio de seguir actuando mediante negociacio-nes informales por fuera de las reglas estable-
cidas en el sistema, tal como tambin lo ha-cen otras organizaciones sociales.
El presupuesto participativo puede ayu-dar a fortalecer la trama asociativa de la so-ciedad, pero requiere de una vigencia mni-ma de organizaciones preexistente a esta ini-ciativa. De lo contrario, no habr capacida-des de gestin; el proceso interesar a unospocos y los dems seguirn estableciendo elmismo patrn de relaciones autoridades-po-
blacin, entre el clientelismo, la cooptacin y
la movilizacin intermitente. No tendr ma-yor sentido, entonces, hacer un discurso ilus-trado sobre las ventajas de una nueva alter-nativa acerca de criterios para decidir sobrela utilizacin de los recursos pblicos.
En esta iniciativa, adems, para regularel conjunto del proceso, la autoridad munici-pal debe cumplir un papel relevante curio-samente, se requiere, pues, la afirmacin deliderazgos y una relativa centralizacin delpoder poltico, as como tambin consejosde delegados de la sociedad civil que dialo-guen con autoridades y tcnicos. Como sueleocurrir cuando en una organizacin social seestablecen nuevas dirigencias que progresiva-mente adquieren conocimientos administra-tivos, se plantea el dilema de afirmar a estaspersonas en sus cargos para garantizar el lo-gro de los objetivos o estimular la rotacinpara democratizar el proceso y asegurarlecontinuidad.
-
7/24/2019 cd15.pdf
22/76
2020202020Cuadernos Descentralistas 15
4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y DEL PASEN DISCUSIONES PARTICIPATIVAS SOBREASIGNACIN DE FONDOS
puesto Participativo, un rgano de con-sejeros representantes de las prioridades
presupuestarias decididas en las asam-bleas regionales y locales. La elaboracinadministrativa del presupuesto ocurre enel GAPLAN, Gabinete de Planeacin dela Prefectura, rgano ligado al gabinetedel Prefecto.
Porto Alegre es una ciudad dividida en16 regiones administrativas. En la prime-ra fase del PP se realizan 16 asambleasregionales y las asambleas temticas.
Las asambleas regionales son asambleasen las cuales los habitantes de cada unade estas regiones se renen. Por lo tanto,el criterio de participacin es el de la vi-vienda y el de decisin es el de la mayo-ra. Las asambleas temticas se refieren acinco reas: salud y asistencia social,transporte y circulacin, organizacin ydesarrollo de la ciudad, cultura y recrea-cin y desarrollo econmico. El criterio departicipacin es el de inters por tema y
las decisiones tambin se toman por ma-yora. Las asambleas temticas obedecenal mismo calendario de las asambleas re-gionales.
Las asambleas se realizan en cada una delas 16 regiones, con la presencia del pre-fecto. El nmero de participantes consti-tuir la base del clculo de delegados quevan a participar en la prxima fase en lasasambleas intermedias y en los foros de
No tiene sentido, a mi criterio, discutir el casoperuano sin entender los marcos generales del
presupuesto participativo en otras experien-cias. Los estudios excesivamente autorre-ferenciales se suelen confundir y perder enlos propios trminos de la discusin estable-cida. Vale la pena tomar en cuenta, enton-ces, dos experiencias de fuera del pas: la tandifundida de Porto Alegre (Brasil) y la del caso
boliviano, del que har una breve referencia.Posteriormente considerar dos casos perua-nos de discusin de propuestas de asignacinde fondos de inversin que se suelen tomarcomo ejemplos: la de Limatambo (Cusco) y lade Villa El Salvador (Lima). A partir de elloser posible analizar mejor los marcos legis-lativos y las dinmicas sociales que existen ennuestra sociedad.
El caso de Porto Alegre
Como escapa a mis habilidades hacer un re-sumen de un buen resumen para entender laexperiencia de Porto Alegre, citar con algu-na extensin la certera sntesis de Avritzer6
sobre tal proceso, para luego sealar algunaspreguntas pertinentes al anlisis de lo que estocurriendo en el Per.
Seala Avritzer que el presupuestoparticipativo en Porto Alegre
[] abarca dos rondas de asambleas re-gionales intercaladas por una ronda deasambleas locales. En una segunda faseest la instalacin del Consejo de Presu-
6 Leonardo Avritzer, ob. cit.
-
7/24/2019 cd15.pdf
23/76
2121212121ROMEOGROMPONE
delegados. Los habitantes se inscriben enlas asambleas individualmente. Sin em-
bargo, su participacin en asociacionesciviles se indica en el proceso de inscrip-cin para las asambleas. El criterio para
la designacin de delegados: hasta 100presentes en una primera asamblea regio-nal, un delegado por cada 10 presentes;entre 101 y 250 presentes, un delegadopor cada 20 presentes; entre 251 y 400,un delegado por cada 30 presentes, entre251 y 400, un delgado por cada 30 pre-sentes; ms de 401 presentes, un delega-do por cada 40 presentes. Todos los pre-sentes tienen derecho a un voto.
Se inicia luego la ronda intermedia de
asambleas locales, El presupuesto parti-cipativo (PP) cuenta hasta con 12 reastemticas que son las siguientes: sanea-miento, pavimentacin, organizacin dela ciudad, poltica habitacional y regula-rizacin agraria, asistencia social, salud,transporte y circulacin, educacin, reasde recreacin, deporte y recreacin, de-sarrollo econmico. En un segundo mo-mento del PP que est constituido por laronda de asambleas intermedias, los de-
legados/la poblacin (hay una variacinsegn las regiones) trabajan en dos tiposde actividades: jerarquizacin de las prio-ridades y definicin de las obras en lassubregiones. El proceso de jerarquizacinde las prioridades es el proceso a travsde las cuales la comunidad elige sus cin-co principales prioridades entre los 12 te-mas arriba mencionados. La jerarqui-zacin es una conciliacin entre tres cri-terios: el acceso anterior a la poblacin al
bien pblico en cuestin, la poblacin dela regin y la decisin de la poblacin.[Para cada uno de estos criterios se esta-
blecen puntajes que no es del caso deta-llar aqu.]
Las rondas intermedias todava inclu-yen, una vez determinadas cules sernlas principales prioridades de la regin,la disputa de obras especficas por lasdiferentes comunidades en el interior dela subregin. En ese caso una vez ms
se realizan asambleas de subregiones enlas cuales los diferentes grupos de la po-
blacin discuten entre las prioridades yadeterminadas cul ser la obra contem-plada.
El tercer momento del PP consiste en lasegunda ronda de asambleas regionales.En este momento son homologadas las je-rarquas y las demandas de la regin y seeligen los consejeros de la regin en elConsejo del Presupuesto Participativo(CPP). Cada regin elige dos consejerostitulares y dos suplentes.
El Consejo de Presupuesto Participativo(CPP) se instala en el mes de julio de cadaao. Su conformacin es la siguiente: dosconsejeros por cada regin (32), dos con-
sejeros electos por cada asamblea temti-ca (10), un representante de la Unin delas Asociaciones de Moradores de PortoAlegre (UAMPA) y uno del Sindicato deServidores de la Prefectura. Total demiembros: 44. Sus atribuciones son: de-
batir y aprobar la propuesta presupues-taria hecha en el GAPLAN, teniendocomo base las decisiones sobre jerarqui-zacin y prioridades de las obras toma-das en las asambleas territoriales. Revi-sar la propuesta presupuestaria final ela-
borada por la prefectura; seguir la ejecu-cin de las obras aprobadas; discutir loscriterios tcnicos que inviabilizan la eje-cucin de obras aprobadas.
Hasta aqu la exposicin de Avritzer. Elpresupuesto participativo de Porto Alegre notiene que ser necesariamente un modelo a se-guir. Otra experiencia difundida en el mismoBrasil, la de Belho Horizonte, tambin pro-mueve la intervencin de los ciudadanos pero
separando relativamente la discusin de lospresupuestos participativos de polticas inte-grales para la ciudad, del presupuesto parti-cipativo asignado a los distritos. Este ltimose apoya sobre todo en asambleas territoria-les, en complejos criterios para elegir delega-dos vecinales, en la introduccin de la escalaentre los criterios para priorizar proyec-tos, que alude al nmero de personas be-neficiadas, y en la llamada relevanciareivindicativa,que tiene que ver con las veces
que una propuesta ha sido planteada en aosanteriores y que no result seleccionada. En
-
7/24/2019 cd15.pdf
24/76
2222222222Cuadernos Descentralistas 15
la discusin del presupuesto participativopara el conjunto de la ciudad se pone un n-fasis mayor en la definicin de polticas sec-toriales sociales y urbanas, con especial pre-ocupacin por las demandas de vivienda,
transporte y sostenibilidad ecolgica. Final-mente hay una instancia en la que, con parti-cipacin de delegados elegidos por los ciuda-danos y de tcnicos de la municipalidad, se
busca conjugar la dimensin distrital con loque debe atenderse en lo relativo a la ciudadtomada como conjunto.
Aparentemente la estrategia peruana deestablecer el presupuesto participativo siguealgunas pautas del proceso de Porto Alegre,la capital del estado de Ro Grande, en Brasil,
caracterizada, aun antes de que comenzaraeste proceso, por tener los ndices ms eleva-dos de calidad de vida de ese pas, as comopartidos polticos y una trama asociativa dereconocida fortaleza.
Las intransferibles condiciones polticas,institucionales y sociales, y nuestra pobreimaginacin
Hay ideas que parecen repetirse: la progresi-
va adopcin de un modelo ciudadano se-gn el cual todos los pobladores participanen igualdad de condiciones; los talleres depriorizacin de proyectos bajo determinadaspautas que buscan establecer criterios de equi-dad; la separacin entre lo temtico y lo terri-torial; y la interaccin entre tcnicos y orga-nizaciones de la comunidad. Sin embargo,como veremos cuando se describa el caso pe-ruano, se advertir que poco tiene que ver lapropuesta participativa que se dice tomar
como referencia con la que se ha pretendidoestablecer en el pas. Lo que no necesariamen-te sera una desventaja, slo que en este caso,ms que traducir el esfuerzo de adaptar una
buena idea a una realidad diferente, se notaun alto grado de improvisacin con el que seimponen desde arriba prescripciones de du-dosa aplicacin, apelando, a veces con bue-nas intenciones, a democratizar el proceso dedescentralizacin sin que la consulta importe
a los actores que deberan ser los protagonis-tas del proceso.
Este tema ser objeto de consideracinposterior. Vale la pena subrayar aqu, sinembargo, algunos rasgos del presupuestoparticipativo en Porto Alegre que en ocasio-nes se prestan a interpretaciones errneas. Escierto que los vecinos en su conjunto partici-pan en relativa igualdad de condiciones, so-
bre todo en las conversaciones previas a lasrondas sobre temas y servicios que interesana los distintos barrios. Sin embargo, cuandocomienzan las etapas decisivas de la partici-pacin, importa la estructura de delegadoselegidos con los criterios ya sealados. En talinstancia es improbable que se integre, duran-
te esta etapa del proceso, un representantesin una trayectoria visible en una organiza-cin poltica o social.7
En el caso peruano, como veremos, el lla-mado agente participanteinterviene en talle-res y acuerdos, lo que desordena el proceso olo hace irrelevante. En todo caso, cabe reco-nocer que en Porto Alegre el presupuestoparticipativo ha sido una estrategia legtimadel Partido de los Trabajadores (PT) para for-talecer su organizacin, una vez ganadas las
elecciones, apoyndose en los vnculos flexi-bles que haba conseguido con movimientossociales de distinta procedencia. Aqu en elPer, en cambio, no se encuentran definidaslas condiciones de liderazgo y competenciapoltica. Esto le quita en parte su gravitacinal proceso, pese a las buenas intenciones dequienes llevan adelante la iniciativa. No vams all de la llamada poltica tradicional,como con frecuencia se insiste; por el contra-rio, se mueve en el vaco que sta deja y no
llega a traducirse en una propuesta msintegradora.
Los ejes temticos y territoriales y lasinstancias deliberativas y representativas
En Porto Alegre, la distincin entre lo temti-co y lo territorial no se ha establecido de unmodo tajante y prescriptivo, con una densatrama legislativa de leyes, ordenanzas e ins-
7 Hecho sealado por Boaventura de Sousa Santos en Presupuesto participativo en Porto Alegre: para una democraciaredistributiva, en Boaventura de Sousa Santos (coordinador), ob. cit.
-
7/24/2019 cd15.pdf
25/76
2323232323ROMEOGROMPONE
tructivos; ha surgido con una separacin laxaentre estas dos lneas como punto de partida,una atencin primera dirigida sobre todo aobras de infraestructura de carcter territo-rial durante los primeros aos y una progre-
siva inclusin de problemas de mayor alcan-ce ligados al conjunto del planeamiento ur-bano despus, sin que por ello las demandasbarriales hayan sido dejadas de lado.
Llama la atencin, en la mencionada ex-periencia brasilea, el peso del Consejo delPresupuesto Participativo, constituido bsica-mente por representantes de la sociedad ci-vil, como se ha visto en la fase de toma dedecisiones. Esta entidad examina, expresa suopinin y toma posicin sobre planes pluri-
anuales, presupuesto anual, inversiones, po-ltica tributaria y recursos extrapresupues-tales como fondos municipales y fondos des-tinados a las pequeas y medianas empresas,entre otros. Sus opiniones pueden ser obser-vadas por el ejecutivo provincial y levantadoese veto si se oponen a ste las dos terceraspartes del Consejo. Dicho sea de paso, en elmomento de asumir una determinada opcinhay un juego reconocido de mayoras y mi-noras que contrasta con lo que ocurre en el
caso peruano. Ac se supone que las decisio-nes que no se tomaron por consenso reflejanla incapacidad o la mala voluntad de los ac-tores en lo relativo a su capacidad de concer-tar, y se toma como una dificultad a superaren el proceso. Como seala Abers refirindo-se al caso de Porto Alegre, la unanimidad y elconsenso no resultan de este proceso parti-cipativo; la base del sentido de comunidad esmenos el reconocimiento de intereses comu-nes que la incorporacin de la idea que esnecesario negociar juntos.8
La relacin tcnicos-sociedad e instanciasparticipativas-legislativo municipal
La intervencin del Consejo del Presupues-to Participativo en la mayora de las etapasno quita a los tcnicos su injerencia en laelaboracin del plan, en la realizacin de
obras ni en el ejercicio en los hechos deuna reconocida capacidad de veto. Esto sedebe en buena medida a la legitimidad queellos han alcanzado y al establecimiento decriterios compartidos sobre la elaboracin
de proyectos, con mucha ms incidenciaque el conjunto de dispositivos y normas queregulan el proceso. Por otra parte, existenen la sociedad interlocutores vlidos capa-citados por la propia prefectura, las univer-sidades y algunas organizaciones no guber-namentales.
En el caso peruano, como veremos, lo quese proclama no se cumple. Se seala que elproceso conjuga los conocimientos tcnicoscon las aspiraciones de la sociedad. En los
hechos, estos procesos tienen breves etapasen las que se encuentran, pero en la lnea es-tratgica de decisiones ambas reas de pre-ocupacin discurren por separado.
Desde el punto de vista jurdico, el presu-puesto participativo de Porto Alegre debe seraprobado por el consejo de ediles, en rasgosgenerales una institucin equivalente a losconsejos regionales o a los consejos munici-pales peruanos. En ambos casos se plantea
un conflicto que se traduce en la justificadapregunta de los regidores: por qu quieneshan sido elegidos por votacin en un procesoelectoral democrtico tienen que seguir orien-taciones decididas por sujetos dispuestos a laparticipacin que constituyen una minora,con frecuencia menor que los que prestaronsu apoyo a una autoridad en los comicios?En Porto Alegre, finalmente, existe una reso-lucin provisional, por lo dems de esteproblema merced al compromiso y la fortale-
za de la mayora de las organizaciones socia-les de la comunidad. En el caso peruano, comoveremos, algunos procesos participativos se
basan en la alianza entre lites sociales y pre-sidentes regionales aislados polticamente, queutilizan esta modalidad de asignacin de re-cursos como una forma de obtener rditospolticos y limitar el mbito de accin de susopositores.
8 Rebecca Neaera Abers: Inventing Local Democracy Grassroots Politics in Brasil, Lynne Rienner Publishers Inc., EstadosUnidos, 2000.
-
7/24/2019 cd15.pdf
26/76
2424242424Cuadernos Descentralistas 15
Por ltimo, en una sociedad como la bra-silea, caracterizada todava por poseer ras-gos patrimonialistas y una persistente influen-cia de la cultura letrada colonial y deci-monnica que somete cada detalle de un pro-
ceso a una cuidadosa regulacin tiene laConstitucin con ms artculos de AmricaLatina, el presupuesto participativo se dis-tingue, en cambio, por la flexibilidad de lasreglas que lo orientan y la perspectiva abiertacada ao a definirlas nuevamente. Esta op-cin obedece a diversas razones: a la disposi-cin para innovar que requiere el nfasis enla participacin, atendiendo los cambios quese van produciendo en la sociedad; al temorde algunos actores a que sus competenciassean expropiadas por la administracin; ala preocupacin del PT respecto a que el pro-ceso se diluya o cambie de sentido con unanueva administracin, as como a una vo-luntad ms o menos explcita de control po-ltico por parte de esta organizacin; y a laidea de que los lmites entre lo que puedehacerse desde el estado, al margen de algu-nas premisas bsicas, puedan ser modifica-dos en algunos aspectos. En el caso peruanoexiste, por el contrario, en un proceso que sesabe incipiente, una empecinada voluntad
de reglamentarlo todo.
La experiencia boliviana
La Ley de Participacin Popular bolivianade 1994 y la descentralizacin administra-tiva de 1996 se sealan como otro prece-dente para entender el caso peruano. Estasreformas se dieron durante el primer gobier-no de Snchez de Lozada, caracterizado porseguir una poltica neoliberal en lo econ-
mico, aunque menos fundamentalista y de-pendiente de los criterios de los organismosinternacionales que otros pases de la re-gin. En efecto, dicho gobierno promoviun esquema de privatizacin relativamen-te menos agresivo, basado en concesiones;definiciones de seguridad social que asegu-raban prestaciones monetarias mnimas alos ms pobres; y defensa de la descentrali-zacin para evitar que las demandas socia-les fueran directamente, en todos los casos,
al gobierno central, y para darle represen-
tacin a sectores campesinos e indgenashasta entonces postergados y ahora consi-derados con preocupaciones de incorpora-cin social. En otro plano, mientras tanto,se procuraba afirmar un sistema de parti-
dos, en lo que se haba dado en llamar unademocracia pactada.
No viene al caso explicar aqu por questa propuesta fracas. Probablemente tam-
bin el presidente Snchez de Lozada fueobligado a impulsar la descentralizacincomo resultado de un conjunto de presionessociales que es la historia oficial de los de-fensores de esta propuesta y opositores al r-gimen, pero sin duda era congruente conel proyecto de sociedad que en aquel enton-
ces se planteaba desde el gobierno y que ter-min en el estrepitoso fracaso de estos lti-mos aos.
Las mayores capacidades de poder e influenciade los campesinos
Bolivia tiene actualmente tres niveles de ges-tin pblica: dos de carcter electivo losmbitos nacional y municipal y uno dele-gado a nivel departamental, con un prefectodesignado por el presidente de la repblicacomo rgano ejecutivo, acompaado por unconsejo departamental compuesto por dele-gados (llamados consejeros)elegidos por losconcejos municipales de cada provincia (si
bien los recientes reacomodos institucionalesdando autonomas regionales como conse-cuencia de movimientos sociales impugna-dores parecen estar cambiando acelerada-mente esta situacin).
La Ley de Participacin Popular reduce losmunicipios de 1.300 a 314, lo que permite su-perar el aislamiento de las reas rurales, ha-cerlas interactuar con las zonas urbanas no sloen lo econmico sino tambin en lo poltico, ydarle importancia al voto campesino. Juntocon la aplicacin de distritos unino-minales enlas elecciones nacionales para elegir parte delCongreso unida por supuesto a razones quetrascienden esta lgica de ingeniera polticaelectoral, se produce el surgimiento de nue-
vos alineamientos polticos.
-
7/24/2019 cd15.pdf
27/76
2525252525ROMEOGROMPONE
La tendencia a dispersar el gasto y la vigilanciasocial
Si bien en teora existe la intervencin de lacomunidad, en la asignacin de los recursosde los municipios predomina una lgica ms
bien administrativa. En el esquema llamadode coparticipacinel 20% de la renta interna yaduanera se destina a los municipios, utili-zando como criterio de distribucin el nme-ro de habitantes. Para utilizar esta modali-dad de asignacin se aduce que los resulta-dos habran sido parecidos si se hubieran se-guido criterios sociales de ms compleja ela-
boracin, como el de las necesidades bsicasinsatisfechas o los niveles de pobreza. Lo cier-to es que cada municipalidad reparte a su vez
los fondos recibidos, con el mismo patrn ysin estar obligada a ello, entre ciudades, cen-tros poblados y comunidades, lo que lleva auna extrema atomizacin del gasto, procesoaceptado por las autoridades y por las orga-nizaciones sociales. La participacin consul-tiva de las Organizaciones Territoriales deBase no parece tener capacidad ni inters su-ficiente como para impugnar esta modalidady proponer otra alternativa.
En Bolivia tambin hay, como en el Per,
un comit de vigilancia; aunque en este casotiene que ver con el conjunto de las tareas delmunicipio y no se limita estrictamente a te-mas presupuestales. Esta institucin, curiosa-mente inspirada en el derecho cooperativo yno en otras experiencias de participacin, hasido considerada un fracaso9por diversas ra-zones que confluyen. Una de ellas es la faltade inters en el proceso de las Organizacio-nes Territoriales de Base o la cooptacin destas por el alcalde. Los reparos planteados
por los integrantes de este organismo puedenllevar, adems, a que el ejecutivo suspenda laasignacin de fondos destinados al proyectoobservado, para luego ser entregados en unejercicio presupuestario posterior. Observar
lineamientos de accin llevados a cabo demodo incorrecto por las autoridades produ-ce una interrupcin en el flujo de fondos, loque supone un costo poltico difcil de sobre-llevar. Finalmente y esto, como veremos,resulta tambin crucial para el caso perua-no, el sistema de control social no tiene co-nexin con los criterios de control legal delpropio estado, sobre todo con las contraloras,que parecen seguir otras lgicas administra-tivas y obedecer a otras prioridades, o que sim-plemente se desentienden del problema debi-do a los lazos de dependencia poltica con elejecutivo, que regula sus intervenciones.
Limatambo: nos llaman y entramos
En el Per, entre las experiencias de discu-sin participativa de los presupuestos consi-deradas exitosas se encuentran las deLimatambo, en la provincia de Anta, en elCusco, y la del distrito de Villa El Salvador,en Lima. La poblacin de Limatambo al
2002, teniendo en cuenta las proyeccionesdel censo de 1993, era de 8.113 habitantes,
bsicamente de procedencia rural, organiza-dos mayoritariamente en 33 comunidades.10A diferencia de otros distritos de la provin-cia, no fue una zona particularmente afec-tada por la reforma agraria. Esta situacinevit los conflictos sociales en una primeraetapa, hasta que se desat la guerra interna,a la vez que se mantuvo relativamente sincambios la influencia de un grupo de anti-
9 Por lo menos sta es la opinin compartida por un conjunto de polticos y acadmicos entrevistados por Diego Ayo:Voces crticas de la descentralizacin. Una dcada de participacin popular.Friedrich Ebert Stiftung e Ildis Plural Editores,La Paz, 2004.
10 Para el anlisis de este caso sigo el trabajo de Ladislao Landa: Waqamuwanku haykumuyku. Nos llaman y entramos. Losmodos de participacin en el espacio rural: Cusco y Apurmac (Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004) uno de loscontados estudios sobre participacin en el pas que combina un competente anlisis terico con un cuidadoso yprolongado trabajo etnogrfico, lo que da un particular peso a sus observaciones y conclusiones. El subttulo que he
puesto a la seccin, repitiendo el nombre de su libro, es un reconocimiento a nuestras entretenidas reuniones dediscusin, antes de publicar su trabajo, con las que Landa me ayud a entender mejor los gobiernos locales de las zonasrurales.
-
7/24/2019 cd15.pdf
28/76
2626262626Cuadernos Descentralistas 15
guos notables, algunos propietarios ruralesde antiguas haciendas y otros asentados enel centro poblado. Unas veces latente y otrasmanifestado de modo expreso, se mantuvovigente un conflicto entre campesinos y ve-
cinos de la ciudad.En la dcada de 1980 Limatambo recibi
la influencia poltica de la izquierda. En eseentonces se fortaleci la Federacin Distritalde Campesinos de Limatambo (Fedical), queagrupaba a los campesinos comuneros delvalle y a los pequeos propietarios de las al-turas. A su vez se cre el Consejo Comunal yVecinal que se mantiene hasta el presen-te, que influy en la creacin de un movi-miento poltico, la Unidad Campesina Popu-
lar, dirigido por Wilber Rosas, maestro y diri-gente social vinculado a organizaciones nogubernamentales, quien gan las eleccionesy ejerci el poder de 1993 al 2002.
El proceso orientado a la participacin seapoy entonces en el Consejo Comunal y Ve-cinal, y discuta sobre problemas y servicios des-tinados al distrito entre la poblacin. Entre1993 y 1995, de vecinal, en verdad, tuvo muypoco. Los antiguos notables denunciaron fre-
cuentemente al alcalde ante la Direccin Na-cional contra el Terrorismo, lo que le ocasionvarios encarcelamientos. Por necesidad o porconvencimiento quiz por ambas razones ala vez, en los aos posteriores la poblacinurbana se involucr en el proceso.
El alcalde y los representantes ms in-formados del Consejo Comunal y Vecinal sepreocuparon por introducir en las comuni-dades una cultura que promova que se dis-cutiera sobre asignacin de gastos y rendicin
de cuentas, y se procur una intervencin ac-tiva de mujeres y de campesinos pobres, has-ta entonces marginados del proceso. Las co-munidades enviaban a los foros del Comit,que se reuna trimestralmente, seis delegados(tres hombres y tres mujeres) y se discutaacerca del presupuesto, los planes y las obras.En palabras del alcalde de entonces, lo im-portante antes que recurrir a una ajustadafundamentacin tcnica que segua las reglasestablecidas, pero que era escasamente com-
prendida por la poblacin era tratar de pre-
cisar de modo claro ejes de discusin, comoproduccin agropecuaria, desarrollo vial, tu-rismo y servicios bsicos, y obras a realizar.Ya despus se haran los ajustes tcnicos ne-cesarios, respetando los acuerdos alcanzados,
lo que parece diferir en buen grado del carc-ter veladamente impositivo con que realizansu tarea en otras comunidades algunos de losllamadosfacilitadores.
Las propuestas del Consejo Comunal yVecinal se presentaban luego al Consejo Mu-nicipal y reciban alcance de ley una vez apro-
badas por esta entidad, que ante la legitimi-dad del proceso previo no se encontraba encondiciones de plantear objeciones. El proce-so segua siendo acompaado por reuniones
trimestrales en las que se daba cuenta del cum-plimento o las dificultades encontradas en laejecucin o ampliacin de las obras, nuevospedidos, presentacin accesible por parte deun contador de los gastos realizados y su jus-tificacin, y nuevas ideas a tener en cuentapara incluirlas en el prximo ejercicio de dis-cusin participativa. Aun entonces haba con-flicto entre vecinos y comunidades, slo quese daban con un marco institucional paraexpresarlos, que si bien no ayudaba en todos
los casos a llegar a consensos, contribua a quelas partes se conocieran y se entiendieran.
La experiencia de Limatambo deja dospreguntas abiertas. La primera tiene que vercon el hecho de que si bien Rosas llega a seren el 2002 alcalde de la provincia de Anta, sulista pierde en el distrito, plantendose du-das sobre la continuidad del proceso. El pre-supuesto participativo sigue dependiendo deliderazgos polticos enraizados que van mslejos de lo que puede llegar el conjunto de las
organizaciones sociales, lo que lleva a plan-tearse justificados interrogantes acerca de laconsistencia de estas iniciativas. El segundocuestionamiento tiene que ver con la dudosautilidad de sustituir una experiencia de par-ticipacin exitosa y con rasgos singulares, conel propsito de adaptarla a un marco de le-gislacin general, lo que probablemente de-sordene el proceso, interfiera en sus decisio-nes y le quite influencia, sin que sea posibleentender qu se gana con las modificaciones
introducidas.
-
7/24/2019 cd15.pdf
29/76
2727272727ROMEOGROMPONE
Villa El Salvador: la capacidad de innovar
Villa El Salvador, distrito limeo de ms de300 mil habitantes, ha seguido desde antesde este proceso de presupuesto participativolneas generales de discusin entre autorida-
des y poblacin acerca de cmo debera dis-tribuir los recursos el gobierno local, recogien-do en parte experiencias tomadas de otrospases, y apoyndose en su propia tradicinorganizativa, mayor que en otros barrios po-pulares, sobre todo en algunas etapas, si biensobrevalorada por la mayora de quienes laestudian.
La experiencia de esta zona probablemen-te tiene en su desarrollo previo mayores afini-
dades con el actual marco legislativo, aunque,como examinaremos brevemente, con algunasdiferencias importantes. Para empezar, en Vi-lla El Salvador el proceso no surge de disposi-ciones legislativas ni de ordenanzas rgidas,sino de acuerdos entre el alcalde y determina-dos grupos con niveles reconocidos de influen-cia poltica en la comunidad.
No vale la pena hacer un recuento de ex-periencias organizativas anteriores en la zonaque reconozca antecedentes alejados en el
tiempo. Recargara el anlisis y supone darpor cierta una suerte de evolucin lineal en laque el presupuesto participativo sera comoun punto final de una lnea continua de pro-greso, actitud poco recomendable si se tratade analizar realidades locales en un pas con-vulsionado. Lo cierto es que un momento cla-ve es el de 1998 y 1999, cuando los comitsde gestin del desarrollo una institucincon ms de veinte aos de existencia en eldistrito pasan de ser un grupo meramente
reivindicativo a interesarse por problemas vin-culados a prioridades y estilos de gestin enla zona, desde deportes hasta convenios conla polica para actuar juntos en asuntos rela-cionados con la seguridad ciudadana.11 Eldistrito se divide en ocho territorios para iden-tificar demandas y canalizarlas. Como sueleocurrir con los presupuestos participativos ylas polticas descentralistas en general, se ge-
neran conflictos con organizaciones corpora-tivas de corte ms gremial como la Cuaves(Comunidad Urbana Autogestionaria de Vi-lla El Salvador), ya debilitada desde los tiem-pos de la violencia poltica.
Iniciativas y consultas con la poblacin
La propuesta participativa trata de articularlo territorial con lo temtico, que en marzode 1999 se organiza en siete ejes: jvenes,empleo, desarrollo urbano, salud y medioambiente, seguridad ciudadana, educacin ycultura, gobernabilidad y, finalmente, parti-cipacin y cultura. Se hace un foro pblicosobre participacin, concertacin y desarro-
llo, y se plantea la convocatoria a una con-sulta ciudadana sobre prioridades de desa-rrollo con objetivos pensados hasta el 2010.Avalan el proceso con su voto alrededor de50.000 ciudadanos: cerca de la cuarta partede los habilitados, un logro apreciable cuan-do se estaban discutiendo no las opcionespolticas o de gestin decisivas una compe-tencia entre candidatos, la seleccin entre unaobra o un proyecto de inters, un estilo deconduccin de una empresa de modo pbli-co o privado sino, por decirlo as, asuntosms apacibles; por ejemplo, qu se deba pri-vilegiar, si la imagen de una ciudad saluda-
ble, limpia y verde (63% de preferencias), unacomunidad educativa (41%), un distrito deproductores y generadores de riquezas (35%),una comunidad lder y solidaria (25%) o unacomunidad democrtica (21%).
Como se supone, discutir sobre uno u otrode estos temas no llega a concitar grandespasiones ya que todos son compatibles sal-
vo que los pobladores tuviesen una lgicadepredadora. Lo que significaba este pronun-ciamiento, en verdad, era que los ciudadanostrascendiendo lo que se pona en debatemanifestaban directa e inequvocamente suvoluntad de participar de modo activo en losasuntos pblicos. En esta experiencia pode-mos hablar con realismo de grados aprecia-
bles de intervencin de la sociedad civil.
11 Los antecedentes de esta experiencia se toman de Mariana Llona:Planes estratgicos de desarrollo local. La experiencia deVilla El Salvador / Lima.Desco (Programa Urbano), Lima, 2001.
-
7/24/2019 cd15.pdf
30/76
2828282828Cuadernos Descentralistas 15
pobladores (siendo probablemente las msimportantes aqullas convenidas y no regla-mentadas). En la priorizacin de obras se in-tegran adecuadamente los criterios tcnicoscon las demandas sociales, no porque exista
entre ellos una correspondencia punto a pun-to sino porque los diversos protagonistas sesienten legitimados, y saben adems que estamisma legitimacin se apoya en la que hanganado tambin sus interlocutores. En el pro-ceso, los dirigentes sociales se van familiari-zando con el funcionamiento de la munici-palidad y aprenden sobre costos de obras;entre otros, por ejemplo, los de los drenajesde un regado o los de una inscripcin catas-tral. Los vecinos organizados aprenden a co-nocer cules son los impuestos a pagar cuan-do se trata de hacer compras, o lo que supo-ne invertir en contratacin de personal. Y sesita en un nuevo plano esa continua expe-riencia de las organizaciones sociales deaprender a negociar con el gobierno central,en contextos cambiantes.13
En lo institucional, las debilidades de esteproceso son la falta de un equipo tcnico yde una burocracia calificada que se ajuste ala nueva propuesta; la inexistencia de gre-
mios empresariales y de universidades p-blicas y privadas (aunque a mi criterio re-sulta improbable contar con stas en un dis-trito); y la incapacidad para elaborar orde-nanzas y reglamentos municipales que ase-guren un carcter vinculante a las decisio-nes que surjan de las discusiones entre auto-ridades y sociedad.
En lo poltico se hace sentir el desintersde los partidos (por razones que nos tocarexponer despus); el surgimiento de nuevos
nichos de poder para los dirigentes (quequiz sea el precio a pagar y que vale la penahacerlo si de lo que se trata es de afirmar nue-
En el 2000 el distrito haba definido unaplanificacin participativa con etapas defini-das: asignacin presupuestal, convocatoria dela poblacin, talleres temticos y territoriales,asambleas para decidir prioridades, elabora-
cin de proyectos, ejecucin de proyectos,evaluacin y rendicin de cuentas. El alcaldeinforma con claridad sobre los recursos de losque se dispone y los criterios de distribucinse reordenan entre los ocho territorios segnnecesidades bsicas insatisfechas (20%), n-mero de poblacin (30%) y niveles de tribu-tacin (50%). Como sealan con aciertoMariana Llona y Laura Soria, una primeraexperiencia lograda no asegura continuidadya que No resultaba fcil convertir en unaprctica cotidiana procedimientos de concer-tacin que supongan la democratizacin delpoder mediante la toma de decisiones com-partidas sobre la inversin local. Deban for-talecerse las capacidades locales al mismotiempo que se pona en marcha una nuevaetapa del proceso. A su vez, las autoras des-tacan la necesidad de capacitar tambin a lospropios tcnicos de la municipalidad.12
La participacin de la comunidad, logros y
dificultadesEl presupuesto participativo en Villa El Sal-vador parece haber dado a la organizacin
barrial nuevos incentivos y oportunidadespara actuar, y promovido nuevos dirigentes.Combina, hasta donde puede, una perspecti-va vecinal con la del conjunto del distrito, ydefine un marco para polticas de alianzas quele quita parte de su fuerza a esta tensin pre-sente en cualquier planificacin del desarro-llo en la que intervengan los vecinos, entre
visiones integradoras y las demandas parti-culares de cada barrio. Se establecen reglaspara la negociacin entre la autoridad y los
12 Mariana Llona y Laura Soria:La participacin en la gestin del desarrollo local. La experiencia del presupuesto participativode Villa El Salvador, Desco, Lima, 2004. En los prrafos siguientes seguimos las ideas de este artculo, aunque tomndonosalgunas libertades.
13 Estas autoras son quienes mejor han descrito las capacidades adquiridas y la incidencia de los delegados de la poblacinen seguir un proceso participativo, sin por ello ingresar lo que me parece prudente en conceptos como los devigilancia y rendicin de cuentas. Queda el temor, sin embargo, de si no estarn yendo demasiado lejos en lo que tiene
que ver con atribuirle una tan rpida adquisicin de destrezas y habilidades a estos nuevos dirigentes. En todo caso, lodetallado y bien fundamentado de su exposicin permite que se pueda, en este caso, compartir su optimismo.
-
7/24/2019 cd15.pdf
31/76
2929292929ROMEOGROMPONE
vos liderazgos); la presencia mayoritaria delites locales; y la desarticulacin entre losobjetivos estratgicos de la regin y las de-mandas de la poblacin, que se expresa en laprioridad de las pequeas obras que, como
veremos ms adelante, es una de las conse-cuencias poco menos que inevitable de unproceso de discusin participativa de asigna-cin de recursos, por lo menos en sus prime-ras etapas.
Se hacen sentir tambin la desconfianzaque incide en conflictos que enfrentan a unospequeos grupos con otros (Villa El Salvadorno poda ser una excepcin a una situacingeneralizada en la sociedad peruana); la reti-cencia respecto a los resultados de la planifi-
cacin participativa y de los fundamentos quelo inspiran; los desniveles en la relacin entrevecinos que se sienten representados y otrosque se encuentran aislados del proceso; y has-ta, en algunas instancias, la falta de identida-des locales suficientemente consolidadas. Esuna iniciativa que adems puede estardesvinculada de lo que se est haciendo desdela municipalidad de Lima y el gobierno cen-tral. Existe tambin una tendencia que yahemos visto que es propia de la mayora de los
presupuestos participativos a atomizar elgasto, y se plantean problemas de transparen-cia y acceso a la informacin. Conviene agre-gar que el problema radica adems en la nece-sidad de formar ciudadanos que puedan ha-cer un seguimiento de una gestin municipalhasta donde lo permitan sus conocimientos.
Visto en perspectiva, las ventajas del pre-supuesto participativo en Villa El Salvadorsurgen de una previa tradicin organizativa,de la actitud receptiva de algunas autorida-des, de la competencia entre corrientes de
opinin entre las cuales las ms favorables aeste proceso consiguen algunos logros en tr-minos de acceso al poder lo que precede yen parte explica el nfasis en la concertacin,de un diseo que combina lo que se puedeaprender de otras experiencias con lo vividoen la comunidad, de la disposicin para in-novar y de una lograda capacidad de convo-catoria.
Las limitaciones, en contraste, no son pri-vativas de este distrito. Corresponden a una
situacin generalizada en la administracinpblica y en los niveles de estructuracin dela sociedad civil existentes en el pas. Por loque, como en el caso de Limatambo de ca-ractersticas sociales tan diferentes no estde ms concluir preguntndose por qu, sal-vo en lo relativo al seguimiento de algunoscriterios mnimos de ordenamiento para unagestin coherente, valdra la pena ajustarse atodas y cada una de las disposiciones quenorman el presupuesto participativo, que,
como ya vimos en los primeros prrafos deeste trabajo, son insensibles a percibir diferen-cias entre las distintas comunidades locales.Quizs hubiera sido mejor que Villa El Salva-dor hubiera seguido consolidando su propioproceso sin tener que ajustarse paso por pasoa un nuevo marco legal.
-
7/24/2019 cd15.pdf
32/76
3030303030Cuadernos Descentralistas 15
5. LAS DIFICULTADES PARA ENTENDER ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL
Teniendo en cuenta estos antecedentes y lasexperiencias previas, trataremos de entender
las potencialidades y los lmites del presupues-to participativo regional. Procuraremos en loposible combinar un anlisis de las disposi-ciones jurdicas que lo ordenan, con comen-tarios acerca de las principales institucionesque se han creado. Evitaremos una explica-cin tediosa de marcos normativos que abu-rriran a quienes ya los conocen y que suelenser saltados o ledos con desgano por quienesquieren ver de una buena vez los alcances deeste proceso.
Conviene, sin embargo, hacer una adver-tencia a tener en cuenta como punto de parti-da. Como se sabe, la descentralizacin es unaobligacin que se impone el primer gobiernodemocrticamente elegido despus del rgi-men autoritario y de la posterior transicin, ensu primer pronunciamiento, y en verdad noslo el presidente de la repblica sino tambinuna buena parte de los expertos en el temasaban poco sobre los siguientes pasos a dar enlo legal y en lo poltico. Visto en perspectiva,
fue una decisin improvisada que no puedemenos que celebrarse, teniendo en cuenta elaislamiento en el que aceleradamente va a en-contrarse al gobierno y su poca disposicin aemprender reformas institucionales. Quiz ladescentralizacin sea la nica reforma del es-tado emprendida, como consecuencia de unflujo de acontecimientos desencadenados enel que no poda haber retrocesos demasiado
bruscos, ms que como resultado virtuoso de
un sostenido convencimiento del gobierno yde parte del Congreso.
Como iremos viendo, tambin hay dife-rencias en la concepcin del proceso de des-centralizacin. stas se reflejan, por un lado,en la reforma constitucional sobre el tema, laLey de Bases de la Descentralizacin, la LeyOrgnica de Regiones y sus modificatorias; ypor otro lado, en la Ley Marco de Presupues-to Participativo, la que lo reglamenta y losinstructivos que pretenden regular la inter-vencin tcnica y la de la sociedad. No se tra-ta, ante las manifiestas incongruencias que ire-mos encontrando, de armar un rompecabe-zas: faltan y sobran piezas por todos lados.En buena parte estos desencuentros se debena que el primer grupo de leyes fue discutidopor la Comisin de Descentralizacin del Con-greso y el segundo por la de Economa, sinque en este ltimo caso la primera comisintuviera tiempo de examinarlas, salvo duran-te la discusin plenaria del Parlamento.14Enuna situacin de debilidad de la mayora delos partidos y las bancadas, que dificulta laselaboraciones coherentes, da la impresin deque todos estn hablando a la vez de presu-puesto participativo, pero que no se estn re-firiendo en verdad al mismo tema, dada ladiversidad de parmetros que utilizan parainterpretarlo y en ocasiones porque predomi-na el desconocimiento o el desinters.
No faltan por cierto referencias insisten-tes a la participacin en las disposiciones que
14 Informacin dada a conocer por Luis Chirinos en comunicacin personal.
-
7/24/2019 cd15.pdf
33/76
-
7/24/2019 cd15.pdf
34/76
3232323232Cuadernos Descentralistas 15
le encargue y solicite el Consejo Regional, dis-posicin esta ltima que a mi criterio podraabrir una ventana de oportunidad si esteorganismo llegara a ser efectivamente repre-sentativo y tuviera capacidad de presin. De
lo contrario, se vuelve una clusula inocua.El Consejo de Coordinacin Regional est
integrado por el presidente regional, los re-presentantes de los alcaldes provinciales yrepresentantes de organizaciones de la socie-dad civil. Los alcaldes sern el 60% de los in-tegrantes y la sociedad civil el 40%. Adems,se faculta a los gobiernos regionales para querealicen una convocatoria ms amplia invi-tando a participar a alcaldes distritales, au-mentando con ello pero respetando los por-
centajes establecidos en la disposicin gene-ral el nmero de integrantes provenientesde la sociedad civil, un tercio de los cualesdeben corresponder a instituciones de empre-sarios y de productores.
Las resistencias polticas a esta nueva dis-posicin llevaron a que los CCR no se instala-ran en los plazos fijados; entonces se tuvo quedictar la ley 28013, que fija plazos lmites paraconstituirlos al 30 de junio del 2003. An as,
no se pudo cumplir con estos plazos legalesen ncash, Puno, Pasco, Cusco, Junn niMoquegua. Pero quizs en estos graves incon-venientes haba tambin una pequea venta-
ja. La discusin sobre los CCR movilizaba in-tereses polticos, lo que permita situar el temade los presupuestos participativos en un de-
bate pblico extendido, circunstancia quepoda entorpecer el proceso y a la vez, tam-
bin, legitimarlo. Las ambigedades e incon-sistencias de la legislacin posterior conduci-rn sin embargo, como veremos, a la situa-cin contraria: una aprobacin que discurresin mayores inconvenientes, en el contexto deuna difundida indiferencia poltica y social.
Qu ocurri en definitiva con la inte-gracin del CCR?16Once gobiernos regiona-les hicieron uso de la facultad que les dabala ley de ampliar el nmero de integrantes.Once gobiernos regionales incluyeron tam-
bin una cuota de gnero en porcentajesque variaban de departame