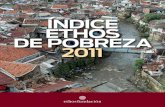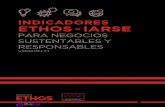Capítulo 9 - Héctor Bordigoni · 104 LA DIMENSiÓN ÉTICA DEL HOMBRE Estamos en constante...
-
Upload
hoangtuyen -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Capítulo 9 - Héctor Bordigoni · 104 LA DIMENSiÓN ÉTICA DEL HOMBRE Estamos en constante...
Capítulo 9
LA DIMENSiÓN ÉTICi~ DEL HOMBRE
SUMARIO
1. Textura ética de la vida humana 2. La vida morai 3. Lomoralmente bueno y lo moralmente malo 4. Principios extrín-secos y principios intrínsecos de la moralidad 5. Apertura dela ética hacia la religión.
1. TEXTURA ÉTICA DE LA VIDA HUMANA
La vida humana tiene una textura ética. No se trata dealgo que se puede o no se puede tener, sino de que la exis-tencia del hombre, antes de ser honesta o inhonesta, esmoral. En este sentido cabe hablar de la moral comoestructura, antes que de la moral como contenido. Lasacciones humanas, para ser verdaderamente humanas,tienen que tener justificación. En tanto en cuanto el hom-bre prefiere la realidad buena, queda justificado. La justi-ficación como ajustamiento a la realidad es lo que Zubirillama la moral como estructura. La justificación comojusticia (norma ética) es la moral como contenido. Perso-nalmente pienso que la ética constituye un capítulo esen-cial de la antropología filosófica. La forma suprema dela moralidad sub ratio es la referencia al sentido últi-mo de la vida. La relación del hombre con su fin y la re-lación del acto con su objeto constituyen la doble rela-ción de la moralidad. La sindéresis nos dicta lo que, engeneral, debemos hacer y lo que, en general, debemosomitir. La conciencia aplica la regla general al casoconcreto. Por eso se dice que la conciencia es la normade moralidad. Pero la conciencia debe estar informada
por la ley natural. Porque la conciencia no dicta sobera-namente la ley a sí misma, sino que se limita a aplicarlamejor o peor. ¿Cómo se determina entonces lo que esbueno y lo que es malo? Santo Tomás contesta a estapregunta diciendo que por la ley natural. La ley naturales la participación de la ley eterna en la creatura racional.Cabe decir, en buena tesis, que la ley natural restringe lavoluntad ilimitada y constituye, en consecuencia, un dic-tamen preceptivo. No es que funde el ser moral, sino quelo pr.esupone. La realidad humana es constitutivamentemoral. En rigor, un acto puede ser deshonesto, peronunca inmoral. La ética tiene como objeto formal elestudio de los actos en cuanto buenos o malos; los hábitosen cuanto virtudes o vicios; las formas de vida desde elpunto de vista moral y lo que a lo largo de la vida hemosquerido y logrado o malogrado ser hasta el instante de lamuerte. Bondad y malicia penden de la recta razón. Espreciso considerar el acto en su realidad plenaria.
La vida humana, haciéndose día a día, va configu-rando el ethos. Llevamos, cada uno de nosotros, el pesode la vida entera configurada moralmente. Nuestras vir-tudes y nuestros vicios nos inclinan a unos actos o a otros,facilitan o dificultan la virtud. Lo importante, al final decuentas, es lo que hemos hecho con nuestra vida y con lavida de los otros. El ethos sólo puede configurarse através de los actos y de los hábitos.
El bien es la perfección del ente, lo que de un modoo de otro le conviene, le es debido. EIÍnal es la imper-fección del ente, la carencia de aquello que se le debe. Laética considera las voliciones libres en su contexturamoral, es decir, en cuanto están encaminadas a realizarel bien que engendra hombres honestos.
103
104 LA DIMENSiÓN ÉTICA DEL HOMBRE
Estamos en constante relación con el bien: una no-ción inmediata, un trascendental, un objeto universal quetodo ser busca para sí. No se trata, tan sólo, de una cosaexterior y por lo mismo inasimilada y no poseída -objetode deseo-, sino también, y de manera primordial, decierta perfección en el ser individual. Somos bondad-relativa, deficiente- que apetece mayor bondad y máxi-ma permanencia en la perfecta integridad del propio ser.No hay verdadero orden moral sin un fundamento en elorden entitativo. El dinamismo real de nuestra voluntadestá orientado a un fin último: un ente creado o el Serfundamental y fundamentante. No cabe eludir la alterna-tiva. Nuestro afán de beatitud íntima, de felicidad inte-rior, debe estar dirigido, objetivamente, por la ordena-ción axiológica de todo lo creado, que culmina en Dios.Puedo ser fiel o infiel al yo radical que me es dado. Laapropiación de mi posibilidad fundamental, el cabal cum-plimiento de mi ethos -hablo desde el punto de vista in-tramundano-, se me presenta como mi obra humana, porexcelencia; como la feliz realización de mi proyecto pre-ferido. Advierto, sin embargo, que estoy envuelto nor larealidad entera y que me perfecciono con los otros hom-bres a quienes les ayudo y de quienes recibo ayuda. Pode-mos servir al mundo, sin divinizarlo, conformándolohumanamente con los rasgos de la verdad y del amor. Asílo haremos menos inhóspito, más habitable. Para ello serequiere sinceridad en el bien, este es, sinceridad en lapalabra y en la conducta, en la intención y en el resu.tado,
2. lA VIDA MORAL
La vida humana no es algo estático. El ethos se conííguraen ella a golpes de libertad. La vida del hombre forma un"todo" que portamos siempre. Las posibilidades e.e losprimeros años y de la adolescencia se van dejando atrás,surgiendo nuevas posibilidades. Virtudes y vicios nosinclinan a unos o a otros actos. Nuestra libertad actualestá condicionada, al menos en parte, por la historia denuestra libertad. Porque no hay libertad abstracta, sinolibertad comprometida, aquí y ahora, por decisionesanteriores, por pasiones, por aptitudes y por limitacionespsicobiológicas. Quiero considerar la vida moral comouna totalidad indivisible en donde el temperamen:o, elhábito, la situación y las circunstancias cercan la litertadactual, aunque jamás la anulan. El acto vicioso es peorque el vicio. La vocación se va forjando en la realidad,preguntando a la realidad, escuchando su respuestas ysiguiendo la misión personal.
Arrepentimiento y conversión rompen el cerco queasedia a nuestra libertad para el bien verdadero, impere-
cedero. El arrepentimiento, observa Scheler, no es unasimple anulación de las acciones, sino una "intervenciónoperatoría" en el pasado. El pasado es irrevocable eirreversible en cuanto a su contenido, pero no en cuantoa su sentido. Se puede querer lo que fue pero comoperdonado. Lo que habríamos tenido que ser vocacional-mente, y no hemos podido ser, es lo que eternamenteseremos. Lo que cuenta es la personalidad moral, elcarácter, el ethos; esto es, lo que va quedando de suyo alhombre en habitudes, costumbres y modo de ser. Somos-como apunta Zubiri- agentes, autores y actores denuestros actos.
La razón próxima del bien y del mal moral está enla adecuación o en la inadecuación de los objetos moralescon la razón humana objetiva. La razón última está for-malmente en la razón divina con su voluntad, radica en laesencia de Dios. Una cosa es buena o mala según con-venga o se oponga a la naturaleza racional del hombre.
La obligatoriedad de los bienes dimana de la necesi-dad física -caso de la nutrición-, o de la necesidad moralque depende del fin perseguido. Son más los bienes quelos bienes obligatorios.
Si la implantación del hombre en el mundo es unaimplantación metafísica, la ética kantiana de la buenavoluntad sola, con indiferencia para el resultado, esinsuficiente porque el acto moral no está completo mien-tras no está exteriormente realizado y, si se puede,coronado por el éxito. No podemos olvidarnos de larealidad buena que nos hace preferir; la realidad mismacomo apropiada y como apropiable que constituye el bienmoral. La ciencia práctica de los actos humanos, regidospor los principios supremos de la moralidad, hacia lahonestidad natural, no puede carecer de fundamentaciónen la realidad, en la totalidad de cuanto hay y en el Serfundamental y fundamentante. Cuando se descuida estafundamentación podrá presentarse un fenómeno ético sinsoporte metafísico, sin explicación última.
Ciertamente el valor moral no depende únicamentedel valor resultado de la acción, sino que es un valor ensí mismo (Selbstwert); pero el resultado no puede quedarde ninguna manera fuera de la consideración ética. Nopodemos quedamos tan sólo con la intención moral, conel respeto a la ley, como se quedó Kant. Tampoco pode-mos explicar la conciencia del deber moral como meroproducto de procesos históricos y sociológicos, comopretende el positivismo. Los valores morales sólo se danen tomas de posición amorosas. En este sentido, cabedecir que el deber emerge del fondo del 3..1"110r.Desde estaexigencia de ayuda amorosa puede comprenderse mejorel imperativo ético del Sermón de la Montaña: "Todo loque queréis que las gentes os hagan, hacédselo tam-bién a ellas". En el viviente caminar hacia sí mismo, nosencontramos con entes dignos de nuestra estimación y
gratos (valores), o con entes indignos de nuestra estima-ción e ingratos (disvalores). Hay valores cuyo grado estáfundado en su ser mismo; y hay valores mediatos o de-pendientes que remiten a los valores absolutos. Hans Rei-ner habla de valores absolutos y de valores relativos (con-dicionados por la necesidad). Estos valores relativospueden ser autorrelativos (que satisfacen una necesidadpropia), o heterorrelativos (que satisfacen necesidadesajenas). Los primeros son subjetivamente importantes;los segundos objetivamente importantes. Mientras losvalores absolutos no están condicionados por la necesi-dad, -tienen validez intrínseca-, los valores relativosdependen de los condicionamientos necesarios propioso ajenos. Moralmente bueno es aquel comportamientoen el que correspondemos a la exigencia nacida de losvalores objetivamente importantes, es decir, los respeta-mos en su existencia y cuando estamos en condiciones deello, nos comprometemos a su mantenimiento o a surealización. "Por el contrario, nuestro comportamientoes moralmente malo -advierte Hans Reiner- no cuandointentamos encontrar valores subjetivamente importantespara nosotros, sino cuando nos oponemos al manteni-miento o realización de valores objetivamente importan-tes, lo que sucede generalmente porque queremos lo-grar o mantener valores sólo subjetivamente impor-tantes" (97). La dirección de la voluntad que apunta albien moral no es la tendencia del querer egoísta, sino elamor a lo amado por lo amado mismo. La intención y laactitud, conjuntamente, constituyen la esencia del bienmoral, siempre que la intención se pruebe e impongacontra los obstáculos interiores y exteriores. ¿Cómohablar de buena intención sin una firmeza en la tendenciahacia los fines? Una intención que no posea la fuerzasuficiente para traspasar la interioridad y actuar en laexterioridad de la circunstancia, es una intención viciada,deficiente. Nuestra estimación de lo perfecto y de su exis-tencia pura y simplemente en cuanto tal, no está basadaen un apetito de lo perfecto, sino todo 10 contrario, es elapetito que el se explica por la estimación de lo perfectopor sí. Este es el sentido, precisamente, del bonum quoadse que se distingue del bonum quoad nos.
3. lO MORALMENTE BUENOY co MORALMENTE MALO
La línea divisoria entre lo moralmente bueno y 10moral-mente malo está trazada entre los valores absolutos yheterorrelativos que deben realizarse y los valores auto-rrelativos que deben evitarse siempre que estemos en unconflicto de valores. No confundamos el obrar bien o elobrar mal con tener un conocimiento moralmente verda-
LO MORALMENTE BUENO Y LO MORALMENTE MALO 105
Iero o moralmente erróneo. Aunque Reiner no es anti-.nerafísico por principio, es lo cierto que se abstiene en.a práctica de fundamentar su ética fenomenológica en la::netafísica. Pienso que la configuración última de las'ntenciones, decisiones y actitudes en que consiste lanoral no puede fundarse en la simple vivencia fenome-.iológica. La fundamentación del valor a que se llega porvía fenomenológica debe completarse ontológicamente.3i la moral no está basada en la metafísica, queda en elaire. La necesidad de fundamentación metafísica de lanoral reside en las siguientes razones:
1. Las leyes morales son funciones de la estructurapermanente del hombre. Como ciencia de laconducta humana no puede dejar de referirse,implícitamente al menos, a la esencia o natu-raleza del hombre. Hablo de la cabal esencia delespíritu encarnado, no del simple cuerpo bio-lógico destinado a la aniquilación.
2. El deber se impone absolutamente porque tra-duce un orden divino, de no ser así no habría unrespeto absoluto, sino un consejo de prudencia.La obligación moral no es real sino es una ex-presión de una ley de Dios que se impone abso-lutamente a la conciencia, pero no desde afuera,como una orden arbitraria, sino como un deberbueno y recto que traduce nuestra naturalezaracional creada por Dios. En la ley moral sevenera, sabiéndolo o sin saberlo, a la voluntady a la sabiduría del autor de nuestra condiciónhumana.
3. No existe una moral independiente de la meta-física, puesto que el hombre está religado deraíz al Ser fundamental y fundamentante. Si elhombre es un venir de y un ir hacia Dios, nohay moral que pueda presentarse con un carác-ter normativo absoluto, si no está apoyadateonómicamente. Si la filosofía es un intento deir hasta el último fundamento, no cabe definirúltimamente el bien y el mal moral sino por el úl-timo fundamento de la totalidad de cuanto hay(que nosotros denominamos la habencia): Dios.
La moral es la ciencia que define las leyes de laactividad libre del hombre para la consecución de su fmúltimo. En cuanto sistema de conclusiones ciertas funda-das en principios universales, la moral es una ciencia;pero no una ciencia de la naturaleza, sino una ciencianormativa, esencialmente práctica. Digo normativa por-que sus principios gobiernan la acción; hablo de actividadpráctica porque la moral tiene por materia los actos, lasvoluntades, las intenciones, los hábitos. Se trata, porsupuesto, de actos libres, esto es, de aquellos de loscuales el hombre es dueño.
106 LA DIMENSiÓN ÉTICA DEL HOMBRE
El conocimiento del hombre, en su esencia, origen ydestino, es de orden metafísico. Pero a la metafísica sellega pasando por el orden fenoménico o empírico. Porlos fenómenos empíricos se revela el principio ontológicode donde procede. Los datos empíricos de la psicología, dela sociología y de todas las ciencias positivas que concier-nen al hombre individual o social, nos proporcionan unvalioso instrumental para ir hacia el fondo del hombre,advertir sus tendencias esenciales, esclarecer su ideal depercepción y perfilar su verdadera grandeza. A partir deljuicio universal de bien y del deber del hombre, sededucen los deberes particulares de la conducta humana,tanto individual como social. En este sentido, la moralilustra la conciencia y dirige y sostiene nuestra voluntadcon reglas de acción y con la justificación del deber.
4. PRINCIPIOS EXTRíNSECOSY PRINCIPIOS INTRíNSECOSDE LA MORALIDAD
La rectitud de los actos humanos está determinada porprincipios universales extrínsecos (el fin último del hom-bre, la ley orientadora hacia ese fin, el deber y el derechoque dimanan de la ley) e intrínsecas (la voluntad libre; lacualidad moral objetiva que califica el acto humano en símismo, según sus relaciones con el fin y con la ley moral;y la cualidad moral subjetiva que procede de la concien-cia moral; las consecuencias de los actos morales: res-ponsabilidad, mérito y demérito; sanción, virtud y vicio).
Independientemente del querer se impone un bien ymal objetivos que es preciso realizar o que es menesterevitar. Todos los actos humanos tienen un fin conocidocomo fin. Todos los actos humanos tienen un fin últi-mo a lo que todo lo demás se subordina a título de medio.El fin último especifica los actos, desde el punto de vistamoral. El fin último subjetivo es aquel a lo que lanaturaleza humana tiende como al término último de superfección. El fin último objetivo sólo puede serlo unbien absoluto, querido por él mismo, estable, al alcancede todos, que excluye todo mal. Ninguno de los oienescreados intramundanos puede ser el soberano bien, ni elmismo conjunto de todos los bienes intramundanos puedeser capaz de, constituir el soberano bien, porque el bienperfecto no se obtiene de la suma de bienes imperfectoso relativamente perfectos. Dios solamente es nuestrosoberano bien. Y este bien absoluto es posible a todos,obligatorio para todos como fin último. Por el conoci-miento y el amor de Dios, la beatitud comienza desde estavida de itinerantes. En la ley natural tenemos la reglaextrínseca de los actos humanos. La evidencia del primerprincipio de la ley natural: "Hay que hacer el bien y
evitar el mal", es una evidencia absoluta y absolutamentebajo esta luz se desarrolla toda la vida moral. Este primerprincipio moral lo captamos en la habencia por unaintuición inmediata, absolutamente primitiva. Junto conel primer principio, la ley natural comprende aplicacio-nes muy generales: respetar el ser recibido de Dios,comportarse racional y libremente como persona, contri-buir al bien común de la sociedad ... Las leyes positivas,divinas y humanas, explican y determinan diversas apli-caciones de la ley natural. Todo ser concreto es un juiciopráctico moral de hacer o de no hacer alguna cosa. No setrata de necesidad física o de fuerza, sino de expresión deun orden que exige obediencia y respeto, y que subsistea pesar de todas las transgresiones. El verdadero funda-mento de la obligación moral está en Dios, en cuantoprincipio y fin último de todo cuanto hay. Ante el conflic-to de deberes, el deber más importante y grave deberáanteponerse a los otros deberes. Podemos considerar eldeber en sí mismo, entonces hablaremos de deberes dejusticia y deberes de caridad; pero podemos también consi-derar el deber en razón de su término u objeto, y en esecaso distinguiremos el deber entre deberes para con Dios,deberes para consigo mismo y deberes para el prójimo.
Una vez considerados los principios extrínsecos dela moralidad -el fin último y la ley-, es preciso conside-rar los principios intrínsecos: la voluntad libre, el dicta-men de la razón práctica (moralidad objetiva), laconciencia moral (moralidad subjetiva), las propiedadesy consecuencias de los actos humanos (responsabilidad,mérito y demérito, sanción, virtudes y vicios). Permíta-seme en gracia a la brevedad, centrarme en el juicio queformamos sobre la moralidad de nuestros actos y por elcual decidimos en último término lo que hay que hacer ylo que hay que evitar. Me refiero a la conciencia moralque no es infalible, pero que no está desprovista de todovalor. La conciencia es norma próxima de moralidad.Puede ser recta o falsa, según que el juicio que emita estéconforme o no con la moralidad objetiva, es decir, con laley natural, con la ley eterna; cierta o dudosa, según la ca-rencia de peligros, de error o la probabilidad de estaren un error. Se obra honestamente cuando se tieneconciencia cierta de la licitud del acto que vamos a rea-lizar. Se habla de conciencia dudosa cuando después dehaber reflexionado y consultado con personas competen-tes, la conciencia no adquiere certeza sobre la licitud deun acto. ¿Qué hacer en este caso? Hay tres escuelasmorales en torno a la conciencia dudosa: 1) el proba-bilismo sostiene que se puede realizar el acto si éste tieneen su favor una simple posibilidad; 2) el probabiliorismoafirma que no se puede realizar el acto si no tiene en sufavor mayor probabilidad que su contrario; 3) el tuteiris-mo indica que hay que elegir siempre la parte más seguray la más favorable a la ley. A mi juicio el probabilismo
basta para actuar, porque cuando hay duda respecto a laexistencia de la ley o de su aplicación, es como si la leyno existiera. Claro está que debe haber un motivo razo-nable y que cuando el acto pueda hacemos incurrir engraves peligros, físicos o morales, o comprometer alprójimo, habrá que optar por la parte más segura y fa-vorable a la ley. En todo caso, cuando tengamos concien-cia dudosa hay el deber de instruirla.
5. APERTURA DE LA ÉTICAHACIA LA RELIGIÓN
Las virtudes y los vicios que configuran el ethos las en-contramos germinalmente, pero las adquirimos por nues-tros esfuerzos o por nuestras deserciones.
La razón humana no es un absoluto. Interpreta yformula un orden material y formal que viene de la razóny de la voluntad de Dios. La moral formal de Kantsacrifica las aspiraciones del corazón y las exigencias dela sensibilidad -tendencias esenciales de nuestra natura-leza- como si viciaran a fondo el cumplimiento del bien.¿Acaso la alegría de obrar pervierte la buena obra? Nopodemos pensar en una obligación real si rechazamos unaautoridad superior al hombre. El bien no puede definirseindependientemente de toda consideración del valor ob-jetivo de la actividad moral. Kant postula la inmortalidaddel alma y la existencia de Dios, porque la buena volun-tad debe ser recompensada y la justicia restablecida. Deser así, la felicidad que acompaña o recompensa a la virtudno la destruye, como había sostenido el propio autor.
Más allá del simple eudemonismo de Aristótelesestá el finalismo objetivo que nos hace ver el bien moralcomo obligatorio, en cuanto expresa un orden de jurequerido por el Creador: legislador de nuestra cabal natu-raleza humana. Perfección y felicidad son accesibles atodos y requieren sanciones en la vida futura. Reconoce-mos que la razón determina el deber, pero no condenamosel sentimiento; más aún pensamos que los sentimien-
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 107
tos nos expresan y colaboran en la vida moral debidamen-te jerarquizada por la razón.
Los valores moralmente relevantes adquieren su ver-dadero sentido y su último fundamento cuando se relacio-nan con Dios de modo explícito. "El esplendor y larealidad metafísica de la moral aparecen únicamentecuando la absoluta bondad es considerada no sólo comoidea platónica, sino como el Dios vivo, y cuando tieneuna realidad última que sólo posee un Dios personal",afirma con su acostumbrada lucidez y penetración Die-trich von Hildebrand (98). Y líneas adelante, el mismo autorapunta: "Pasar de la moral meramente natural a la moralcristiana equivale a salir de una caverna débilmentealumbrada al cielo abierto, lleno de luz, bajo el horizontesin confines" (99). La más elevada de todas las respues-tas a los valores -base de toda moral- es el amor a Dios.La ética se abre a la religión y nos deja en los umbralesde ella. Y cuando no es así, se convierte en obrera dedesesperación, puesto que nos ofrece un Bien sumo,absoluto, saciante que no puede proporcionarnos. Y elesfuerzo puramente moral tropieza con su propio límitecuando no se abre a la religión. La doctrina del humanis-mo antropocéntrico que pretende, en frase de Saint-Exu-péry: "Llegar a ser hombre sin la ayuda de Dios, conclu-ye en el más estruendoso fracaso". Si el hombre es unente teotrópico, resulta absurdo intentar sustantivarlo almargen de Dios, como si no fuera una creatura deiformey teotrópica.
NOTAS BIBliOGRÁFICAS
(97) Hans Reiner. Vieja y nueva ética, Editorial Revistade Occidente, pág. 239.
(98) Dietrich von Hildebrand. Moral auténtica y susfalsificaciones, Ed. Guadarrama, Madrid, 1960,pág. 252.
(99) Op. cit., pág. 255.