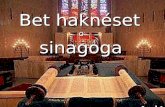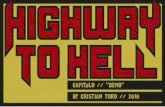Bet Hell
description
Transcript of Bet Hell
Bethell Captulo 1
Los orgenes de la independencia hispanoamericana
Espaa era una metrpoli antigua, pero sin desarrollar. La lite era seorial, sin tendencia al ahorro. Durante la segunda mitad del XVIII, la Espaa borbnica hizo balance de s misma y busc la manera de modernizar su economa, sociedad e instituciones. El deseo principal era reformar las estructuras existentes ms que establecer unas nuevas; asimismo, el objetivo econmico resida en mejorar la agricultura ms que en promover la industria. El nmero de espaoles aument un 57% durante el XVIII. Creciente demanda agrcola en Espaa y el mercado internacional, lo que causa que suban los precios y ganancias de los propietarios. Gran demanda de tierra por el alza demogrfico, rentas empiezan a subir incluso ms que los precios. La ley de 1765 abole la tasa de granos y permite el libre comercio. En 1788 los propietarios adquieren derecho a cercar las tierras y arar el pasto. Distribucin muy limitada de tierras reales, eclesisticas y municipales. Las regulaciones de comercio libre, desde 1765, eliminaron las peores restricciones comerciales con Amrica.
Mejoras econmicas no conllevaron un cambio social. Apenas se dejaba ver una incipiente clase media. Los comerciantes eran activos en el comercio de ultramar, y en Catalua surga una industria algodonera y lanera moderna, que exportaba a Amrica por Cdiz y buscaba puntos de salida ms directos.
Espaa sin embargo, perdi la oportunidad de hacer un cambio fundamental en el siglo XVIII y abandon el camino de la modernizacin. No queran acumular capital para invertirlo en la industria, preferan, adquirir ms tierra y productos suntuarios. No se hizo reforma agraria y los ingresos agrcolas permanecieron bajos. El transporte fue un grave obstculo.
Es verdad que en la segunda mitad del siglo XVIII existi cierta recuperacin econmica en el que Catalua y el comercio colonial tuvieron su propio peso. Pero Espaa se mantuvo agraria y el comercio exterior como salida de estos productos. Las viejas estructuras sobrevivieron y el movimiento reformista colaps en medio del pnico por la Revolucin francesa y la reaccin durante el reinado de Carlos IV (1788, 1808). En este reinado la monarqua perdi toda credibilidad como gestora de reforma. La designacin de Manuel Godoy signific la vuelta a las polticas de los ltimos Habsburgo; Godoy trat a Amrica como fuente de metales y a sus gentes como contribuyentes.
Despus de 1780, Inglaterra invade comercialmente el mundo (industria algodonera de Lancashire), llevando muchos productos a Amrica. Si bien Amrica espaola slo generaba pocos productos exportables a Inglaterra, posea un medio de intercambio vital: la plata.
El mercado se haba mostrado vulnerable a la penetracin britnica, y los consumidores estaban dispuestos. Durante sus aos de guerra con Espaa -sobre todo despus de 1796-, las exportaciones britnicas cubrieron la escasez causada por el bloqueo de Cdiz.
El imperio espaol descansaba en el equilibrio de poder entre varios grupos: la administracin, la Iglesia y la elite local. La administracin tena el poder poltico, pero su autoridad se asentaba en la soberana de la corona. La soberana secular se reforzaba con la de la Iglesia. Pero el mayor poder econmico lo tenan las elites propietarias (mayora de criollos). Las oligarquas locales se basaban en importantes intereses territoriales, mineros y mercantiles, y en lazos de amistad con la burocracia. La burocracia tradicional realizaba mucho trato informal como resistencia al distante gobierno imperial. La burocracia no era el agente de centralismo imperial, sino su intermediario. Los Borbones encontraron esto inaceptable.
La poltica borbnica alter la relacin existente entre los principales grupos de poder. Favoreci la posicin del Estado a expensas del sector privado e termin por deshacerse de la clase dominante local. Centralizaron el control y modernizaron la burocracia; nuevos virreinatos y unidades administrativas; nuevos funcionarios, los intendentes, adems de nuevos mtodos de gobierno. stos eran, planes administrativos y fiscales, que implicaban ms supervisin. Las elites lo interpretaron como un ataque a los intereses locales.
Los intendentes reemplazaron a los alcaldes mayores y corregidores, funcionarios con larga experiencia en conciliar intereses encontrados. Era el repartimento de comercio, de donde salan muchos intereses satisfechos. Era una prctica muy extendida en Mxico y Per, y provoc rebeliones indgenas a partir de la de 1780.
Decretaron la abolicin de todo el sistema en nombre de una administracin racional. La Ordenanza de intendentes (1784 Per, 1786 Mxico), acabo con los repartimentos y garantiz a los indios poder comerciar o trabajar como quisieran. Hubo confusin ante qu hacer y algunos esperaban su abolicin. En Mxico y Per reapareci el repartimento con los subdelegados. La poltica de los Borbones fue saboteada en las colonias mismas y pronto tendran que decidir si queran hacerse con el poder poltico para evitar nuevas medidas ilustradas.
Los Borbones fortalecieron la administracin, y debilitaron la Iglesia. En 1767 expulsaron a los jesuitas; unos 2500, la mayora americanos, debieron marchar de su propia tierra. En el corto plazo los hispanoamericanos consideraron la expulsin como acto de despotismo.
Cuestin esencial de la poltica borbnica fue su oposicin a las corporaciones con privilegios especiales dentro del Estado. El poder de la Iglesia fue uno de los blancos principales, buscaron la manera de poner al clero bajo jurisdiccin de tribunales seculares y recortaron crecientemente la inmunidad eclesistica. El bajo clero ser el ms perjudicado, y de sus filas, sobre todo en Mxico, se reclutaron muchos oficiales insurgentes y de guerrilla.
El ejrcito era otro foco de poder y privilegios. Eran milicias de americanos, reforzadas por pocas unidades peninsulares. A partir de 1760 se crea nueva milicia y la carga de la defensa la soportaron la economa y tropas de las colonias. Pero las reformas borbnicas tenan consecuencias contradictorias: para estimular el reclutamiento le confiri a los militares el fuero militar; Espaa cre un arma que en ltima instancia poda volverse hacia ella.
En Per al estallar la rebelin indgena de 1780, la milicia local derrotada hizo que debieran enviarse desde la costa unidades del ejrcito regular, dirigidas por peninsulares y compuestas en gran parte por negros y mulatos. Se redujo el papel de la milicia y la defensa quedo en el ejrcito regular. Los oficiales de alto rango en ambas fuerzas eran ahora espaoles. Se restringi el fuero militar, sobre todo para los no blancos.
EN Mxico tambin se registr una reaccin anti-criolla en las tareas de defensa. En el fondo, los peninsulares desconfiaban de los americanos. Tanto el acceso a las promociones militares como en la administracin comenzaba a ser ms restringido.
EN otras regiones las necesidades defensivas reorganizaron las guarniciones, estableciendo batallones fijos; un elemento significativo fue la estipulacin de que el ejrcito deba estar compuesto predominantemente por peninsulares, con no ms de un 20% de criollos (La Habana y Cartagena; en Santo Domingo y Puerto Rico se ampla el % a un 50). An as, en 1789, la mayora de oficiales de infantera de La Habana eran criollos. La americanizacin del ejrcito regular de las colonias prob ser un proceso irreversible. La corona todava haca descansar su poder sobre su antigua legitimidad y sobre el sistema administrativo colonial.
Los Borbones ejercieron un mayor control econmica, obligando a las economas locales a trabajar directamente para Espaa y enviarles el excedente de produccin y los ingresos que durante aos se haban mantenido en las colonias. Se crearon monopolios para muchas mercancas, como el tabaco, aguardiente, plvora, sal y otros productos de consumo; por otro lado, el gobierno administr directamente las contribuciones. La percepcin de la alcabala se hizo ms rigurosa. Los ingresos reales percibieron hasta el 20% del erario espaol desde las colonias. stos re redujeron casi a cero en los aos de guerra con Inglaterra, sobre todo en 1797-1802 y 1805-1808.
A los americanos no se les consult sobre la poltica exterior espaola. Adems de las quejas generales, cada sector econmico tena sus agravios particulares. Los mineros de Mxico y Per entregaron importantes sumas en quinto real, impuestos de guerra a la plata, impuestos sobre el refinado y acuacin, por no mencionar prstamos de guerra y otras contribuciones. Por otro lado los borbones beneficiaron la infraestructura, dieron crditos y en general otorgaron un trato privilegiado a esta industria.
Los intereses agrcoles presentaban otra serie de quejas. Los estancieros se lamentaban de los numerosos impuestos de transacciones ganaderas y las alcabalas en compraventa de animales; los azucareros se quejaban de altos impuestos; y los comsumidores se quejaban por las contribuciones en productos de uso cotidiano. Desde 1765 la resistencia a los impuestos imperiales fue constante y hasta violenta. Desde 1779, por la guerra con Gran Bretaa, la metrpoli empez a apretar las tuercas an ms. Desde 1796, a causa de una nueva guerra en Europa, las exigencias contributivas no pararon, y despus de 1804 se elevaron an ms. La consolidacin de vales reales de 1804 mand confiscar los fondos de caridad americanos y remitirlos a Espaa.
La Iglesia en Mxico posea grandes recursos de capital y actuaba como institucin financiera. Con la aplicacin del decreto, las capellanas y obras pas perdieron su principal motor de capitales; afectando tanto los intereses eclesisticos, como de la gente que contaba con esos fondos como capital y crdito. El clero se enoj, especialmente el bajo clero, que a menudo viva de los intereses que generaba el capital prestado. Bajo la inmediata invasin de la pennsula por Napolen, el decreto fue suspendido en 1808, y luego de modo formal por la Junta de Sevilla al ao siguiente. Esta medida fue un ejemplo supremo de mal gobierno, mostr la corrupcin existente (el virrey se llev una alta comisin) y el mal uso del dinero mexicano en Espaa. Rompi la unidad de los peninsulares mexicanos y puso a algunos espaoles contra la administracin. Uni a ricos y pobres, espaoles y criollos en oposicin a la interferencia y en busca de un mayor control sobre sus propios asuntos.
Entre 1765-1776 desmantelaron la estructura de comercio trasatlntico y abandonaron antiguas reglas y restricciones. Bajaron las tarifas, abolieron el monopolio gaditano, abrieron comunicaciones directas entre puertos peninsulares e islas caribeas y continentales, y autorizaron el comercio entre las colonias. Comercio libre y protegido, que en 1778 se aplic a Buenos Aires, Chile y Per, y en 1789 a Venezuela y Mxico. El propsito del comercio libre era el desarrollo de Espaa y no el de Amrica; esto quedaba claro en las obras y en la postura de Jovellanos. No hay duda que la agricultura e industria espaolas experimentaron cierta revitalizacin en este perodo, reflejado en la expansin del comercio exterior.
Aument en los aos 1782-1796 un 400% valor anual de exportaciones de Espaa a Amrica. Existan ya signos de mal agero, la mayora de estas exportaciones eran productos agrcolas, y las pocas exportaciones industriales eran textiles; todas estas mercancas eran producidas tambin en Amrica y se podran haber desarrollado ms all. En realidad estas exportaciones competan con los productos americanos, y el comercio libre no hizo nada por sincronizar las economas.
Gran parte de las exportaciones de Cdiz eran productos extranjeros, en 1778 alcanzaban el 62% de las exportaciones registradas y siguieron a la cabeza. Luego la proporcin de productos nacionales fue cada ao mayor. Pero estas mejoras se contrarrestaron por el contrabando y penetracin extranjera. Cerca del 75% de los barcos que participaban del comercio colonial eran extranjeros.
Qu hizo el libre comercio por Hispanoamrica? Sin duda estimul algunos sectores de la produccin; las rutas comerciales se ensancharon y las exportaciones a Espaa se multiplicaron desde 1782 (cueros de Buenos Aires, azcar de Cuba, cacao de Venezuela. En Mxico aparecera una nueva clase comercial para competir con los antiguos monopolistas. De todos modos, el comercio libre dej intacto el monopolio. El nuevo impulso pronto satur estos mercados y el problema de las colonias fue ganar lo suficiente para pagar las importaciones. Hubo bancarrotas, decay la industria, etc.
No tenan inters en ofrecer factores de produccin necesarios para el desarrollo. En Per la minera dejaba con falta de mano de obra, capital y transporte a la agricultura, y la poblacin dependa del grano de Chile, salvndose slo por la minera del completo estancamiento. El mundo hispnico se caracterizaba por la rivalidad y no por la integracin. Haba oposicin entre Chile y Per, Lima contra Ro de la plata, Montevideo contra Buenos Aires, etc.
El papel de Amrica sigui siendo consumir exportaciones espaolas y producir minerales y productos tropicales. Ahora adems la invasin de manufacturas daaba las industrias locales que antes podan competir mejor. Esto hecho abajo industrias textiles como la de Quito, y fue un conflicto directo de intereses.
Durante el siglo XVIII la produccin de plata mexicana se elev continuamente, llegando a su mximo en 1804, cuando proporcionaba el 67% de toda la plata americana. Nuevos comerciantes entraron en el sector con mayor visin empresarial, buscando inversiones ms rentables, incluida la minera. El ltimo ciclo minero colonial, aunque fue importante para las colonias, no estuvo enteramente al servicio de intereses coloniales. Se vio a Espaa como obstculo de crecimiento. El vital aprovisionamiento de mercurio y equipamientos era una presin constante desde las colonias hacia la metrpoli; el apogeo de la plata coincidi con la destruccin del podero naval espaol, y por tanto de su comercio colonial. Desde 1796 Espaa vio como los productos iban a parar a manos de otros extranjeros merodeadores.
En la agricultura tambin pasaba esto; los terratenientes buscaban mayores salidas a sus exportaciones que las permitidas. En Venezuela se manifestaron en 1797 contra el espritu del monopolio. Estos intereses requeran libertad de comerciar directamente con todos los pases y de exportar sin restricciones. En 1809 los rioplatenses presionaron para obtener la apertura del puerto al comercio britnico.
EN abril de 1797 los britnicos bloquean Cdiz con consecuencias nefastas. Comercio gaditano paralizado, las importaciones y exportaciones se disminuyen a un mnimo en total y los precios de productos europeos se encarecieron un 100%. Cdiz insista en mantener el monopolio; en tanto La Habana simplemente abri su puerto a los norteamericanos y otros barcos neutrales. Espaa se vio obligada en permitir lo mismo a todos. As Espaa se quedaba con el peso de las colonias y sin beneficio. Pese a las quejas de las colonias la autorizacin fue revocada en 1799. La medida fue ms perjudicial para Espaa, pues no se hizo caso a la revocacin y Cuba, Venezuela y Guatemala siguieron comerciando con los neutrales. Este comercio tambin result beneficioso para las colonias, ya que se proveyeron de productos importados mejores y hubo impulso para las exportaciones. EL gobierno vuelve a prohibir el comercio con neutrales en 1800, pero ya Amrica se haba habituado a ste.
EL monopolio comercial concluy de hecho en 1797-1801, adelantando la independencia econmica colonial. EL comercio de Estados Unidos con las colonias alcanz cifras espectaculares y el de Cdiz se vea a la baja. En 1802-1804 Cdiz se recobr, aunque ms de la mitad de sus exportaciones fueran productos extranjeros. Sin embargo, las colonias ya tenan fuertes vnculos comerciales con los extranjeros, especialmente Estados Unidos.
Los ltimos restos de podero naval fueron barridos. En 1804, unas fragatas britnicas interceptaron tres barcos y hundieron uno, que transportaban metales preciosos. Al siguiente ao, en Trafalgar se complet el desastre.
Al desmoronamiento del mundo hispnico, las colonias empezaron a protestar pues sus exportaciones quedaban bloqueadas y se devaluaban. Esto coincidi con la necesidad de los britnicos de compensar el bloqueo de mercados europeos efectuado por Napolen. La situacin favoreci al contrabando ingls. En 1805 se autoriza nuevamente el comercio con neutrales, pero ya sin obligacin de regresar a Espaa. La metrpoli se vea virtualmente eliminada del atlntico. En 1807 no recibieron ni un solo cargamento de metales preciosos. Lo nico que quedaba era el control poltico, que a su ves estaba sujeto a una creciente tensin.
En junio de 1806 una fuerza britnica ocup Buenos Aires. Saban que tenan poco que temer al virrey y sus fuerzas, pero subestimaron el deseo y habilidad locales para defenderse a s mismos. Un ejrcito local incrementado por voluntarios y dirigido por Liniers atac a los britnicos y los oblig a capitular. Luego se enviaron refuerzos que se apoderaron de Montevideo en 1807. El virrey fue depuesto por la audiencia y Liniers nombrado capitn general.
La invacin britnica de Buenos Aires ense varias lecciones: qued claro que los americanos no queran pasar de un poder imperial a otro; puso en evidencia la inoperancia de las defensas coloniales y su administracin fue humillada; la destitucin del virrey fue revolucionaria; fueron los habitantes quienes defendieron, los criollos particularmente probaron el poder y midieron su fuerza; el hecho adquiri un nuevo sentido identitario, incluso nacionalidad.
Durante la segunda mitad del XVIII hubo una invasin de peninsulares en la burocracia y el comercio; los americanos se sentan vctimas de una nueva colonizacin, un nuevo asalto en estas materias. Adems demogrficamente, eran una minora muy pequea. Los criollos no slo deseaban igualdad de oportunidades con los peninsulares o una mayora de nombramientos, lo deseaban por encima de todo en sus propias regiones; miraban a los criollos de otros pases como extranjeros y eran apenas mejor recibidos que los espaoles.
La historiografa no est tan segura de que este antagonismo fuera la causa de la revolucin pues aun exista una conexin estrecha entre las familias con poder local y funcionarios. En Chile la elite estaba totalmente integrada en grupos de parentesco y polticos. En Per los grupos oligrquicos se fundan en una clase dominante de blancos. En Mxico la nobleza combinaba una variedad de funciones y cargos.
En toda Amrica las guerras de la independencia fueron guerras civiles, entre defensores y oponentes de Espaa, y hubo criollos en ambos bandos.
En algunas partes de Amrica, la revuelta de los esclavos fue tan temida que los criollos no abandonaran la proteccin imperial. Adems las polticas borbnicas dio mayores oportunidades de movilidad social, los pardos fueron admitidos en la milicia y tambin pudieron comprar su blancura formal. El crecimiento demogrfico de las castas en el siglo XVIII, junto con la creciente movilidad social alarmaron a los blancos y alimentaron en ellos una nueva conciencia de raza y determinacin de mantener la discriminacin. La elite criolla venezolana se opuso tercamente al avance de la gente de color, protest a la venta de la blancura y se resisti a la extensin de la educacin popular y al ingreso de los pardos en la universidad. Se opusieron a la ley de esclavos de 1789, que clarificaba sus derechos y buscaba mejorar sus condiciones, logrando su abolicin en 1794.
Las grietas de la economa colonial y las tensiones de la sociedad colonial se mostraron con claridad en el motn y la rebelin. Se trataban de simples respuestas a la poltica borbnica. El desarrollo de la economa colonial y el crecimiento de ingresos pblicos eran sentidos por los americanos como una contradiccin bsica de la poltica imperial. Respecto a los indios tambin resultaba contradictoria la poltica. Se senta que la nueva burocracia ejecutaba rdenes no negociables provenientes de un estado centralizado. Motines afntifiscales y levantamientos contra abusos especficos ocurran dentro del marco institucional y no intentaron desafiarlas.
Las rebeliones mostraron la existencia de profundas tensiones sociales y raciales, conflictos e inestabilidad, que haban permanecido aletargadas durante el siglo XVIII y que estallaron de repente cuando la presin fiscal y otros agravios dieron lugar a la alianza de distintos grupos sociales contra la administracin, y ofrecieron a los sectores bajos la posibilidad de sublevarse.
Aunque no eran autnticas revoluciones sociales, pusieron de relieve conflictos sociales que estaban velados. Por otro lado, la revuelta de Quito de 1765 fue una protesta urbana y popular; se trat de un violento movimiento antifiscal en un rea con una industria en decadencia.
La guerra de 1779-1783 entre Espaa y la Gran Bretaa pes fuertemente sobre las colonias, puesto que la metrpoli se empe en extraer an mayores beneficios de ellas; el resentimiento se convirti en rebelin, y pronto las provincias andinas del imperio se sumergieron en una crisis. En 1781 estalla un movimiento de rebelin en Nueva Granada, que atac almacenes del gobierno, expuls autoridades espaolas y nombr dirigentes (todo por los impuestos). El movimiento era tradicional: viva el rey y muera el mal gobierno. El movimiento comunero fue resultado de la alianza temporal entre patriciado y plebe, ente blancos y gente de color, en oposicin a la opresin burocrtica e innovaciones fiscales. Ante la tenacidad de Galn (el Tupac Amaru de nuestro reino) quien fuera ejecutado, los criollos demostrarle temerle ms a las masas que a Espaa y que preferan la dependencia a la revolucin. EN toda Amrica espaola pasaba lo mismo.
EN Per se sinti ms vivamente esta tensin. Sin embargo no era una rebelin solamente india; en las cidades exista desde 1780 un movimiento en contra de la presin fiscal. La presin india fue mayot y sobrepaso la revuelta antifiscal. Tupac Amaru pidi el fin de los corregidores, de las alcabalas, mitas, aduanas y otros. Convoc a los criollos a juntarse on los indios contra los europeos. Esto no funcion, en cambio, los criollos hicieron causa comn con europeos, la Iglesia con el Estado, y cerraron filas contra Amaru en una lucha con muchos indios muertos.
Las rebeliones del siglo XVIII no fueron propiamente antecedentes de la independencia. Sin embargo aunque no se pretenda la independencia. Probaron que: viva el rey y muera el mal gobierno, ya no serva pues los Borbones invalidaron esta distincin. Sirvieron como toma de conciencia de las colonias, signo de incipiente nacionalismo, defensa de una identidad e intereses diferentes a la metrpoli.
La conciencia nacional se haba ido alimentando de una original literatura americana. Trminos como patria, tierra nacin, nuestra Amrica, nosotros los americanos, fueron creando fuerza. La versin espaola de la Ilustracin se limit a un programa de modernizacin dentro del orden.
Las revoluciones de 1780-81 no tuvieron que ver con la illustracin, fue entre entonces y 1810 que empez a enraizar. Cierto nmero de criollos miraron ms all de la reforma, a la revolucin (Francisco de Miranda, Simn Bolvar).
La conspiracin de Manuel Gual y Jos Mara Espaa fue ms sera ya que pens establecer una repblica independiente en Venezuela y estableca un llamado a la igualdad y libertad, armona entre clases y abolicin de la esclavitud y libre comercio. Los propietarios criollos colaboraron con la autoridad en suprimir el movimiento de la Guaira, que fracas por su radicalismo.
En 1810 el ejemplo de libertad y republicanismo de Estados Unidos ya era importante, y se buscara en l un norte. (las constituciones se moldearn en base a la estadounidense) EL modelo revolucionario francs tuvo menos adeptos. El ejemplo de Hait y Coro y otros muestran la lucha de negros contra blancos que caracteriz los ltimos aos coloniales.
La crisis se produjo en 1808, como culminacin de dos dcadas de depresin y guerra. Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando, luego de la invasin. En Bayona, Napolen los obliga a abdicar. Jos Bonaparte se proclama rey de Espaa y de las Indias.
La Junta Central en enero de 1809 dira que Amrica no eran colonias sino una parte integrante de la monarqua. En Amrica estos hechos crearon una crisis de legitimidad y de poder.



![Powertirant estructura[2] bet, cristina, anna, judit, tayisiya](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55ba5552bb61ebaf538b4671/powertirant-estructura2-bet-cristina-anna-judit-tayisiya.jpg)