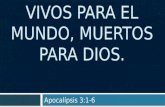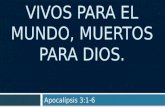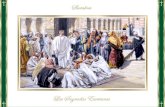Este mensaje tiene un titulo que produce terror, pero al mimo tiempo evoca esperanza,muertos vivos.
Bembribe Mientras La Tierra Gira Con Vivos y Con Muertos
-
Upload
hernando-herrero -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of Bembribe Mientras La Tierra Gira Con Vivos y Con Muertos
Y MIENTRAS LA TIERRA GIRA CON VIVOS Y CON MUERTOS
Y MIENTRAS LA TIERRA GIRA CON VIVOS Y CON MUERTOSCarlos Horacio Bembibre(*) Jornadas de la Prctica Psicoanaltica "Lo Real de la Transferencia". Plenario: "Real y subjetividad". Escuela Freudiana de Buenos Aires. 1998Tiempos de duelo. Tiempos de marchas lentificadas y agobios sostenidos. Tiempos de dormires escasos y vigilias languidecidas. Tiempos donde la palabra "jams" lascera con insolencia petrificante Tiempos de opacidad en la mirada y de cuerpos transidos de ausencias no compartidas. Tiempos donde la insustitucin pulsa y reclama por la dignificacin del sujeto en duelo."Y mientras la tierra gira con vivos y con muertos"... reverbera en alguna parte de mi memoria, el verso nerudiano. Cmo conforma el parltre esa particin entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos? Cmo se posiciona el parltre ante ese eminente acontecimiento social que es la muerte, punto distintivo de su condicin?Pensando en esto, evocaba una pequea ancdota, rescatada ahora de su risuea banalidad lindera casi con la mojigatera. Yo tendra alrededor de cinco aos y sala a algn lado con mis padres. Mi madre, totalmente vestida de negro, signo de un riguroso luto; mi padre con corbata y brazalete negros. bamos caminando bor el barrio, cuando desde la vereda de en frente, irrumpe la voz de Doa Elisa, una obesa vecina, quien haciendo bocina con sus manos regordetas, lanz:-Por quin estn de luto?Advert por el breve silencio molesto y la expresin de incomodidad de mis padres, que esa interpelacin no haba sido bien considerada. A pesar de ese registro, a pesar de la lacnica respuesta y cmo qued silenciada la escena, no entenda por qu esa simple pregunta haba generado esa molesta reaccin.Con el paso de los aos, esa pequea historia anecdtica, recordada familiarmente con cierto humor burln centrado en la vecina gorda en cuestin, me permiti entender que lo mal visto no consista en la pregunta llana y espontnea, sino en la falta de tacto precipitada por ese grito intempestivo que quebraba las normas o pautas establecidas para dirigirse a un enlutado. Eran pocas en las que los signos del luto no slo marcaban a quien transitaba el tiempo del duelo, en tanto exteriorizacin de su afliccin, sino que convocaban en el campo de lo colectivo, un trato diferencial pautado por el mismo ritual. Eran pocas en las que el rito no se circunscriba al tiempo inicial del duelo ni caducaba con la inhumacin del difunto. El rito que all se implimentaba acompaaba al enlutado desde las distintas etapas de su duelo, hasta el momento de su reinsercin social plena. Luto profundo, luto y medio luto designaban desde la vestimenta los diferentes modos de comportamiento y actividades considerados convenientes en funcin de las distintas etapas del duelo, no slo para el enlutado, sino para su entorno social.Fue Geoffrey Gorer, el socilogo ingls, quien con su artculo "La pornografa de la muerte", de l955 y luego con "Ni llantos ni coronas", inaugur la serie de investigaciones tendientes a situar la articulacin entre ritual funerario y posibilidad de subjetivacin de ese agujero en lo real que la muerte del otro presentifica. Lo seguiran Phillipe Aris en Francia con la explicitacin de las lentas mutaciones de los ritos funreos y los giros en la conceptualizacin de la muerte a lo largo de la historia y Louis Vincent Thomas con la amplificacin de la muerte como hecho netamente social por excelencia, toda vez que la muerte biolgica como hecho natural, se ve constantemente desbordada por la muerte como hecho de cultura. Avanzando an ms, sita que la dimensin social de la muerte no se limita a la muerte biolgica, a la que subsume. Es decir que considera la muerte social (con o sin muerte biolgica) toda vez que una persona deja de pertenecer a un grupo dado, ya sea por muerte biolgica, degradacin, proscripcin, destierro o un proceso de abolicin del recuerdo.Cada uno de ellos, desde su campo, se trata de un socilogo, un historiador y un antroplogo, focaliza y circunscribe lo que lo que en el "Duelo y Melancola" de Freud queda eclipsado hasta su omisin: la funcin del elemento colectivo en el duelo, funcin que se ejerce como terceridad interviniente y operante en la relacin dual y romntica en la versin freudiana- entre el enlutado y su muerto.En efecto, en el "Duelo y Melancola" se trata de la imbricacin de esta muerte del otro extrada del movimiento romntico, esa relacin exaltada por la muerte del amado, esa relacin ntima entre "yo" y "t", con esa otra figura de la muerte; la muerte erradicada a nivel del grupo, silenciada en lo social, desamarrada de las prcticas colectivas, amputada de su exteriorizacin en lo pblico y que confina al duelo al estatuto de un tab contemporneo.Por un lado la exacerbacin romntica del amado y por otro lado la eliminacin de la repercusin de la muerte en lo social. Dos conceptualizaciones o figuras de la muerte que Aris nombra en trminos de "la muerte ajena" y "la muerte invertida o salvaje". Dos figuras de la muerte que emplazadas en una estructura quiasmtica, precipitan en su entrecruzamiento la versin freudiana del duelo.An en la dimensin metafrica con que lo nombra Lacan, el "agujero en lo real" con el que el sujeto queda confrontado ante la prdida del ser querido convoca y requiere del rito como paso incial de su posible subjetivacin. "Qu son los ritos funerarios, los ritos mediante los cuales satisfacemos lo que se llama la memoria del muerto? Qu es sino la intervencin total, masiva, desde el infierno hasta el cielo, de todo el juego simblico?", nos dice en 1959.Movimiento inverso al retorno en lo Real del agujero Simblico en las psicosis. Es en el duelo donde un agujero en lo Real llama, convoca a lo Simblico en pleno para que en su bordeo lo circunscriba como agujero evitando su expansin y desgarro del entramado, al tiempo que viabiliza el campo Imaginario donde el fantasma dislocado ser pasible de su composicin a travs del circuito yoico m-i(a) ubicable en el piso inferior del Grafo llamado de la Subversin del Sujeto.A este inicial movimiento del recurso a lo Simblico en pleno, marca misma de la insuficiencia de los elementos significantes para enfrentarse a ese agujero en lo Real que promueve el desorden de una prdida, Lacan lo nombra en trminos de "trabajo en el nivel del Lgos" y aclara: "digo esto para no decir en el nivel del grupo ni de la comunidad; claro que es el grupo y la comunidad en tanto que culturalmente organizados los que son su soporte". Campo de lo colectivo como soporte del Lgos, campo de lo colectivo que en un primer tiempo acude como agente del ritual para hacer soportable eso que a la hora de lo Real no es cubrible ni por la imagen ni por la palabra.Vuelvo a Gorer. El valioso aporte que hace consiste en la constatacin de dificultades diversas para transitar el tiempo del duelo o incluso para sobrellevar la muerte de un ser querido, dificultades que se registran en forma directamente proporcional a la ausencia o dficit del rito. As como el rito designa un modo comportamental establecido en episodios, lo que l llama "Duelo limitado en el tiempo", la ausencia del rito precipita la zozobra actitudinal del enlutado, el ocultamiento de su afliccin, la retraccin y confinamiento definitivo del duelo al mbito privado. As el duelo pierde la realizacin en la interseccin entre lo privado y lo pblico, queda oculto, escamoteado y se lleva adelante en la mayor intimidad; a solas; casi con la sensacin de impudor, casi al mismo nivel de una masturbacin.Ciertamente, no podra afirmar, tal como lo hace Gorer, que el ritual haya caducado. An cuando no cubra la totalidad del proceso, an cuando minimizado quede restringido al tiempo de las exequias, no por ello ha sido eliminado. Es que por estructura no es eliminable; lo cual no quiere decir que se mantenga inclume a lo largo del tiempo, fijo, inmutable.Esos ropajes desgarrados, esos ayes de dolor, esas cabezas rapadas, esas caras rasguadas, esas manifestaciones luctuosas ostensibles, de la versin griega clsica del duelo puesto en manos de mujeres, no contrastan con el duelo rpido y sin signos exteriores que nuestra sociedad reclama cada vez con mayor ferocidad?Por supuesto, no se trata de hacer de esos duelos una especie de modelo a aspirar. En absoluto. Es ms, pretender un retorno semejante sera no slo ridculo, sino que pondra sobre el tapete la vertiente del regisro cmico del duelo. Que alguien organice un sepelio, hoy en da con un carruaje tirado con caballos negros adornados con penachos, con una banda musical, con crespones, producira ms hilaridad que compasin.No se trata de eso. Los rituales fnebres -imprescindibles en la invocacin a lo colectivo del duelo- se modifican, por supuesto con el paso del tiempo. Pero que se modifiquen, no quiere decir que puedan ser suprimidos. Con esto digo que no se trata de lanzar un suspiro resignado y tremendista con aires de "todo duelo pasado fue mejor". Tampoco se trata de pretender instaurar un rito donde el mismo desfallece. El rito no se modifica ni se genera individualmente. El rito nos toma, lo querramos o no.En tal caso, se trata de interrogar el campo que sostiene el rito como su producto. Lo digo de esta manera. Si tal como nos ensea Phillipe Aris, la Edad Media era el tiempo de lo que llama "la muerte domada", si el caballero medieval saba y vea que iba a morir y se encargaba de implementar el ritual de determinada manera (yacer cara al cielo, la cabeza dirigida al Oriente, perdonar a los compaeros, declarar su culpa, encomendarse, comulgar y luego aguardar la muerte en silencio), si la familiaridad entre vivos y muertos haca que hubiera un total y absoluto desentendimiento del destino del cuerpo con tal que estuviera depositado innominadamente en la iglesia, toda esa pautacin ritualizada responda al entramado simblico imperante, fundamentalmente introducido por el cristianismo, del cual el mismo ritual era su efecto. La conceptualizacin de la muerte y su cabida en el complejo entramado simblico del cristianismo medieval era lo que defina, produca y determinaba el ritual.Digo con esto, que las diferentes versiones del duelo que se registran a lo largo de la historia no son desamarrables del piso simblico en el que se apoyan, versin freudiana del duelo includa.Es en este sentido, que solamente despejando esa articulacin entre ritual y el campo del Otro del cual se precipita, es posible despejar la subjetivacin de esa prdida y el enmarcado del objeto que se pierde.Pero cmo aislar, focalizar esa funcin del rito en el duelo? Cul es su estatuto? Propongo situarlo en el Grafo de la Subversin del Sujeto como punto de acabamiento del proceso subjetivante: en el matema s(A), significado en el Otro.Y qu implicancia adviene de esto? Digo que la dislocacin de la estructura imaginaria del fantasma que la prdida del ser querido provoca, precipita un desglose del "a" del ($ a). La necesaria apelacin al rito emplazado como sntoma social, facilita que ese "a" desprendido del fantasma por su quiebre imaginario, se dirima en el circuito m i(a) del piso inferior , circuito yoico, desde donde se abre la va posible de recomposicin del fantasma. Insisto: esta va no es sin el necesario pasaje por el s(A), lase entonces rito, producto terminal del campo del Otro.En tal caso, estos duelos minimizados, escamaoteados, ocultados casi por una connotacin obscena, son desamarrables de la ideologa post-moderna del "homo cool"? son desarticulables de los cuerpos reciclados de sonrisas eternamente jvenes en rostros barbizados de expresin sorprendida? son disociables de la hipertrofia de las opciones privadas, diversificadas, personalizadas?En tal caso un fino hilo enhebra ritos a costumbres, pero las costumbres tambin han cado en la lgica de la personalizacin, la diferencia, el relajamiento, la espontaneidad , la silenciosa asepsia del espacio pblico y hasta del lenguaje.Insisto, no es para lamentarse ni para alegrarse, simplemente para interrogar la cabida que la muerte tiene en el estallido posmoderno. All tambin la muerte se ha vuelto asptica. El moribundo ya no es protagonista de su propia muerte. El protagonismo lo tiene el equipo mdico asistente. No hay ms despedidas, slo asepsia y entubamiento en la sala de terapia intensiva en la que se muere a solas.Si Gorer cobra relevancia como pionero en estos temas, es tambin porque relaciona la resignacin y hasta incluso la complacencia con que es aceptada la cotidiana acumulacin de cadveres por muertes accidentales o violentas con la ms acentuada indiferencia, indiferencia que propone como "signo en todo caso, contemporneo de la declinacin del reconocimiento social del duelo".Quiero cerrar mi intervencin, con una cita de Paul Ricoeur extraida de su texto "La Angustia""Es en parte la muerte del otro la que nos hace vivir la amenaza de afuera hacia adentro; merced al horror del silencio de los ausentes que no responden ms, la muerte del otro penetra en m como lesin de nuestro ser comn. La muerte del otro me toca, en la medida en que yo tambin soy otro para los otros y finalmente para m mismo, extrao a las palabras de todos los hombres".