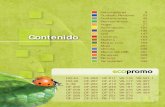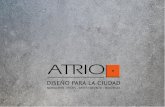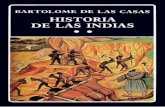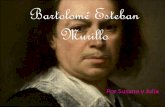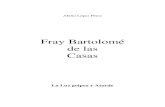Arte Importado de Proyección Internacional en La Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz...
description
Transcript of Arte Importado de Proyección Internacional en La Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz...
ARTE IMPORTADO DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL EN LA CATEDRAL DE SANTA
MARÍA DE VITORIA-GASTEIZ
Fernando R. Bartolomé García.(Universidad del País Vasco)
La catedral de Santa María se ha comportado como claro reflejo de la sociedad vitoriana desde que en 1498 le fuera concedida la dignidad de colegiata. Este privilegio le vino dado por concesión papal, tras aprobar la petición elevada por los Reyes Católicos y en sustitución de la colegial de Armentia. Desde ese momento, la oligarquía de esta ciudad ha estado presente en este espacio sagrado como medio de difusión y control social. Cualquier familia que se preciara buscaba copar los puestos más relevantes del ámbito eclesiástico presentes en esta colegial vitoriana. Era raro que estas familias no dispusieran de miembros en el estamento clerical o, al menos, no estuvieran presentes en el entramado social de la colegiata mediante fundaciones o patronatos. Las capillas más relevantes de esta iglesia fueron el escaparate de las principales oligarquías vitorianas. Disponían de todo lo necesario para perpetuar la memoria de su familia y su apellido, pues eran lugares honoríficos con muchas prerrogativas dentro del templo. Allí se instalaba el escudo familiar, las inscripciones, sepulturas y todas las obras de arte y ajuar litúrgico necesario para las celebraciones y aniversarios. Fueron espacios ostentosos con los que las familias competían unas con otras por dar la mejor y más rica apariencia. En este afán de destacar ante la sociedad vitoriana se optó por recurrir a los artistas más destacados de la zona para la confección de retablos, pinturas, obras de platería o ropas litúrgicas, entre otros objetos. Pero también fue muy habitual que los fundadores de la capilla o miembros familiares con puestos relevantes en importantes ciudades españolas y extranjeras enviaran obras deslumbrantes desde grandes centros de producción artísticos. Estas obras fueron admiradas y envidiadas, pues solo tenían acceso a ellas las familias con personajes en el comercio, la administración, el gobierno o la carrera militar o religiosa de más alta representación. Casi todos ellos eran segundones a los que no les quedaba otra opción que formarse en universidades castellanas para poder promocionarse socialmente. Una vez adquirido el éxito, y bien asentados económica y socialmente, dejaban huellas del mismo ante la ciudad que les vio nacer aprovechado las capillas familiares, o fundando otras que demostraban su estatus y el de sus propias familias. En esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos que dejaron España para ostentar importantes puestos de responsabilidad, dejando huellas de estas estancias en obras de arte importadas que regalaron a la colegiata o sirvieron para decorar sus propias capillas.
Una de las obras más antiguas de ámbito internacional en esta colegiata es la lauda sepulcral de la capilla de San Juan (Fig. 1). Esta capilla fue constituida en el testamento redactado en 1503 por don García Ortiz de Luyando. Su intención era crear un espacio funerario para ser enterrado junto a su esposa, Osana Martínez de Arzamendi, fallecida en 1489. En ella fundaron una capellanía sus hijos, Pedro, canónigo de la colegiata, García, Diego y Martín1. Esta capilla se abre al segundo tramo de la nave del Evangelio
1 MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., En el camino de Santiago..., Catedral de Santa María de Vitoria (1862-1962), Vitoria, 1964, p. 25. AZCÁRATE, J. M., “Catedral de Santa María (Catedral Vieja)”, en Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, T. III, Vitoria, 1968, pp. 98-99. MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., Las dos catedrales de Vitoria, Vitoria, 1969. VV. AA., Monumentos Nacionales de
1
y fue sede de las cofradías de San Juan de los Ciegos y San Lorenzo de las Tenerías. Es de pequeñas dimensiones y se cubre con una bóveda apuntada, descubierta en la intervención de 1962, tras haber permanecido oculta por otra posterior, de crucería estrellada, construida hacia el momento de la fundación. De todo el ajuar de esta capilla queremos destacar la lauda sepulcral que hoy se guarda en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz2. Está hecha en bronce y lleva las efigies grabadas de los fundadores, sus armas y una inscripción. Es la pieza funeraria renacentista más antigua de la ciudad, y aunque ha sido referenciada en diferentes trabajos de investigación, su origen sigue siendo una incógnita. Algunos especialistas la han situado en Italia, y otros en Flandes, donde este tipo de obras alcanzaron un gran apogeo a finales del siglo XV y principios del XVI3. Lo único que sabemos con certeza es que los fundadores de la capilla pertenecían a influyentes familias de mercaderes con relaciones comerciales con Francia y los Países Bajos. Como ya hemos comentado, sobre la lápida están representados en posición orante y dentro de una hornacina avenerada, García Ortiz de Luyando y su mujer, Osana Martínez de Arzamendi. Visten a la moda, portan rosarios y están flanqueados por dos pilastras decoradas con motivos arqueológicos a candelieri. El conjunto se complementa con las armas de los difuntos y dos inscripciones con caracteres góticos que nos informan de la fundación4.
Euskadi, “Iglesia de Santa María en Vitoria-Gasteiz”, T. I., Vitoria, 1985, p. 372. MARTÍN MIGUEL, Mª. A., Arte y Cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Vitoria, 1998, p. 196. BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.; TABAR ANITUA, F., “La capilla de San Juan Bautista en la catedral de Vitoria-Gasteiz. Elementos muebles y otros documentos”, Micaela Portilla homenaje in memoriam, 2007, pp. 350-354.2 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.; TABAR ANITUA, F., Op. Cit. pp. 350-354. Se hace referencia a todo el ajuar mueble de esta capilla.3 SESMERO PÉREZ, F.: “Las laudas sepulcrales del Renacimiento vizcaíno”, Zumárraga, nº 2, 1953, p. 66. SESMERO PÉREZ, F.: El arte del Renacimiento en Vizcaya, Bilbao, 1954, pp. 50-52. PORTILLA, M.; SAGARNA, I.; SUÁREZ, E., “Catálogo de la Exposición sobre Vitoria y la época de Adriano VI en el Portalón” Boletín Sancho el Sabio, 1960, t. IV, nº 1-2, pp. 238,245, 263-264. APRAIZ, E., “El arte en Vitoria en tiempo de Adriano VI”, Boletín Sancho el Sabio, IV, nº 1-2, 1960, p. 12. MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., Catedral.., p. 25. AZCÁRATE, J. M., “Catedral de Santa María..., pp. 104-105. MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., Las dos catedrales... VV. AA., Monumentos..., p. 372. ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “Las artes en el Renacimiento”, en Álava en sus manos, Vitoria, 1983, t. 4, p. 112. DUVOSQUEL, J. M., VANDEVIVERE, I. (Dir.), Splendeurs d´Espagne et de les villes belges, 1500-1700, Bruselas, 1985, t. II, p. 527. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M.,”Burgos como centro difusor de motivos icónicos en el arte sepulcral del Renacimiento norteño”, López de Gámiz, X-XI, 1986, nº X-XI, pp. 75, 76, 79. REDONDO CANTERA, M. J., El Sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e Iconografía, Madrid, 1987, pp. 72, 73, 106, 264-272, 323. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M., La literatura en las Artes. Iconografía e Iconología de las Artes del País Vasco , San Sebastián, 1987, pp. 164-165. CASTAÑER, X., “Imágenes y artistas en el Renacimiento del País Vasco: el casco alavés”, Kobie, 1988, nº 5, p. 101. CLOULAS, A., “La sculpture funéraire dans l`Espagne de la Renaissance. Le mécenat aristocratique”, Gazette des Beaux-Arts, T. CXX, nº 1485, octubre, 1992, pp. 101-102. MARTÍN MIGUEL, Mª. A., Arte y Cultura..., pp. 309-313. ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “Renacimiento”, en Vitoria Gasteiz en el Arte, T. II, Vitoria, 1997, pp. 334-335. ZORROZUA, J., El arte del Renacimiento en Álava, Vitoria-Gasteiz, 1999, p. 71. COPPEL AREÍZAGA, R., “Obras realizadas en bronce. Siglos XV-XIX” en BARTOLOMÉ ARRAIZA, A. (Coor.) Las Artes Decorativas en España, t. I, Summa Artis, Madrid, 1999, p. 149. PLAZAOLA J., Del Gótico al Renacimiento. En Historia del Arte Vasco, t. II, Lasarte, 2002, p. 362. ECHEVERRÍA GOÑI, P. L.; VÉLEZ CHAURRI, J. J., “Arte Moderno”. En CASTAÑER, X., Arte y Arquitectura en el País Vasco: el patrimonio del románico al siglo XX , Donostia, 2003, pp. 65-66. BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.; TABAR ANITUA, F., Op. Cit. pp. 350-354.4 “EN ESTA CAPILLA YACEN LOS HONRRADOS SEÑORES GARCIA URTIZ DE LUYANDO Y OSANA / MARTINEZ DE ARÇAMENDI SU MUJER SEPULTADOS: LOS QUALES MANDARON EDI / FICAR ESTA CAPILLA DE SAN JUAN: DEXARON PERPETUAMENTE A LOS SEÑORES VEZINOS / DE LA CALLE DE LA CORRERIA QUATRO PIEÇAS EN TERMINO DE LASARTE QUE REN / TA VI ANEGAS DE TRIGO Y LOS DICHOS VEZINOS DE LA DICHA CALLE SON OBLIGA / DOS A YR TODOS CON LAS ACHAS DE LA VEZINDAD A AZER DEZIR EN LAS TRES PAS / CUAS DEL AÑO EN LOS SEGUNDOS DIAS UNA MISSA DE REQUIE CANTADO
2
Otro destacado representante en el ámbito internacional con presencia en esta colegiata fue don Juan Alonso de Gámiz, capellán del emperador Carlos V y posteriormente canciller. Sus labores diplomáticas parecen secundarias, salvo su actuación en la Tregua de Niza (1539). Lo más probable es que su llegada a la corte se debiera a la presencia de su primo Martín de Salinas, a quien sucederá en el cargo tras su muerte en 1547 como embajador de Fernando I. Por estas mismas fechas y hasta 1556 alcanzó el puesto de consejero de las dos cámaras, la real y la del imperio. El clientelismo a través del que él mismo llegó hasta la corte lo empleó para situar a sus propios familiares. En concreto a dos de sus sobrinos, Alonso de Gámiz y Pedro de Gámiz, pero también intentó favorecer al resto de su familia en los distintos ámbitos en los que se movieron. Alonso de Gámiz llegó a ser secretario de Maximiliano II, lo que le permitió conseguir el señorío de Guezzendorf, por su parte, Pedro de Gámiz fue repostero y caballerizo mayor de la emperatriz María de Habsburgo5.
Como miembro de la oligarquía vitoriana con alta representación en la corte, debía estar presente en las manifestaciones propias de la élite. Entre ellas estaba la creación de capillas familiares en las iglesias y conventos más destacados de la zona, con ricas dotaciones de obras pías que respondían a las necesidades espirituales y sociales del
CON / ii RESPONSOS Y OFREZCAN A CADA MISSA II PANES DE PESO Y LO QUE SO / VRARE DE LA DICHA RENTA GOZEN LOS DICHOS VEZINOS: FALLESCIO LA DICHA / HOSANNA MARTINEZ ANO DE MILL Y QUATROCIENTOS Y OCHENTA Y NUE / VE Y EL DICHO GARCI URTIZ DE LUYANDO SU MARIDO ANO DE MIL Y QUI / NIENTOS Y TRES. QUEDARON POR HEREDEROS JUAN. GARCIA. PEDRO. DIEGO. / MARTÍN Y MARI GARCIA Y CATALINA URTIZES DE LUYANDO SUS HIJOS”
“A LOOR Y GLORIA DE / DIOS Y NUESTRA SEÑORA / EL BACHILLER PERO URTIZ CANONIGO Y / GARCI URTIZ Y DIEGO URTIZ Y MARTÍN / URTIZ DE LUYANDO CONSTITUIMOS Y / DEXAMOS XL HANEGAS DE TRIGO DE / RENTA PERPETUAS EN HEREDADES / LAS QUALES HEREDAMOS DE NUESTRO / HERMANO JUAN URTIZ PARA QUE CON LA / DICHA RENTA TOMO CAPELLAN O CA / PELLANES QUE DIGAN CADA / DIA UNA MISSA PERPETUA EN ESTA CA / PILLA DE SAN JUAN”
“(roto) LOS DICHOS CAPELLAN O CAPELLANES AYAN DE DECIR TO / DOS LOS VIERNES MISSA CANTADA DE REQUIEM: Y ESTOS CAPELLA / NES SEAN PUESTOS POR EL PATRON QUE FUESE DE LOS LUYANDO : Y / LOS PUEDA QUITAR Y PONER A SU VOLUNTAD Y PAGAR LAS DICHAS / QUARENTA ANEGAS DE TRIGO QUE RENTAN LAS HEREDADES QUE / DEXAMOS Q (sic) DOTADAS PERPETUAMENTE Y NO SE PUEDAN / VENDER NI ENAGENAR NI TROCAR AGORA NI EN EL TIEMPO ALGUNO / Y ESTAS HEREDADES TENGA GARCIA URTIZ EL MAYOR COMO PATRON Y PROVEA / EN SU VIDA Y DESPUES SUCEDA DE GRADO EN GRADO LOS OTROS HE[REDERO]S”5 VIDAURRÁZAGA E INCHAUSTI, Nobiliario alavés de Fray Juan de Vitoria. Siglo XVI (edición del volumen VI del Diccionario onomástico y heráldico vasco), Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1975. PORTILLA, M., “Un vitoriano en la corte de Carlos V: El embajador D. Martín de Salinas”, Boletín Sancho el Sabio, Tomo VIII, 1964, pp. 121-160. MARTÍN MIGUEL, M. A., Arte y Cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Vitoria, 1998, pp. 347-352. CUESTA ASTORBIZA, J. R., Epistolario político de Juan Alonso de Gámiz, secretario destacado a la Corte del emperador Carlos V, en el Archivo Histórico Provincial de Álava, Vitoria, 2002. LADRÓN DE GUEVARA ORTEGA, A., “El embajador Juan Alonso de Gámiz. Aportaciones al estudio de su figura y legado material”, en VÉLEZ CHAURRI, J.J.; ECHEVERRÍA GOÑI, P. L.; MARTÍNEZ DE SALINAS, F., (Ed.) Estudios de Historia del Arte en memoria de la profesora Micaela Portilla, Vitoria, 2008, pp. 141-148.
3
momento y que, en último término, buscaban el bienestar y prestigio de sus poseedores6. Don Juan Alonso de Gámiz eligió la colegiata de Santa María para la fundación de una capilla familiar en la que colocar sus armas y dotarla de todo lo necesario. En 1558 la colegiata concede al embajador un pilar situado en el lado de la Epístola para que pudiera colocar en él “un altar con su retablo”7. En efecto, fue en este lugar donde Juan Alonso de Gámiz colocó un retablo de origen flamenco dedicado al Dulce Nombre 8
(Fig. 2). Al igual que otras piezas de Amberes, posee varias marcas que delatan su origen. En los laterales del retablo, a la altura del segundo cuerpo, lleva dos manos quemadas y algo parecido a un castillo; y en la base de los relieves de la Circuncisión y Presentación, una mano algo más esquemática. Estas obras se hacían de forma seriada; las manos y el castillo avalaban el trabajo del ebanista o entallador encargado de la mazonería, y la segunda mano la del escultor y la talla. En ocasiones existía una tercera, la relativa a la policromía, normalmente no muy visible a simple vista9.
Esta obra debió adquirirla el embajador Gámiz hacia 1558, fecha en la que estando en Vitoria fue enviado por el emperador Fernando I a Flandes, a la corte de Felipe II10. A su vuelta de este último periplo se instaló en Vitoria, más en concreto se retiró a Armentia, emulando a Carlos V, según apunta Alfonso Ladrón de Guevara11. El retablo es de pequeñas dimensiones y estuvo colocado en un pilar del crucero en el lado de la Epístola. En ese espacio estaba el escudo familiar, que aún se conserva, y un enterramiento para el embajador, sus descendientes y antepasados, además de todo lo necesario para las celebraciones litúrgicas. También estaba asentada en esta capilla la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que disponía de una indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados concedida por el papa Pío IV en su bula de veintiuno de octubre de 1562. El retablo con todas sus prerrogativas y obligaciones de patronato y mayorazgo permaneció en esta ubicación hasta el mes de diciembre de 1856, momento 6 MATEO PEREZ, A., “La Institución del Patronato y su trascendencia social y artística en Álava. La fundación del Inquisidor Arzamendi”, Kultura (1993). MATEO PEREZ, A., “La fundación de patronatos: fuente para el estudio de una realidad espiritual, social y artística” en PORRES MARIJUÁN, R., Aproximación metodológica a los protocolos notariales de Álava, Vitoria, 1996, pp. 357-378. PORRES MARIJUÁN, R., Las oligarquías urbanas de Vitoria entre los siglos XV y XVIII: poder, imagen y vicisitudes, Vitoria, 1994, p. 99.7 COLA Y GOITI, J., La ciudad de Vitoria, Vitoria, 1883, pp. 22. MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., La catedral de Santa María de Vitoria, Vitoria, 1964, p. 36. AZCARATE, J. M. “Catedral de Santa María”, en ENCISO VIANA, E. (coor.): Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, T. III, Vitoria, 1968, pp. 105-106. VV. AA., Monumentos Nacionales de Euskadi, tomo I, Vitoria, 1985, pp. 375-376. ECHEVERRIA GOÑI, P. L.: "Las artes en el Renacimiento", en Alava en sus Manos. Tomo IV, Vitoria, 1983, p. 119. ECHEVERRÍA GOÑI, P. L.: "Renacimiento" en Vitoria Gasteiz en el Arte. Tomo II. Vitoria, 1997, p. 346. MARTIN MIGUEL, Mª. A.: Op. cit. pp. 347-352. BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “Retablo del Dulce Nombre” en ECHEVERRIA GOÑI, P. L. (Coor.), Retablos, Erretaulak, Vitoria, 2001, pp. 609-615 (ficha 25). LADRÓN DE GUEVARA ORTEGA, A., Op. cit.8 Sobre este retablo se ha realizado una investigación en profundidad por parte de Alfonso Ladrón de Guevara, inédita hasta el momento.9 Más información sobre estos retablos: BORCHGRAVE D`ALTENA, J. DE: Les retables Brabançons 1450-1550. Bruxelles, 1942. DERVEAUX-VAN USSEL, G.H.: Retables en bois. Bruxelles, 1977. PERIER D´IETEREN, C.: "Le marché d´explotation et l´organisation du travail dans les ateliers brabançons de peinture et de sculpture aux XVe XVIe siècles. Apport de l´examen technologique des retables", Actes du Colloque Artistes, Artisans et Production artistique au Moyen-Age, Rennes, 1983. PERIER D´IETEREN, C.: "Les retables brabançons aux XVe et XVIe siècles. Examen technologique et son interpretation en histoire de l´art". Extrait de Conservation-Restauration des Biens Culturels, París, 1989, pp. 23-38. JACOBS, L.F.: "The marketing and standardization of south netherlandish carved altarpieces. Limits of the role of the patron", The Art Bulletin, LXXI, 1989, pp. 207-229. 10 MARTIN MIGUEL, Mª. A.: Op. cit. p. 34811 LADRÓN DE GUEVARA ORTEGA, A., Op. cit. pp. 145-146. Adquirió una casa en estado casi ruinoso que hubo de ser reconstruida por el embajador. El edificio ha sido localizado por este autor.
4
en el que paso a la pared que está entre la capilla de la Santísima Trinidad y la de Santa Ana, junto a la entrada de la sacristía. Fue un cambio meramente estético, pues se consideraba que quitando los altares que estaban pegados a los pilares la iglesia quedaría más suntuosa y bella. Los patronos accedieron al traslado mientras se mantuvieran intactos sus derechos y las sepulturas fueran señaladas por una reja y fajas de nogal12.
El retablo es mixto (de pintura y talla) y tiene una tipología de arco de triunfo. Consta de banco, dos cuerpos, tres calles y ático. En el banco se sitúan las pinturas de San Joaquín y Santa Ana rechazados en el templo, la Aparición del ángel a San Joaquín y los Padres de la Virgen dando limosna en el templo. En la calle central se representa la Circuncisión y la Dormición de la Virgen, y en las laterales solo son reconocibles el Nacimiento y la Presentación, pues las otras dos escenas han desaparecido, aunque lo más probable es que fueran temas vinculados con la infancia de Cristo. Es una obra del Primer Renacimiento, realizada hacia 1550-58 en Amberes. No obstante, en el repertorio ornamental se advierte una temprana adhesión de las formulaciones manieristas que tienen su origen en las decoraciones del palacio de Fontainebleau. Abundan cartelas correiformes, hermes, telas colgantes, máscaras y arabescos. A esto hay que sumar cresterías caladas, motivos vegetales, denticulados y otros elementos más estructurales. El complemento polícromo es coetáneo, siguiendo las características del romano13.
Ya en el siglo XVII fueron los hermanos Galarreta los que tuvieron una proyección internacional con presencia en la catedral de Santa María. Francisco de Galarreta (1602-1659) y su hermano Martín (1606-1673) pertenecían a una destacada nobleza rural alavesa tanto por vía materna como paterna14. Francisco de Galarreta sirvió primero como secretario de la embajada española en París, y posteriormente en calidad de secretario del príncipe Tomás de Saboya, llegando a secretario de estado y de guerra en Flandes durante los años 1636-38 y 1644-48. Le tocaron momentos convulsos y de gran conflictividad internacional que se resolvieron con la pérdida de varias plazas fuertes e importantes derrotas militares. Martín de Galarreta siguió en el camino abierto por su hermano mayor hasta alcanzar el puesto de secretario de estado y guerra en Flandes (1655-1669) y ser miembro del consejo del Rey. Al igual que Francisco, entró a formar parte de la Orden de Santiago tras ser aprobado su expediente en 1657.
12 AHDV-GEHA. Caja 128-4. El mayorazgo disponía de “una tarima nueva de tabla de roble, un banco nuevo de tabla de roble con su respaldo ensamblado de uno y medio pies de anchura el asiento y su largura de 16 y medio pies, colocado dicho banco encima de la tarima; una reja nueva pintada de fierro dulce con dos jarrones de metal amarillo, largura de la reja seis pies escasos y su altura de tres pies; cuatro lápidas grandes de mármol sin pulir que encubren las sepulturas o entierros cuyas cuatro lápidas están soterradas debajo del entablado en la parte señalada con un próximamente cuadrado, formado por dos listones de nogal de a ocho y medio pies de largo cada listón encuadrados estos con otros listones de nogal de ocho y medio de largo cada listón, encontrados estos con otros listones de roble al indicado entablado general que se echo en dicha insigne yglesia y en algunas capillas después del incendio ocurrido en la torre y pórtico de la misma iglesia; y las armas de Gámiz están pendientes del hierro en que se hallaban y hallan colocadas en la columna indicada donde estaba arrimado dicho altar, después de dicha traslación se ha construido otra tarima de tabla de roble y se ha colocado pegante al mismo altar”13 ECHEVERRIA GOÑI, P. L.: "Renacimiento"…, p. 346. MARTIN MIGUEL, Mª. A.: Op. cit. pp. 347-352. BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “Retablo del Dulce Nombre”…, pp. 609-615 (ficha 25).14 Todas las referencias bibliográficas y documentales se recogen en: BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “Fundación y patronato de los Alday y Galarreta. Las capillas de San Prudencio y Santo Cristo en la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz”. Ars Bilduma, Revista del Departamento de Historia del Arte y Música de la U.P.V., nº1, 2010, (en prensa).
5
El elevado estatus económico y social que estos dos hermanos habían conseguido debía quedar presente en el más digno escaparate que disponía Vitoria. Por ello, Francisco de Galarreta mandaba construir en la colegiata una capilla de enterramiento dedicada al Santo Cristo. Se situaba como un edificio de planta octogonal anexo a la colegiata y junto a la capilla de San Prudencio, que le servía de acceso. Esta pequeña capilla de San Prudencio había sido fundada por Pedro López de Alday en 1606 y está situada en el tercer tramo de la nave del Evangelio. Con ella compartían patronato al tener ambas familias, Alday y Galarreta, lazos de sangre. La capilla de Santo Cristo debió construirse hacia mediados del siglo XVII, siguiendo los deseos de Francisco de Galarreta, pero fue dotada por su hermano Martín con tres capellanías merengas y todos los ornamentos necesarios. Los problemas con la cubierta de la capilla comenzaron poco después de su construcción por lo que en 1674 los testamentarios de Martín de Galarreta tuvieron que contratar su reparación con el cantero cántabro Juan de Setién Agüero y los carpinteros Pedro de Otalora y Martín de Urteaga.
Una vez solucionados los problemas arquitectónicos de la capilla se dotó a este espacio de todo lo necesario para el adorno y la liturgia. La obra más destacada es el cuadro de la Lamentación sobre Cristo muerto atribuida al pintor flamenco Gaspar de Crayer (Fig. 3). Desconocemos todavía en qué fecha llegó este lienzo a Vitoria y quién de los dos hermanos fue el artífice de su compra y posterior traslado a estas tierras. Por el momento está considerada una obra de hacia 1643 atribuida a Gaspar de Crayer, pintor de cámara del cardenal Infante Fernando de Austria, gobernador de los Países Bajos y hermano de Carlos IV15. Se trata de una pintura importada adquirida con toda probabilidad en la estancia de los hermanos Galarreta en Flandes. El tema de la muerte de Cristo y su lamentación se adapta con perfección a la finalidad funeraria de esta capilla, aunque su dramatismo queda algo atemperado por la expresión pausada de Gaspar de Crayer. Es un lienzo de gran intensidad colorista, remarcada por el empleo de una luz focalizada muy potente que también incide en la composición. El dibujo se ve potenciado mediante un silueteado en rojo de todas las figuras completado por una pincelada fina y bien peinada que se combina con otra más suelta y desenfadada de gran armonía y precisión técnica. Lo que resulta curioso es que un cuadro vinculado histórica e iconográficamente a la capilla del Cristo se tuviera que quedar en uno de los muros de
15 TORMO, E., "El centenario de Van Dyck y la patria de Velazquez", B.S.E.E., 1941, p. 155. HOFFMAN, D.H., "An altarpiece restored to its author and to the altar". G. B. Arts., 1953, I, p. 99. PORTILLA, M. J., "Misión secreta de un alavés en Flandes. Don Francisco de Galarreta y Ocáriz", Sancho el Sabio, tomo 11, (1967), pp. 5-50. AZCÁRATE, J. M., "Catedral de Santa María" en VV. AA., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, Vitoria, 1968, p. 107. OCHOA AXPE, M., “Alaveses universales”, en Álava en sus manos, 2, Vitoria-Gasteiz, 1983, p. 87. MARTÍNEZ DE SALINAS, F.; VÉLEZ CHAURRI, J., Vitoria Barroca, Vitoria, 1986. ANDRÉS ORDAX, S., "Arte" en Tierras de España. País Vasco. Madrid, 1987, p. 287. VV.AA., Mirari, Vitoria, 1989. GARCÍA DÍEZ, J. A., La pintura en Álava, Vitoria, 1990. TABAR, F., Barroco importado en Álava, Vitoria, 1995, p. 131. VÉLEZ CHAURRI, J. J., "Barroco", en Vitoria Gasteiz en el arte, Vitoria, 1997, pp. 408-409. BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., El arte Barroco en Álava, Vitoria, 1999, p. 70. TABAR, ANITUA, F., "Pintura y escultura de los siglos XVI y XVII en Álava", en Museos en Álava, un patrimonio desconocido, Vitoria, 2000, p. 34. TABAR ANITUA, F., "La pintura del barroco en Euskal Herria. Arte local e importado", Ondare, 19, 2000, p. 144-145. AZKARATE, A.; CÁMARA, L.; LASAGABASTER, J. I.; LATORRE, P. (coor.), Catedral de Santa María. Vitoria-Gasteiz. Plan Director de Restauración, Volumen I, Vitoria, 2001, p. 230. VÉLEZ CHAURRI, J.J.; ECHEVERRIA GOÑI, P. L., "Pintura barroca con vinculación histórica al País Vasco", en Luces del Barroco, Pintura y escultura del siglo XVII en España, Vitoria, 2002, pp. 26-27. TABAR, F., "La guía de forasteros en Vitoria por Lorenzo Prestamero", en Lorenzo Prestamero (1733-1817) una figura de la ilustración alavesa, Vitoria, 2003, pp. 118-119.
6
la de la anexa de San Prudencio sobre un pequeño retablo dedicado al patrón de Álava. Lo cual nos hace pensar que no fue adquirido ex profeso para la capilla, en la que ya existía un Cristo de papelón, al que se dotó de un nuevo retablo en 1775. Este cuadro de la Lamentación permaneció olvidado en este lugar hasta que en 1785 fuera trasladado a la sacristía. Este cambio de ubicación se debió a la falta de iluminación pues, en opinión de viajeros ilustrados, no podía “percibirse su preciosidad” en un espacio tan falto de luz. En su nuevo emplazamiento fue dotado con un marco nuevo y un remate con friso y tondo del que colgaba una cortina con cenefa. En sustitución de este cuadro de la Lamentación fue colocado otro del Entierro de Cristo (191 x 214), copia antigua del conocido cuadro que Caravaggio pintó para Santa María in Vallicella, hoy en la Pinacoteca Vaticana de Roma. Aun y con ciertas desavenencias entre el cabildo y los propietarios del lienzo de Gaspar de Crayer, este permaneció en la sacristía hasta que en 1965 fuera trasladado al hastial derecho del crucero. Posteriormente en 1999 pasó al recién creado Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria.
Además de esta magnífica pintura la capilla disponía de otros objetos litúrgicos y de culto. Una pieza destacable era el relicario regalado por doña Claudia de Lira, viuda de don Francisco de Galarreta y descendiente de una importante familia de políticos y diplomáticos bien situados en el ámbito internacional. Llegaba a Vitoria en 1672, junto a catorce reposteros con las armas de los Galarretas. Tradicionalmente se conoce a este relicario como el de las Once mil vírgenes, aunque en realidad estuvo dedicado al Lignum Crucis que ocupaba el centro del mismo, circundado por un cortejo de ángeles alados realizados en plata (Fig. 3). El relicario tiene forma de escaparate, de planta rectangular y dos aletones avolutados a los lados (81 x 158,6 x 38 cm). Es de madera roble con una lámina de tres milímetros de ébano que cubre las partes más visibles. Su frente está cubierto por una chapa de metal latonada que quedaba oculta por dos puertas hoy desaparecidas. Las reliquias se disponen en diecinueve vanos acristalados enmarcados por placas de plata repujada y cincelada con motivos vegetales16. Su tipología conecta con los muebles flamencos de la primera mitad del siglo XVII. En estas tierras norteñas era habitual el uso de las formas geométricas con ángulos rectos y la combinación de maderas ebanizadas con distintos metales. Además, no hay que olvidar que fue regalada por doña Claudia de Lira, cuya familia había residido en Amberes desde mediados del siglo XVI, y ella misma, en Flandes, junto a su esposo Francisco de Galarreta.
De entre las obras de platería que dispusieron para uso de la capilla destacan seis candeleros de varios tamaños encargados por Martín de Galarreta. Fueron realizados en Madrid en 1674, van marcados con la torre y las iniciales “ADS/SEVI” correspondientes al platero toledano Andrés Sevillano17. A su llegada a Vitoria fueron grabados por el platero Melchor Ortiz de Zárate con la siguiente inscripción “SOI DE D. MARTIN DE GALARRETA I OCARIZ SRIO DEL REI”18. Son piezas puristas siguiendo la tipología habitual del siglo XVII. Constan de pie circular con el borde
16 Se conservan dieciocho reliquias con cuatro cráneos de las once mil vírgenes y restos de San Esteban, San Cornelio, San Blas, Santiago el Mayor, San Lorenzo y las once mil vírgenes, todos ellos identificados mediante cartelas de papel pegadas sobre la reliquia o clavadas sobre el soporte de madera17 AZCARATE, J. M., Op. cit. p. 110. MARTÍN VAQUERO, R., La platería en la diócesis de Vitoria (1350-1650), Vitoria, 2000, p. 603, pieza 374. BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “Fundación y patronato…, 18 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “Fundación y patronato…, AHDV-GEHA. Libro 8841-1, s. f. se le pagaron 44 reales.
7
inferior inscrito; astil torneado y moldurado que se inicia en gollete cilíndrico, nudo ovoide con moldura saliente central y cuello periforme alargado. Está rematado por un plato y un mechero cilíndrico, apoyados en una gran moldura saliente y convexa.
En el siglo XVIII, don Francisco Antonio González de Echávarri (1700-1774) fue un personaje clave en el acontecer histórico-artístico de la colegiata de Santa María de Vitoria. Fue un destacado jurista de la Real Audiencia de México que buscó su pervivencia con una rica fundación y legado en la capilla de Santiago. En 1735 se le concedía la plaza de Oidor de la Real Audiencia de México, en la que estuvo durante 34 años, alcanzando la dignidad de Oidor Decano. En este periodo tuvo que solventar infinidad de problemas, sobre todo con los despóticos dueños de las minas del estado de Zacatecas. Su labor mediadora fue indispensable para resolver algunos de estos delicados conflictos19. A su vuelta de México, en 1768 se instala en la corte donde es recibido en audiencia por Carlos III20. En 1769 se le concedieron honores de ministro togado del Consejo de Indias y en 1770 el de ministro togado honorario en el mismo Consejo. Durante este periodo fue también Diputado en la corte de la provincia de Álava, por lo que recibió una joya guarnecida de diamantes y brillantes con el retrato de Carlos III y las armas de la provincia.
En 1773 solicita a la colegiata de Vitoria un permiso para colocar en la capilla de Santiago una sepultura, una pintura de Guadalupe y una lámpara de plata. Su intención era comprar esta capilla, fundar un mayorazgo y hacer un nuevo retablo mayor presidido por la Virgen de Guadalupe. El cabildo de la colegiata aceptaba de buen grado esta proposición, puesto que consideraba que Echavarri había hecho “mucho bien a la iglesia”. Ya que, había regalado una custodia que era “la admiración y la alhaja más rica que se conoce en estas provincias” (Fig. 5). Fue enviada desde Madrid en diciembre de 1763 como un obsequio para la colegiata en memoria de sus padres que estaban allí enterrados21. Es una custodia portátil de tipo sol labrada en plata sobredorada con pie cruciforme, astil de estípite y ostensorio con ráfagas y rayos. En su momento se la describe como una pieza extraordinaria “con 96 diamantes iguales que tiene en el cerco, cuatro en el botón de la columna y seis en la cruz que sirve de remate con todos sus rayos esmaltes y embutidos a excepción de cuatro nácares que faltan en el boton de la columna”. Aunque no lleva marcas, no hay duda de que se trata de una obra mexicana. Existen dos piezas de origen mexicano con características similares a esta: un cáliz de Villarcayo (Burgos) donado en 1751, y otro de la basílica de Guadalupe anterior a 1778. Este último, además de tener un astil de estípite, posee un pie muy similar, sobre todo en lo decorativo, lo que podría hacer pensar en la misma autoría, no identificable por la ausencia de esta marca22.
19 BURKHOLDER; M. A.; CHANDLER D. S., Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821, Westport, Greenwood Press, 1982. p, 105. MARTINEZ SALAZAR, A., Presencia alavesa en América y Filipinas, Vitoria, 1988, p. 170-172. BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “El legado de don Francisco Antonio González de Echávarri (1700-1774) a la capilla de Santiago de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz”, Akobe, nº9, 2008, pp. 13-23.20 MARTÍNEZ SALAZAR, A., op. cit., p. 171. El 4 de Junio de 1768 presentaba un informe a Carlos III “Sobre la situación del Reino de Nueva España, y Contrabando, todas las Providencias Oportunas para restablecer aquel Reyno a su antigua felicidad”. En él aborda catorce puntos importantes para mejorar en Reino. Está conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Ms. 11-5/8785.6).21 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “El legado de don Francisco Antonio González de Echávarri…22 Catálogo de obras de la Sección Plata del Museo Diocesano de Arte Sacro. Trabajo realizado por don José Manuel Cruz Valdovinos durante el verano de 2003 (inédito).
8
En su testamento redactado en 1774 se refiere a las negociaciones con el cabildo para la compra de la capilla de Santiago de la colegiata de Vitoria. Su pretensión era establecer su sepultura en esta capilla, dotarla de un retablo presidido por la imagen de Guadalupe y de un alumbrado perpetuo con una lámpara de plata traída de México. El diseño y las condiciones para la construcción de este retablo las daban en 1777 el arquitecto José de Moraza y el pintor Pablo Jiménez23. Se debía realizar en madera de pino, con el zócalo de roble, de planta horizontal, con cuatro pilastras de orden corintio, varios óvalos proporcionados y cuatro jarrones sobre la cornisa (Fig. 6). La policromía, siguiendo las normas de buen gusto establecidas por la nueva estética, dejaba el dorado reducido a los motivos decorativos, mientras que todo el conjunto debía imitar el mármol blanco de Carrara. Tras el remate, la obra quedaba en manos del arquitecto Juan Antonio de Moraza y de los pintores-doradores Manuel de Rico y su hijo Juan Antonio Rico. El retablo era de planta horizontal, con tres calles divididas por cuatro “pilastrones” de capitel corintio con fustes acanalados. Estaba presidido por la pintura de la Virgen de Guadalupe que se acompañaba por las de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua en las calles laterales. Estos lienzos, salvo el de San Antonio que se debía hacer nuevo, los había enviado Echávarri desde su casa de Madrid. Sobre las pilastras se apoyaba un gran entablamento con arquitrabe y cornisa volada en el que descansaban cuatro jarrones y el remate del retablo. En realidad, responde a planteamientos vignolescos basados en un planismo clasicista que deriva de la iglesia del Gesù o de portadas como la que Vignola diseñó para la entrada de los jardines del palacio Farnesio.
También de origen mexicano es la Virgen de Guadalupe que presidía este retablo (1,94 x 1,21 m) (Fig. 7). En la actualidad ocupa el lado de la Epístola del presbiterio, pegada al retablo. Tiene marco dorado decorado por hojas de agua y copete moldurado con adorno floral y anagrama mariano en el centro24. El modelo iconográfico empleado es el habitual para esta representación. Está basada en la imagen que de forma milagrosa quedó estampada sobre el ayate del indígena Juan Diego en el momento de su aparición. Se la representa dentro de una mandorla circundada por ciento veintinueve rayos solares. Está de pie, sobre una media luna con los picos hacia arriba y un angelito con las alas abiertas a modo de peana siguiendo el modelo apocalíptico. Tiene la cabeza coronada, con el rostro de tez morena y algo aniñado, la mirada baja y las manos juntas en oración. Viste túnica roja con un rico brocado dorado y manto azul con estrellas y cenefa también doradas. En la base del lienzo de lee: “TOCADA A SU ORIGINAL”, en referencia al acto de consagración en que los artistas acudían a la basílica para tocar con la pintura el lienzo original. En este caso al convencionalismo temático se añade cierta dulzura, armonía en las proporciones y sobriedad, a lo que hay que sumar a una cierta impronta neoclásica. Todas estas representaciones siguen de manera estereotipada el modelo, e incluso, las medidas establecidas. Ningún artista se atrevió a contrariar la voluntad divina, por lo que fue habitual el uso de calcas para alcanzar la máxima precisión respecto al original. Esto impide que, de no estar firmada o acompañada de escenas, sea muy difícil poder hacer una atribución precisa.
23 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “El legado de don Francisco Antonio González de Echávarri…AHDV-GEHA. Caja 149-30, fols. 1-27. A.H.P.A. José Cebrián de Mazas, nº 1925, 1977, fols. 393-481.24 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R., “El legado de don Francisco Antonio González de Echávarri… El lienzo fue intervenido, probablemente al ser trasladado al lugar en el que hoy se encuentra, pues está reentelado y tiene un añadido en su parte superior. También parece que sufrió algún repinte, al menos en la zona nubosa que lo circunda. En 1995 fue restaurado por Belén Crespo Ruiz de Gauna. La intervención consistió en un cambio de bastidor, reparación del soporte (colocación de bandas y de un injerto), limpieza, estucado y reintegración cromática.
9
Otro destacado personaje de proyección internacional del que se conservan obras en esta catedral es don Francisco Díaz de Durana y Ruiz de Trocóniz. Nació en Durana en 1743 y una vez ordenado y formado en los quehaceres eclesiásticos se trasladó a Filipinas donde pasó la mayor parte de su vida. Fue miembro de la catedral de Manila en la que ostentó diversos cargos entre 1778 y 1806. También fue provisor y vicario general del mismo arzobispado, miembro de la R.S.B.A.P. y uno de los fundadores de la Sociedad Económica de Manila25. Hizo importantes regalos a la parroquia de San Esteban de su pueblo natal y también a la catedral de Santa María, San Martín de Eribe y Santa Marina de Otxandio, hoy en el museo Diocesano de Bizkaia26. En concreto, a la colegiata de Vitoria regaló cuatro conjuntos de ornamentos de seda filipina. Dos de ellos están fechados en 1776. El primero es de seda negra bordada con hilo plateado. La casulla lleva la siguiente inscripción: “Dignidad de la iglesia metrop de Manila año de 1776 es del Sr Francisco Diaz de Durana” (Fig. 8). El segundo es de seda verde y forro blanco, con bordado de motivos vegetales con hilos metálicos dorados y lentejuelas. En el cuello de varias piezas se puede leer: “Es de Sr. Francisco Diaz de Durana. Dignidad de la iglesia metropolitana de Manila. Año de 1776”. Otro conjunto está fechado en 1805; es de seda roja bordada con forro granate y lleva la siguiente inscripción: “Es de Sor. Don Franco Diaz de Durana”. El último conjunto no lleva inscripción ni fecha y es de seda blanca con motivos florales multicolores. Fue regalado a la colegiata en 1822 por doña Dominica Díaz de Durana, hermana de don Francisco Díaz de Durana27.
Aunque no tenemos ninguna constancia documental, resulta atractivo pensar que detrás de este destacado religioso estuviese también un excelente Cristo crucificado propiedad de la catedral y hoy en el Museo Diocesano de Arte Sacro (Fig. 9). Se trata de una pieza de gran calidad, realizada en marfil y parcialmente policromada (73 x 55 x 15). El Cristo está colocado sobre una cruz de madera chapada con perillones de plata sobredorada en los cabos. Esta muerto, con la cabeza ladeada sobre el hombro derecho y una potente corona de espinas de doble lazada. Lleva un dinámico paño de pureza sobre el que se asienta el angelito que recoge su sangre en clara alusión eucarística. Aunque con ciertas reservas, por su corrección y calidad, se considera una obra hispano filipina del siglo XVIII28. Es un Cristo de buenas y esbeltas proporciones, que entronca más con la estética europea que con el habitual idealismo oriental. No obstante, como bien señala el profesor Tabar, su filiación con oriente es bastante clara a juzgar por algunos aspectos técnicos: la dureza casi esquemática en algunos detalles anatómicos, así como el acartonamiento del paño volado. A esto hay que sumar la puntilla tallada con la que se remata el paño de pureza y el aparato polícromo con el que se complementan los marfiles orientales, ajeno todo ello a la estética europea29.
25 MARTÍNEZ SALAZAR, A., Presencia alavesa en América y Filipinas (1700-1825), Vitoria, 1988, p. 135.26 AZCÁRATE, J. M., Op. cit. p. 111. PORTILLA, M., Catálogo monumental Diócesis de Vitoria, tomo IV, Vitoria, 1975, p. 334. Ibid. tomo VII, Vitoria, 1995, pág. 500. AZKARATE, A.; CÁMARA, L.; LASAGABASTER, J. I.; LATORRE, P. (coor.), Catedral de Santa María. Vitoria-Gasteiz. Plan Director de Restauración, Volumen I, Vitoria, 2001, pp. 230-231. GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J. M.; CILLA LÓPEZ, R., Museo Diocesano de Arte Sacro. Guía de la Colección, Bilbao, 2008, págs. 330-331.27 AHDV-GEHA. Caja 2986-3, s. fol. Libro de decretos. Junta 7 de octubre de 1822.28 AZCÁRATE, J. M., Op. cit. p. 106. ESTELLA, M., La escultura barroca de marfil en España. Escuelas europeas y coloniales, Madrid, 1984, p. 177. TABAR, F., Barroco…, p. 219. Fue restaurada en 1995.29 TABAR, F., Barroco…, p. 219.
10
En este somero repaso a las obras importadas de la catedral Santa María se echarán de menos varias piezas conocidas a las que no nos hemos referido por distintos motivos. Una de ellas es la devota Virgen del Rosario que llegó a la ciudad en 1510 traída de Flandes por el comerciante, Diego Martínez de Maestu. Esta imagen de Malinas pertenecía al convento de Santo Domingo y se trasladó a la catedral en 1835, tras la exclaustración de este importante cenobio. La otra pieza excluida es el lienzo de la Aparición de la Virgen a San Benito atribuida por el profesor Fernando Tabar a Pedro de Obrel, un pintor flamenco cuya producción conocida en estas tierras fue realizada in situ. Con este breve repaso a las obras importadas de grandes centros artísticos internacionales hemos querido mostrar la importancia que estas mandas han tenido a lo largo de toda la historia. Han sido el modo en el que muchos fieles quisieron dejar constancia de su éxito personal y profesional en el mejor escaparate que Vitoria disponía: la colegiata de Santa María.
11