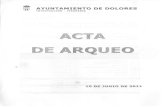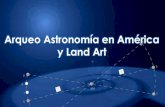arqueo-ciencias5[1]
-
Upload
victor-adrian-perez-crespo -
Category
Documents
-
view
160 -
download
1
Transcript of arqueo-ciencias5[1]
ArqueoCienciasNMERO 5
Subdireccin de Laboratorios y Apoyo AcadmicoOCTUBRE 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGA E HISTORIA
2
A rqueoCienciasDIRECTORIO Consuelo Sizar Guerrero Presidente de CONACULTA Alfonso de Maria y Campos Director General del Instituto Nacional de Antropologa e Historia Miguel ngel Echegaray Ziga Secretario Tcnico Benito Taibo Coordinador Nacional de Difusin Salvador Guilliem Arroyo Coordinador Nacional de Arqueologa Luis Alberto Martos Lpez Director de Estudios Arqueolgicos Becket Lailson Tinoco Subdirector de Laboratorios y Apoyo Acadmico Consejo Editorial Jos Luis Alvarado, Joaqun Arroyo Cabrales, Julie Gazzola, Ana Fabiola Guzmn, scar Hugo Jimnez Salas, Luis Alberto Martos y Lorena Mirambell Editores de ArqueoCiencias: Ana Fabiola Guzmn y Lorena Mirambell Diseo de portada: Ana Fabiola Guzmn, retomando la portada de las primeras publicaciones del Departamento de Prehistoria Los interesados en participar en esta publicacin o canjearla con otras publicaciones, favor de dirigirse a los editores a la siguiente direccin: Subdireccin de Laboratorios y Apoyo Acadmico, INAH, Moneda 16, Mxico 06060, Mxico, D. F., telfonos 5522-4162, 5542-6004 y 5522-3515 (fax), o al correo electrnico [email protected], Ao 5, No. 5, enero-diciembre 2010, es una publicacin anual editada por el Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Crdoba 45, Colonia Roma, C.P. 06700, Delegacin Cuauhtmoc, Mxico, Distrito Federal. Editor responsable: Ana Fabiola Guzmn y Lorena Mirambell. Reservas de derechos al uso exclusivo No. 04-2008-110518302000-102. ISSN: en trmite. Licitud de ttulo: en trmite, Licitud de contenido: en trmite. Domicilio de la publicacin: Moneda 16, Colonia Centro, C.P. 06060. Delegacin Cuauhtmoc, Mxico, D.F. Imprenta: Ta l l e r d e i m p r e s i n d e l I N A H , Av. T lhuac 3 4 2 8 , Culhuacn, C.P. 09840, Mxico, D.F. Distribuidor: Coordinacin Nacional de Difusin del INAH, Insurgentes Sur 421, 7o. piso, colonia Hipdromo, C.P. 06100, Mxico, D.F. Este nmero se termin de imprimir el 30 de octubre de 2010 con un tiraje de 300 ejemplares.
Contenido
Normas editoriales .......................................... 2 Presentacin ..................................................... 4 El trnsito a la agricultura Lorena Mirambell y Luis Morett Alatorre .......... 5 Uso de los marcadores biogeoqumicos 13C y 18O en paleoecologa de tetrpodos Vctor Adrin Prez-Crespo, Luis M. Alva-Valdivia, Joaqun Arroyo-Cabrales y Oscar J. Polaco ......................................................................... 15 Anlisis de las relaciones matemticas y del dimorfismo sexual secundario empleados para caracterizar a los perros a travs de sus huesos Ana Fabiola Guzmn ..................................... 29
A rqueoCiencias
3
scar J. Polaco
In memoriam
4
A rqueoCiencias
Presentacin
El presente nmero de la revista ArqueoCiencias contiene artculos relativos a la arqueobotnica, el paleoambiente y la arqueozoologa. En el primer artculo, El trnsito a la agricultura, se presentan y discuten propuestas en torno a la domesticacin y al origen de la agricultura, considerando el equilibro de las relaciones de presin entre la evolucin de las plantas y la demografa humana. El segundo artculo explica el uso de los istopos estables de carbono y oxgeno para inferir condiciones paleoecolgicas (clima y dieta) a travs de los restos de animales y para diferentes pocas geolgicas. En el ltimo artculo se hace el acopio y el anlisis de diferentes propuestas utilizadas para inferir el aspecto corporal y el sexo de los perros a travs de sus restos, ejemplificado con un individuo arqueolgico, pero que tambin son aplicables a materiales fsiles, e inclusive modernos. Por otro lado, se ha querido aprovechar el espacio de la revista y de la presentacin para recordar la figura de uno de los arqueozologos pioneros en nuestro pas, el investigador scar J. Polaco (1952 - 2009), quien cuando fungi como Subdirector de Laboratorios y Apoyo Acadmico, promovi la recuperacin de la tradicin edito-
rial de este centro de trabajo del Instituto Nacional de Antropologa e Historia, como un vehculo para reunir y difundir en un slo medio, los resultados de las investigaciones basadas en las ciencias naturales, pero aplicadas al estudio de las sociedades humanas. La creacin de la revista ArqueoCiencias deriva directamente de dicho inters. scar J. Polaco tuvo una amplia trayectoria acadmica: particip en 128 informes tcnicos, 141 conferencias, 168 ponencias, al menos 217 publicaciones, nueve guiones museogrficos y 13 descripciones de nuevas especies y un gnero, modernas y fsiles. Fue profesor de numerosas generaciones de bilogos, pero tambin de algunos antroplogos y arquelogos, impartiendo 27 diferentes asignaturas y talleres. Por su amplia y decidida actividad a favor del desarrollo de la arqueologa sin ser un arquelogo, la Sociedad Americana para la Arqueologa (SAA en ingls) le otorg en el ao 2006 el premio Roald Fryxell a la interdisciplinariedad, siendo el nico latinoamericano que ha merecido tal distincin. Extendemos una cordial invitacin a todos los investigadores a que conozcan la revista y participen en este esfuerzo a travs del envo de sus contribuciones, y de esa manera tambin coadyuven a que fructifique uno de los propsitos institucionales y de scar J. Polaco.Ana Fabiola Guzmn y Lorena Mirambell
A rqueoCiencias
5
El trnsito a la agricultura
Lorena Mirambell 1 y Luis Morett Alatorre2
Mirambell, L. y L. Morett Alatorre. 2010. El trnsito a la agricultura. ArqueoCiencias, 5:5-13. ISSN en trmite.
Resumen: este escrito corresponde a la segunda y ltima parte de un ensayo general dedicado a exponer y discutir las hiptesis fundamentales propuestas en torno al origen de la agricultura. En el primer escrito nos ocupamos de los procesos de domesticacin que preceden a las prcticas propiamente agrcolas. Desde el siglo XIX diversos autores abordaron la problemtica, y slo mediado el siglo XX el tema se convirti en objeto de estudio fundamental para la arqueologa. Progresivamente, la dimensin y complejidad del problema de estudio ha impuesto la necesidad del anlisis dialgico, de manera que el objeto final de este escrito es destacar los elementos ms relevantes de la discusin, con el propsito de reposicionar la problemtica en el inters de los investigadores de las antiguas sociedades que ocuparon el territorio nacional. Palabras clave: domesticacin, agricultura, dialgica Abstract: this paper corresponds to the second and final part of a general essay centered on the presentation and discussion of the fundamental hypotheses which have been proposed on the origin of agriculture. Even since the 19th century different authors have approached this topic, it was not until the mid 20th century that it became the object of fundamental study for archaeology. Progressively, the dimension and complexity of the problem of study has imposed the need for dialogic analysis. Thus, the final objective of the present work is to underline the most relevant elements of the discussion, with the purpose of repositioning the problem in the interest of those investigators of the ancient societies that occupied the national territory. Key words: domestication, agriculture, dialogic
En un ensayo anterior intitulado La domesticacin de plantas: prembulo al origen de la agricultura (Mirambell y Morett A., 2006), se seal que el establecimiento del patrn subsistencial agrcola estuvo precedido por un largo proceso de interaccin natural entre las comunidades humanas y el medio bitico, lo que dio paso a la domesticacin de ciertas especies, en algunos casos despus y bajo determinadas condiciones, al cultivo de plantas. Subrayamos que la domesticacin y el origen de la agricultura son dos procesos distintos, aunque estrechamente interrelacionados.
Insistimos entonces en que la domesticacin de especies vegetales fue un largo proceso derivado de la interaccin no conciente entre las comunidades humanas y la naturaleza vegetal, interrelacin en donde los agentes participantes alcanzaron una nueva dimensin evolutiva, que de acuerdo con Rindos (1984) tuvo el carcter de dinmica coevolutiva. La domesticacin como proceso coevolutivo descans en la dinmica de simbiosis que genera la interaccin entre hombres y plantas. Tal relacin simbitica, al tiempo que provoca una mayor dependencia subsistencial de
1 Subdireccin de Laboratorios y Apoyo Acadmico, INAH. Moneda 16, Col. Centro. Mxico, 06060, D. F. Tel. 5522-4162. Correo electrnico: [email protected]. 2 Museo Nacional de Agricultura, Universidad Autnoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera Mxico-Texcoco. Chapingo 56230, Estado de Mxico. Tel. 01-595-42-200. Correo electrnico: [email protected]
6
A rqueoCienciasdel mayor inters la investigacin en torno al origen de la agricultura, ello porque la transicin y establecimiento del patrn agrcola implic necesariamente cambios progresivos en el conjunto de la sociedad, su organizacin, cosmogona y estructura econmica. Es as que para explicar el trnsito gradual de la economa de caza-recoleccin a la productora de alimentos, varios son los autores que en los ltimos dos siglos se han ocupado del tema, sin embargo son pocos los que han propuesto hiptesis que realmente hayan incidido en la discusin, enriquecindola. Advertidos de ello, el objeto de este segundo ensayo es presentar un breve recuento histrico de las hiptesis fundamentales que han sido esgrimidas para explicar el origen de la agricultura. Las particularidades de las diversas hiptesis estn vinculadas con el mayor o menor nfasis puesto en alguna de sus variables o en la forma que pudieron interactuar stas.
la especie humana con respecto al inventario vegetal que selecciona, estimula en stas una progresiva dependencia ecolgica. En ese tenor, la domesticacin debe entenderse como una manifestacin singular de los procesos evolutivos. Apoyados en Rindos (1984) y modificando su propuesta original, distinguimos tres etapas de domesticacin que preceden el origen de la agricultura: primigenia, locacional y preagrcola. Propusimos que la domesticacin primigenia corresponde a dinmicas de interaccin natural entre el gnero Homo y las plantas, regidas stas por conductas de consumo y desecho. Se trata de una domesticacin fortuita, derivada de una presin selectiva no intencional, que pudo producir organismos ms adecuados para el consumo. La domesticacin locacional fue producto de la ocupacin cclica de espacios de asentamiento, dinmica que potenci los procesos de domesticacin primigenia. La regularidad de las prcticas de nomadismo estacional contribuy a fijar caracteres seleccionados involuntariamente, dando pauta al inicio de un nuevo tipo de sucesin ecolgica en la que podan reproducirse naturalmente y prevalecer con ventaja algunas especies vegetales toleradas y/o tuteladas, cuya presencia progresivamente antropomorfiz el paisaje. La domesticacin preagrcola fue el prembulo a las prcticas propiamente agrcolas. En sta se intensific la distribucin y proteccin preferencial de algunas especies y se gesta una incipiente voluntad por asegurar un efecto productivo. Asimismo se iniciaron los procesos de adecuacin del espacio del asentamiento, promoviendo e incentivando el desarrollo de algunas especies, lo que se hizo a travs de conductas de tolerancia y proteccin simple de especies deseables o consentidas. La intensificacin de las conductas anteriores dio forma a las agrolocalidades y a la ampliacin de los asentamientos. La comunidad humana se lig de manera paulatina al ciclo fenolgico de las especies que haba domesticado involuntaria, pero ventajosamente. De esta forma el crculo de interdependencia ampli el lapso de ocupacin de los asentamientos, antes estrictamente estacionales, de manera que la itinerancia de las comunidades humanas se vi progresivamente acotada por el calendario reproductivo de las especies en proceso de domesticacin. Asimismo se gest la conciencia de las ventajas que representaban los espacios modificados por la actividad antropognica y la manipulacin de algunos elementos que incidan en el desarrollo de las plantas, condicin necesaria para dar paso al patrn propiamente agrcola. En el estudio de las sociedades antiguas es
Ideas e hiptesis en el tiempo A principios del siglo XIX y a diferencia de las ideas de Linn y Cuvier, Lamarck sostuvo que la naturaleza era dinmica y su desarrollo evolutivo estaba impulsado por una necesidad adaptativa. En el caso especfico de algunas plantas, dicho proceso habra sido potenciado por la actividad humana, que al buscar mejores condiciones de vida habra seleccionado especies, de manera que la variacin gentica estara relacionada con soluciones adaptativas heredables. Medio siglo despus, por encima de las variaciones adaptativas heredables, Charles Darwin (1874) propuso que el motor de la evolucin era la seleccin natural. No obstante, reconoci que la domesticacin de plantas y animales obedeca a un proceso natural de seleccin inconsciente, cuyas acciones a travs del tiempo provocaron un cambio en la gentica de algunos organismos. Poco despus de que apareciese la teora darwiniana, Lewis Morgan (1877), refirindose a la evolucin de las sociedades humanas, puso en relieve la importancia de los factores tecnolgicos y el efecto de dichos conocimientos en el desarrollo de la organizacin social. Asimismo propuso que el trnsito del salvajismo a la barbarie, estuvo marcado por la aparicin del cultivo de plantas, la cra de animales y la produccin cermica. En las siguientes dcadas, con mayor o menor agudeza varios autores tocaron marginalmente la problemtica del origen de la agricultura; sin embargo, no es sino hasta que Childe en 1936
A rqueoCiencias(Childe, 1986) se ocup de estudiar la transicin de una economa de apropiacin a una de produccin de alimentos, cuando el tema fue colocado en el centro de la discusin. En su Teora del Oasis propuso que un severo cambio climtico a fines del Pleistoceno, caus la desertizacin de gran parte del Medio Oriente, provocando la agrupacin de comunidades humanas, animales y plantas en torno a las reas hmedas de los oasis, convivencia que gener relaciones simbiticas que dieron paso a la domesticacin de animales y plantas. En ese contexto, Childe sostuvo que el hombre fue impulsado a una mayor interaccin con plantas y animales, los que se vieron forzados igual que l a ocupar lugares prximos a fuentes de agua. Esta yuxtaposicin promovi un tipo de simbiosis conocido como domesticacin y punto de partida para el surgimiento de la economa productora de alimentos, uno de cuyos efectos colaterales fue el crecimiento poblacional. La economa neoltica se extendi sobre las redes de intercambio precedentes y las particularidades de los distintos modelos de vida dieron paso a formas de especializacin intercomunal, inmersas dentro de nuevas formas de organizacin social. En ese sentido la revolucin neoltica fue un proceso a travs del cual la institucin social y las ideas, los conceptos mgico-religiosos de las viejas sociedades de cazadores-recolectores fueron modificndose, surgiendo los cultos a la fertilidad, los rituales propiciatorios y el conocimiento mgico del calendario solar que rega la actividad agrcola. Durante los siguientes dos lustros, pero desde una perspectiva terica distinta al materialismo esbozado por Childe, algunos autores que ms tarde habran de ser identificados como ambientalistas, proponen que la sociedad est inserta en una dinmica permanente por mantener el equilibrio con el medio. Clark (1952) por ejemplo, seal que el cambio y la diversidad cultural eran producto del tipo de respuestas adaptativas de las comunidades humanas frente a las particularidades ambientales. Por su parte Leslie White (1959) sostuvo que los sistemas culturales vinculan al hombre con su hbitat en una relacin de equilibrio recproco, que es roto cuando aparece un nuevo factor; asimismo propuso que la presin demogrfica debi ser la causa de la domesticacin de plantas y animales. Braidwood y Howe (1960), bajo un esquema evolutivo progresivo simple, propusieron que el inicio y desarrollo de la agricultura estuvo vinculado a un continuo incremento en el aprovechamiento de los recursos locales y que tal intensificacin propici mayores niveles de conocimiento de
7
ciertos recursos factibles de domesticacin y manipulacin. De manera que la agricultura habra surgido cuando una sociedad en un ambiente propicio, pudo alcanzar el estado requerido para llevar a cabo tal hazaa. No obstante la simplificacin propuesta, la explicacin supone que de manera natural los seres humanos han dispersado, domesticado y manipulado especies vegetales, antes de que la economa productora de alimentos se estableciera. En contraste con las hiptesis que privilegiaron el valor del desarrollo tecnolgico como gestor del cambio, discrepando tambin de las hiptesis bsicas de los ambientalistas, Ester Boserup (1965) propuso su modelo de presin demogrfica, indicando que fue el incremento en la densidad de poblacin lo que llev a la agricultura. Seala que la dinmica demogrfica debe ser vista como un agente dinmico, en expansin permanente, desequilibrante, de manera que el aumento de la poblacin no es efecto, sino factor que induce al cambio. El eje central de su hiptesis es que la adopcin de la agricultura fue una adaptacin ecolgica en respuesta al incremento de la poblacin. En el mbito del anlisis del comportamiento de algunas especies vegetales, mientras Anderson (1952), estableca las caractersticas y comportamiento de algunas plantas en espacios alterados, diferenciando aquellas cuyo desarrollo se inhiba, de las toleradas que eran aprovechadas sin fomentar intencionalmente su desarrollo, y desde luego distinguiendo las seleccionadas para su cultivo, Flannery (1973) propuso que el traslado de algunas especies fuera de su hbitat natural, modific las presiones selectivas naturales generando mutaciones, algunas de las cuales fueron aprovechas por los humanos. El mismo autor propuso que los cazadores-recolectores se adaptaron a una serie de sistemas de aprovisionamiento regulados por la estacionalidad y las preferencias. De esta manera la no intensificacin en el uso de cualquiera de los recursos evitaba su agotamiento, prevaleciendo un estado de equilibrio que conceptu como retroalimentacin negativa del sistema. La ruptura del sistema surgira de manera accidental, expresado ste como cambios genticos y morfolgicos en algunas plantas, hacindolas ms apetecibles para su consumo, hasta que una o varias de ellas se convierten en el aprovisionamiento principal, y los otros sistemas fueron relegados o sustituidos. Flannery desarroll un planteamiento ecolgico dirigido a la comprensin del cambio cultural y subray la importancia de los parmetros ecolgicos y evolutivos que rigen el desarrollo de
8
A rqueoCienciasde productos por unidad de espacio, entonces se estableci la agricultura, de manera que sta haba sido la respuesta cultural al crecimiento poblacional y sus concomitantes presiones. La hiptesis de Cohen parte del supuesto de que el modo de vida del cazador-recolector exiga un conocimiento de las condiciones ecolgicas requeridas por las especies deseables o utilizadas, lo que permitira su posterior manipulacin, haciendo de la domesticacin y el cultivo, situaciones inevitables. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que muchas de las plantas cultivadas son herbceas, pioneras de espacios modificados, y que es en ese tipo de contextos que algunas de stas plantas sufren cambios morfolgicos favorables a las necesidades del consumo humano, como el gigantismo de partes comestibles, maduracin precoz, y algunos otros, es que el nmero de centros de domesticacin podra ser muy amplio, lo que da sentido a la hiptesis de desarrollos mltiples e independientes de domesticacin de especies vegetales. Conforme a la argumentacin anterior, Cohen afirma que el dnde y cundo se inici la agricultura ha dado paso al cmo y porqu se modific la conducta social, de manera que el objetivo debera ser estudiar las causas que provocaron el cambio de la economa, advertidos que diversos estudios sobre la dieta de grupos de cazadores-recolectores indican que sta era ms rica y variada, sus reservas ms confiables y el abasto requera de una menor inversin de trabajo que la de los agricultores. De manera que la agricultura, salvo un mayor aporte calrico por unidad de espacio, implic un volumen de trabajo mayor, degradacin de la dieta, mayor morbilidad relacionada con nutricin y parasitosis, simplificacin de la comunidad ecolgica y mayor vulnerabilidad a desastres. Frente a ese panorama Cohen se pregunta por qu la gente adopt la agricultura. Ante la interrogante sugiere que la presin demogrfica pudo ser inducida por la necesidad de los grupos de cazadores-recolectores de crecer para garantizar su viabilidad y xito, lo que habra a su vez impulsado estrategias de aseguramiento de las reas de captacin y al sedentarismo agrcola. Byrne (1988) ha sealado que los cambios ocurridos entre Pleistoceno y Holoceno temprano modificaron las poblaciones de plantas y animales, impactando las estrategias subsistenciales de las comunidades humanas en regiones que han sido documentadas como centros de origen de la agricultura y que poseen contextos climticos semejantes, donde las principales plantas originalmente cultivadas eran anuales, prolficas en medios alterados, desrticos o secos de temporal
los sistemas agrcolas, explicando la domesticacin como un proceso mecnico de duracin prolongada ligado a ambientes especficos. Sugiri que ese cambio fue provocado por las modificaciones genticas que sufrieron algunas especies utilizadas por el hombre, generndose una red de retroalimentacin positiva, que como en el caso del maz, su creciente cultivo y dispersin se explica como resultado de su importancia en aumento. Asimismo, indic y ello es fundamental, que los sistemas agrcolas no pueden ser entendidos sin valorar las consecuencias evolutivas de la simbiosis hombre-planta. Desde la perspectiva de la ecologa cultural, Binford (1972) gener un modelo de presin demogrfica para explicar el origen de la agricultura, en el que supuso que las poblaciones de cazadoresrecolectores mantenan un estado de equilibrio con su medio, el cual habra sido roto por un cambio en la estructura demogrfica, lo que en cualquier caso empuj hacia la adopcin de un nuevo patrn subsistencial. Propuso que la agricultura surgi cuando la presin demogrfica oper en reas en las que el medio de manera natural no pudo abastecer las necesidades poblacionales. Semejante situacin denominada tensin adaptativa debi ocurrir mayormente en reas marginales caracterizadas por bajos ndices de precipitacin, vegetacin xerfita y desequilibrio entre poblacin y recursos. Harris (1972) coincidi con la hiptesis que postula el origen de la agricultura en reas donde haba un desequilibrio entre poblacin y recursos, proponiendo una serie de variables que habran incidido en las asincronas del origen de la agricultura. Entre otras variables, seal que las reas propicias para el surgimiento de la agricultura habran sido las zonas marginales o de transicin entre ecosistemas ricos en variacin local y estacional; que la variable crtica fue el ritmo del cambio ambiental respecto al tipo de respuesta cultural; que hay especies cuyas caractersticas fenolgicas o estacionales restringen sus posibilidades de domesticacin respecto a otras preferidas; que hay especies que natural y estructuralmente son ms susceptibles a la domesticacin; que la estacionalidad de las especies y sus particularidades debieron influir en los patrones de domesticacin. Tambin en la vertiente de la hiptesis de la presin demogrfica, asumido que la domesticacin y el origen de los sistemas agrcolas fueron procesos graduales, Cohen (1977) propuso que el cultivo de plantas haba sido del conocimiento de cazadores-recolectores, y que cuando el crecimiento poblacional demand una mayor cantidad
A rqueoCienciasy que debieron evolucionar de ancestros silvestres. David Rindos (1984) ha propuesto que la domesticacin es el resultado de interacciones coevolutivas entre los seres humanos y las plantas, habiendo surgido sin intencionalidad alguna. Lo concibe como un proceso mediado por cambios en la conducta social humana, y por adaptaciones morfolgicas y relaciones interespecficas de las plantas. Asimismo distingui tres tipos de domesticacin: incidental, especializada y agrcola. Se refiere a la domesticacin incidental como aquella en la que naturalmente se ejerce una cierta presin selectiva, misma que por efecto del mecanismo coevolutivo acaba por convertirse en un organismo ms apto para al consumo humano. Es el resultado de la dispersin y proteccin humana a las plantas silvestres en el ambiente general. La domesticacin especializada surge del manejo que los humanos hacen de las plantas domesticadas incidentalmente, mediada por el impacto ambiental provocado por los humanos cuya actividad altera la sucesin natural. La domesticacin agrcola es el colofn de los procesos anteriores, con una dinmica de retroalimentacin positiva que mejora el valor de la tasa de su desarrollo. Conforme a lo establecido por Rindos, la agricultura no fue un invento sino una relacin mutualista de grado variable entre especies diferentes, bajo condiciones especficas. Los sistemas agrcolas son inherentemente inestables, caracterstica que incide en la historia de esos sistemas y en la dinmica de las poblaciones humanas. En ese mismo orden, propone que el estudio del cambio cultural se encuentra en el campo de la variacin, lo que demanda enfoques alternativos para abordar su estudio.
9
Discusin El desarrollo del conocimiento cientfico ha permitido que las hiptesis entorno al origen de la agricultura, expuestas a lo largo de casi dos siglos, puedan ser analizadas en su valor histrico y al mismo tiempo evaluar su potencial explicativo, lo que eventualmente permite redimensionar el poder de algunas variables y en otros casos, redefinir la interaccin de stas. En el transcurso de la aproximacin al fenmeno de estudio, se ha hecho evidente una slida tendencia hacia las explicaciones dialgicas, es decir a la comprensin y explicacin interdisciplinaria de un fenmeno multivariado. Las primeras hiptesis con slido fundamento botnico, relacionadas con el origen de la agri-
cultura fueron expuestas durante el siglo XIX. Tanto Lamarck (1809), como Darwin (1874), sentaron las bases del evolucionismo. Desde entonces qued establecido que la domesticacin era el efecto combinado de al menos dos variables bsicas: una conducta cultural, en tanto las comunidades de recolectores realizaban una seleccin de las especies ms afines a su inters subsistencial, seleccin intencionada para Lamarck e inconsciente para Darwin; as como de la capacidad natural de algunos organismos vegetales para responder de manera favorable a los cambios, soluciones adaptativas heredables para Lamarck, cambio gentico para Darwin, quien adems advirti que el proceso de interaccin selectiva debi ocurrir en una dimensin temporal prolongada para tener efecto en la domesticacin de algunos organismos. Sin embargo es hasta mediado el siglo XX, una vez que se haba profundizado suficiente en el conocimiento de los cambios climticos relacionados con el final del Pleistoceno, que se entiende que la domesticacin y su colofn, la agricultura, son una expresin holocnica. Childe en 1936, por ejemplo, menciona que el cambio climtico del Holoceno provoc en algunas regiones la creacin de reductos ambientales que indujeron a una convivencia interespecfica y a relaciones simbiticas que condujeron a la domesticacin de algunas especies de plantas y animales. Lgica semejante ha sido expuesta por Byrne (1988), cuando sostuvo que el cambio climtico al inicio del Holoceno provoc modificaciones en el medio bitico, que obligaron a la adopcin de nuevas estrategias subsistenciales. Pero al margen de las expresiones culturales que provocaron la domesticacin de especies vegetales y animales, varios autores han insistido en la concurrencia necesaria de una serie de condiciones naturales para que la domesticacin ocurriese. Entre stas pueden distinguirse dos variables naturales bsicas: las relativas a las particularidades fsicas del medio; y aquellas otras que son propias de las especies, tales como caractersticas, comportamiento y en el caso de las plantas, su fenologa. Respecto a las particularidades ambientales, aunque Harris (1972) no fue el primero en sealarlas, insisti en que la domesticacin y la agricultura tuvieron su origen en zonas marginales o de transicin, ricas en variacin local y estacional. Por su parte, Cohen (1977) subray la importancia que tienen los espacios alterados para el desarrollo de las herbceas, entre las que se cuentan muchas de las plantas domesticadas primero, luego cultivadas. Semejantes espacios donde las herb-
10
Arqueo Cienciasque implica un paquete de razonamientos bsicos sobre las cualidades paladables y fenolgicas de las especies, caractersticas que la conducta del recolector descubra como tiles. Fueron precisamente las conductas sistemticas de itinerancia o trashumancia estacional las que incidieron en la reversin de las tasas de desarrollo negativas, invirtiendo esa tendencia, ya que la reincidencia de las conductas de dispersin por desecho y el traslado intencional de especies fuera de su hbitat modificaron las presiones selectivas y generaron mutaciones, algunas de ellas aprovechables (Flannery,1973). Es en este contexto de alteracin, donde la presencia del hombre modific la sucesin natural a consecuencia del manejo de la especies domesticadas incidentalmente y mediada por el impacto ambiental que ella provoc, a la que Rindos (1984) se refiri como domesticacin especializada. En cualquier caso, se trata de una etapa del proceso de domesticacin en el que las tasas de desarrollo registran una progresiva tendencia hacia la retroalimentacin positiva, a diferencia de los estadios anteriores en los que el uso no intensivo de la recoleccin generaban una retroalimentacin negativa del sistema. Sin embargo y debe subrayarse de acuerdo con Flannery (1973), la ruptura de la tendencia anterior no fue producto de la voluntad o la intencin humana, sino efecto accidental derivado de cambios genticos y morfolgicos en algunas plantas que las hicieron ms apetecibles, incidiendo en el consumo privilegiado de un sistema o especie, lo que colateralmente implic relegar o sustituir otros sistemas. Segn Rindos (1984), las dinmicas de retroalimentacin que incidieron en las caractersticas de las tasas de desarrollo de las plantas, mejorndolas, una vez que consolidaron una tendencia positiva, corresponden a lo que l mismo denomin domesticacin agrcola. Al margen de las particularidades con que se caractericen las distintas etapas del proceso de domesticacin, sta debe entenderse como un proceso mecnico, de larga duracin y especfico, de la misma manera que debe asumirse que los sistemas agrcolas estn permanentemente sujetos a parmetros ecolgicos y evolutivos (Flannery,1973). Asimismo, se entiende que la agricultura no es un invento, sino el resultado de una relacin mutualista y que los sistemas que de ella derivan, por su propia naturaleza son inherentemente inestables (Rindos,1984). Es precisamente esa suma de particularidades relativas a las condiciones ecolgicas y evolutivas, que perfilan la singularidad de las interacciones coevolutivas entre plantas y comunidad huma-
ceas son pioneras, son contextos propicios para la ocurrencia de cambios morfolgicos. En el mismo sentido, Byrne (1988) ha escrito que la aparicin de la agricultura estuvo asociada a lugares donde proliferaban las plantas anuales, espacios alterados, semidesrticos o secos con temporal, adems de la presencia de ancestros silvestres de aquellas especies que hoy son parte del inventario botnico de las plantas cultivadas. Pero si bien algunos autores han dibujado el escenario fsico donde hipotticamente debieron ocurrir las dinmicas de domesticacin, igual atencin ha merecido la definicin de las caractersticas necesarias para las especies que fueron domesticadas. Es as que las caractersticas fenolgicas y la condicin estacional de algunas especies pueden ser ventajosas o restrictivas para su insercin exitosa en procesos de domesticacin (Harris, 1972), de manera que en algunos casos y dadas las particularidades de cada especie, stas pueden o no responder con cambios morfolgicos favorables, tales como gigantismo y maduracin precoz, entre otros (Cohen, 1977). Desde la perspectiva del estudio de la conducta cultural se ha afirmado que el aprovechamiento continuo de los recursos locales llev necesariamente a los cazadores recolectores a un mayor conocimiento de la fenologa de las especies, de forma que la intensificacin en el uso de estos recursos, implic en un primer momento su dispersin y domesticacin, ms tarde su manipulacin agrcola (Braidwood y Howe, 1960). Sin embargo, los procesos de domesticacin tienen al menos una etapa anterior a la dispersin de especies, sea sta intencional o inconsciente, cuya existencia propusimos en nuestra entrega anterior refirindonos a ella como domesticacin primigenia, caracterizada por dinmicas de interaccin natural de consumo y desecho entre el gnero Homo y las plantas1 , relacin esencialmente fortuita que en algunos casos pudo derivar en una presin selectiva no intencional. No obstante, lo ms importante de esta interaccin primaria es el reconocimiento del medio bitico como fuente de aprovisionamiento subsistencial, reconocimiento
1. Las conductas de desecho necesariamente implican dispersin, sin embargo los efectos que pueden generar las dinmicas de dispersin pueden ser notablemente distintos y en ello intervienen diversas variables, entre otras las caractersticas reproductivas de las especies, el ndice y densidad de dispersin vs predominio de vegetacin primaria, de manera que la tasa de desarrollo fue negativa hasta que la interaccin entre hombres y plantas incrust en el paisaje mdulos de convivencia que al ampliarse y reproducirse paulatinamente, generaron modificaciones irreversibles.
A rqueoCienciasna, las que crearon las condiciones para el surgimiento de centros de desarrollo de domesticacin mltiples e independientes. Asimismo y de acuerdo con Harris (1972), contribuyen a explicar la asincrona regional en el surgimiento de la agricultura, y a considerar en todo ello la importancia de variables como el ritmo de cambio ambiental y la capacidad de respuesta cultural. Una explicacin alternativa para la adopcin del patrn agrcola, al margen de las hiptesis anteriores, es la que con mayor o menor nfasis privilegia la variable demogrfica. Childe (1986) sugiere que la concurrencia forzada de poblacin en espacios restringidos indujo a las relaciones simbiticas e interespecficas y a la domesticacin de plantas y animales, aunque no lo hace explcito puede inferirse en ello que una variable determinante fue la presin demogrfica, sin embargo una vez detonado el proceso y establecida la economa productora de alimentos, subraya que el crecimiento poblacional fue tambin efecto colateral del desarrollo de la agricultura. White (1959), a partir de un hipottico equilibrio entre hombre y hbitat, propone que un agente externo desequilibrante fractur el estatus anterior y que dicho factor fue el crecimiento poblacional, lo que indujo a la domesticacin y a la agricultura. Aunque Boserup (1965) concibe la agricultura como una adaptacin ecolgica, sta la explica como el resultado de una dinmica demogrfica en expansin permanente; en esa lgica, el crecimiento poblacional habra inducido al cambio de patrn subsistencial. Binford (1972) propone que en el contexto de un medio natural insuficientemente provisto, caracterizado por un desequilibrio entre recursos y poblacin, y asociado a dinmicas de presin demogrfica, surgen dinmicas de tensin adaptativa que pueden inducir a la aparicin de nuevas estrategias subsistenciales, como la agricultura por ejemplo. Harris (1972) tambin se refiri al desequilibrio entre poblacin y recursos, como la variable fundamental para explicar la adopcin del patrn subsistencial agrcola. El colofn del razonamiento anterior podra ser el esgrimido por Cohen (1977), quien se interrog respecto al cmo y porqu se modific la conducta social del cazador-recolector, si la adopcin del patrn subsistencial de base agrcola cuya nica virtud aparente fue un incremento en el aporte calrico por unidad de espacio, implic a cambio un mayor volumen de trabajo, degradacin de la dieta, mayor morbilidad asociada a desnutricin y parasitosis, simplificacin de la comunidad ecolgica y mayor vulnerabilidad a desastres naturales. El autor sostiene que el cambio se dio con el propsito de garantizar la viabilidad y el xito del grupo, y como parte de una estrategia que permitiese ase-
11
gurar el control sobre las reas de captacin, lo que implic necesariamente una progresiva tendencia hacia la sedentarizacin agrcola. Semejante dinmica, condujo a lo que Childe desde 1936 caracterizara como parte de la cadena de eventos asociados y encadenados al surgimiento de la agricultura y al crecimiento poblacional: la aparicin de redes de intercambio y la especializacin intercomunal, en el contexto de nuevas y ms complejas formas de organizacin social (Childe 1986).
Conclusiones Despus de intentar un ordenamiento de las distintas variables contenidas en las hiptesis que sobre la domesticacin y el origen de la agricultura han sido expuestas a travs del tiempo, es posible advertir que el origen de la agricultura no puede ser analizado sino como un complejo proceso que pas por diversas etapas de domesticacin, antes de transitar a la adopcin del patrn subsistencial agrcola y al establecimiento de sistemas propiamente agrcolas. Asimismo ha sido posible observar que el fenmeno de estudio debe ser analizado necesariamente desde una triple vertiente, en la que concurran la perspectiva evolutiva y fenolgica de las especies (Botnica); el estudio holstico del contexto natural y de sus interacciones (Ecologa); y desde luego la perspectiva cultural que permite explicar la conducta social histrica como parte esencial de la respuesta de la especie humana a las condiciones dinmicas que le impone el contexto natural y social (Antropologa/Arqueologa). Tambin ha sido posible observar que hay una consistente tendencia a reconocer en cada una de las variables la imposibilidad no explcita de sostener un estatus explicativo nico, de manera que hoy se acepta que cada una de ellas posee un potencial explicativo vinculado directamente a la manera en que se articulan e interactan con otras, sin que ello vaya en detrimento de la bsqueda de una explicacin dialgica y de orden general para el fenmeno. A manera de conclusin y a riesgo de sobre simplificar el tema del que nos hemos ocupado, podemos afirmar que las hiptesis sobre el origen de la agricultura han gravitado desde el siglo XIX en torno al reconocimiento de que la agricultura fue precedida por un dilatado proceso de domesticacin, en donde concurrieron dos rdenes de variables: las de orden cultural, trtese de conductas de seleccin intencionadas o no; y las relativas a la capacidad natural de los organismos para res-
12
Arqueo Cienciascomo parte fundamental de las estrategias subsistenciales. En esa sinergia provocada por la interaccin intensiva entre comunidades humanas y plantas, es que debe entenderse que los procesos de domesticacin y los sistemas agrcolas estn sujetos permanente y fundamentalmente a las dinmicas de la naturaleza, ya que se trata de procesos ecolgicos y evolutivos, dinmicos e inestables, de manera que pudieron surgir en distintos lugares y tiempos, es decir de manera asincrnica, mltiple e independiente. La segunda lnea explicativa sostiene que el trnsito a la agricultura, es decir la adopcin de una economa productora de alimentos es producto de la presin ejercida por el crecimiento poblacional, presin que habra encontrado a travs de la agricultura una salida. El proceso particular que explica ese cambio ha sido conceptualizado de distintas maneras: relaciones simbiticas e interespecficas, adaptacin ecolgica, tensin adaptativa, estrategias de aseguramiento de las zonas de captacin, entre otros. Clasificar ambas lneas explicativas, simplificndolas como lo hemos hecho, exhibe el problema como de naturaleza semejante a la vieja encrucijada del huevo y la gallina. Lo cierto es que la agricultura no habra ocurrido nunca sin antes haber transitado por el largo camino de la domesticacin; de la misma manera, las primeras sociedades agrarias de la antigedad jams habran accedido a ese estatus sin el efecto combinado que deriva de los cambios acumulados a travs de los procesos de domesticacin/agricultura y del constante crecimiento poblacional, de forma que stas variables atadas, concomitantes, interrelacionadas e interactuantes, son al mismo tiempo causa y efecto.
ponder con cambios genticos o de forma adaptativa. En cualquier caso, es consenso en la comunidad cientfica que se ha ocupado del tema, que el colofn de los procesos de domesticacin y que reconocemos como agricultura, es indudablemente una expresin cultural holocnica, y que dicha manifestacin estuvo directamente vinculada a los cambios climticos de orden global que ocurrieron despus de concluida la ltima glaciacin, cambios que modificaron sustancialmente el medio bitico y que propiciaron la adopcin de nuevas estrategias subsistenciales. En el mbito de las variables del medio fsico, se ha afirmado que zonas marginales o de transicin, espacios alterados, semidesrticos o de temporal, ricos en variacin local y marcada estacionalidad, donde proliferan las plantas anuales, particularmente las herbceas, son contextos propicios para la ocurrencia de cambios morfolgicos favorables a los procesos de domesticacin. En el plano de la capacidad natural de los organismos a efecto de su incorporacin al inventario de plantas domesticables o sujetas a cultivo ms tarde, las particularidades de cada especie pueden ser catalogadas como ventajosas o restrictivas, y han sido referidas puntualmente caractersticas fenolgicas, rgimen estacional, capacidad para responder adaptativamente y/o con cambios morfolgicos favorables, por ejemplo gigantismo o maduracin precoz, entre otros. Desde la perspectiva cultural se ha dicho que las comunidades de cazadores recolectores por estricta necesidad subsistencial, debieron poseer un amplio conocimiento de las especies que aprovechaban, de forma que la dispersin intencional o no, pero recurrente de stas, as como el traslado intencional de algunas fuera de su hbitat, forman parte de los procesos de domesticacin que articulan un efecto coevolutivo en el contexto de una dilatada interaccin. Entorno al factor que provoc el cambio de patrn subsistencial de una economa apropiadora al de una economa productora de alimentos, es en el terreno donde se diferencian claramente dos lneas de hiptesis explicativas. La primera de ellas sostiene que las prcticas no intensivas de recoleccin generaban una retroalimentacin negativa, de manera que los procesos de domesticacin no podan consolidarse. Dicho estatus cambi cuando de manera accidental, al margen de intencin o voluntad humana, operando mecnicamente se estimularon procesos de domesticacin que generaron cambios genticos y/o morfolgicos en algunas especies, que progresivamente fueron asumidas
Literatura citadaAnderson, E. 1952. Plants, man and life. Little, Brown and Co., Boston. 248 pp. Binford, L. R. 1972. Post-Pleistocene adaptions (1968). Pp.421-449, in An archaeological perspective. Seminar Press, N.Y. 464 pp. Boserup, E. 1965. The conditions of agricultural growth. Aldine Publishing Company, Chicago. 124 pp.
A rqueoCienciasBraidwood, R. J. y B. Howe. 1960. Prehistoric investigations in Iraqu Kurdistan. The University of Chicago Press, Studies in Ancient Oriental Civilization, 31. 184 pp. Byrne, R. 1988. El cambio climtico y los orgenes de la agricultura. Pp.27-40, in Coloquio V. Gordon Childe: estudios sobre la revolucin neoltica y la revolucin urbana (L. Manzanilla, ed.). Instituto de Investigaciones Antropolgicas, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico. 412 pp. Clark, J. G. D. 1952. Prehistoric Europe: the economic basis. The Philosophical Library, New York. 349 pp. Cohen, M. N. 1977. The food crisis in Prehistory: overpopulation and the origins of agriculture/La crisis alimentaria de la prehistoria: la superpoblacin y los orgenes de la agricultura (F. Santos Fontenla, trad.). Alianza Editorial, Coleccin Alianza Universidad, 2a reimpresin: 1987, Madrid. 327 pp. Childe, V. G. 1986. Los orgenes de la civilizacin (Man
13
makes himself, 1936). Fondo de Cultura Econmica, Coleccin Breviarios 92, Mxico. 291pp. Darwin, C. 1874. The variation of animals and plants under domestication. Appleton and company, New York (1900). Flannery, K. V. 1973. The origins of agriculture. Annual Review of Anthropology, 2:271-310. Harris, D. R. 1972. The origins of agriculture in the tropics. American Scientist, 60:180-193. Mirambell, L. y L. Morett A.2006. La domestcacin de las plantas: prembulo al origen de la agicultura (ensayo de aproximacin al proceso de domesticacin y sus etapas). ArqueoCiencias, 2:31-38. Morgan, L. H. 1877. Ancient society. Charles H. Kerr, Chicago. Rindos, D. 1984. The origins of agriculture: an evolutionary perspective. Academic Press, New York. 325 pp. White, L. A. 1959. The evolution of culture. McGraw Hill, New York.
14
Arqueo Ciencias
A rqueoCiencias
15
Uso de los marcadores biogeoqumicos 13C y 18O en paleoecologa de tetrpodosVctor Adrin Prez-Crespo1 Lus M. Alva-Valdivia2 Joaqun Arroyo-Cabrales 3 y Oscar J. Polaco3
Prez-Crespo, V. A., L. M. Alva-Valdivia, J. Arroyo-Cabrales y O. J. Polaco. 2010. Uso de los marcadores biogeoqumicos 13C y 18O en paleoecologa de tetrpodos. ArqueoCiencias, 5:15-27. ISSN en trmite.
Resumen: Se presenta una sntesis del uso de los marcadores biogeoqumicos 13C y 18O en paleoecologa. El empleo de estos istopos estables permite conocer la dieta de las especies extintas y ayudan a inferir su hbitat, el nicho ecolgico y la posicin trfica. Sin embargo, para una mejor comprensin y utilizacin, es importante conocer los factores que influyen en la abundancia de estos istopos en la naturaleza, adems de determinar el tipo de tejido a usar, como pueden ser el colgeno del hueso, la dentina y el esmalte dental, y el grupo taxonmico a estudiar, debido a que la ruta de fijacin de los istopos es diferente tanto para cada tejido como para cada taxn, y de ah los diferentes valores que exhibe cada estructura. Palabras clave: marcadores biogeoqumicos, istopos estables, 13C, 18O. Abstract: A synthesis on the studies based on 13C and 18O biogeochemical markers in paleoecology is presented. The use of these stable isotopes allows to know the diet of extinct species, and supports inferences about past landscape, ecological niche, and trophic position. It is important to know the factors that take part on the abundance of these isotopes in nature, as well as the tissue to be used: bone collagen, tooth dentine, and enamel, and the specific taxonomic group to study, since the fixation path of the isotopes are different for both tissues and taxa, and therefore the different values exhibited by each structure. Key words: biogeochemical markers, stable isotopes, 13C, 18O. En las ltimas dcadas, el uso de marcadores biogeoqumicos ha mostrado ser una herramienta importante en la comprensin de la fisiologa de las especies extintas (Barrick y Showers, 1995), en inferencias paleoclimticas (Fricke y ONiel, 1996), en los procesos tafonmicos (MacFadden y Hulbert, 2009) y, especialmente, en la paleoecologa de los vertebrados (MacFadden y Shockey, 1997; Hoppe y Koch, 2006). En esta ltima se emplean los istopos radiognicos (Hoppe, 2004), elementos traza (Sealy, 2001) e istopos estables ligeros (Alberdi et al., 2008); en el caso de los istopos estables ligeros, nos referimos a las relaciones isotpicas del 18O/16O, 15N/14N y 13C/ C (Hoefs, 1997). Estos ltimos se miden por medio de un espectrmetro de masas y la composicin de una muestra analizada es descrita por la siguiente ecuacin general: =(Rmuestra/ Restndar-1)/1000, en donde Rmuestra es la razn del istopo menos abundante (18O, 15N y 13C) entre el ms abundante (16O, 14N y 12C) de la muestra y Restndar es la misma razn, pero sta es la de un estndar ya establecido (Ehleringer y Rudel, 1989; cuadro 1). (delta), se expresa en partes por mil () y los nmeros son negativos y positivos; as, si es un nmero negativo, indica que12
1 Posgrado en Ciencias Biolgicas, UNAM. Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacn, Mxico 04150, D. F., Mxico. Correo electrnico: [email protected] 2 Laboratorio de Paleomagnetismo, Instituto de Geofsica, UNAM. Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacn, Mxico 04150, D. F., Mxico. Correo electrnico: [email protected] 3 Laboratorio de Arquezoologa M. en C. Ticul lvarez Solrzano, Subdireccin de Laboratorios y Apoyo Acadmico, INAH. Moneda 16, Col. Centro, Mxico 06060, D. F., Mxico. Correo electrnico: [email protected]
16
Arqueo Cienciasdel cual existen dos molculas que difieren en la masa molecular segn el istopo de carbono involucrado: el 13CO2 y el 12CO2; sin embargo, ninguna de ellas es usada directamente por los animales, sino que entran en los seres vivos a travs de la fotosntesis, de la cual existen tres vas: C3 (Calvin-Benson), C4 (Hatch-Slack) y CAM (Metabolismo cido Crasulceo) (OLeary, 1988). Las plantas que presentan la va fotosinttica C3 son rboles y arbustos dicotiledneos principalmente, as como algunos pastos de zonas fras, representando el 85% de las plantas a nivel mundial (Medrano y Flexas, 2000); en estas plantas la primera molcula que se crea en la fotosntesis es la ribulosa-1-5-bifosfato (rubisco). Una planta C3 al difundir molculas de CO2 a su interior, utiliza mayoritariamente las de 12CO2, ya que el tamao de las del 13CO2 es un 2.3% ms grande y difunden ms lentamente, por lo que los tejidos de estas plantas mostrarn una mayor cantidad relativa de 12C que de 13C. Al ser cuantificadas por un anlisis de istopos estables de 13C/12C, las plantas C3 exhibirn valores en un intervalo de 13C de -22 a -30, con un valor medio de -26, encontrndose los valores un poco ms negativos en el dosel, debido a que los organismos que viven en el suelo liberan CO 2 (Hgberg y Read, 2006), el cual es usado, junto con el CO2 atmosfrico, por las plantas y hojas que se encuentran en el dosel (van der Merwe y Medina, 1989; Squeo y Ehleringer, 2004). La va fotosinttica C4 est presente en plantas monocotiledneas, principalmente en los pastos, y en algunos rboles y arbustos dicotiledneos de zonas clidas (Stowe y Teeri, 1978). En ellas la primer molcula obtenida, la fosfoenolpiruvato-carboxilasa (PEPC), tiene cuatro carbonos, de ah el nombre de plantas C4, la cual posteriormente se convierte en una molcula de tres carbonos. Este proceso se da en dos tejidos foliares,
Cuadro 1. Estndares de las relaciones isotpicas ms usadas (tomado de Squeo y Ehleringer, 2004). SMOW: Standar Mean Ocean Water, PDB: Pee Dee Belemnite, AIR: Atmospheric air.
Relacin isotpica 2 H/1H 13 12 C/ C 15 14 N/ N 18 O/16O
Estndar SMOW PDB AIR SMOW
Valor 0.0001558 0.0112372 0.00036765 0.0020052
tiene una mayor proporcin del istopo ligero y menor del pesado en comparacin del estndar y viceversa, si es positiva tendr una mayor proporcin del istopo pesado y menor del ligero en comparacin al estndar que se est usando (Fry, 2006; Allgre, 2008). Dependiendo del tipo de estudio paleoecolgico a realizar, es el elemento y el istopo estable a usar; as el carbono es usado ampliamente para conocer la dieta de mamferos herbvoros y carnvoros, permitiendo contrastar las hiptesis previas sobre este aspecto, basadas en los datos morfolgicos (MacFadden, 1997; MacFadden et al., 2004), mientras que el oxgeno es usado para inferir las condiciones ambientales que existieron en un sitio en el pasado, el tipo de hbitat y la fisiologa de los organismos (Feranec, 2003; MacFadden y Higgins, 2004; Snchez et al., 2006).
Fundamentos para la interpretacin de la fotosntesis El carbono atmosfrico tiene dos istopos estables, el ms abundante con una masa atmica de 12, y el istopo ms pesado y menos abundante con una masa atmica de 13. Ambos istopos se encuentran presentes en forma del gas CO2,
Cuadro 2. Comparaciones entre las tres vas fotosintticas (tomado de Medrano y Flexas, 2000).
Va Enzima responsable de la carboxilacin inicial Anatoma Tasa de fotosntesis Inhibicin de la fotosntesis por el oxgeno Eficiencia en el uso de agua Distribucin geogrfica
C3 Rubisco Normal Media S Baja Ampla
C4 Fosfoenolpriruvato carboxilasa (PEPC) Kranz Alta No Media
CAM Rubisco y PEPC Suculenta Baja S, durante el da; no, durante la noche (caso de fijacin obscura de CO2) Alta
reas tropicales Regiones y hbitats ridos abiertas y hbitat ridos
A rqueoCienciasel parnquima esponjoso y el empalizado, lo cual se denomina anatoma Kranz (Keeley y Rundel, 2003). Estas plantas, al contrario de las plantas C3, no difunden el CO2 atmosfrico hacia el interior, sino que lo bombean, por lo que casi no existe fraccionamiento entre las molculas que contienen 13C y 12C, y entonces exhibirn valores delta de -10 a -14, con un promedio de -12 (Smith y Epstein, 1971). La tercera va, la CAM, presente en las familias Cactaceae, Orchidaceae, Agavaceae y Crasulaceae, entre otras, tiene como caracterstica especial que pueden formar en el mismo sitio tanto a la molcula rubisco como a la de PEPC, pero esto no ocurre simultneamente, ya que durante la noche el CO2 es fijado como PEPC y el CO2 es fijado como rubisco durante el da (Decker y de Wit, 2005; Andrade et al., 2007), por lo que muestran un intervalo de valores entre -10 y -30, lo cual las hace indistinguibles de las plantas C3 y C4. Estas plantas representan slo el 10% de las especies actuales, pero son responsables de ms del 80% de la fotosntesis de los ecosistemas, especialmente en las regiones de climas ms secos y de alta temperatura (cuadro 2).
17
Fundamentos para la interpretacin de las relaciones isotpicas de oxgeno El agua es el principal elemento para los seres vivos, encontrndose en la Tierra en tres estados: slido, lquido y gaseoso. El principal reservorio de este elemento se encuentra en los ocanos y no menos importante, en los hielos de ambos polos, aunque estos ltimos se encuentran en estado slido. El agua de los ocanos, al evaporarse y luego condensarse, forma las nubes, las que por diferencias en las temperaturas, precipitan su contenido en forma de lluvia, y as el agua regresa de nueva cuenta a los ocanos. Otra parte del agua evaporada es transportada hacia el interior de los continentes donde, al topar con una masa de aire fro o una cadena montaosa, se provoca su condensacin y su precipitacin a la superficie terrestre en forma liquida o slida (en forma de granizo o nieve). Al caer, una parte de ella se infiltra en el subsuelo, se almacena y, en ocasiones, vuelve a surgir a la superficie, formando manantiales y ros. Otra parte del agua precipitada, se drena en la superficie, alimentando diversos cursos de agua. En todos los casos, esta agua vuelve a los ocanos. La molcula del agua est formada por hidrgeno y oxgeno y dado que existen dos istopos estables de oxgeno (16O y 18O), tambin hay dos
molculas de agua en el ambiente que difieren en su peso molecular. Durante la evaporacin, las molculas de agua que contengan 16O se van ms rpido que aquellas que contengan 18O. Por el contrario, durante la condensacin para formar la lluvia, las primeras molculas en pasar a la fase lquida son las de mayor peso molecular, en este caso las molculas de 1H218O . As, a mayor temperatura, el agua evaporada de los ocanos tendr una mayor proporcin de 1H216O que de 1 H218O (Gat, 1996). Sin embargo, durante el traslado de la nube hacia el interior del continente, sta va modificando su composicin, por los procesos de evaporacin y condensacin que van ocurriendo simultneamente, y a medida que sta se interna en l, los cambios en la temperatura provocan que exista una precipitacin considerable de agua lquida con una buena cantidad de molculas de 18O. De igual manera, al alejarse del Ecuador y acercarse a los Polos, o al incrementarse la altitud, tambin es menor la cantidad de molculas de 1H218O presentes en el agua evaporada, pero la del 1H216O no es tan alta como en las zonas ecuatoriales o de baja altitud. En estos casos, el clima y, ms especficamente, la temperatura, es la que regula estos procesos. Asimismo, en las regiones templadas y estacionales, los valores de 18O son ms negativos en las precipitaciones de invierno, mientras que en regiones tropicales, donde las lluvias empiezan en verano, sucede el efecto contrario, ya que en estas zonas es mayor el agua que se precipita que el agua que se evapora. Estos efectos han sido denominados por Dansgaard (1964) como efectos de altitud, continental, latitud y temperatura, respectivamente, y en el ltimo caso, el efecto de la cantidad (Castillo et al., 1985). En las plantas, al incrementarse la temperatura, van a perder, por transpiracin, molculas de H216O, y su cuerpo tendr una mayor cantidad de molculas H218O y al contrario, las plantas que vivan a temperaturas relativamente bajas, su transpiracin ser menor y tendrn en sus fluidos corporales una mayor cantidad de molculas de H216O que de H218O (Yakir, 1992; Wang et al., 2008). En el caso de las plantas C4 que viven en zonas clidas, estarn ms enriquecidas con 18O que las C3, que prefieren las zonas templadas (Schoeninger et al., 2000).
Esmalte, hueso, dieta, hbitat y clima A travs del consumo de las plantas y de su metabolismo, los mamferos herbvoros incorporan el carbono, con sus diferentes istopos, en sus teji-
18
Arqueo Cienciasest controlado por la temperatura corporal, lo que ocasiona que exista en un enriquecimiento en los valores de 13C de +3 a +5 en el caso de la apatita del hueso, mientras que en el caso del esmalte dental este enriquecimiento ser de +14 (Cerling y Harris, 1999). Esto es debido a que el 13C del hueso proviene principalmente de las protenas, mientras que el de la apatita del esmalte dental procede de ms fuentes: aminocidos, carbohidratos y lpidos (Barrick, 1998). As tanto el hueso, del cual se analiza bsicamente el colgeno,como el esmalte, tendrn valores derivados de la 13C de las plantas consumidas. Tomando como base la clasificacin de los herbvoros segn su dieta hecha por Hofmann y Stewart (1972), se tiene que en los hervboros ramoneadores, que se alimentan de plantas C3, 13C tendrn valores en el colgeno de -30 a -17 y en el carbonato del esmalte de -9 a 19; los hervboros pacedores, que consumen plantas C4, los valores de 13C sern -11 a -3 en el colgeno y -2 a +2 para el carbonato del esmalte; mientras que los que se alimenten de ambos tipos de plantas, la 13 C puede tomar valores de -17 a -3 en el colgeno y -2 a 9 en el esmalte dental (MacFadden y Cerling, 1996; Grcke, 1997). Kingston y Harrison (2007) han subdividido ms precisamente los valores de 13C procedentes del esmalte en pacedores estrictos (Z=9.152). La alzada estimada con la nica ecuacin de Chrszcz et al. (2006), 468 mm, queda inmersa en el intervalo obtenido con los cuatro conjuntos de ecuaciones analiza-das, por lo que podra considerarse que pertenece a la misma poblacin de resultados.
38
Arqueo Ciencias
Cuadro 4. Dimensiones estimadas para el perro arqueolgico del sitio Caada de la Virgen, Guanajuato (Entierro 13).
I. ALZADA en mm
Hmero Radio Ulna Fmur Tibia Hmero + radio Fmur + tibia Extremidad anterior Longitud Lc-T 2 x en cm Metacarpal II Metacarpal III Metacarpal IV Metacarpal V Metatarsal II Metatarsal III Metatarsal IV Metatarsal V Cavidad craneal x II. LONGITUD
Kouldelka (1885, in Harcourt, 1974) 484.9 465.0 441.6 475.7 466.5
Harcourt (1974) 467.0 464.9 466.0 483.3 475.9 464.2 480.6
Valadez Aza (1998) 446.1 462.2
Valadez Aza et al. (1998) Mn-1 Mx-1 x
463.3
467.7 466.7 K. M. Clark (1995) 47.3 46.8 47.1 48.2 47.5 48.2 49.1 50.2 48.1 471.7 Chrszcz et al. (2006) 459.8 690.3 690.3 753.6 753.6 721.9 721.9
46.8 46.8
R. G. Clark (1995, in Crockford 1997) Pelvis (derecha), en cm Vrtebras, en mm Crneo + vrtebras, en mm Dentario, en mm III. PESO Wing (1976, in Hamblin, 1984) (g) 19055 44.6 433.7
Valadez Aza (1998) Lc-T 1
Valadez Aza et al. (1998) Lc-T 2 Mn-2 Mx-2 x
750.0 1099.2 1200.0 1149.6
Altura del dentario Longitud p1-p4 Longitud m1-m3 Longitud c-T 1 Longitud c-T 2 x
Wing (1978) (g) 20711 11689 10572
Valadez Aza (1998) (g)
19055 Anderson et al. (1985) (g)
14324 Anyonge (1993) (kg) 13.551
11250 17244 14247 Betti et al. (2000) (kg) 16.438 14.064 12.371 15.640 11.981 10.203 16.115
Fmur (LT) Fmur (anchura proximal) Fmur (anchura distal) Fmur (anchura difisis) Fmur (espesor epfisis proximal) Fmur (espesor epfisis distal Fmur (espesor difisis) Fmur (circunferencia) Hmero (LT) Hmero (circunf. 35%) Hmero (circunferencia) Hmero + fmur x
15026
19.144 14.428 17.213
18478 16170 16558
16.084
13.830
Mn-1: derivado de usar el valor de la columna Mn-2 (1099.2); Mx-1: derivado de usar el valor de la columna Mx-2 (1200.9). Mn-2: usando como divisor de la ecuacin a 0.119; Mx-2: usando como divisor a 0.109. x = promedio.
A rqueoCienciasLongitud (cuadro 4). La longitud del cuerpo obtenida con ambas ecuaciones tuvo una diferencia de aproximadamente 12 mm o 3% (CV=2.0). Por el contrario, la longitud cabeza-tronco vari en ms de 250 mm entre los resultados de ambas ecuaciones, una desviacin casi igual a la tercera parte de la estimacin ms baja y un coeficiente de variacin de 30.43. Una de las ecuaciones (Valadez Aza, 1998) di un valor de 750 mm y resulta de una sumatoria simple de la longitud total del crneo ms la longitud del tronco o columna vertebral (comprendida entre el atlas y el sacro, es decir, excluye la cola); la dimensin del tronco es obtenida al medir la serie de vrtebras, desarticuladas pero completas, y ordenadas linealmente. La segunda ecuacin, calculada con base en una poblacin de perros pelones mexicanos (Valadez Aza et al., 1998), proporcion una estimacin promedio de 1149.6 mm. Para verificar cul longitud es la que realmente calcula la segun-
39
da ecuacin, sta se aplic al ejemplar de comparacin DP 7911, un perro peln mexicano hembra de 1143 mm de longitud total, con una longitud de la cola de 340 mm y una longitud del dentario izquierdo de 126.9 mm; el intervalo estimado, 1066.4 a 1164.2 mm, result ser la longitud total, no la longitud cabeza-tronco (que en dicho ejemplar es 803 mm). Como esta estimacin es la base para obtener la alzada de acuerdo con Valadez Aza et al. (1998), este error podra estar influyendo en la obtencin de los altos valores arriba comentados. Peso (cuadro 4). El peso mostr una relativa uniformidad en las estimaciones obtenidas, pues la gran mayora oscilan entre 10,000 y 21,000 g. La diferencia entre los valores inferior y superior (11,250 y 20,711) equivale a casi el doble del peso ms bajo y generan coeficientes de variacin ms altos que en el caso de la alzada (CVGeneral= 20.6; CVVwing 1978.= 38.8; CVValadez Aza.= 29.7; CVAnderson et al.= 10.6; CVAnyonge.= 16.0; CVBetti et al.= 17.2); el peso
Cuadro 5. Valores calculados de los ndices craneomtricos para el perro del sitio arqueolgico Caada de la Virgen, Guanajuato (Entierro 13). n/c = no calculado.
ndice 1. ndice ceflico (total) 1. ndice ceflico 1. ndice ceflico 2. ndice ceflico basal 3. ndice ceflico 3 4. ndice del morro (hocico) 5. ndice facial superior 5. ndice facial 5. ndice facial 6. ndice del paladar 6. ndice del paladar 2 7. Relacin paladar-basal 7. Relacin paladar-basal 2 8. Relacin paladar-palatino 8. Relacin paladar-palatino 2 9. Relacin de los dientes premolares maxilares 10. Relacin rbito-facial 11. ndice craneal 1 12. ndice craneal 2 13. Relacin craneal 14. Relacin crneo-facial 14. ndice crneo-facial 15. Relacin crneo-facial 2 16. Relacin crneo-facial 3 17. Relacin crneo-facial 4 18. ndice cigomtico 19. ndice mandibular 20. Relacin de los dientes premolares mandibulares DIMORFISMO SEXUAL ndice IV del basioccipital ndice de las anchuras del paladar ndice del diente carnasial inferior
Valor n/c n/c n/c n/c n/c (60.1) 112.4 n/c 49.0 n/c (70.6) n/c 53.0 n/c (32.0) 87.8 26.0 53.1 (65.6) 86.2 114.4 10:7.2 (1.4) (92.7) (187.2) 151.7 n/c 42.5 66.5 119.8 (51.7) 40.3
Interpretacin Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Indeterminado Dolico-mesocfalo Indistinguible Indistinguible Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Indistinguible Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo Dolico-mesocfalo macho macho macho
40
Arqueo Ciencias
Figura 1. Caracteres osteolgicos sexuales secundarios en Canis familiaris, ejemplar del sitio arqueolgico Caada de la Virgen, Guanajuato (entierro 13). a) bculo o hueso peneano en vista dorsal; b) bculo en vista ventral; c) vista caudal del crneo; d) vista ventral de la parte caudal del crneo; e) vista dorsal del crneo; f) vista lateral-posterior de los dentarios izquierdo y derecho.
promedio global es de 15,037 g. La prueba de Kruskal-Wallis no indica la existencia de diferencias significativas entre las cuatro series (H0.95,3= 2.733; P=0.60). Notar que los valores dentro de cada serie varan mucho Caractersticas craneales (cuadro 5). El ejemplar de Guanajuato no conserv los arcos cigomticos completos, por lo que no pudieron aplicarse los ndices craneomtricos clsicos basados en la anchura cigomtica, entre ellos, los ndices cef-
lico y facial. Los ndices en los que fue posible generar valores lo asocian al grupo de los mesocfalos-dolicocfalos, y el valor de varios de ellos es ms prximo al extremo de la mesocefalia (ndices 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17) que al de la dolicocefalia (ndices 4, 19, 20); lo cual es acorde con el aspecto general de la caja craneal y del rostro, los cuales no son ni cortos ni alargados (fig. 1e). Dimorfismo sexual (fig. 1). Sin considerar el bculo (fig. 1a-b), la mayora de los rasgos morfol-
A rqueoCienciasgicos del ejemplar de Guanajuato lo sealan como un macho. Dichos atributos son la cresta sagital bien desarrollada, la forma alargada de la marca de insercin en la base del hueso basioccipital y las lneas temporales muy prximas entre s, convergiendo ligeramente por detrs del bregma (fig. 1c-e). Los tres ndices tambin lo sitan como un macho (cuadro 5). En cambio, la lnea nucal superior, al ser recta y baja (fig. 1c), lo habra sido asociado a las hembras. La forma de la cresta condiloidea de la mandbula fue un carcter ambiguo, pues es marcada en el lado derecho y suave en el izquierdo; por el primer caso, se le habra relacionado con un macho y por el segundo, con una hembra (fig. 1f). Los caracteres que no se conservaron estn vinculados con las formas del rea frontal y del ngulo subpbico.
41
Discusin La reconstruccin de las dimensiones y del peso de un organismo, a partir de ecuaciones de regresin, es siempre de forma aproximativa (e.g. Leach y Boocock, 1995), en donde el valor obtenido es una estimacin que oscilar en un intervalo calculado con una cierta probabilidad de ocurrencia. Las ecuaciones ms robustas y consistentes sern aquellas calculadas a partir de una serie numerosa de ejemplares de comparacin y en donde se hayan evaluado, y de ser posible incluido, el efecto de las variaciones geogrfica y no geogrfica; de un conjunto de varias posibles ecuaciones, la que mejor describa la relacin entre las variables independientes y la dependiente (o estimado) ser la que comparativamente posea un coeficiente de correlacin (r) lo ms alto posible (entre 0.9 y 1.0) y los valores ms bajos de los residuales (e), del error estndar de la variable estimada (Sx,y) y del error estndar de la pendiente (Sb). A falta de suficientes ejemplares de comparacin para obtener una ecuacin estadstica, una opcin ha sido establecer proporciones de las dimensiones de los huesos respecto de la talla o el peso. En ltima instancia, se recurre a la comparacin directa para definir si el resto arqueolgico se aproxima a las dimensiones de su contraparte en el ejemplar reciente, o que porcentaje aparenta ser ms pequeo o ms grande, y en funcin de esa observacin visual, se asigna la posible talla. Las ecuaciones compiladas que derivan de un anlisis de regresin son las de Harcourt (1974), K. M. Clark (1995), Chrszcz et al. (2006), G. R. Clark (1995, in Crockford 1997), Wing (1976, in
Hamblin, 1984; 1978), Anderson et al. (1985), Anyonge (1993), Betti et al. (2000), mientras que las ecuaciones de Koudelka (1885, in Harcourt, 1974), Valadez Aza (1998), Valadez Aza y colaboradores (1998) corresponden a las obtenidas por proporciones simples; ms an, dos de ellas son una suma simple de las longitudes de cada uno de los huesos considerados en la ecuacin (cuarta ecuacin de la alzada y la longitud cabeza-tronco de Valadez Aza, 1998). Desafortunadamente, pocas de esas ecuaciones fueron publicadas con la informacin estadstica complementaria, lo cual resta criterios para elegir el mejor ajuste aplicable al material recuperado (aunque dentro de alguna de las series s es posible efectuar este anlisis con la consiguiente seleccin de la ecuacin) y su presentacin como simples ecuaciones no facilita visualizar al valor estimado como el valor estadstico central de un intervalo. Las caractersticas de los ejemplares usados en la elaboracin de las ecuaciones, que den una idea de su alcance y aplicabilidad, generalmente no son proporcionadas y tampoco se incluyen los valores de las medidas, para incorporarlos a una serie mayor y obtener as los estadsticos faltantes u otro tipo de ecuaciones (aunque siempre es preferible volver a medir los huesos para que el error inherente a cada investigador sea uniforme: Santos-Moreno et al., 1998). Tambin se observ que, en ocasiones, el criterio de eleccin de las ecuaciones estaba basado en la estimacin mayor obtenida, que generalmente era la proporcionada usando la tibia (e.g. Valadez Aza,1998; Cabrero y Valadez, 2009), ms que en un criterio estadstico. Por la variabilidad de resultados que se obtiene al aplicar las diferentes ecuaciones, algunos investigadores sugieren descartar el uso de las mismas y slo trabajar con las medidas originales de los huesos (Forest,1998), perdiendo de vista que se trata de un intervalo lo ms aproximado posible al valor real. Independientemente que las ecuaciones hayan sido elaboradas con poblaciones diferentes a las prehispnicas o no, el anlisis estadstico de la alzada, omitiendo ya sea los resultados obtenidos usando los metatarsales V en las ecuaciones de Clark (de la serie de ecuaciones calculadas de manera indirecta) o el hmero en la ecuacin de Valadez Aza, sugiere que todos los estimados pertenecen a la misma poblacin estadstica; esta misma idea se ve apoyada por el coeficiente de variacin global bajo (comparables a los registrados para el esqueleto craneal de mamferos: e.g. Bader y Hall, 1960; Cervantes y Vargas, 1998; Lpez-Gonzlez y Polaco, 1998). La baja variacin
42
Arqueo CienciasComentarios adicionales sobre el perro del sitio Caada de la Virgen (Entierro 13). Independientemente de la aplicacin de cualquier ecuacin y de la consecuente estimacin obtenida, las longitudes del fmur y el hmero del perro de Guanajuato lo sitan en la frontera entre los perros altos y los perros bajos de Colton (1970), es decir, es claramente un perro mediano. Comparando el tamao de sus huesos largos con los de otros perros medianos recuperados en Mxico, sus dimensiones son intermedias, siendo los huesos de los perros de la Cueva del Tecolote (Monterroso Rivas, 2004) ligeramente ms largos en promedio, mientras que los restos de los perros de otros sitios son ms cortos, a veces de manera notoria (e.g. Blanco Padilla et al., 1999: Chac-Mool, Quintana Roo, ejemplar PP3 y posiblemente PP8 y PP29; Rodrguez Galicia et al. (2001): Guadalupe, Michoacn, ejemplar x-1; Cabrero y Valadez, 2009: Pochotitn, Jalisco, ejemplares 2 y 4a). Por otro lado, las estimaciones obtenidas para la longitud del cuerpo y la alzada, de valores muy parecidos, sugieren que el aspecto del cuerpo del perro de Guanajuato era cuadrado. Los cronistas como Sahagn (1992) y Hernndez (Del Pozo, 1984) sealaron la presencia de dos razas bien definidas y por ello fcilmente reconocibles en el registro arqueolgico, el techichi y el xoloizcuintle, adems de al menos otras dos razas pobremente caracterizadas (Guzmn y Polaco, 2008a,b). El tamao de los huesos largos y la denticin normal del material de Caada de la Virgen no corresponde a ninguna de las dos primeras y as, slo es posible indicar que se trataba de un perro mediano, comn y corriente.
de los estimados de la alzada de los perros, abre la posibilidad de construir ecuaciones de carcter universal, tal como sucede para estimar la longitud de los peces de la familia Serranidae a partir de determinados huesos, y que se pueden aplicar a cualquier especie o gnero perteneciente a dicha familia (Desse y Desse-Berset, 1996), lo cual resultara til ante hallazgos de esqueletos incompletos en los que no se haya conservado el hueso largo con el que normalmente se estima la alzada, pues sta se obtendra usando otros restos y otras dimensiones, prediciendo incluso la diferencia probable entre ambas estimaciones. Se ha recomentado utilizar con precaucin las ecuaciones para la alzada basadas en el crneo, debido a los muy diferentes crneos propios de las diferentes razas caninas y que podran dar estimaciones incorrectas; sin embargo, la variabilidad craneal est dada por el rostro y no tanto por la caja craneal (Drake y Klingenberg, 2010), y este ltimo carcter es el que consideran Chrszcz y colaboradores en su ecuacin (2006): el monitoreo de su comportamiento en diferentes ejemplares, incluso en perros braquimlicos, en complemento con las ecuaciones para los huesos largos, permitir establecer los lmites de su aplicabilidad. En contraste, la estimacin del peso tuvo una dispersin mayor y muestra que se trata de un carcter que guarda una relacin menos constante entre los individuos, entre diferentes huesos (cuadro 4: resultados usando las ecuaciones de Anyonge, 1993 y de Anderson et al., 1985) y entre diferentes dimensiones de un mismo hueso (cuadro 4: resultados usando las ecuaciones de Betti et al., 2000), problemtica ya observada por Betti y colaboradores (2000), quienes indican que la anchura proximal del fmur tiene un error del 1 al 39 % entre el valor estimado y el valor real (error promedio de 15%), siendo la magnitud del error equivalente a la diferencia en peso entre el invierno y el verano en los perros criados al aire libre. Por su parte, los paleontlogos consideran que las estimaciones del peso ms acordes a la realidad se obtienen usando el dimetro (o anchura) y la circunferencia de la difisis de los huesos largos, y no la longitud de los mismos, ya que el efecto de carga mecnica (peso) que tienen que soportar los huesos, se refleja en esa parte, supuesto apoyado al obtener los mejores ajustes usando esas dimensiones, especialmente con la circunferencia (e.g. Anyonge, 1993). Esta observacin tambin estara apoyada por los resultados de Betti y colegas (2000), pues el mejor ajuste fue usando una anchura, aunque en este caso fue la de la epfisis proximal.
Conclusin final Las diversas ecuaciones de regresin para estimar la alzada son confiables de aplicar a restos de perros prehispnicos, pues los valores medios de las estimaciones podrn ser diferentes hasta 10 % entre s y caen dentro de la variacin esperada en los mamferos silvestres. La estimacin del peso, por el contrario, da resultados con una variacin mucha ms amplia. La estimacin de la longitud del cuerpo estuvo basada en pocas ecuaciones que no mostraron gran diferencia entre s. Existe una gran diversidad de ndices craneomtricos que pueden caracterizar adecuadamente a los crneos y que pueden ser aplicados a materiales incompletos. El ejemplar de Guanajuato sugiere como criterios confiables para sexar perros mesoamericanos meso- y dolicocfalos, a la cresta supraoccipital,
A rqueoCienciasel basioccipital y las lneas temporales, no as la cresta nucal ni la cresta condiloidea del dentario; asimismo, los tres ndices explorados mostraron su utilidad para determinar el sexo, pero es recomendable verificar su comportamiento en materiales adicionales.
43
Agradecimientos A Joel Paulo Maya, Gerardo Ziga Bermdez, Alicia Callejas, Arturo Flores, Joaqun Arroyo Cabrales y Miriam Espino, por sus observaciones al texto que permitieron corregir varias de sus deficiencias. A Adriana Rosas Lazcano, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, y a los editores de la Revue du Mdecine Vtrinaire, por su auxilio en la obtencin de varios artculos de difcil acceso. A Vedat Onar, de la Universidad de Turqua, por el envo de material bibliogrfico de su autora.
Literatura citadaAllen, G. M. 1920. Dogs of the American aborigines. Museum of Comparative Zoology Bulletin, 63(9):431-517. lvarez, T. 1963. Nueva especie de Archaeolagus (Leporidae) basada en restos procedentes de Sonora, Mxico. Acta Zoolgica Mexicana, 6(5): 1-4. lvarez, T. 1965. Catlogo paleomastozoolgico mexicano. Publicaciones del Departamento de Prehistoria, Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico, 17:1-70. lvarez, T. 1967. El Laboratorio de Paleozoologa. Boletn del Instituto Nacional de Antropologa e Historia, 28:4347. lvarez, T. y A. Ocaa. 1999. Sinopsis de restos arqueozoolgicos de vertebrados terrestres basada en informes del Laboratorio de Paleozoologa del INAH. Coleccin Cientfica, Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico, 386:1-108. Anderson, J.F., A. Hall-Martin y D. A. Russell. 1985. Longbone circumference and weight in mammals, birds, and dinosaurs. Journal of Zoology, 207:53-61. Anyonge, W. 1993. Body mass in large and extinct carnivores. Journal of Zoology, 231:339-350. Arroyo-Cabrales, J. y . J. Polaco. 1992. The Paleozoology Laboratory (Mxico) and its role in Quaternary studies. Current Research in the Pleistocene, 9:73-75. Bader, R. S. y J. S. Hall. 1960. Osteometric variation and function in bats. Evolution, 14(1):8-17. Bartosiewicz, L. 2002. Dogs from the Ig pile dwellings in the National Museum of Slovenia. Artheoloki Vestnil, 53:77-89. Betti, E., C. Douart y C. Guintard. 2000. Statistiques uni- et multivaries appliques la biologe: tude ostomyo-
mtrique du coxal et du fmur chez le chien (Berger allemand et Beagle). I. tude ostomtrique du coxal et du fmur. Revue de Mdecine Vtrinaire, 151(4): 317-336. Blanco Padilla, A., B. Rodrguez Galicia y R. Valadez Aza. 2009. Estudio de los cnidos arqueolgicos del Mxico prehispnico. Coleccin Textos Bsicos y Manuales, Instituto Nacional de Antropologa e Historia y Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico. 269 pp. Blanco Padilla, A., R. Valadez Aza y B. Rodrguez Galicia. 1999. Coleccin arqueozoolgica de perros del sitio Chac-Mool, Punta Pjaros, Quintana Roo. Arqueologa (segunda poca), 22:89-106. Blau, S. y M. Beech. 1999. One woman and her dog: an Umm an-Nar example from the United Arab Emirates. Arabian Archaeology and Epigraphy, 10:34-42. Cabrero, T. y R. Valadez. 2009. El perro en el sitio arqueolgico de Pochotitn, Jalisco. Revista AMMVEPE, 20 (4):85-94. Callou, C. 2003. De la garenne au clapier: tude archozoologique du lapin en Europe occidentale. Mmoires du Musum national dHistoire naturelle, Paris. 358 pp. Castaos, P. 1995. Estudio de la fauna de mamferos del yacimiento de Pico Ramos (Muskiz, Bizkaia). Munibe, 47:177-182. Cervantes, F. A. y J. Vargas. 1998. Comparacin morfomtrica entre los conejos Romerolagus diazi, Sylvilagus floridanus y S. audubonii de Mxico.Revista Mexicana de Mastozoologa, 3:45-78. Chvez Galvn, B., A. F. Guzmn y O. J. Polaco. ms. Sinopsis de la herpetofauna en contextos paleontolgicos y arqueolgicos del Cuaternario tardo en Mxico. Sometido a dictamen en el Instituto Nacional de Antropologa e Historia. Chrszcz, A., M. Janeczek, V. Onar, P. Staniorowski y N. Pospieszny. 2007. The shoulder height estimation in dogs based on the internal dimension of cranial cavity using mathematical formula. Anatomia, Histologia, Embryologia, 34(4): 269-271. Clark, G. 1997. Osteology of the kuri Maori: the Prehistoric dog of New Zealand. Journal of Archaeological Science, 24:113-126. Clark, G. R. 1995. The Kuri in prehistory: a skeletal analysis of the extinct Maori dog. MA thesis, University of Otago (Anthropology), Dunedin, Nueva Zelanda. Clark, K. M. 1995. The later Prehistoric and Protohistoric dog: the emergence of canine diversity. Archaeozoologia, 7(2):9-32. Colton, H. S. 1970. The aboriginal southwestern Indian dog. American Antiquity, 35(2):153-159. Corona Martnez, E. 2002. Las aves en la historia natural novohispana. Coleccin Cientfica del Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico, 441:1-187. Crockford, S. J. 1997. Osteometry of Makah and Coastal Salish dogs. Archaeology Press, Simon Fraser University, Burnaby, Publication, 22:1-133. Daniel, W. W. 2010. Bioestadstica: base para el anlisis
44
Arqueo Cienciasfaunsticos de Chalco: Tolteca temprano a Azteca tardo. Pp. 303-326, in Un lugar de jade: sociedad y economa en el antiguo Chalco/Place of jade: society and economy in ancient Chalco (M. G. Hodge, ed.). Instituto Nacional de Antropologa e Historia y University of Pittsburgh, Serie Arqueologa de Mxico/Latin American Archaeology Publications, Mxico. 506 pp. Guzmn, A. F. y . J. Polaco. 2009. Peces fsiles mexicanos de agua dulce. Pp. 316-340, in Setenta y cinco aos de la Escuela Nacional de Ciencias Biolgicas (J. Ortega Reyes, J. E. Sedeo Daz y E. Lpez Lpez, comps.). Instituto Politcnico Nacional, Mxico. 408 pp. Guzmn, A. F., J. Arroyo-Cabrales y O. J. Polaco. 2006. Coleccin Osteolgica del Laboratorio de Arqueozoologa M. en C. Ticul lvarez Solrzano, INAH. Pp. 347-357, in Colecciones mastozoolgicas de Mxico (C. Lorenzo, E. Espinoza, M. Briones y F. A. Cervantes, eds.). Instituto de Biologa, UNAM, y Asociacin Mexicana de Mastozoologa, A. C., Mxico. 572 pp. Guzmn, A. F., O. J. Polaco y H. P. Pollard. 2001. Ofrendas de peces asociadas a entierros del Clsico-Epiclsico en Urichu, Michoacn, Mxico. Archaeofauna, 10: 149-162. Hamblin, N. L. 1984. Animal use by the Cozumel Maya. The University of Arizona Press, Tucson. 206 pp. Handley, B. 2000. Preliminary results in determining dog types from prehistoric sites in the Northeastern United States. Pp. 205-215, in Dogs through time: an archaeological perspective (S. J. Crockford, ed.). BAR International Series nm. 889,Victoria, Canad. 343 pp. Harcourt, R. A. 1974. The dog in prehistoric and early historic Britain. Journal of Archaeological Science, 1:151-175. Koudelka, F. 1885. Das Verhltnis der ossa longa zur Skeletthhe bei den Sugethieren. Verhandlungen des Naturforschenden Vererenis in Brnn, 24:127-153. Lawrence, B. 1967. Early domestic dogs. Sonderdruck aus Z. F. Sugetierkunde, 32(1):44-59. Lawrence, B. 1968. Antiquity of large dogs in North America. Tewiba (The Journal of the Idaho State University Museum), 11(2):43-49. Lawrence, B. y W. H. Bossert. 1967. Multiple characters analysis of Canis lupus, latrans and familiaris with a discussion of the relationships of Canis niger. American Zoologist, 7:223-232 Leach, F. y A. Boocock. 1995. Estimating live fish catches from archaeological bone fragments of red snapper, Pagrus auratus. Tuhinga: records of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, 3:1-28. Len y Gama, A. de. 1990. Descripcin histrica y cronolgica de las dos piedras. Pp. 41-95, in Trabajos arqueolgicos en el centro de la Ciudad de Mxico (E. Matos Moctezuma, coord.). Antologas, Serie Arqueologa, Instituto Nacional de Antropologa e Historia, 2 ed., Mxico. 854 pp. Publicado originalmente en 1792. Lignereux, Y., S. Regodon y C. I. Pavaux, 1991. Typologie cphalique canine. Revue du Mdicine Vtrinaire 142:469-480.
de las ciencias de la salud. Limusa Wiley, 4 edicin, Mxico. 75 pp. + apndices e ndice temtico. Del Pozo, E. C. 1984 [1985]. Obras completas 7: comentarios a la obra de Francisco Hernndez. Universidad Nacional de Mxico, Mxico. 376 pp. Desse, J. 1984. Propositions pour une ralisation colective dun corpus: fiches didentificacin et dexplotation mtrique du squelette des poisons. Pp. 67-86, in 2mes rencontres darchoichthyologie (N. DesseBerset, ed.). Notes et monographies techniques, ditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Pars, 16:1-200. Desse, J. y N. Desse-Berset. 1996. Archaeozoology of groupers (Epinephelinae). Identification, osteometry and keys to interpretation. Archaeofauna, 5:121-127. Drake, A. G. y C. P. Klingenberg. 2010. Large-scale diversification of skull shape in domestic dogs: disparity and modulariy. The American Naturalist, 175(3):289301. Evans, H. E. 1993. Millers anatomy of the dog. 3a ed., Saunders. Philadelphia. 1113 pp. Forest, V. 1998. De la hauteur au garrot des espces domestiques en archozoologie. Revue du Mdecine Vtrinaire, 149:55-60. Garca-Brcena, J. 1982. Instructivo. Seccin de Laboratorios, Departamento de Prehistoria, Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico. 59 pp. Guzmn, A. F. y O. J. Polaco. 2000. Los peces arqueolgicos de la Ofrenda 23 del Templo Mayor de Tenochtitlan. Coleccin Cientfica del Instituto Nacional de Antropologa e Historia, 418:1-225. Guzmn, A. F. y O. J. Polaco. 2002. Hiperostosis en peces mexicanos. Archaeofauna, 11:45-62. Guzmn, A. F. y O. J. Polaco. 2003. El consumo de peces en una casa del siglo XVI en la ciudad de Mxico. Pp. 39-73, in Excavaciones del Programa de Arqueologa Urbana (E. Matos Moctezuma, coord.). Coleccin Cientfica del Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico, 452:1-326. Guzmn, A. F. y O. J. Polaco. 2005. La arqueoictiologa en Mxico. Revista Digital Universitaria, 6(8): 10 pp. http://www.revista.UNAM.mx/vol.6/num8/art85/ int85.htm. Guzmn, A. F. y O. J. Polaco. 2007. Fishing in Pre-hispanic Mxico. Pp. 25-36, in The role of fishing in ancient time: Proceedings of the 13th Meeting of the ICAZFish Remains Working Group Meeting (H. Hster Plogmann, hrsg.). Internationale Archologie, Arbeitsgemeinshcalt, Symposium, Tagung, Kongress, Band 8. Verlag Marie Leidorf GmbH. Rahden, Westf. 176 pp. Guzmn, A. F. y O. J. Polaco. 2008a. Anlisis de los restos de fauna del sitio Caada de la Virgen, Guanajuato. Informe Z-589, Laboratorio de Arqueozoologa, Subdireccin de Laboratorios y Apoyo Acadmico, Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico. 12 pp. Guzmn, A. F. y O. J. Polaco. 2008b. Faunal resources from Chalco: early Toltec to late Aztec/Los recursos
A rqueoCienciasLignereux, Y., S. Regodon, B. Personnaz y C. I. Pavaux, 1992. Typologie cphalique du chien et ostoarchologie: a propos dune population canine du XVIIe sicle Toulousain. Revue du Mdicine Vtrinaire, 143:139-149. Lpez-Gonzlez, C. y O. J. Polaco. 1998. Variation and secondary sexual dimorphism of skeletal characters in Glossophaga morenoi and G. leachii from southwestern Mxico (Chiroptera: Phyllostomidae). Zeitschrift fr Sugetierkunde, 63:137-146. McKusick, C. R. 1986. Southwest Indian turkeys: prehistory and comparative osteology. Southwest Bird Laboratory, Globe, Arizona. 56 pp. Meadow, R. H. 1989. Osteological evidence for the process of animal domestication. Pp. 80-90, in The walking larden: patterns of domestication, pastoralism, and predation (J. Clutton-Brock,ed.). Unwin Hyman, Londres. 361 pp. Monterroso Rivas, P. N. 2004. Los entierros de la Cueva del Tecolote: anlisis antropolgico de un ritual. Tesis de licenciatura (Antropologa Fsica), Escuela Nacional de Antropologa e Historia, Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico. 388 pp. Morvan, A. 2002. Crniometrie chez le chien: tude compare de spcimens recueillis dans des cavits pyrnennes (fouilles Andr Clot), et des chiens de races connues du Musum National dHistoire Naturelle (Collection Francis Petter). Thse doctorale, cole Nationale Veterinaire, Toulouse. 157 pp. Onar, V. y O. Belli. 2005. Estimation of shoulder height from long bone measurements on dogs unearthed from the Van-Yoncatepe early Iron age necropolis in eastern Anatolia. Revue de Mdecine Vtrinaire, 156(1):53-60. Packard, R. L. y T. Alvarez. 1965. Description of a new species of fossil Baiomys from the Pleistocene of Central Mexico. Acta Zoolgica Mexicana, 7(4):1-4. Prez-Crespo, V. A., B. Snchez-Chilln, J. ArroyoCabrales, M. T. Alberdi, O. J. Polaco, A. SantosMoreno, M. Benammi, P. Morales-Puente y E. Cienfuegos-Alvarado. 2009. La dieta y el hbitat del mamut y los caballos del Pleistoceno tardo de El Cedral con base en istopos estables (13C, 18O). Revista Mexicana de Ciencias Geolgicas, 26(2):347355. Pirard, J. 1972. Anatomie applique des carnivores domestiques: chien et chat. Maloine, Pars. 247 pp. Polaco, O. J. y L. Butrn M. 1997. Mamferos pleistocnicos de la cueva La Presita, San Luis Potos, Mxico. Pp. 279-296, in Homenaje al Profesor Ticul lvarez (J. Arroyo-Cabrales y O. J. Polaco, coord.). Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Coleccin Cientfica, Mxico, 357:1-391. Polaco, O. J. y A. F. Guzmn. 1997. Arqueoictiofauna mexicana. Coleccin Cientfica del Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico, 352:1-99. Rodrguez Galicia, B., R. Valadez Aza, G. Pereira, F. Viniegra Rodrguez
![download arqueo-ciencias5[1]](https://fdocuments.ec/public/t1/desktop/images/details/download-thumbnail.png)