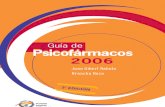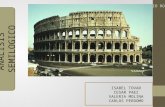Arias Gibert Enrique - Derecho y Semiotica. Analisis de de Resistencias
Click here to load reader
-
Upload
claudia-di-yorio -
Category
Documents
-
view
28 -
download
3
Transcript of Arias Gibert Enrique - Derecho y Semiotica. Analisis de de Resistencias

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
1
Derecho y semiótica. Análisis de resistencias.
Nombre del Autor: Enrique Néstor Arias GibertInstitución: Universidad de Buenos AiresCorreo electrónico: [email protected]
Palabras Clave: DERECHO – RESISTENCIA – ABSTRACCIÓN REAL – SÍNTOMA –ANÁLISIS DEL DISCURSO.
1. Presentación
El trabajo que se pone a consideración de este congreso tiene por objeto determinar lasdificultades peculiares que presenta el discurso jurídico a la interrogación semiótica. Lanotoria ausencia de la disciplina semiótica en el ámbito de la enseñanza universitaria degrado debe ya ponernos en guardia respecto de las particulares resistencias que el discursojurídico ofrece a la analítica de los signos.Cuánto más notoria es esta resistencia si se tiene en cuenta que la principal tarea que eldiscurso jurídico se atribuye a sí mismo es la de interpretar las normas señaladas comojurídicas cuya forma de presentación es la del texto que, a su vez, asume de maneraprivilegiada la forma más señaladamente analizable del escrito.La hipótesis que se sostiene es que del análisis de las resistencias ha de surgir el contornodel núcleo innombrado que opera como condición de posibilidad de la enunciación jurídica.A saber: el falso reconocimiento de la norma como texto escrito y, correlativamente, eldesconocimiento de las prácticas sociales como discurso que opera ya como abstracciónreal.Aparece entonces el secreto del discurso jurídico no como una realidad escondida bajo lasformas jurídicas sino en la forma misma que el discurso asume. Forma que se haceinteligible mediante el análisis de los procesos de sustitución y sucesión de cadenasdiscursivas.
2. La representación de sí del discurso jurídico
El discurso jurídico ha sido objeto de las más disímiles representaciones, por lo que larepresentación de éstas que aquí se hace está necesariamente inacabada. Incluso, más alláde las postulaciones teóricas que se realizan al interior de las prácticas jurídicas, lo quereviste especial interés para este trabajo son las categorizaciones que operan efectivamenteen el discurso jurídico y le dan su forma peculiar. En términos lacanianos, se pretendeanalizar principalmente el registro simbólico de inscripción con preferencia a lasconstrucciones imaginarias de representación.En otras palabras, no es objeto de interés determinar si los sujetos operadores del discursojurídico creen efectivamente en la existencia de las normas en un mundo alterno al del ser,sino si, cualesquiera sean sus creencias concientes, en las articulaciones discursivas de laoperación jurídica, los sujetos actúan como si creyeran en ella.Precediendo al análisis de los textos denominados jurídicos, puede advertirse la importanciaque tiene, en todo discurso de poder, como es de manera prevalente, el discurso jurídico, las

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
2
consideraciones desiderativas y volitivas. Pero las posibilidades de enunciación ycomprensión normativas están condicionadas a la posibilidad de emisión de performativosprecisamente en tanto el discurso jurídico es discurso de poder.El análisis del discurso jurídico entonces, no puede realizarse sin tener presente una tópicasocial que, precisamente por efecto de estructura, determina los lugares de enunciacióndesde los cuales el discurso normativo puede ser emitido y que habilitan a un sujeto comosujeto de enunciación. Es la misma estructura del lenguaje la que determina los lugares deenunciación y señala los sujetos legitimados.Este efecto de estructura adquiere en el registro imaginario la forma de una estructuradescendente desde un Uno presupuesto que recibe el nombre de norma fundamental.Revive así la construcción del imaginario jurídico que presidió su evolución desde lasdoctrinas emanantistas de la teoría hierocrática que constituyó Occidente a partir de laprimacía del papado.La fidelidad a esta construcción imaginaria obliga, al igual que los epiciclos de la teoríaptolemaica, a presuponer un trasmundo del deber-ser que se enuncia, en la teoría jurídica,bajo el paradójico nombre de positivismo.El rodeo por el transmundo puede evitarse en tanto se tenga en cuenta que la legitimidad esun efecto de estructura. Tal como lo señalara Hegel, sólo se es rey en la medida en que losdemás lo reconocen como tal. Tan loco como un mendigo que se crea rey es un rey que secrea rey.Pero en la medida que el sujeto que enuncia la palabra jurídica es un sujeto legitimado porel lugar que ocupa, las condiciones de enunciación determinan tanto lo que puede serenunciado como lo que puede ser leído del texto significante.
Si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito como tal, es elpercatarnos de que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino sólocon la lectura, la lectura de lo que uno escucha de significante. El significado noes lo que se escucha. Lo que se escucha es el significante. El significado es elefecto del significante. (Lacan 2001:45)
Es que, contrariamente al imaginario idealista de una norma fundamental de la que emananlas cadenas de legitimidad, la producción del discurso jurídico esta vinculada a laenunciación de la palabra del Otro. Quien ocupa el lugar de enunciación es un otro por elque Otro habla. De allí que la persona -y aquí adquiere todo su relieve la raíz etimológicadel término, personare, lo que suena a través de, la máscara-, que ocupa el lugar deenunciación jurídico resulte siempre un impostor –si es un neurótico- o Schreber –si es unsicótico.
Para comprender los conceptos freudianos se debe partir de este fundamento: elsujeto es llamado –el sujeto de origen cartesiano. Este fundamento le brinda suverdadera función a lo denominado en análisis rememoración. La rememoraciónno es la reminiscencia platónica, no es el regreso de una forma, de una huella, deun eidos de belleza y de bien, que nos llega del más allá, de una verdad suprema.Es algo proveniente de las necesidades de estructura, de algo humilde, nacido anivel de los encuentros más bajos y de toda la baraúnda parlante que nosprecede, de la estructura del significante, de las lenguas habladas de manerabalbuceante, trastabillante, pero que no pueden escapar a exigencias cuyo eco,modelo, estilo, encontramos, en nuestros días, curiosamente en las matemáticas(Lacan 1987: 56).

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
3
El Otro que habla es la lengua del sujeto, “…es la suma de los efectos de la palabra sobreun sujeto, en el nivel en que el sujeto se constituye por los efectos del significante” (Lacan1987: 132). Y los significantes discursivos se diseminan en todo lo que hace lazo, en laproducción y en la mercancía, en las relaciones entre sujetos a propósito de las cosas oentre los sujetos concebidos como cosas. El Otro es la palabra de orden, es la segmentaciónsin la cual la totalidad qua totalidad no puede constituirse. Y la palabra normativa essiempre la palabra del Otro.Por esta razón, porque un otro ocupa el lugar del Otro –sea el que legisla, el que juzga, aúnel pequeño Josif, hijo de la madre que lo deseaba cura de un pueblo georgiano, ocupan ellugar del Legislador, del Juez o de Stalin, Padre de los Pueblos–, existe una hiancia entre ellugar y el sujeto que lo ocupa que condiciona la posibilidad de enunciación.Pero este límite nada debe al texto que condiciona el mandato (hipótesis de la teoría puradel derecho) sino que es el mandato el que condiciona el texto. Lo que enmudece la palabrade Lenin en sus últimos días no es la enfermedad sino la estructura del campo social cuyaconfiguración debe atribuirse primordialmente a su persona. De esto da cuenta el destino ytexto de su testamento político.La construcción imaginaria de las teorías tradicionales del derecho es solidaria de unaconcepción del sujeto identificada con un yo-sustancia, un yo indiviso, individuo. De allí lanecesidad de afincar la legitimidad en el texto (supuesto del positivismo jurídico) o en loque los jueces dicen que el derecho es (supuesto del realismo jurídico estadounidense). Unoy otro necesitan, para explicar la vigencia normativa, acudir a un suplemento moral demodo explícito o implícito. En el caso del positivismo, para explicar la razón delcumplimiento del texto (la adjetivación de este deber como jurídico no elide su condiciónmoral en el sentido idealista). En el caso del realismo estadounidense, para explicar lavinculación del juez a los textos.Una imaginarización distinta de las estructuras jurídicas tiene como presupuestoindispensable el uso central del descubrimiento freudiano del inconsciente, másprecisamente, del sujeto del inconsciente.
Antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, aun antes de quese inscriban en él las experiencias colectivas que se refieren sólo a lasnecesidades sociales, algo organiza este campo, inscribe en él las líneas defuerza iniciales. Es la función que Claude Levy-Strauss nos presenta como laverdad de la función totémica y que además reduce su apariencia: la funciónclasificatoria primaria.Aun antes de establecer relaciones que sean propiamente humanas, ya sedeterminan ciertas relaciones. Se las toma de todo lo que la naturaleza ofrececomo soportes, y estos soportes se disponen en temas de oposición. Lanaturaleza proporciona significantes –para llamarlos por su nombre-, y estossignificantes organizan de manera inaugural las relaciones humanas, dan lasestructuras de estas relaciones y las modelan.Para nosotros lo importante es que en esto vemos el nivel donde –antes de todaformación del sujeto, de un sujeto que piensa, que se sitúa en él- algo cuenta, escontado, y en ese contado ya está el contador. Sólo después el sujeto ha dereconocerse en él, y ha de reconocerse como contador (Lacan 1987: 28).

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
4
Desde este punto de partida lo que puede ser enunciado –y ser leído de los propios textos–,se encuentra sobredeterminado por las posiciones de fuerza, por las relaciones de estructuradel campo que acuerdan al sujeto el lugar de enunciación. Se ha utilizado expresamente eltérmino estructura del campo para señalar la posibilidad inmanente de modificación de loslugares de estructura por efecto de la modificación de la estructura del campo (Bourdieu2000:85) o de la aparición del acontecimiento, lo presentado en el estado de situación queno está representado (Badiou 2003).Consecuencia de lo que se viene expresando es definir el saber del derecho como el saberde la creencia del Otro (creencia del Otro que determina la tópica social y la asignación delugares en la estructura simbólica).En esta particularidad es necesario tener presente que las construcciones lingüísticas que seproducen alrededor del lugar de enunciación de la palabra del Otro encuentran en suexpresión, en términos básicos del discurso jurídico como el de la jurisdicción (la diccióndel Derecho), una imagen al filo de la canallada, “…si llamamos así a esas curiosasoperaciones que se deducen de que el deseo es el deseo del Otro. Toda canallada se basa enesto, en querer ser el Otro, me refiero al Otro con mayúscula, de alguien, allí donde sedibujan las figuras que captarán su deseo” (Lacan 1992: 64).El juicio jurídico y, en general, todo juicio de carácter deontológico, tiende a borrar en elregistro imaginario la función del sujeto interpelante cuyos rastros es imposible borrar delregistro simbólico. El juicio jurídico, al igual que el juicio moral es emitido por un agenteque asume el lugar del Otro. De allí que Lacan pusiera de resalto el rasgo de impostura queafecta a todo sujeto de enunciación de reglas sociales.Una construcción materialista, y no hay otro materialismo que el del significante (Lacan1994: 45 y sigs), se inscribe primordialmente en el registro simbólico, en lo que hace lazoen el discurso. El discurso, a su vez, no queda reducido a lo estrictamente lingüístico sino alas cadenas de relaciones simbolizadas en la realidad social, que está articulada como unlenguaje y posee estructura de ficción.Los efectos de estructura de la enunciación precedente permiten formular las siguienteshipótesis que se tratarán de demostrar sumariamente:
1) Si el saber del derecho es el saber de la creencia del Otro, las prácticas socialesdistorsionan el efecto del significante de los textos señalados como jurídicos;
2) Si existe esta distorsión en el efecto del significante y, consecuentemente, en elsentido del texto, la resistencia al análisis semiótico da cuenta de la existencia de unsíntoma cuya clave se encuentra en la forma misma de la construcción imaginariatradicional;
3) Si el síntoma enclavado en el discurso jurídico asume una formapredominantemente imaginaria las categorías modales peculiares de la lógicadeóntica deben poder ser reconvertidas a las categorías modales del ámbito del ser.
4) Si el discurso jurídico es un efecto de la tópica social inscripta tanto en los registrossimbólico como imaginario, el efecto del discurso jurídico es una postulación tantodel lugar de enunciación legítimo como de las enunciaciones consideradas legítimasen el marco de un sistema. Demuestra así su naturaleza eminentemente política.

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
5
3. Marco teórico metodológico
Las hipótesis que se formulan exigen la presentación de un fenómeno de distorsión en elcampo del significado y del sentido respecto de las marcas significantes del enunciadojurídico textual. De esta manera la reticencia o aceptación marginal de la investigaciónsemiótica en el marco de las llamadas ciencias jurídicas no se encontraría vinculada a unproblema de ilustración sino a la emergencia de un síntoma.Es para eso necesario realizar una ascesis del texto jurídico. En definitiva se postula que, sise utiliza aún en la práctica jurídica categorías medievales de interpretación como laoposición entre la letra y el espíritu de la ley no es un problema de atraso en el relojepistemológico sino un efecto de la distorsión que presupone la existencia de un Otro sinfisuras.En esta operación de restitución debe tenerse presente que la “letra de la ley” no es otracosa que una cadena significante. Un texto. Pero precisamente porque es cadena designificantes, la letra de la ley en sí no significa nada sino como consecuencia del procesode lectura. Es que el significante, como tal, no se refiere a nada que no sea un discurso, esdecir, al funcionamiento del lenguaje como vínculo entre los que hablan.La oposición entre “letra de la ley” y “espíritu de la ley” cae entonces por su propio peso.No hay oposición posible ya que no hay acceso al significante en tanto significante (la“letra de la ley”) sino al significado que aparece como efecto del significante. Esta es laoperación básica que nos constituye como animales simbólicos. Correlativamente, no hayun “espíritu de la ley” independiente de la cadena de significantes designada como “letra dela ley”. El significante, caracterizado en términos topológicos, no es otra cosa que aquelloque produce efectos de significado.No hay entonces lectura posible de texto alguno sin la operación semiótica básica mediantela cual algo representa un objeto para alguien. Los elementos constitutivos del signopeirceano: objeto: lo representado; representamen: lo que ocupa el lugar del objeto, losustituye y el interpretante: el para quien algo es representado.La posibilidad interpretación del texto jurídico debe entonces analizarse, lejos de ladistinción imaginaria entre la “letra” y el “espíritu”, desde el punto de vista de lasoperaciones semióticas básicas. No es posible perder de vista que sólo en una cadena haysignificantes y que, para que un sistema forme cadena, es necesario que esté constituido porsignificantes.Para la realización del análisis tomo en cuenta los enunciados definicionales de Magariñosde Morentín (Magariños de Morentín 1996). De acuerdo a ellos toda percepción sensorialse manifiesta en una forma y un valor. Llamaré a estos fines significante a la dichapercepción. Dejando a salvo que la asignación de valor y forma a un significante implica yacolocarlo en el comienzo de la función de significación.

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
6
Se entiende por forma la existencia posible del resultado de una percepción sensorial. Seentiende por valor la relación entre al menos dos formas.Toda forma tiene ya una historia, en la medida que lo percibible se percibe porque ya estáinterpretado “… y así la forma viene a ser una bisagra entre la percepción y lainterpretación y permite la transformación de la primera en la segunda” (Magariños deMorentín 1996:65).Otra característica de la forma consiste en que su pertinencia depende de la significaciónque se pretende construir o se ha construido efectivamente y, en definitiva, desde laperspectiva metodológica, del objetivo que se propone una determinada investigación. Laforma es, pues, el elemento de referencia para establecer determinadas relaciones que seránlas que, en definitiva, construirán la significación. Se excluye así, la pretensión de unacorrespondencia biunívoca entre forma y contenido (…) mediante la actividad perceptual,el intérprete fija la identidad y la extensión de las formas que va a poner en relación parainterpretarlas como productoras de determinada significación. (Magariños de Morentín1996:66)Por su parte, el valor aparece exclusivamente como “la posibilidad relacional sintáctica quese atribuye a determinada forma”. Esta posibilidad relacional sintáctica implica que cadaforma (o término) sólo adquiere su relevancia (es decir, su valor) a partir de las relacionesde oposición, sucesión, continuidad o sucesión respecto de otras formas que constituyen eluniverso semiótico. Por fuera e independiente de esa relación ninguna forma puede tenerefecto significante. En palabras de Magariños: “…la capacidad para identificar unidades(palabras/signos lingüísticos) componentes de una estructura relacional compleja(frase/sintagma) es posterior a la disponibilidad previa de tales estructuras complejas”.La asignación a una determinada forma de un determinado valor constituye la operaciónsintáctica. Esto desde ya supone la intervención de, al menos, otra forma a cuya relaciónpueda asignarse un valor en el que el valor de una forma sólo puede aparecer en relación aotra forma. Del mismo modo que en el intercambio de mercancías, el valor de un objetosólo puede hallarse en la relación con otro objeto. V. gr., 10 varas de lienzo=1 levita.En materia semiótica, por ejemplo, el valor de “noche” sólo se establece a partir de larelación con otra forma, v. gr., “día”.De este modo:
Significante
Forma
Valor

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
7
Pero este proceso de asignación de valor, no es aún el proceso de asignación de significado.Para afirmar esto tengo presente que: 1) la determinación del valor de una forma sóloestablece relaciones internas dentro de la propia cadena significante; 2) que de la naturalpolisemia la afirmación de un determinado tipo de significación viene constituida por elorden de la estructura a la que la forma pertenece.Esto implica que la atribución de valor a una forma perteneciente a una determinada cadenasemiótica no depende sólo del efecto de la estructura a la que pertenece sino también que elefecto de significación está en relación a otra cadena de significación a la que la expresiónsustituye. Esto implica tener presente el sencillo hecho de que no se habla para hablar sinopara decir algo. En otras palabras, que no existe lenguaje sin objeto.Esta dimensión puede expresarse mediante el gráfico peirceano:
En la que el signo es aquello que representa (Representamen) algo (Objeto) para alguien(Interpretante). Voy a tomar como punto de partida la abducción de Magariños deMorentin.Existe, por ejemplo, un modo jurídico de representar/interpretar cualquier tipo defenómenos (desde un terremoto hasta la edición de un libro) y existen otros modos(psicológico, sociológico, histórico, antropológico, comunicacional, lingüístico, etc.) derepresentar/interpretar ese mismo fenómeno; cada uno de estos modos constituye laespecificidad del objeto de conocimiento de cada una de las ciencias sociales (Magariñosde Morentín 1996:251).Toda abducción es una determinación hipotética de una totalidad, que en tanto nodeterminada, se manifiesta como problemática. Toda abducción, entonces, propone unaanalítica del ser para que sea una proposición con sentido El nominalismo, al igual que elrealismo estricto, en la polémica de los universales sólo tienen sentido al amparo de lacreencia en la existencia de una cosa en sí. La determinación de un concepto esdeterminación de sí y determinación de sus conexiones que operan sobre la totalidad delsistema de significantes. Un universal no es una “cosa”, sino un término de relaciones.Afirmar que existe un modo jurídico de representar/interpretar cualquier tipo de fenómenosimplica señalar que el qué del derecho está en el modo de constitución del discurso y no en
Forma FormaValor
Representamen
Objeto Interpretante

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
8
el ente objeto al que el discurso se dirige. El ente objeto del discurso, en esta primeraaproximación, permanece como totalidad indeterminada (cualquier tipo de fenómenos).Sintéticamente, puede observarse que una conducta es siempre objeto de distintosdiscursos. Una compraventa como factum es significada desde el derecho, la economía, lamoral, la sociología, la psicología, etc. Esto también puede observarse al analizar hechosdel tipo terremoto o tsunami. No es la cualidad del ente, sino el modo derepresentar/interpretar lo que cualifica al fenómeno como jurídico.Este modo jurídico de representar/interpretar los fenómenos implica la utilización dedeterminadas categorías de signos mediante las cuales el fenómeno objeto adquieresignificación. Estas categorías de signos ocupan, para el derecho, el lugar delrepresentamen peirceano. Pero el derecho, el para quien el representamen designa alobjeto, ocupa el lugar del interpretante peirceano. En términos lacanianos, se puede afirmarque el interpretante del discurso jurídico es lo que ocupa el lugar del sujeto, de la miradaque está siempre-ya comprendida en el objeto que mira.De esta manera el proceso de interpretación, aún en su esquema más simplificado implicael proceso de sustitución y equivalencias del plano de la cadena semiótica sustituida a lacadena semiótica sustituyente. Esto significa el “decir algo”, el objeto del decir. Este pasoque implica la sustitución entre cadenas semióticas, cada una de las cuales guarda respectode la cadena relaciones de estructura, es el paso de la sintaxis a la semántica. Aquídetendremos el análisis del proceso de formación del significado señalando solamente quetoda forma estructural y las relaciones entre cadenas que determinan la existencia desistema son también un producto histórico. Esto implicaría dar lugar al análisis deoperaciones en el ámbito diacrónico y el de la historicidad propiamente dicho.El proceso de sustitución/interpretación puede ser esquematizado del siguiente modo:
El gráfico precedente da cuenta de las operaciones normales más simples de determinaciónde las categorías normativas en el plano de las conductas. El proceso de subsunción jurídicade una conducta en una norma se puede representar sencillamente invirtiendo el orden delas cadenas significantes. El efecto de la comparación entre estos dos planos que siempre
Plano delTextoLegal
Plano delasConductas
Proceso deInterpretación

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
9
tiene en cuenta los segmentos de la cadena correspondientes al instituto en estudio da comoresultado la determinación de la licitud o ilicitud de las conductas que determinan a estacomo prohibida, obligatoria o permitida.La característica general de este tipo de procedimientos permite entender que en estossupuestos se produce un entrecruzamiento necesario entre al menos dos planos quedetermina, por las operaciones de sustitución, el cambio de los efectos que actúan sobre latotalidad del sistema en análisis.
4. La distorsión en el campo del significado y del sentido
Al igual que la teoría newtoniana, el efecto de estructura del imaginario jurídico positivistapresupone un campo sin distorsiones mediante el cual el significado y el sentido de lanorma pueden ser accedidos mediante la mera analítica del texto normativo. Obviamentecualquier norma de jerarquía inferior puede estar modificada por los efectos de estructurade la totalidad del lenguaje jurídico. Esto, por supuesto no sucede así en aquellos supuestosen que la figura en análisis es un texto constitucional, es decir, fundante. La tesis que sepostula en esta comunicación se vería confirmada por la aparición de un campo dedistorsión semántico en el marco de una norma que tenga estas características.Marginalmente se señala que la demostración de este primer punto pone en tela de juiciolos postulados de las teorías ético-políticas de Habermas y Rawls, así como las ideologíasque fundan el discurso corriente (le disque hors courante, diría Lacan) de los DerechosHumanos. Los términos de esa discusión exceden el objeto de la presente comunicación.A tales fines se ha decidido, para determinar el significado específico del significanteLibertad de acuerdo con las reglas metodológicas de análisis de texto previamentedeterminadas, analizar el texto del preámbulo de la Constitución Nacional Argentina queestablece:
“Asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestraposteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en elsuelo argentino”
Para la elección del objeto de análisis se ha tenido en cuenta:1) La inclusión del texto en el corpus de la Constitución nacional de Argentina. Esto
es, en la cadena textual a la que se asigna valor fundante en la cadena normativa.2) La función reconocida al preámbulo en el acuerdo jurídico general de pauta de
interpretación general de la cadena normativa constitucional e infraconstitucional.3) Los fines establecidos en el preámbulo son la razón de ser del establecimiento de la
Constitución “Con el objeto de… establecemos esta Constitución para la NaciónArgentina”.
En el texto en análisis lo que ha de ser asegurado por el efecto del establecimiento de laConstitución son los “beneficios de la libertad” y los destinatarios de estos beneficios de lalibertad son “nosotros”, “nuestra posteridad” y “todos los hombres del mundo que quieranhabitar el suelo argentino”.

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
10
Más linealmente, el establecimiento de la Constitución para la Nación Argentina aseguralos beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres delmundo que quieran habitar el suelo argentino.Si los beneficios de la libertad consistieran en la mera opción, la marca semántica“asegurar”, puesta en relación sintagmática con la marca establecimiento de la constitucióncarecería de sentido. La libertad como opción es un existenciario. Uno siempre puedeelegir, incluida la muerte. Desde este punto de vista, difícilmente puede asegurarlaconstitución jurídica alguna pues su garantía viene de la constitución ontológica delviviente. Aún la ameba elige. O, por lo menos, debe ser excluido el sentido de opción quetipifica la elección de la ameba.El segundo rasgo semántico a tener en cuenta es el de los sujetos que son destinatarios delos beneficios de la libertad. Evidentemente los significantes “nosotros”, “posteridad”“todos los hombres”, “quieran”, “habitar”, están señalando al conjunto de vivientes (porende mortales) sexuados (la ameba no tiene posteridad) que pueden tener un deseo, esdecir, una falta constitutiva. Conjunto este muy distinto a aquél que resultaría delimitadopor los significantes “capitales”, “reproducción”, “tener asiento” o “filial”. Significantes,cualquiera de ellos, que se encuentra en relación paradigmática con los significantes queconstituyen el texto.El núcleo central al que se refieren las marcas está constituido por la expresión “losbeneficios de la libertad”. Beneficio es el bien hecho. Teniendo en cuenta los rasgostemporales del texto lo que se pretende es asegurar el hacer bien de la libertad a los seresparlantes (los únicos que quieren).En este punto es necesario retornar sobre las marcas de la opción que específicamentemarcan a la libertad que hace bienes a los seres parlantes y que es asegurada por unaconstitución jurídica.De esta manera, el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita garantizado por elartículo 14 de la Constitución debería entenderse como atributo de todo sujeto comprendidoen el concepto de habitante de la Nación Argentina, aún así se utilice el giro “libertad detrabajo” o “libertad de industria”. No hay libertad de trabajo ni de ejercer toda industrialícita si la sociedad no garantiza la posibilidad de esa libertad supuesta en el campo delsujeto.Para analizar esta libertad supuesta en el campo del sujeto debe acudirse al conector lógicodenominado por Lacan el vel alienante. Considera tal a la disyunción que, a diferencia dela disyunción inclusiva y exclusiva introduce un factor letal y define esta conexión por“…una elección cuyas propiedades depende de que en la reunión uno de los elementosentrañe que sea cual fuere la elección, su consecuencia sea un ni lo uno ni lo otro. Laelección sólo consiste en saber si uno se propone conservar una de las partes, ya que la otradesaparece de todas formas” (Lacan 1987: 219).Se tomará entonces el efecto de la libertad de trabajo como una opción entre trabajo/notrabajo. Se debe tener presente entonces los efectos de esta significación cuando lascondiciones de diseño de las relaciones sociales implican que la opción no trabajar paraquien carece del instrumento o del objeto de producción se encuentra en relaciónequivalencial con la pérdida de posibilidad de acceso a la reproducción material de laexistencia que implica la muerte del sujeto (incluidos los aspectos que hacen a la integridaddel cuerpo imaginario).

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
11
De esta manera la forma de la libertad de no trabajar como opción implica para este sujetola opción entre trabajo o muerte. En la medida que se habla de sujetos, la hipótesis de lamuerte es lo impensable del sujeto y su prefiguración como uno de los extremos de laopción implica la negación de la posibilidad y asume la forma de no-libertad. Se puedeelegir el trabajo pero en la medida que se trata de una elección forzada lo que se pierde es laintersección misma, precisamente el ámbito de la libertad como opción.Para que pueda existir el beneficio de la libertad para un sujeto asegurado por la instituciónde una constitución jurídica es necesario que de los cuernos de la disyunción se excluya lametáfora de la muerte. Queda entonces excluida la concepción de la libertad como meraopción.Se tomará ahora una segunda posibilidad de asignación de significado a libertad en elmarco del preámbulo y en relación con la libertad de trabajo en los términos del artículo 14de la Constitución Nacional: Asumido que hay una opción forzada por el trabajo la libertadse encontraría en la posibilidad de elegir (forzadamente) el trabajo pero que en esta elecciónno existieren factores que imposibiliten el efecto de la elección forzada.En este supuesto, utilizando el gráfico anterior, la opción forzada de trabajar sería lametáfora de la libertad.
TrabajoLibertad
No TrabajoMuerte
Trabajo No TrabajoMuerte
Libertad

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
12
En este supuesto, el diagrama está presidido por el signo de la sustracción. En la medidaque existan sujetos que elijan la opción trabajo/libertad que sean empujados hacia el ámbitono-trabajo/muerte, la libertad en este sentido no está asegurada por la constitución jurídica.De esta manera la libertad de los sujetos no es compatible con la mera opción trabajar/notrabajar pues la segunda de las alternativas presupone el factor letal y, con él la extincióndel sujeto y consecuentemente de toda libertad. Tampoco puede considerarse beneficio dela libertad asegurado por la constitución jurídica al ejercicio de la opción positiva en lamedida en que esta no asegure que el conjunto de los sujetos que eligen trabajar y sonimpedidos de hacerlo no sea un conjunto vacío.La condición de posibilidad de la introducción de los efectos de la disyunción alienanteradica en que el objeto del enunciado es el sujeto de toda enunciación constituido, en tantohablante por una falta en ser que hace posible la significantización del mundo del hablante(Miller 2002:155).Existe una tercera posibilidad de significación del término: La libertad que hace bienes, noes la mera opción de la ameba sino que solo puede ser semantizada en el sentido delconatus de Spinoza. Como posibilidad de ser y de nueva potencia. Sólo así cobran sentidolas marcas sintácticas “asegurar” y “beneficios” en la medida en que la potencia delhombre, su potencia de ser, muta como consecuencia de los afectos y las pasiones. Entérminos más actuales diríamos que la potencia del sujeto depende de la estructura de lasrelaciones sociales y de su transformación. En otras palabras, libertad puede ser entendidacomo el fruto en acto de una praxis emancipadora y sus beneficios expresados en aumentode potencia.Mas allá de la polisemia que afecta también la fórmula a la que se arriba, la vinculación delconcepto jurídico de libertad a una praxis de emancipación del sujeto implica ya unaconstrucción de la estructura significante polémica que excluye claramente otros sentidosentre dos expresiones aparentemente equivalenciales.No obstante que pueden mostrarse los efectos de la significación de las distintas posicionesque pueden resumirse del siguiente modo:
1) Asignar al significante libertad el significado opción trabajo/no trabajo implicanecesariamente que la segunda opción excluya la posibilidad de equivalencia con lamuerte por lo cual el asegurar la opción requiere una acción estatal que asegure laposibilidad de esa opción, que la intersección de los conjuntos en cuyo ámbito lasignificación se produce no sea un conjunto vacío para el sujeto.
2) Asignar al significante libertad el significado elección forzada por el trabajo implicaque el ejercicio de esta libertad sea jurídicamente asegurado. Debe entoncesasegurarse que el ámbito de la intersección debe necesariamente ser un conjuntovacío.
3) Asignar al significante libertad el significado creación de potencia subjetiva en elser implica asegurar “los beneficios de la libertad” implicados en las opcionesanteriores.
Sin embargo, a poco que se analice el decir del derecho, puede advertirse que quienesasumen las dos primeras significaciones no se hacen cargo de sus consecuencias mientrasque la tercera opción prácticamente no es postulada. Queda así demostrada la distorsión enel campo del significado y el sentido entre el texto normativo y la asignación de efectos designificado en el ámbito de enunciación jurídica.Estas distorsiones son el efecto de que el discurso jurídico enuncie siempre, por definición,el discurso del Otro. La asignación del significado y el sentido de la normativización está

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
13
permanentemente cruzada por el efecto de la normalización de las relaciones sociales yposiciones de poder que se asignan en el seno de una sociedad determinada.Para ello es necesario entender que el sujeto se constituye en el campo del Otro.
Si se le capta cuando nace en el campo del Otro, lo característico del sujeto delinconsciente es que está, bajo el significante que desarrolla sus redes, susencadenamientos y su historia en un lugar determinado. (Lacan 1987:216).
De esta manera, toda postulación jurídica es una postulación de la palabra del Otro. Pero elsignificante bajo el cual se coloca está signado por las formas en que el Otro pare al sujeto.Se concluye así que el obstáculo epistemológico a la conciencia de clase no radica en quesea de clase, sino en que sea conciencia. Adquiere entonces el saber jurídico el carácter deuna postulación agonística respecto de la creencia del Otro. Y este carácter agonístico de lapostulación es una emergencia de que el Otro esté barrado, que el Otro esté incompleto,pues el Otro no tiene otra consistencia que la del semblante. Pero que haya semblante, quesea nada en lugar de algo impide por eso mismo negar que hay en la forma del semblante.La norma no es nada, pero hay de la norma. Les non-dupes errent y es ese precisamente elerror del realismo jurídico europeo.
¿Quiénes son los desengañados? ¿De qué están desengañados? Estándesengañados de los semblantes; por conocerlos como tales, creen poderprescindir de ellos. Sin embargo, no utilizar los semblantes es estar engañado deotra manera. (Miller 2002: 15)
Y el saber del derecho es el saber del semblante del Otro que por ello adquiere el estatutode la creencia. Por tal motivo, una lectura sintomática del derecho encuentra el secreto de laforma jurídica no en un más allá de la creencia del Otro sino en la forma misma que estaasume. Aquí adquiere todo su relieve la interpasividad de la creencia. Nadie cree que eldinero se reproduzca realmente, pero cuando se deposita dinero en un banco se actúa comosi se creyera que el dinero se reproduce. Para que el dinero se reproduzca es irrelevante micreencia respecto de las propiedades del dinero, pero es necesario que el Otro así lo crea.
Las dos nociones, la del sujeto supuesto creer y la del sujeto supuesto saber, noson simétricas, puesto que la creencia y el saber mismo no lo son: en su nivelmás radical el estatus del gran Otro (lacaniano) qua institución simbólica es el dela creencia (confianza), no el del saber, porque la creencia es simbólica y elsaber es real (el gran Otro involucra, y se basa en una “confianza” fundamental).Así, los dos sujetos no son simétricos, ya que la creencia y el saber no lo son: lacreencia es siempre mínimamente “reflexiva”, una creencia en la creencia delotro, mientras que el saber precisamente no es conocimiento del hecho de quehay otro que sabe. Por esta razón, puedo CREER mediante el otro, pero no puedoSABER por medio del otro. Es decir, debido a la reflexividad inherente de lacreencia, cuando otro cree en mi lugar, creo yo mismo a través de él; elconocimiento no es reflexivo de la misma forma, es decir, cuando se supone queel otro sabe, yo no sé por vía de él. (Zizek 1999:128)
Lo mismo sucede con cualquier proposición jurídica, en la que toda posición deenunciación (la del abogado, la del intérprete, la del juez) no está ligada a las creencias

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
14
imaginarias de lo que un otro debe sino a las creencias del intérprete (interpretaciónsiempre performativa) sobre lo que el Otro cree. En esta posición de semblante se afinca elproblema de la validez jurídica. Una norma o un incluso una interpretación de la norma noes válida como consecuencia de una cadena emanada del Uno (la posición teológica queestá en el fundamento mismo del positivismo jurídico) sino porque toda acción socialpresupone las expectativas del comportamiento de los demás sujetos con los cuales seinteractúa. Este es el concepto de frónesis tan mal traducido en las lenguas latinas comoprudentia. Tal como señala Jean-Claude Milner, no hay Uno, pero hay de lo Uno. De estamanera, el derecho es puro semblante, pero es imposible ignorar el semblante. El Otro noexiste, pero es en el campo de su no existencia donde nace el sujeto que a Él se ofrenda enla forma del yo ideal y del ideal del yo. Sin la creencia en el Otro no hay campo para laconstitución de la sociedad. Las normas no están en un mundo alterno al del ser sino quecirculan como semblante entre los sujetos.No todo derecho (es decir, no toda sociedad) requiere de la hipóstasis de un ente por sobrelos sujetos, como es característicamente el Estado, o la idea de un emisor personal de lanorma. Pero sin norma no hay sociedad y la norma es siempre hechura del Otro. Algo sedebe y se debe al Otro.La forma que adquiere la estructura imaginaria de lo jurídico en Occidente asume ya laforma de un síntoma a la que la tragedia griega llamaría como monos fronein. Occidenteestá enfermo de Uno y hace síntoma en la racionalidad instrumental, en la OrganizaciónCientífica del Trabajo de Taylor o en la teleología de la historia.Pero a su vez, en la medida que el discurso del Derecho es el discurso del Otro, el texto alque se le adjudica la inscripción del significante de la palabra del Otro, estápermanentemente cruzado por los efectos de significación de las relaciones sociales entanto ellas mismas se constituyen sobre significantes. Este es el concepto de Sohn-Rethel deabstracción real. Es decir, una lectura otra de la canónica respecto de la enunciación deMarx según la cual no es la conciencia de los hombres la que determina el ser social sino elser social el que determina su conciencia. Lo que hace distorsión sobre las posibilidades deinterpretación de un texto que hace cadena es el entrecruzamiento con otra cadenasignificante que, en tanto normaliza lo habitual, es decir, lo instituido, modaliza lo que delsignificante puede ser leído en el texto de la ley.Pero a estas razones fuertes de estructura para la conservación de lo instituido se opone elhecho de que el Otro no existe sino como campo de inscripción del sujeto barrado y lasparticularidades de esa inscripción determinan la posición de sujeto.
La interpretación no puede plegarse a cualquier sentido. La interpretacióndesigna una sola secuencia de significantes. Pero el sujeto puede ocupar diversossitios, según el significante bajo el cual se coloque. (Lacan 1987:216).
Por otra parte, en la medida que toda enunciación de una cadena está presidida porsignificantes amo, tiene una estructura, lo que hace símbolo entra en conflicto con larepresentación imaginaria y las estructuras sociales mismas son objeto de cambio. Otra vezMarx: una sociedad sólo puede plantearse los problemas que se encuentra en condicionesde resolver. Pero probablemente esto es así porque el sujeto es también un efecto deestructura. Lo jurídico, como el lenguaje mismo, cabalga a mitad de camino entre la thesisy la fysis. Los hombres somos producto de la historia, pero a la historia la hacemos loshombres.

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
15
5. Las categorías modales
Los procesos de interpretación característicamente jurídicos tienen por objeto laadjudicación de categorías modales deónticas de lo Prohibido, lo Permitido y lo Obligatoriorespecto de conductas abstractamente determinadas o la subsunción de una conductaconcreta respecto de estas categorías modales. La primera particularidad que salta a la vistaes que, respecto de las categorías modales “ontológicas”, no aparece la categoría de lacontingencia. Si se quiere, esto puede ser explicado mejor mediante el cuadrado semióticogreimasiano.
Si se reemplaza este cuadro por el cuadrado deontológico tenemos:
No existe en la mayoría de las lenguas siquiera una palabra adecuada para expresar elámbito de lo contingente en el plano deontológico. ¿Es que no hay contingencia en lojurídico o en lo moral? Probablemente desde que el monos fronein, la idea de lo Uno,preside el imaginario que constituyó Occidente, se impone el olvido de la frónesis.Este borramiento de lo contingente, de la temporalidad que afecta al juicio jurídico, es unaconsecuencia del borramiento del otro que enuncia al Otro que es siempre un mediadorevanescente. No hay contingencia porque la palabra del Otro está siempre redactada enfutur anterieur, es lo que siempre habrá sido.
Obligatorio Prohibido
Permitido X
Necesario Imposible
Posible Contingente

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
16
Pero la constitución de una relación jurídica es efecto de una interpelación (Althusser1999:138 y sigs.). Es la interpelación la que constituye el momento de dación de sentidoespecíficamente jurídico. Con anterioridad a la interpelación está el factum pero esto no esjurídico sino en la medida que la interpelación constituye a este en un momento del procesoespecíficamente jurídico de representación/interpretación. Sólo así aparece lo jurídico comoel interpretante peirceano. La relación jurídica se traba en el momento de la interpelaciónmientras que la causa (la conducta) es puesta retroactivamente por el efecto de lainterpelación. Esta relación de temporalidad constitutiva desde el momento de lainterpelación afecta no sólo el lugar del sujeto que juzga sino también de aquello que ocupael discurso del Otro, el lugar de lo sacro.Si
Toda la ambigüedad del signo reside en que representa algo para alguien. Estealguien puede ser muchas cosas, puede ser el universo entero, en la medida enque se nos enseña, desde algún tiempo, que la información circula por él con elnegativo de la entropía. Todo nudo donde se concentren signos comorepresentantes de algo, puede pasar por ser alguien (Lacan 1987: 215).
El Otro, que es el nudo global de significaciones, precisamente, es quien se hace pasar porAlguien. De yo soy lo que soy a yo soy el que soy se encuentra toda la diferencia de lascategorías modales deontológicas.¿Qué era César al momento de cruzar el Rubicón? ¿Un forajido, el salvador de la república,el fundador del imperio? Eso depende del juicio de un otro. La instancia revolucionaria sedistingue por ser el momento en que el Otro vacila. ¿Qué quiere el Otro? El Otro puedeasignarse en el lugar de lo que debo, pero el Otro como instancia social se manifiestainconsistente. El juicio jurídico se hace posible solamente una vez que el Otro vuelve aadquirir consistencia y la voz de otro puede enunciar la voz del Otro. Es la vieja reflexiónde Pascal entre la Fuerza y la Justicia. Hay juicio jurídico cuando otro puede representarante los otros la voz del Otro.La definición legal de la irretroactividad de las leyes es precisamente un intento de evitar elefecto ínsito del carácter constitutivo de la interpelación. De este modo, la ley vigente almomento del hecho pasa a ser ley actual del momento de la interpelación más allá de suderogación. Lo que tiene la expresión de la irretroactividad es, en su verdad, la afirmaciónde la ultra-actividad de la ley derogada. Pero de todas maneras, aún en los supuestos devigencia de esta ultra-actividad, el cambio del imaginario contextual en el que el texto de laley cobra su sentido tiende a imponerse. De esto surgen las pautas fundamentales que determinan las posturas respectivas del sujetode interpelación y del sujeto interpelado. El sujeto interpelado asume la contingencia de lacalificación de la conducta, sin embargo, como quien juzga es el Otro la decisión que setoma es aquello que siempre habrá sido. Es un mediador evanescente.Se muestra así que no existe en las categorías deónticas una diferencia fundamental con lascategorías “ontológicas” del cuadro semiótico greimasiano. Pero este mismo efectodesnuda a un tiempo la homología de las categorías lógicas que afectan a los juiciosnormativos como la insuficiencia de la lógica bivalente (Palau 2002:135) para la asignaciónde respuesta a los problemas de subsunción o de significación de los textos jurídicos.

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
17
6. Postulación política y postulación jurídica.
El acuerdo básico que hace a lo común de una interpretación que se llame jurídica girarespecto de la consagración de un tipo particular de discursos a los que llamamos leyes.Este y no otro es el objeto al que, por nuestras creencias históricas, hemos ungido en ellugar del texto sagrado. Es el modo laico de restituir el discurso del Otro tras la muerte deDios.Este recordatorio nunca está demás en la medida que esta función de sucesor del discursojurídico respecto del texto de Dios ha tenido una particular genealogía que, sin esfuerzo,puede remontarse a Plotino. Y en esta tradición no es posible olvidar que hizo falta Luteropara que fuera posible acceder al texto sin la mediación de la palabra autorizada expresadaen una jerarquía.De esa sucesión pueden colegirse los ancestros conceptuales de las posiciones que aún hoyextienden la posición preeminente de determinados Comités de ética, Comités de expertos,sínodos episcopales o patriarcas de la Iglesia a la posición del texto al que atribuimos la vozde lo sacro. De esto resulta la posición prevalente de la doctrina y la jurisprudencia que, enla práctica y en muchas enunciaciones teóricas asume el valor de fuente formal del derecho.Tanto una como otra se caracterizan por ser palabra autorizada. Es así que el objeto de lacita no repara tanto en el camino de construcción de un razonamiento sino en laidentificación del sujeto emisor como quien detenta la capacidad de enunciar la palabra delOtro.Es cierto en otros ámbitos del hacer también hace su efecto la cita de la palabra autorizaday que los efectos transferenciales en determinadas situaciones “…lejos de favorecer lainvestigación (como en el análisis) en el plano del grupo (al igual que en el plano del caso),tiende a perpetuar de manera ruinosa (para el caso y para el grupo) la ignorancia, losprejuicios o las prohibiciones de pensar” (Zafiropoulos 2002: 25). Pero en tanto la funciónde estas conductas adquiere plenamente su posición negativa reconocida en el ámbito de lainvestigación, la forma de la cita en derecho adquiere su relevancia, más que por lasrazones de la enunciación, por el efecto mismo del nombre propio en tanto revela uno delos nombres del Padre.Toda enunciación jurídica postula significar la palabra del Otro y pretende sureconocimiento por un otro al que se le atribuye la función de enunciar la palabra del Otro.Cuando se habla de desconocimiento del derecho, más que una imputación de desajustes enla cadena de simbolización respecto del texto, lo que se imputa es no haber sido emisor fielde la palabra del Otro.Por este motivo, porque hay falta en el Otro (que no existe) y falta en el ser en el sujeto, ladiscusión jurídica se sostiene en un equilibrio inestable entre la innovación y laconservación. Toda afirmación jurídica es performativa, al igual que toda afirmaciónpolítica, en tanto postula una realidad que la misma afirmación contribuye a crear. Elderecho es política en los límites de las creencias establecidas respecto de la creencia delOtro mientras que el momento más propiamente político es el momento en que la creenciarespecto de lo que el Otro cree vacila.Esto determina la relación entre derecho y política, entre el momento de subjetividad de laacción política (la postulación de una creencia del gran Otro) y el momento subjetivamenteobjetivo de la postulación jurídica (la postulación de una creencia sobre la creencia del gran

ISEPCI – Instituto de investigación social, económica y política ciudadana
18
Otro). Por ello, una analítica del derecho requiere prescindir del derecho ideal tal comoimaginariamente se asume a sí mismo determinando las condiciones y posibilidades depostulación en el marco de las creencias y prácticas sociales que codeterminan las marcassemánticas de un texto legal. Por otra parte, asume la función política del ideal del derecho(Badiou 2002:226) en el deslizamiento permanente entre derecho y justicia, que seencuentran vinculados como las dos caras de una banda de Moebius.
ALTHUSSER, Louis (1999), Ideología y aparatos ideológicos del estado, en La filosofía como arma de larevolución, México, Siglo XXIBADIOU, Alain, (2002), Condiciones, Buenos Aires, XXI.BADIOU, Alain (2003), El ser y el acontecimiento, Buenos Aires, Manantial.BOURDIEU, Pierre, (2000), La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus.LACAN, Jacques, (1987) El Seminario, Libro11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis,Barcelona, Paidós.LACAN, Jacques, (1992) El Seminario, Libro 17, El reverso del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós.LACAN, Jacques, (1994) El Seminario, Libro 4, La relación de Objeto, Buenos Aires, Paidós.LACAN, Jacques, (2001) El Seminario, Libro 20, Aún, Buenos Aires, Paidós.MAGARIÑOS DE MORENTÍN, Juan Ángel, (1996) Los fundamentos lógicos de la semiótica y su práctica,Buenos Aires, Edicial,.MILLER, Jacques-Alain (2002), De la naturaleza de los semblantes, Buenos Aires, Paidós.PALAU, Gladys (2002), Introducción filosófica a las lógicas no clásicas, Barcelona, Gedisa.ZAFIROPOULOS, Markos (2002), Lacan y las ciencias sociales. La declinación del padre (1938-1953),Buenos Aires, Nueva Visión.ZIZEK, Slavoj (1999), El acoso de las fantasías, México, Siglo XXI.
.