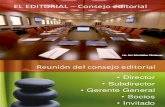Apuntes Para Editorial Amartillazos-Vf2
-
Upload
tomasfrere -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Apuntes Para Editorial Amartillazos-Vf2
[Ttulo]
De la terrenalidad del pensamiento(O de la sntesis asimtrica entre la teora y la prctica)
El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema terico, sino un problema prctico. Es en la prctica donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa en torno a la realidad o irrealidad del pensamiento aislado de la prctica es un problema puramente escolstico.
- Karl Marx, Tesis II sobre Feuerbach.
1. Al finalizar la nota editorial de nuestro nmero inaugural escribimos: Filosofar a martillazos: fabricar conceptos. Construir. Destruir. Trabajar a los golpes. [] Porque el pensamiento no se ofrece de modo espontneo: hay que fabricar sus condiciones. El pensamiento aparece cuando un problema nuevo aparece, cuando una experiencia nueva se actualiza. Lo que ya est dado no hace pensar. Esto significaba, ya en aquel entonces (enero de 2007), que, para nosotros, pensar, en sentido activo, no es el ejercicio natural de una facultad. Que debe ejercerse cierta violencia sobre el pensamiento para lanzarlo a un devenir activo. En este sentido, sostenemos que el trabajo a martillazos no puede dejar ilesos a los martillos. En cada golpe, un martillo resuena en toda su estructura, mella su metal, astilla su madera, repercute aun en los tendones y los huesos de quien lo empua, sembrando con cada reverberacin los signos del ejercicio violento, las mutaciones moleculares del revoleo en el aire, el espectculo de aquello que destroza...
El presente nmero de Amartillazos es resultado parcial de una crisis interna al colectivo de trabajo. La demora de un ao en la aparicin de este cuarto nmero es un sntoma de esa crisis, cuyos trazos fundamentales intentaremos elucidar.
Amartillazos surge como idea a mediados de 2005 y partir de una serie de encuentros relativamente masivos, pblicos y abiertos, entre estudiantes de Filosofa. Desde entonces, el trabajo de la revista estuvo articulado con el Colectivo de estudiantes de filosofa, cuyos integrantes componan parcialmente el colectivo de trabajo de Amartillazos. Cuando en agosto de 2008 el Colectivo de estudiantes de filosofa anunci su disolucin con el documento Crtica prctica de la prctica crtica (borrador de Llamamos comunismo), una tensin se traslad al interior de Amartillazos: ramos un colectivo cuya intervencin poltica consista fundamentalmente en hacer una revista de filosofa, esttica y poltica; o ramos un colectivo de intervencin poltica en la carrera que, adems, haca una revista? Habamos tomado una decisin polticamente acertada con la disolucin del Colectivo de estudiantes de filosofa en el colectivo de trabajo de Amartillazos, en el sentido de fortalecer el propsito de incrementar la capacidad de obrar de dos grupos que tenan casi los mismos integrantes? O estbamos recogiendo los frutos de una decisin no explicitada de reducir la intervencin militante a la realizacin de una revista?
Un segundo tipo de tensin surgi en abril de 2009, durante la presentacin pblica del tercer nmero de la revista. All evaluamos el corpus de textos dedicados a pensar la educacin como problema y advertimos la casi nula referencia a experiencias concretas en el despliegue terico de los textos. Esto nos llev a interrogarnos por la funcin poltica de la teora en su relacin asimtrica con la prctica. Cmo mantener el carcter crtico de la teora a partir de las prcticas efectivamente existentes que sustentan el impulso de la crtica? Cmo anclar la teora en el movimiento social real sin dejar de colaborar con llevar a ese movimiento ms all de s? Cmo evitar que la teora crtica se vuelva teora tradicional, depositaria de una serie de consignas abstractas a aplicar en el mundo o de unos principios buenos a ser conservados como privilegio de una casta intelectual?
Un tercer tipo de tensin emergi con cierta recomposicin del colectivo de trabajo: ya no somos slo una revista de estudiantes de Filosofa. Y esto en dos sentidos: individual y objetivamente, de una parte; grupal y subjetivamente, de otra. Individual y objetivamente, algunos nos graduamos o estamos a punto de graduarnos, algunos estudiamos en otras carreras (Ciencias Antropolgicas, Ciencias de la Comunicacin), algunos participamos en instancias de activacin y militancia que no se vinculan directamente con las cursadas en la Facultad de Filosofa y Letras. Tal recomposicin afect el horizonte originario de intervencin de la revista, porque cuando iniciamos este proyecto nuestra presencia en las clases de la carrera de Filosofa era demasiado cotidiana como para que nos propusiramos otra instancia de intervencin que no fuera precisamente esa cursada. Nuestro principal objetivo al comienzo era denunciar, mediante la positividad de una prctica alternativa, la ausencia de espacios de produccin filosfica en la carrera de Filosofa de la UBA. Y si bien nos ocupamos siempre de difundir y distribuir la revista en otros espacios, hoy nos parece obvio que escribamos para unos lectores muy especficos. Pero la carrera de Filosofa de la UBA se nos fue presentando cada vez ms claramente como una instancia entre otras para intervenir, as como se multiplicaron formas diferentes de habitar, activar y entender lo universitario. Esta situacin, que puede parecer producto de una contingencia meramente exterior, no es gratuita: la deriva de los cuerpos por los cauces institucionales no responde slo a las arbitrariedades de la biografa individual, sino que produce las marcas de la socializacin en los sujetos. Esas marcas, a su vez, recomponen las perspectivas de intervencin poltica.La instancia de graduacin, que amerita entre nosotros todas estas inquietudes, no es con todo la nica motivacin de un cambio de perspectivas en Amartillazos. Porque, ahora desde el punto de vista grupal y subjetivo, nuestra experiencia militante (terica y prctica) acumulada nos exige reformular la interrogacin por los modos de difusin y los destinatarios previstos para nuestra produccin colectiva. El editorial del tercer nmero, que caracteriza crticamente las variantes polticas que prevalecieron tras la ltima dictadura militar, evidencia una ampliacin y profundizacin de la perspectiva filosfica desde la que venamos trabajando cuando varios de nosotros ingresbamos a una carrera universitaria: sin perder el esfuerzo por el rigor conceptual y el ejercicio problematizador, nos lanzamos a examinar la coyuntura nacional ampliando nuestro compromiso militante.
Ambos aspectos de la recomposicin del colectivo, individual-objetivo y grupal-subjetivo, suscitaron otra serie de preguntas: deben las derivas particulares de los integrantes del colectivo afectar las determinaciones ms generales del proyecto Amartillazos? Hasta dnde una serie de convicciones filosficas y polticas deben mantenerse como principios para la accin terica y prctica? Y en qu medida los principios deben mantenerse permeables a las protestas de la experiencia? Cmo evitar tanto el sacrificio de los cuerpos en pos de las ideas, como el sacrificio de los principios en pos de las particularidades? Advertimos la inminencia de un prolongado proceso de debate interno y decidimos no publicar el cuarto nmero durante 2010 para darnos el tiempo y el espacio que considerramos necesario para aclararnos el problema.
En medio de estas deliberaciones, una cuarta tensin nos agarr por sorpresa al asumir los efectos de haber editado El ABC de Deleuze: De pronto, nos vimos exigidos por las circunstancias a presentar y distribuir ejemplares del libro por diversas instituciones, adems de contar qu hacemos en Amartillazos. En paralelo, la Facultad de Filosofa y Letras fue tomada en una medida que termin, impensablemente, durando un mes en una coyuntura de tomas de mltiples instituciones. Un huracn militante nos arremolin sin que pudiramos ni siquiera empezar a rumiar la crisis que nos atravesaba y atraviesa. Todo lo cual agudiz las tensiones internas. Al contrario de lo que nos vino ocurriendo en la vida de Amartillazos, por primera vez contbamos con los fondos necesarios para financiar una tirada completa, pero estbamos atascados en un debate que no daba sus frutos en trminos de produccin escrita. Tenamos el dinero, pero no tenamos la revista.
2. Aun en medio de la crisis que atravesamos y nos atraviesa, mantenemos dos determinaciones originarias de este proyecto: somos una revista filosficamente materialista y polticamente anticapitalista. Esta doble afirmacin puede resultar esquemtica, pero delimita un campo amplio, ms no indefinido, para la intervencin pensante. Precisemos su sentido.
Filosficamente materialista, en tanto seguimos afirmando que las condiciones trascendentales de la experiencia posible son inmanentes a la experiencia real. Es decir, que nuestra tarea filosfica consiste, eminentemente, en reconducir las condiciones de posibilidad de la experiencia a su instancia de produccin histrico-social. Desde este punto de vista, lo dado no est dado a un sujeto, sino que el sujeto se constituye en lo dado. Y lo dado son relaciones sociales en el seno de la naturaleza. El sujeto es un producto coextensivamente histrico y natural: homo historia y homo natura. La perspectiva filosfica materialista no busca asentar el pensamiento en determinaciones revestidas con las insignias de lo originario o lo fundamental. Para el materialismo filosfico que profesamos, todo origen se revela contaminado de insignificancia, ligado indisolublemente a los rdenes ontolgicamente secundarios de lo transitorio y caduco, que presuntamente se le subordinan. La filosofa materialista se instala en el campo de fuerzas entre lo emprico y lo trascendental, entre lo condicionado y lo condicionante. Ello implica que no hay saber sin supuestos y que el origen es siempre-ya originado, de modo que todo tiempo primero es siempre-ya tiempo segundo, tiempo devenido y gastado por el trnsito satrnico de la historia. Aqu estriba, adems, la dimensin poltica del materialismo filosfico: una transformacin en sentido emancipatorio de las relaciones sociales slo se concibe como movimiento real, que anula y supera el estado de cosas existente. Esto significa, de una parte, que el contenido de la emancipacin es indefinible de antemano, que slo la autoorganizacin efectiva de los productores sociales puede encararla (la liberacin de los trabajadores ser obra de los trabajadores mismos) y que todo resultado se mantendr siempre abierto a su propia contingencia y caducidad. De otra parte, significa conjurar toda mixtificacin del porvenir, toda mtica toma del cielo por asalto, toda bsqueda de ideales buenos, bellos y verdaderos; porque el materialismo filosfico ha de vrselas con la actualidad problemtica de un orden existente y sus determinaciones histrico-sociales especficas, apoyndose en sus inconsistencias concretas. El carcter ontolgicamente revocable de cualquier orden establecido debe ser interpretado cada vez en sus condiciones especficas, en la deriva peculiar no susceptible de deduccin a priori de su historizacin. Por ello, tambin, nuestra apuesta filosfica aloja la interrogacin transdiciplinar o de gneros borrosos, interrogacin que se da en el cruce con la teora social e histrica. Polticamente anticapitalista, en tanto luchamos contra las relaciones sociales fundadas sobre la explotacin salarial y la apropiacin privada de los medios de produccin. Para nosotros la poltica se fragua en el cuestionamiento global y radical de los marcos fundamentales bajo los que se regula la vida en comn. La poltica se da en la interseccin de lo comn (lo colectivo, lo compartido, lo universal) y su singularidad (su encuentro con la propia contingencia, con la posibilidad de ser de otro modo). Hay poltica slo cuando lo que los seres humanos tenemos en comn es puesto en cuestin, es decir, cuando el modo como nos damos una cierta divisin de roles sociales aparece en su universalidad como a la vez contingente, cuestionable. La poltica es, por lo tanto, invencin de la vida en comn durante y por la vida en comn. Entendemos que toda politizacin reducida a los marcos del pensamiento y la accin capitalistas soslaya la apuesta litigiosa por poner en cuestin el anudamiento nodal de nuestra sociedad, la divisin de la sociedad en clases. La sociedad de clases es por fuerza una sociedad fetichizada, cerrada a la posibilidad de asumir su propia contingencia histrica y de reconocer la alteridad. Que las masas se sometan a diario a explotacin y que los designios sociales deban ajustarse al duro marco de la compulsiva acumulacin de capital clausura toda autointerrogacin radical por los modos del ser en comn. La economa capitalista, que determina a la poltica mucho ms de lo que los aggiornados intelectuales postmarxistas quieren admitir, es fundamentalmente compulsiva, automtica, ajena a toda puesta en caducidad por la propia sociedad. La pregunta por la contingencia de lo comn no puede emerger como resultado de una accin voluntarista o un mero gesto arbitrario. Por el contrario, el acontecimiento poltico requiere condiciones, organizacin, disciplina. Y unas condiciones, una organizacin y una disciplina otras, incompatibles con la impostacin irrecusable de la ley del valor, que fuerza a los hombres a correr tras un fin social autonomizado (la acumulacin), sin poder cuestionar su validez. As, mientras impere el capitalismo (o cualquier otra forma de institucin alienada de la sociedad), la invencin poltica de lo nuevo exigir la lucha anti-sistmica. Aqu estriba, adems, la dimensin filosfica del anticapitalismo poltico: pensar alternativas a lo existente es pensar histricamente en un ms all del modo de produccin capitalista, porque la inmanencia histrico-social slo se capta desde la perspectiva de una superacin de lo dado. Una superacin que no puede ser confundida ni con una insurreccin nica y arrasadora, ni con una campaa militar dirigida por un comando central ni con un perodo de luchas como, por ejemplo, el de la Revolucin Francesa (que apenas fue un captulo en el ascenso de la burguesa al poder). El anticapitalismo filosfico que sostenemos aprehende el comunismo como un proceso vasto y profundo que abarca todo un perodo en la historia de la humanidad. Y, a su vez, este punto de vista conjura toda posibilidad de instaurar un campo clausurado a su propia finitud y precariedad: no se trata tanto de atender al hecho de que las contradicciones se superan, como de atender al hecho de que las superaciones se contradicen.
Esta unidad de filosofa (interpretacin transformadora) y poltica (transformacin interpretadora) no es original. Es histrico-originaria: si el surgimiento de la poltica como autoinstitucin prctica de la sociedad se dio en el mismo lugar y al mismo tiempo que el surgimiento de la filosofa como crtica terica de las primeras causas, entonces nos cuesta creer que se tratara de una mera contigidad histrica y geogrfica. La relacin entre poltica y filosofa es una relacin de causacin recurrente de la una por la otra: las condiciones de posibilidad de la filosofa son, a la vez, las condiciones de posibilidad de la poltica. All donde la pregunta filosfica es inviable, la poltica tambin lo es.Finalmente, nuestra manera de concebir la prctica filosfica nos mueve a cierta distancia frente a los usos dominantes en la universidad. La investigacin acadmica en filosofa se produce dentro de un duro corset formal, que exige la delimitacin de un manojo de conceptos en la obra de un autor como objeto de investigacin privilegiado. Esa delimitacin puede ser til como propedutica formativa, porque hace posible el encuentro serio, meditado y reflexivo con el texto filosfico y el estudio sistemtico de sus articulaciones internas. Con todo, tomada como tarea nica o principal, la investigacin filosfica en la academia es incompatible con el materialismo que vindicamos. Dentro de los marcos acadmicos los objetos de estudio son conceptos y autores, cuando para nosotros unos y otros slo se iluminan desde la perspectiva del problema y de lo extra-filosfico. Lo que mueve a pensar es el desgarramiento vivo del presente, y los conceptos cobran sentido y valor slo en relacin con ese desgarramiento. La investigacin en la universidad no provee los marcos organizativos para una apuesta filosfica de inmersin en las condiciones de la experiencia real como condiciones trascendentales de la experiencia posible. Amartillazos se propone, entonces, poner en acto otros modos de hacer filosofa y, por lo tanto, propiciar otras instancias de encuentro y pensamiento. Esas instancias no son ajenas a la institucin universitaria, sino que se encuentran en tensin con ella. En el seno de esas instancias aspiramos a asumirnos colectivamente como estudiantes en sentido amplio, es decir, como productores de conocimiento crtico allende la divisin en claustros.3. La divisin en claustros, resabio feudal de la organizacin universitaria que hemos objetado largamente en otras ocasiones, incide tambin en las agrupaciones polticas. Sus efectos pueden palparse incluso en la gestacin de sus programas y aspiraciones estratgicas. En este sentido encontramos condiciones de posibilidad para que la poltica estudiantil tienda al izquierdismo, es decir, a la enunciacin reivindicativa de consignas de lucha radicalizadas que difcilmente encontraran eco en el conjunto de la sociedad. Esto favorece a menudo la creacin de una militancia universitaria ms bien autorreferencial, que se empea en depurar la correccin de sus lneas ideolgicas sin preguntarse por las formas en las que stas pueden llegar a entrar en el movimiento social real. El desprecio por los avances parciales, la declamacin de programas maximalistas inteligibles slo para una minora y la falta de anlisis lcidos que le permitan evaluar los ritmos de avance y valorar las posiciones defensivas conquistadas por las fuerzas emancipatorias, son caractersticas recurrentes de la militancia estudiantil de izquierdas que limitan seriamente sus posibilidades de articulacin con el conjunto de la sociedad e, incluso, con el conjunto de la vida universitaria.
Las mentadas deficiencias de la poltica estudiantil no obedecen primordialmente a los bros exacerbados de la juventud biolgica ni a las necesidades psquicas de la rebelin parricida que habilita el paso a la vida adulta. Creemos, en cambio, que este izquierdismo puede responder a la situacin objetiva del estudiante en la universidad. Esta situacin se caracteriza por una doble circunstancia: la mutilacin relativa de las potencias activas del pensamiento en la vida acadmica y la escasez (o falta) de compromisos econmicos con la universidad. Lo primero genera el resentimiento; lo segundo, la ausencia de riesgos. Si bien la universidad tiende a generar una amputacin de las capacidades del pensamiento, en mltiples formas y en todos los claustros, sus efectos son ms acusados en el estudiantado, las ms veces condenado a transitar de una materia a otra casi sin instancias de apropiacin renovada del conocimiento y sujeto a padecer su proceso formativo como una imposicin virulenta y exterior. Asimismo, los estudiantes no trabajan (a cambio de un salario) en la universidad (salvo por un pequeo nmero de becarios, de no docentes, de ayudantes segundos). En la medida en que no se acerquen a una ctedra o un equipo de investigacin en el que empiecen a granjearse las condiciones para ser seleccionados en las instancias ulteriores de la carrera acadmica, los estudiantes pasan por la universidad sin ver comprometida en ella la reproduccin material de su vida. Sus intereses inmediatos, por lo general, se juegan en la venta de fuerza de trabajo que realizan fuera de las Facultades. Esa independencia econmica les permite una radicalizacin izquierdista sin consecuencias. Las menudencias miserables de la lucha por los cargos y las rentas, la conquista de espacios de influencia institucional y la angustiosa defensa de la carrera profesional, que tanto aquejan al claustro de graduados, son generalmente ajenas a la poltica de los estudiantes, ms bien subordinada a la discusin de lneas de intervencin en poltica nacional y, usualmente, con escasa reflexin sobre las peculiaridades de la universidad.
La poltica de los graduados, generalmente, se ubica en las antpodas del estudiantilismo. No es extrao ver a los militantes estudiantiles alejarse lentamente de las organizaciones en las que participaron al acercarse la fecha de graduacin, para reemerger al cabo de algunos aos con una designacin docente, una beca CONICET y una conciencia entre posibilista y cnica de la deriva vivenciada. Si las agrupaciones estudiantiles suelen conocer cismas notables por debates puramente ideolgicos sin implicancias inmediatas para la prctica, las agrupaciones de graduados, por el contrario, tienden a responder nicamente a intereses inmediatos de escasa proyeccin poltica. No es raro verlas montar agrias conflagraciones cuando entre ellas no es posible distinguir una lnea poltica allende la defensa de los intereses de la propia camarilla. As, se alan o separan graduados peronistas, liberales, comunistas o lo que sea, dividindose en grupos dados primordialmente por los provechos urgentes de los grupos de pertenencia inmediatos y slo secundariamente por afinidades ideolgicas o tericas. Un peronista de un proyecto UBACyT puede oponerse a un peronista de otro UBACyT, simplemente porque responden a directores enfrentados y el xito en la carrera de uno de ellos va en contra del xito del otro. De igual modo, un doctorando heideggeriano bien puede aliarse con una runfla de filsofos analticos si logra pactar con ellos una poltica satisfactoria de repartija de cargos.La poltica universitaria, en suma, se nos muestra dividida entre un izquierdismo estudiantil cuya radicalidad tiende a la impotencia resentida, y un entrismo oportunista y palaciego de los graduados que obtura la construccin terica y prctica de una crtica al orden establecido. Por nuestra parte, creemos que acaso hayamos sido estudiantilistas o juvenilistas en algunos de nuestros planteos, y nuestra deriva colectiva nos fuerza a una autocrtica. Esa autocrtica no deber conducir al oportunismo palaciego que es habitual en la poltica del claustro de graduados, pero debera prevenirnos contra el reduccionismo izquierdista de quien postula consignas polticas que no se reflejan en los intereses inmediatos de nadie. Citemos por una vez a los contornistas:
La revolucin es un acto de dos fases: la negatividad que es aventura y la construccin que es orden y disciplina. Los jvenes adoptan la primera de las dos fases [] porque el nico porvenir que desean es precisamente no tener ninguno.
Nada prepara mejor para una carrera acadmica llena de oportunismos que una juventud radicalizada y combativa. Nada deja ms desprotegido al militante recin graduado que la falta de inters que las agrupaciones estudiantiles tienden a profesar por las miserias cotidianas de la vida acadmica, miserias cotidianas que se ven menos denostables cuando se juega en ellas la reproduccin material de la propia vida. Mientras la poltica de los estudiantes y la poltica de los graduados no alcancen un compromiso significativo, las orientaciones de las agrupaciones universitarias seguirn siendo dictadas ms por la inercia automtica de las relaciones objetivas que por determinaciones polticas lcidas. Ese compromiso significativo no podr alcanzarse, desde nuestro punto de vista, si el lmite del pensamiento es el claustro, el cargo, la disciplina, o cualquier otra determinacin del orden establecido que vele su propia caducidad histrica y nuestra condicin de productores sociales. Lo cual nos lleva desarrollar nuestro pensamiento a propsito del vnculo entre la poltica y la decisin de los problemas.
4. Resulta difcil, al contemplar el espectculo de la diatriba meditica y partidaria en la Argentina, imaginar vas por las que una intervencin crtica radicalizada pueda calar en los elementos de la realidad, recorriendo las texturas de las representaciones, los modos de sentir y las formas de accin vigentes para extraer de ellas un impulso emancipatorio. El progresismo argentino, entendemos, se caracteriza por una caracterstica ineptitud poltica. Su incapacidad de inventiva, su impotencia a la hora de crear sentidos y prcticas, se plasma en la subsuncin de sus intervenciones y opciones a una lgica del mal menor en la que todas las alternativas acaban siendo interiores a las relaciones sociales dominantes.
Los debates del progresismo kirchnerista (por ejemplo, aunque no slo, del espacio Carta Abierta o de la revista El ro sin orillas) movilizan cuantas de enojo y se inflaman sobremanera ante la acechanza del presunto retorno de una derecha noventista y neoliberal (o setentista y dictatorial), que vendra a promover un clima destituyente y destruir los tmidos avances sociales del actual gobierno. Su enojo es exagerado y cae en la impostura porque discuten nimiedades, discuten con la derecha cuestiones de grado (ligeramente menor o mayor intervencin del Estado en la economa, ligeramente mayor o menor exaccin impositiva sobre el agro, etc.), asumiendo la escisin capitalista entre lo pblico y lo privado, entre lo poltico y lo econmico, lo simblico-ideolgico (superestructural) y las relaciones de produccin (infraestructural)... Su ineptitud radica en que son la izquierda del sistema, lo que borra tanto su vocacin intelectual como su vocacin de izquierdas. Sus alternativas se mueven, todas ellas, dentro de los parmetros bsicos de las relaciones sociales capitalistas y la democracia representativa y liberal, slo que con visos de preocupacin social. No les interesa cuestionar la extraccin de plusvala que una clase social opera sobre otra, no les interesa cuestionar la propiedad privada de los medios de produccin, no les interesa cuestionar la divisin de roles socialmente vigente en s misma; sino que se limitan a operar en su marco burgus, proponiendo aqu y all intervenciones locales. Su antagonismo es impostado y artificioso, as como su pretendida recuperacin de la poltica a manos de un nuevo proyecto de pas gestado en los ltimos aos.
El progresismo es reactivo y estril porque juega siempre en una cancha marcada por sus presuntos adversarios. Esta es la razn por la que una intervencin intelectual crtica en debates como el de la inseguridad urbana, el de las retenciones a la exportacin o el de la vivienda, se hace en extremo difcil. Para intervenir crticamente en esos debates sera preciso empezar por impugnar las condiciones mismas en que se dan, su terminologa, su horizonte general de experiencia. Esto es lo que el progresismo se niega a hacer. El Estado podra efectivamente albergar una serie de procesos transicionales que colaboraran con la formacin de una subjetividad y una militancia popular anticapitalistas, siempre y cuando un sujeto colectivo anticapitalista estuviera correlativamente en formacin y empujando esa serie de procesos. Nada de esto ocurre en la Argentina: el derrotismo apriorstico mueve a la izquierda sistmica a elegir siempre entre alternativas a-crticas, ya de antemano masticadas y digeridas por las relaciones de produccin dominantes y sus instituciones legitimadoras. En este sentido, los intelectuales progresistas no interactan con un movimiento social real. Su nica concrecin prctica les viene de la ocupacin de cargos como intelectuales del Estado (bajo su forma acadmica, en la mayora de los casos), cosa que no es de suyo objetable, pero s lo es cuando sutura la falta de contacto con una praxis popular. Su adhesin al pueblo, como la del propio gobierno kirchnerista, no se basa en la participacin colectiva en organizaciones de base, sino en frmulas vacas usadas desde un Estado tan instrumental y divorciado de su zcalo social como el tan demonizado de los aos 90.
El kirchnerismo se basa en la continuacin del disciplinamiento burgus de la sociedad iniciado por el duhaldismo en 2002, sin importar que ahora se ponga a su izquierda. Su ascenso al poder y, por ahora, su sostenimiento en l dependen de la relativa subordinacin de la organizacin y movilizacin populares, la recomposicin de la tasa de ganancia y el sostenimiento de las ventajas comparativas agroexportadoras basadas en la devaluacin de la moneda y el empobrecimiento proporcional del salario. El kirchnerismo no compone un gobierno de izquierdas articulado orgnicamente con una base popular y obrera anticapitalistas que confluya en la ocupacin del Estado con el objetivo central de destruirlo. Por el contrario, ocup el Estado a espaldas de la movilizacin social iniciada en 2001 y oper para fragmentarla, dividirla y derrotarla. Ahora activa aqu y all a sus bases sindicales burocratizadas y administra clientelarmente su militancia social. El kirchnerismo no es resultado de una expresin poltica del poder popular que llegue al Estado en un esfuerzo de sntesis, sino la expresin del Capital que opera mediante recursos estatales sobre fuerzas sociales instrumentalizadas y fragmentadas.
Con todo, no son ms auspiciosas las posiciones de la izquierda dogmtica. Las doctrinas solas, si no entran en la nervadura de lo histrico, no valen nada. La izquierda ortodoxa sostiene lneas correctas y axiomticas revolucionarias que carecen de sentido al ser totalmente ajenas a lo posible, a la promesa de alternativas de coexistencia social que ya se anuncien en lo existente. La invencin arbitraria y subjetiva de opciones polticas mentalmente consistentes no habilita ninguna transformacin de la realidad si esas opciones se quedan en la contraposicin abstracta entre el interior de las cabezas que las generan y la exterioridad impenetrable de una sociedad que les es indiferente. Las buenas doctrinas, si no se gestan a partir de las positividades histricas y lo que ellas encierran, terminan siendo siempre las excusas de los sanguinarios, ora de los sanguinarios de la revolucin (a los que la distancia entre la realidad y sus ideales los dejar eternamente sedientos de cuerpos), ora de los sanguinarios de la reaccin (cebados y socialmente legitimados por la radicalidad desatada por sus vctimas).
Pero cuidado: la izquierda ortodoxa no es la nica capaz de caer en apriorismos revolucionarios sin base social. Tambin es dable asumir posiciones declamativamente emancipatorias pero polticamente estriles amparndose en cierto autonomismo ingenuo pero duramente principista, que hereda los peores errores de la poltica iniciada en 2001. Algunos de estos errores son: la excesiva desconfianza hacia la participacin en espacios estatales, el culto gratuito de lo local y lo pequeo frente a toda aspiracin de universalidad, la hostilidad inamovible a cualquier forma de representacin poltica, la afirmacin de la micropoltica y la poltica de la vida cotidiana como sustitutos y no como complementos de la lucha superestructural, la confianza indiscriminada en las posibilidades de la accin espontnea de grupsculosos incoordinados. Este autonomismo radicalizado pero improcedente se mostr incapaz de evitar la recomposicin, duhaldista primero y kirchnerista despus, de la legitimidad capitalista. Pasada la revuelta de 2001, no slo advertimos que el capitalismo argentino gozaba de excelente salud, sino que las organizaciones sociales gestadas bajo la gida de este autonomismo tendieron a reducirse o desaparecer ms temprano que tarde.Es preciso ser cautelosos en este punto. Es comn que el populismo objete a la izquierda que sus planteos polticos son extemporneos y ajenos a la realidad. Al parecer, la realidad invocada por las fuerzas del campo nacional-popular sera en principio indiferente a la lucha anticapitalista, resolvindose en conflagraciones sociales de otro tipo (como la que enfrenta pueblo y oligarqua, nacin e imperialismo, o la que contrapone modelos de pas diversos e inconciliables). Esas otras disputas, con las que el populismo desplaza del centro de la lucha la lucha de clases, son a nuestro criterio disputas meramente intra-sistmicas. Como dijimos, los planteos populistas (al menos del populismo argentino) se basan en la aceptacin de la acumulacin capitalista como dinmica objetiva e incontestable de la vida social. Pero hay algo ms: es falso que la contradiccin entre el trabajo y el capital sea abstracta o ajena a la realidad. La sociedad heternoma expresa en todas partes su desgarramiento fundamental, a saber, la separacin entre la direccin y la ejecucin del trabajo. Cualquiera que haya trabajado en forma asalariada ha padecido y detestado en silencio la violencia de esta separacin, cuyos efectos aparecen en cada manifestacin de la cultura capitalista. Mientras el trabajo social se escinda en un cuerpo directivo enajenado y una base ejecutora despojada de pensamiento, se regar por doquier la violencia impartida y padecida por los cuerpos. Los populistas tienen razn en un punto: la clase obrera y los movimientos sociales argentinos, an en sus capas ms organizadas, no tienen mayoritariamente un proyecto poltico anticapitalista. Sus aspiraciones ideolgicas se limitan, en cambio, a bsqueda de un capitalismo nacional basado en el desarrollo industrial y en un moderado refreno de la tasa de explotacin. Esto, sin embargo, no significa que el anticapitalismo sea ajeno a la realidad o abstracto. An si la clase obrera persigue dominantemente una estrategia de connivencia con el orden establecido, an si las ideologas hegemnicas entre los sectores populares son ideologas capitalistas, el fundamento histrico-social de la lucha anti-sistema yace en la cotidianidad taciturna de la explotacin, en el dolor rara vez explicitado de quienes se someten regularmente al trabajo alienado. An si el ltimo de los trabajadores adhiriera a un proyecto ideolgico burgus, encontraramos las bases histricas para un anticapitalismo mudo en el padecimiento, no siempre nominado y reconocido como tal, de quien es sometido a trabajar bajo una direccin socialmente alienada. Ni el Estado ni el Capital pueden deshacerse de ese padecimiento. En tanto la sociedad siga organizndose de manera heternoma, llevar a cuesta sus inconsistencias y rasgaduras insoportables, imponiendo a sus miembros ingentes cuotas de padecimiento evitable.
Se nos dir que, despus de tanto filosofar a martillazos, apelamos a los servicios del Bho de Minerva. Pero si hay alguna virtud de lo negativo, esa virtud se muestra a condicin de que se trate de una negacin determinada, esto es, concreta, que se nutra de y cale en las positividades vigentes y no se oponga a ellas desde la abstraccin insalvable del ideal. El ideal es heternomo como tal, porque somete al mundo a una crtica que no ancla en su configuracin inmanente para llevarla un poquito ms all, sino que se conforma en s mismo (como ideal) y se revuelve contra lo dado sin miramientos. Los efectos de la crtica desde ideales ascticos son moralistas: sta persigue a todo lo que hay sin la cuota de amor por el mundo que es necesaria para transfigurarlo. Para nosotros, la crtica no puede caer en la autocomplacencia de tener la lnea correcta despreciando el movimiento social real. Sabemos que este problema ha acechado al marxismo durante todo el siglo XX, ante la progresiva decadencia de la participacin obrera, cuando no su directa colaboracin con el sistema capitalista, que era su base histrica. Que, mientras que la teora tradicional se limita a buscar regularidades sistematizables en lo dado, la teora crtica lee la realidad desde el punto de vista de su superacin posible (y de su superacin posible). La crtica, entonces, comprende lo que es desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser, que ya se anuncia en ello. Se trata de una teora prctica, cuyo supuesto epistemolgico es la posibilidad de que el mundo cambie. El cambio social no es para la crtica una eventualidad histrica a constatar, sino la condicin de posibilidad para la comprensin de la realidad.
La actual coyuntura nacional nos presenta entonces una encrucijada. De una parte el progresismo no pone en cuestin, en contingencia, los asuntos comunes, o sea las caractersticas fundamentales de la organizacin social vigente, con su asignacin de roles que separa trabajadores de medios de produccin y asla la conduccin general de la sociedad de la masa que acata por abajo. De otra parte, la izquierda ortodoxa reduce la activacin a axiomtica: hace de la rica teora marxista una madeja de casillas formalizadas con las que subsumir lo concreto, limitndose a leer cada situacin puntual como un mero ejemplo de sus conceptos vacos. Finalmente, el autonomismo ingenuo y principista se ocupa de lo suficiente y no de lo necesario. As, el repertorio de opciones polticas se limita a la confortable reproduccin del orden establecido, la no menos confortable autocomplacencia del consignismo inviable y la militancia del ghetto sin proyeccin en el mapa y sin proyeccin en el calendario. Las tres posiciones actualizan planteos inconducentes desde el punto de vista emancipatorio. Sin embargo, no resulta fcil trazar las vas por las que superar ese planteo. La tensin entre el peligro de una radicalizacin sin puntos de juncin sociales y una claudicacin de la apuesta emancipatoria a manos de un posibilismo cnico es precisamente el lugar de la poltica como crtica prctica. Si no se nos presentara esta encrucijada, el anticapitalismo poltico habra hegemonizado socialmente y la revolucin estara en ciernes. Mientras la cancha la marque objetivamente el enemigo, la militancia de izquierdas caminar por el desfiladero.
5. La elaboracin de la crtica se desgarra, pues, en una doble tensin.
Por un lado, la crtica debe sustentarse en el movimiento social real. Su distancia del lenguaje dominante no puede volverla endogmica y para pocos. La condicin intempestiva e inactual de la crtica (favorecedora de un tiempo por venir) no es excusa para el sectarismo, la endogamia y el elitismo. Crtica no es negacin o rechazo. La tarea de la crtica es, pues, no slo apuntar a una nueva organizacin de la sociedad, saliendo de las condiciones y del horizonte de experiencia actuales, sino hacer todo eso de modo histrico-concreto, factible y basado en las positividades del movimiento social real.
La prctica transformadora no puede, por lo tanto, menospreciar los avances parciales y la defensa de los intereses inmediatos de la clase trabajadora en nombre de la verdad emancipadora. La lucha por lograr un aumento salarial, por ejemplo, es una lucha burguesa en tanto asume que la fuerza de trabajo puede ser considerada una mercanca; pero no es slo eso: la lucha salarial es la condicin necesaria para toda lucha anticapitalista, porque el salario es el ndice revelador de la explotacin cotidiana y es la instancia primera desde donde resistir esa explotacin. Quien no quiera caer en el izquierdismo abstracto debe estar dispuesto a participar tambin de las luchas inmediatas por la defensa sindical de la clase trabajadora, la redistribucin progresiva del ingreso, la proteccin de las minoras y la sancin de leyes igualitarias. Nada de esto es ms que un conjunto de elementos defensivos ante el ataque constante del Capital encarnado en sus diversas manifestaciones. Y, a la vez, nada de esto es menos: el progresismo y el populismo son opciones meramente burguesas si se alzan como perspectivas polticas ltimas, pero pueden ofrecer puntos de coincidencia coyuntural para la lenta construccin del cambio social. El peronismo de izquierdas es una mera expresin de deseos y no hay ninguna estrategia poltica viable que vaya del populismo o el reformismo al socialismo, pero eso no significa que la construccin del socialismo excluya la defensa de medidas inmediatas en coincidencia con el peronismo o el reformismo.La lucha anticapitalista se da, pues, a la vez en dos frentes, el inmediato y el histrico, el reivindicativo y el antagonista. Nuestra lucha histrica impugna la sociedad de clases como tal y al trabajo abstracto o asalariado como su fundamento estructural. No nos interesa un trabajo digno, bien pago o sindicalmente protegido. Nos interesa una sociedad donde no existan el trabajo asalariado y la acumulacin de capital. Con todo, nuestra lucha histrica debe volverse tambin inmediata: aspirar a la sociedad sin clases sin poner todas las energas necesarias en la defensa de los intereses de los sectores dominados sera idiota. Si el comunismo no es un ideal a implantar, entonces su construccin no puede hacerse ninguneando la intervencin coyunturalmente emplazada para mejorar la situacin de los productores sociales. Negarse a luchar por mejorar esa situacin en el marco del orden capitalista es profesar un peligroso desprecio por los cuerpos, condenndolos a padecer los efectos inmoderados de la violencia sistmica. Adems, las fuerzas sociales siempre se inclinarn ms fcilmente por las polticas en las que vean efectos favorables palpables. Quien, por lo tanto, minimiza la importancia de las luchas inmediatas (resolubles dentro del orden capitalista), entrega la victoria poltica a los partidos burgueses, siempre dispuestos a prodigar prebendas y ventajas sensibles a las masas administradas.
Por otro lado, la crtica debe ir ms all de las opciones fraguadas al interior de las relaciones sociales vigentes, debe replantear cada vez el mbito de los debates que se dan en el seno de la repeticin y reproduccin de lo mismo. La crtica se dirige al lenguaje cotidiano, pero no se limita a analizarlo. Contrariamente, indaga sus condiciones de posibilidad en la conviccin de que es posible hablar, pensar, sentir y vivir de otro modo. La crtica se dirige al lenguaje cotidiano en la conviccin de que en l se expresan tambin los signos de otro modo posible de vivir. Aqu estriba, tambin, el carcter histrico-concreto de la crtica.El problema es: cmo atender a esta doble exigencia? Cmo sabemos qu es una tendencia al cambio social en el seno de lo dado y qu es una simple repeticin de lo mismo? Cmo se puede efectivizar la crtica, esto es, la distincin entre lo que tiende ms all del orden de cosas vigente desde su interior y lo que se limita a conservarlo? Cul es el criterio que nos permitir separarnos de la abyeccin progresista tanto como del izquierdismo autorreferencial? Estas son preguntas que la crtica terica por s sola no puede responder.
La crtica terica slo puede desandar su condicin bifronte, inmediata e histrica, reivindicativa y antagonista, concreta y emancipadora a la vez, en el seno de la prctica. De lo contrario se condena al sectarismo paranoico o a la condescendencia conformista. El pasaje a la prctica es, pues, tanto un resultado como un presupuesto de la teora crtica. sta, como impulso liberador, supone una serie de prcticas transformadoras ya inscriptas en proceso histrico abierto. Si la crtica quiere desplegar una promesa emancipatoria a partir de las solas relaciones sociales vigentes, va a fracasar. La teora marxista no fue hija de la explotacin, sino de la lucha de los trabajadores contra la explotacin. La crtica contempornea no ser hija de las contradicciones del capitalismo avanzado y la democracia representativa, sino de la accin de los productores sociales que activan a diario para transformar en sentido libertario esas relaciones sociales.
Es falso que el sistema capitalista caer por sus propias contradicciones. Nadie nunca se ha muerto de contradicciones. El paso a la praxis es lo nico que permite a la crtica ser concreta sin dejar de ser crtica, porque la praxis es un elemento de la configuracin efectiva de la realidad y a la vez algo que tiende ms all de ella. Y la praxis no es ms que la sociedad movindose en s misma, contra s misma y ms all de s misma. Slo mediante una inmersin genuina en la prctica, en la participacin activa en las organizaciones de los trabajadores y los movimientos sociales, puede la teora devenir crtica.
6. Este nmero de Amartillazos tiene tres secciones. Primero, el Dossier rene seis artculos dedicados a la pregunta Qu es la filosofa?, en los que nos interrogamos por la relacin entre el pensamiento vivo y la tradicin, por el sentido del materialismo filosfico, por el significado de la representacin terica y poltica y por las posibilidades de la crtica del presente. Segundo, en la seccin Universidad hay dos textos dedicados a la militancia universitaria: La conjura de los modelos, que discute con ciertas interpretaciones corrientes de los Seminarios Colectivos como instancia de activacin poltica, y el documento Revocables ha muerto, escrito de balance y disolucin de una experiencia de cuestionamiento de la representacin poltica en la Carrera de Filosofa de la Facultad de Filosofa y Letras de la UBA. Finalmente, dedicamos la seccin Reseas al debate -fraterno pero belicoso- con otras revistas que consideramos cercanas.
7. Amartillazos no aspira, pues, a iluminar la realidad o imponerle una lnea. Amartillazos se sabe emergente, expresin, continuacin y articulacin de un conjunto de prcticas transformadoras (conjunto mucho ms amplio del total de prcticas en que participamos efectivamente los integrantes del colectivo de trabajo de esta revista), prcticas que renen la inmanencia en el orden de cosas vigente y la aspiracin comunista a transmutarlo. Esas prcticas se dan en los espacios de disputa de la produccin de conocimiento dentro y fuera de las universidades, en la militancia popular que organiza pacientemente sus aspiraciones emancipatorias, en las organizaciones de trabajadores que no ceden a las ventajas prebendarias de la connivencia con el capitalismo, en la activacin territorial que afirma vnculos sociales antagnicos a los dominantes, en la resistencia de las subjetividades subalternas contra la opresin cotidiana, en los colectivos que construyen nuevas formas de educacin ligadas al cambio social, en las revistas e investigaciones de intelectuales insumisos. La doble apuesta por el materialismo filosfico y el anticapitalismo poltico se nutre de la pltora de prcticas, algunas ms intersticiales y transitorias, otras ms orgnicas y masivas, que militan en el seno del orden establecido para conducirlo ms all de s mismo. Sin la interaccin activa con esas prcticas, algunas ms cercanas y otras ms lejanas, esta revista no sera posible.
Sebreli, J. J., Los martinfierristas: su tiempo y el nuestro en Contorno, n 1, Buenos Aires, Noviembre de 1953.