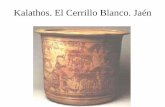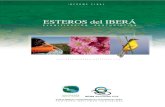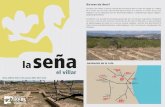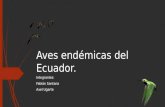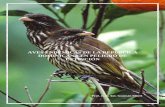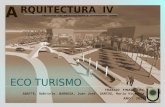APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ......3 Otras áreas endémicas se ubicaban a lo largo del...
Transcript of APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ......3 Otras áreas endémicas se ubicaban a lo largo del...

1
APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EPIDEMIOLOGÍA. CASO DE ESTUDIO: MALARIA EN LA ARGENTINA (1902-2000)
Curto, Susana Isabel * - Carbajo, Aníbal E. ** - Boffi, Rolando ***
CONICET/CIE Centro de Investigaciones Epidemiológicas. Academia Nacional de Medicina. Buenos Aires. Pacheco de Melo 3081 (1425) Buenos Aires, Argentina, curto@epidemiología.anm.edu.ar / ** CONICET-FCEN,UBA / *** Ex Director de la Dirección de Zoonosis, Reservorios y Vectores del Ministerio de
Salud de la Nación Introducción La prevalencia de la malaria está determinada por factores ambientales conocidos cuyo estudio presenta el problema del relevamiento y análisis de gran cantidad de datos diseminados sobre áreas muy extensas. En la actualidad los satélites relevan esos datos para diferentes usos (meteorológicas, uso del suelo, cosechas). Como estos datos proceden de diferentes fuentes y están almacenados en diferentes formatos una estrategia posible para poder usarlos en el estudio de algunas patologías es georeferenciar la ocurrencia de casos y así usar lo que la información tiene en común que es la localización de los datos. De esta manera los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ayudan a pronosticar brotes epidémicos o el aumento de casos en áreas endémicas en función de los cambios ambientales registrados mediante información de todo tipo. En teoría esto ayudaría a programar las acciones sanitarias sobre esos espacios. En 1993 la Organización Mundial de la Salud propuso utilizar los SIG para elaborar pronósticos sobre varias patologías de fuerte carga ambiental y crea un grupo de estudio para implementar un plan global para realizar las acciones contra la malaria basado en el uso de los SIG. Desafortunadamente, los GIS se han convertido en materia de especialistas y no en herramientas para usuarios directos. Por ello, el Programa de Análisis de Situación de Salud, de la División de Salud y Desarrollo Humano (HDA/HDP) de la OPS, puso en marcha una iniciativa para el desarrollo del uso de los SIG en los países de la región. Para ello se identificaron algunas instituciones para formar una red de centros de referencia para apoyo técnico y adiestramiento en SIG. Los primeros Centros están operando en Chile, Cuba, Guatemala y México. En la mayoría de los países de América Latina la falta de estadísticas sanitarias lo suficientemente desagregadas como para poder georeferenciarlas impide su uso con un SIG. Para citar un ejemplo, en la Argentina los casos notificados se procesan agregándolos hasta nivel de provincia y país. Solo algunos indicadores tales como la mortalidad infantil se agregan solo hasta nivel departamento, pero no todos los años. En este proceso se pierde el dato primario de localización del caso, lo que impide su posterior georeferenciamiento. Es importante destacar que los departamentos en la Argentina constituyen unidades políticas que pueden tener miles de Km.2. Otro problema común en la región es la falta de series temporales. Frecuentemente con los cambios de autoridades la información anterior se archiva y después de un tiempo se destruye. Esto impide calcular tendencias, hacer proyecciones y correlaciones con cambios ambientales. Objetivos • Actualizar toda la información sobre malaria existente en la Argentina (bibliográfica,
cartográfica, publicada e inédita), georefenciarla en un SIG y generar una base de datos de fácil accesibilidad para su uso por especialistas del tema o instituciones que la necesiten.
• Analizar la evolución espacial de la patología en los últimos 30 años. Materiales

2
• Tablas, mapas, cartogramas e informes técnicos elaborados en las bases operativas del Programa Nacional de Lucha contra el Paludismo del Ministerio de Salud de la Nación (información inédita) localizadas en Salta, Tartagal, Oran (Prov. de Salta), Puerto Libertad y Eldorado (Prov. de Misiones).
• Publicaciones del Comando de Sanidad del Ejercito, de la Dirección Nacional de Higiene, y de Reuniones Científicas Nacionales e Internacionales.Información inédita del ex Servicio Nacional de Paludismo (casos por localidad 1970-2001).
• Se carece de datos de casos por localidad de la década 60-70 • Arcview 3.1 Método Las localidades positivas se tabularon por año calendario (enero- diciembre) desde 1894 hasta 1950 y por periodo de trasmisión (julio-junio) la serie 1970-2001. Las localidades para malaria y los hallazgos de vectores fueron georeferenciadas en el SIG. Los casos de malaria fueron tabulados en Excel por localidad, mes, año y periodo de trasmisión Se determinaron buffers alrededor de las localidades positivas para cada década. Se ponderó la cantidad de años positivos como factor de endemicidad con la inversa de la distancia (a mayor distancia influye menos el valor estimado de endemicidad). Resultados A) Distribución geográfica del área malárica histórica (Fig. 1) El paludismo afectaba el centro y norte del país desde los tiempos de la colonia. Atacaba por igual al medio urbano como rural. Se localizaba en los valles del área andina desde la frontera con Bolivia hasta la provincia de San Luis 1. El área endémica se extendía en forma continua por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero 2 y en algunas áreas aisladas del centro del país 3. Existían focos epidémicos aislados en las provincias de Mendoza 4, Córdoba 5; San Luis 6, San Juan 7, La Rioja 8 y Catamarca 9.
En la llanura chacopampeana conformaba un área endémica en la franja costera de los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná 10) y por el Alto Paraná hasta Itatí 11.
1 Siguiendo los valles entre los 188 m (Santiago del Estero) y los 2180m (Punta de Balasto, Catamarca). 2 Valle del río Salí/Dulce hasta las ciudades de Loreto y Santiago del Estero. 3 como Andalgalá, Belén y el valle del río Abaucán-Salado a la altura de la ciudad de Tinogasta (en Catamarca), Chilecito y la
ciudad de La Rioja (en la provincia de La Rioja), Valle Fértil (desde la colonia) provincia de San Juan y los departamentos de Cruz del Eje y Minas (provincia de Córdoba.
4 los departamentos de Rivadavia (1936 y 1941), La Paz (1941), y Lavalle (1941). 5 Villa General Mitre (1943), Barrio La Cañada (1932 al 33), Altautina, Las Rosas, Las Tapias en (1942, 1943 y 1945), Villa
Dolores (1945) San Francisco del Monte de Oro (1939). Albardón (1935), Angaco Sud (1935/1936) y la Cienaguita (1948). 8 Ulapes, Sanagasta, Huaco, Huyuvil, Tuyuvil, Andaluque, Chaquis, San Blas de los Sauces, Alpasinche, Retiro, Aymogasta,
Mazán, Chuquis, Patquía, Rosario de Tama, Malanzan, Santa Rita de Catuna, Vichigasta. 9 El valle del río Santa María (Fuerte Quemado, Villa Santa Maria, El Cerrito, Recreo, Palo Seco, Casa de Piedras, Japes y Punta
de Balasto (1945). 10 desde Puerto Pilcomayo hasta Puerto Reconquista: Goya: Mojón de Fierro, Formosa, Herradura, Colonia Cano (Formosa),
General Vedia, Puerto Bermejo, La Leonesa, Las Palmas, Isla del Cerrito, Barranqueras, Puerto Vilelas, Isla Antequera (Chaco); El Sombrero, Empedrado, Colonia Nueva Valencia, Riachuelo, Río Empedrado, Bella Vista, Lavalle, Santa Lucia, Goya, (Corrientes), Puerto Piracuacito, Puerto Ocampo, Puerto Reconquista (Santa Fe). 11 Paso de la Patria, Ramada Paso.

3
Otras áreas endémicas se ubicaban a lo largo del río Uruguay 12, en el Centro de la provincia de Corrientes sobre el Estero del Ibera 13 y en La Provincia de Misiones en una faja de unos 7-10 Km. sobre la costa del Paraná 14. En el centro de la llanura existían áreas con malaria epidémica en el valle del río Salado 15, en el Río Pilcomayo 16, a lo largo del ferrocarril entre Embarcación (Salta) y Las Lomitas (Formosa) 17, sobre el Río Bermejo entre Embarcación y Fortín Lavalle (Formosa) 18 y entre Ingeniero Juárez y el río Pilcomayo 19. B) Distribución geográfica de los vectores (Fig 2, 3 y 4) El paludismo del NW es un paludismo altura (hasta 1800/1900 m) 20. El vector asociado a la enfermedad es Anopheles (A) pseudopunctipenis. Los criaderos se encuentran en ríos de montaña, con agua fresca, en movimiento, con algas verdes durante todo el año. En Sudamérica tiene una distribución definida a lo largo de la Cordillera de los Andes (40ºN a 32ºS), comportándose como una especie de montaña. Es de hábitos endófagos y endófilos (pica y reposa en el interior de las habitaciones) preferentemente al anochecer y amanecer. Anopheles(N) darlingi es altamente antropófilo y doméstico, pero las hembras una vez saciadas vuelven al medio silvestre en donde no tienen exigencias de ninguna clase para sus criaderos. Es considerado el más peligroso vector del paludismo en América del Sur y su comportamiento irregular con grandes fluctuaciones de su área de dispersión no ha sido explicado. Algunos autores las asocian a años de grandes lluvias con grandes inundaciones, en tanto que otros prefieren considerar ciclos biológicos de predadores (Bachman, comunicación personal). La distribución de esta especie se extiende desde México hasta la Argentina, donde alcanza la provincia de Misiones. Según los años, el área se amplía a las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta y Santiago del Estero. Las epidemias ocurridas en el nordeste y centro del país se las relacionó siempre con la presencia y la abundancia de su población. Los escasos hallazgos podrían atribuirse a que sus larvas cuando son molestadas se sumergen y permanecen algún tiempo en el fondo del criadero. Este comportamiento probablemente haya contribuido a registrar como negativos criaderos que en realidad podrían haber sido positivos. Anopheles albitarsis tiene criaderos relacionados con bañados y con las lluvias que aumentan la extensión de los mismos. En la región chacopampeana suele presentarse en elevadas densidades, pica al hombre al aire libre y puede penetrar en las viviendas a alimentarse.
12 entre la localidad de Santo Tomé (Corrientes) hasta mas allá del límite con Misiones 13 en Pueblo Galarza 14 desde Puerto Iguazú a Corpus 15 desde Bandera Bajada (1940 al 42) hasta Añatuya (1941). En 1934 los colonos que se iban a ubicar en el límite de Salta con
Santiago del Estero fueron obligados a irse a Monte Quemado. 16 entre Hito 1 y Fortín Pilcomayo Santa María, Santa Victoria, Puerto la Paz, Santa Teresa, Palmarcito, Tucumancito
(1930/31, 1933, 1936, 1944/45, 1946 y 1949), San Isidro, Selva Maria, Misión San Andrés (1933, 1943), Puerto Irigoyen, Misión El Carmen, Sombrero Negro (1944), La Primavera, San Antonio, Guadalcazar.
17 Padre Lozano, Misión Chaqueña, Dragones, Pluma de Pato, Los Blancos, Coronel Juan Sola, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Pozo del Mortero, J.G. Bazán.
18 La Unión, Rivadavia, Fortín Belgrano, Tres Pozos, El Sauzalito, San Camilo, La Fidelidad, Colonia Km 503. 19 Pozo de Maza, Vaca Perdida, Los Pocitos, Pozo del León. 20 Famatina (1891m), Fiambalá (1810m), La Ciénaga (1750m) y Belén (1680m), Cafayate (1660m), La Quiaca (3800m)

4
C) Relación de las áreas maláricas con los vectores (Fig 5). La superposición del mapa de localidades positivas históricas y actuales con los de los vectores explica el comportamiento endémico del NW y epidémico del NE En el NW el vector es de presencia permanente. Su presencia estable hace posible la continuidad natural de la transmisión y por ende del carácter endémico de la enfermedad en el noroeste. Las temperaturas del invierno son las que determinan el carácter endémico en el norte y epidémico en el sur donde la transmisión se corta por las bajas temperaturas. En el NEA y Centro es de carácter epidémica por la presencia esporádica de A. darlingi. Respecto a A. albitarsis es importante considerarlo como vector secundario a una epidemia por A. darlingi. En áreas donde no se han registrado hallazgos de A. darlingi las epidemias solo pueden ser explicadas por su presencia. Algunos entomólogos consideran que puede compensar su bajo poder de transmisión con las altas densidades de población con que se presenta (Carcavallo comunicación personal). Otros consideran que no ha sido bien estudiado su capacidad de trasmisión y que esta puede ser importante (Bachman, comunicación personal) E) Variación de la endemicidad en el área malárica en los últimos 30 años (Fig. 6). La mayor endemicidad (mayor cantidad de años con casos) se muestra en rojo intenso. La menor endemicidad aparece en tonos de rosa. En la década del 70 se observa un área endémica continua en los ríos Bermejo y Tarija, hasta Jujuy y un área de menor endemicidad extendida hasta Tucumán. En efecto, en el verano del 79 ocurrió un brote epidémico en el área de construcción del dique El Cadillal. En los 80 el área endémica continua se atomiza en núcleos alrededor de las localidades de Santa Victoria, Campo Largo y Salvador Maza ubicadas en el límite internacional, Tartagal y Orán. Se acentúa la endemicidad en el departamento de Santa Bárbara, (Jujuy) asociada a la apertura de la frontera agropecuaria con deforestación para cultivos de hortalizas. El departamento de Santa Bárbara presenta casos solo en algunos años específicos (expansión de la frontera agropecuaria) con la mayoría de sus casos autóctonos, lo que prueba que hubo transmisión. La finalización abrupta refleja el carácter epidémico del área. En los 90 se amplían las áreas endémicas de Campo Largo, Salvador Mazza, Oran y se agregan poblaciones ubicadas en la frontera del río Tarija. Se endemiza la ruta de los ingenios de caña de azúcar y el área de Santa Bárbara se extiende hacia el sur hacia el Departamento de Anta. Se reactivan los focos epidémicos del sur y este de Salta. Se puede analizar el comportamiento de estas áreas mediante las series temporales de los casos de malaria ocurridos por localidad/ mes y año. Por ejemplo, Campo Largo y Salvador Mazza, ubicados en el limite con Bolivia que presentaban un factor de mayor endemicidad en la figura anterior, presentan todos los años positivos con la casi totalidad de sus casos importados del exterior. Conclusiones El paludismo tuvo una gran incidencia en todo el norte de la Argentina alcanzando elevada morbilidad (20.000 casos por año) hasta el advenimiento de los insecticidas (DDT) y de las drogas antimaláricas sintéticas. Se produce una gran disminución de casos a partir de la introducción del DDT (1947) y otra disminución con la implementación del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo en 1959, dentro del Programa de Erradicación de la Malaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que incluía también a Bolivia, Paraguay y Brasil. A partir de la década del 70 el NW es el que mantiene la endemia, y el NE solo presenta picos epidémicos.

5
La lucha antipalúdica comenzada en los 30 y continuada a lo largo de 70 años dio como resultado una reducción sensible del área afectada, pero no la erradicación. El área malárica se redujo sensiblemente en áreas templadas pero no en las áreas tropicales donde las campañas han tenido resultados parciales debido a la accesibilidad comprometida por el clima y el terreno que favorecen la discontinuidad de las acciones de control. En el noroeste la malaria persiste en los valles subandinos, donde factores geográficos determinan su supervivencia en forma endémica. En los últimos treinta años el área endémica continua se transformó en núcleos atomizados. Existen núcleos con predominio de casos importados en áreas cercanas al limite internacional y otros con predominio de casos autóctonos en áreas aisladas. ambos están asociados a migraciones y uso del suelo. El área epidémica se redujo hasta la década del 80 pero sufrió una pequeña expansión en los ‘90. La persistencia de la enfermedad por más de 70 años requiere de nuevas estrategias para controlar su difusión. Las nuevas estrategias de control deben considerar los cambios ambientales para la implementación de las acciones. Para ello la tecnología brinda nuevas herramientas que deben ser utilizadas para reducir la incertidumbre en la planificación. Aquellos que usen esa nueva tecnología y que sepan operar con las nuevas herramientas podrán enfrentarse con mayor chance a una patología que acorrala a la humanidad desde sus comienzos, y que ha demostrado resistir a todos las formas de control por miles de años Bibliografía Alonso Mujica (1921). El paludismo en los territorios del norte y provincia de Corrientes. (Comisión profiláctica). An.Dep.Nac.Hig. Vol. XXVII, Nº4: 199-207. Argentina (1982). Situación del Paludismo en la República Argentina. Año 1981. Servicio Nacional de Lucha contra el Paludismo (SENALPA). Salta, Unpublished. Argentina (1970-1998). Información inédita del Ex Servicio Nacional de Paludismo (SENAPA). Argentina (1999-2000). Información inédita del Programa Nacional de Control de Vectores. Barbieri, A. (1910). Sem.med.(B.Aires). 12, 1368. Barbieri A. (1921), Profilaxis del paludismo en el año 1920. Memoria de la Sección Central. An.Dep.Nac.Hig., Vol. XXVII, 15-41. Bejarano J.F.R. (1945) El Paludismo del nordeste argentino. Rev.San.Mil. Año XLIV, Nº10, 1451-1472. Bejarano J.F.R. (1946a) Información sobre fiebre amarilla y paludismo. Rev.San.Mil. Año XLV, Nº6, 528-731. Bejarano J.F.R. (1946b). Algunos aspectos entomológicos del paludismo en la República Argentina. Rev.San.Mil. XLV, Nº12, 1377-1380. Bejarano J.F.R. (1956). Distribución en altura del genero Anopheles y del paludismo en la República Argentina. Rev.San.Mil LV, 1:7-24 Bejarano J.F.R (1957).Distribución Geográfica de “Anophelini” de la República Argentina. Rev.San.Mil. Año LVI, Nº4, 307-348. Bejarano J.F.R (1959a). Áreas Palúdicas de la República Argentina. Primeras Jornadas Entomoepidemiológicas Argentinas, Primera Parte, 275-304. Bejarano J.F.R. (1959b). Anopheles de la República Argentina y sus relaciones con el Paludismo. Primeras Jornadas Entomoepidemiológicas Argentinas, Primera Parte, 305-329. Bejarano, J.F.R. (1971b). Datos sobre la existencia, biológica y transmisión del Paludismo por el Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi en la República Argentina y otros países de América. En

6
Segundas Jornadas Entomoepidemiológicas Argentinas. Salta 1965. Buenos Aires, Subsecretaría de Salud Pública de la Nación, Vol. III, 289-357. Carcavallo, R.U. y Martínez, A. (1968). Entomoepidemiología de la República Argentina. Junta de Investigaciones Científicas de las Fuerzas Armadas, Comunicaciones Científicas Nº 13, 2 tomos, 341 p. Carrillo J (1901). El paludismo en Jujuy. An.Dep.Nac.Hig. Año 10, Nº 3, 97-103. Castro M, García, M y Bressanello M.D. (1959). Diptera Culicidae Culicinae. Primeras Jornadas Entomoepidemiológicas Argentinas, Segunda Parte, 546-562. Coobar J.K. e Illia H.A. (1943). Bol.Dep.Hig.Cordoba, II, Nº 21:3 Del Ponte (1940).Tres especies de Anopheles nuevas para la Gobernación de Misiones. Rev.Inst.Bact.Bs.As., 9 (4): 445 Del Ponte (1941) Revisión de especies argentinas del genero Anopheles. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Medicas, Universidad de Buenos Aires. Del Ponte E, García M, Ronderos R, Bachmann A. & Casal O.H. (1964). Notas ecológicas sobre Anopheles darlingi y a. Albitarsis de la Argentina. Proceedings of the seventh international Congress on tropical medicine and malaria, Vol 5: 205-218. Delfino J.C. (1902). Desarrollo y características del Paludismo en la Ciudad de Santiago del Estero. An.Dep.Nac.Hig. Año IX, Nº8: 345-354. Duret J P (1950). Entomología Médica. Contribución al conocimiento de la distribución geográfica de los culícidos argentinos (Diptera-culicidae). 1ª Parte. Rev.San.Mil., Año XLIX, Nº 4: 363-380. Federici A.J. (1902), El paludismo en Formosa. An.Dep.Nac.Hig., Año IX, Nº 9: 425-429. Gallastegui (1902). El Paludismo en los departamentos de Tinogasta y Belén. An.Dep.Nac.Hig. Año IX, Nº 12: 661-665 Giménez, 1902. El Paludismo en La Rioja. Datos y observaciones relativos a la reciente epidemia de esta provincia. An.Dep.Nac.Hig. Año IX, Nº 13: 702-707 Gordano J.J. (1937) Sem.Med., 1, 294 Lifschitz, Umana A.C. y Vergara.(1946). An.Inst.Med.Reg 1-349 Malbrán C; Penna J., Carrillo I, Carrillo J, Araoz R., Tedin J, Vallejo B, Soldatti A., del Barco J., Centeno A., Carreño L., Acuña P., Alvarez A., Lema Maciel M., Delfino J.C. (1902). El Paludismo en la Argentina. Conferencia Nacional de Médicos. An.Dep.Nac.Hig., Año IX, Nº 10, 449-524. Mazza S, Basso G y Cardozo A (1938). Mis.Est.Pat.Reg.Arg., Publ Nº35, Pag 3 Mazza S. y Basualdo C (1938). Mis.Est.Pat.Reg.Arg., Publ Nº35, Pag 17 Mazza S. y Calera Vital F. (1929). 5ª Reun.Soc.Arg.Pat.Reg.norte, II: 718 Santillán P. (1940). Cat.Clin., VII 446 Penna J. y Barbieri A. (1916). El Paludismo y su profilaxis en la Republica Argentina. An.Dep.Nac.Hig., Buenos Aires Penna J. y Barbieri, A. (1916). El paludismo, Buenos Aires. Shannon R.C.; Davis N.C. y del Ponte E. (1927). La distribución del Anopheles pseudopunctipennis y su relación con el paludismo, en la Argentina. Revista del Instituto Bacteriológico, Departamento Nacional de Higiene, Nº7, Vol IV. Tricio A.; Morawicki, P.M.; Fernández Diaz, C.I.; Krsticevic, F. Y Araki S. (2002). Monitoreo de dípteros vectores hematófagos en el área de influencia de la represa de Yacyretá. Periodo febrero 2000-enero 2001. Actualizaciones en artropodología sanitaria argentina. Salomón (comp.) Serie enfermedades transmisibles, publicación monográfica 2, 173-183 Umana A.C (1948). Arch.Sec.Sal.Publ., 4 (4): 382 Umana A.C (1950). Información entomológica sobre provincias de Corrientes, Santa Fe y Territorios del Chaco, Formosa y Misiones. Informe de la Dir.Gen.San. del Norte y la Dir. Gen.San, IV: 50

7

8

9

10