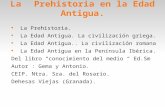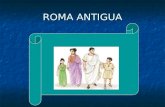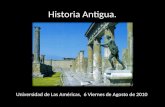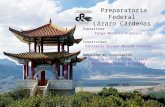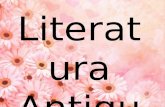Antigua
-
Upload
balbina-gandara-antelo -
Category
Documents
-
view
27 -
download
0
Transcript of Antigua
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
1
Historia Antigua de la Península Ibérica
1. Colonizaciones ........................................................................................ 2
1.1. La colonización fenicia ...................................................................................... 2 1.1.1. La expansión comercial fenicia ................................................................................. 2
1.1.2. La colonización de la Península Ibérica ..................................................................... 3
1.1.3. Funcionamiento de los asentamientos fenicios ........................................................ 4
1.2. La colonización griega ....................................................................................... 6 1.2.1. Los primeros contactos ............................................................................................. 6
1.2.2. Los griegos en Iberia.................................................................................................. 7
1.3. La colonización púnica ...................................................................................... 9
2. Pueblos Prerromanos ........................................................................... 12
2.1. Tartessos ......................................................................................................... 12
2.2. El área ibérica .................................................................................................. 14
2.3. Las culturas no ibéricas ................................................................................... 17 2.3.1. El área celtíbera....................................................................................................... 18
2.3.2. La Meseta ................................................................................................................ 19
2.3.3. La fachada atlántica ................................................................................................ 20
2.3.4. El noroeste y el norte .............................................................................................. 20
3. La Hispania Romana ............................................................................. 22
3.1. La conquista .................................................................................................... 22 3.1.1. Los avances militares .............................................................................................. 22
3.1.2. La organización del territorio .................................................................................. 23
3.2. Hispania en el Imperio .................................................................................... 23 3.2.1. La organización administrativa................................................................................ 23
3.2.2. Las actividades económicas .................................................................................... 25
3.2.3. La sociedad hispano-romana .................................................................................. 25
3.2.4. El desarrollo urbano y viario ................................................................................... 26
3.2.5. Dioses y creencias ................................................................................................... 27
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
2
Tema 1: Colonizaciones
La Península Ibérica es el ámbito más occidental del Mediterráneo, y participa de las
relaciones que se dan entre el Este y el Oeste del Mediterráneo en los últimos tres milenios
a.C. Lo que llamamos colonizaciones es por tanto parte de una tradición anterior, pero a la vez
un fenómeno nuevo, en respuesta a unas nuevas realidades sociales, políticas y económicas
que ponen en relación a diferentes agentes en un proceso de intercambio a larga distancia, no
solo comercial, sino también artístico, ideológico, y humano.
1.1. La colonización fenicia
1.1.1. La expansión comercial fenicia
Los fenicios son los primeros colonizadores históricos de la Península. Con ellos
aparece la escritura, y con ellos se da por concluida, en la Península, la prehistoria
propiamente dicha. El término fenicio es griego, y posiblemente los fenicios no tenían un
gentilicio común para ellos. La cultura fenicia es una cultura cananea, con influencias egipcias e
indoeuropeas (hurritas, micénicos e hititas).
Los fenicios tenían su patria en la costa de Oriente Próximo, y sus ciudades más
importantes eran Sidón, Biblos y Tiro. Su sociedad era muy jerarquizada. En la cima estaban el
rey y las familias aristocráticas, con intereses agrícolas y comerciales; bajo ellos los individuos
libres, funcionarios, sacerdotes, artesanos, etc.; en un nivel inferior los dependientes, libertos,
deudores y el personal de palacio; y por último los esclavos. Los templos, que tenían un papel
importante, estaban controlados por castas sacerdotales que se nutrían de impuestos y
donaciones.
Hacia el 1200 a.C. los Pueblos del Mar (filisteos, zeker, del Egeo) atacaron las ciudades
costeras no protegidas de los grandes imperios (hititas, egipcios, asirios). Esto provocó grandes
cambios en el área sirio-palestina. Las ciudades costeras hacían un papel de intermediarios
intercambiando productos del interior y de ultramar, pero esto se hacía en un escenario de
estabilidad, garantizada por los grandes imperios. Rota esta estabilidad, tienen que buscar
nuevos escenarios donde hacer estos intercambios.
Egipto se encontraba en declive, y Asiria ejercía sobre la región una presión tributaria,
sobre todo en materias primas y productos como las telas púrpura. Los fenicios ampliaron
entonces sus rutas comerciales, estableciendo puntos de recalada a miles de kilómetros.
Disponían de flota para asegurar las rutas, sus barcos estaban preparados para recorrer
grandes distancias, y tenían la capacidad financiera y demográfica para ello.
En un principio se le atribuyó el protagonismo a Tiro en el proceso colonizador, pero
hoy se piensa más en una multiplicidad de ciudades impulsoras. El objetivo de la colonización
era vender telas y productos y comprar materias primas, reproduciendo el mismo esquema de
origen que beneficia a las mismas élites.
Por colonia entendemos un asentamiento de grupos humanos fuera de la metrópoli,
manteniéndose el contacto cultural o incluso una dependencia respecto al lugar de origen.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
3
Colonización no implica ningún tipo de dominio militar, sino únicamente el establecimiento de
enclaves comerciales en la costa.
Las fundaciones más antiguas son en Chipre, a mediados del s. IX. Más adelante el
Egeo y Creta, y luego Malta, Sicilia y las costas tirrenas (fin del VIII). A continuación el norte de
África: Útica, Hipona, Leptis, Cartago. Esta última fue una expedición de Tiro, a donde los
cartagineses enviaban el décimo como ofrenda a Melqart. La Península Ibérica fue, por tanto,
el último ámbito mediterráneo en ser colonizado, y la puerta al Atlántico.
1.1.2. La colonización de la Península Ibérica
La primera etapa es entre VIII y VI, con centros diversos, aunque ya a principios del
primer milenio hay una fase de influencia fenicia previa a las fundaciones que se suceden
desde el siglo VIII. Prevalece la opinión de que sólo Gadir fue una ciudad, mientras que el resto
de asentamientos serían de menor entidad o de naturaleza meramente económica (factorías).
Los fenicios buscaron siempre emplazamientos determinados, con una situación litoral
aislada, como penínsulas o islas. También era importante la accesibilidad al interior del país,
como la desembocadura de un río o la cercanía de una gran llanura costera.
Gadir es, según las fuentes escritas, la fundación fenicia más antigua de la Península.
Su punto de partida es un templo a Melqart, en la segunda mitad del siglo IX. Se encontraron
figurillas de bronce de Melqart y Baal Hammon en el lugar donde habría estado el templo. Se
eligió el lugar de Gadir por sus condiciones geográficas (bahía, desembocadura del Guadalete,
isla que cerraba la bahía), y por las económicas (control de la pesca, aprovechamiento agrícola,
cerca de Tartesos).
A partir de aquí se ocupa la costa andaluza mediterránea, con numerosos centros de
actividades económicas diversas. Algunos de ellos son Cerro del Villar, Toscanos, Morro de
Mezquitilla, Sexi, Abdera, o Baria. Están concentradas en la provincia de Málaga, en lugares
aptos para la navegación, con estuarios resguardados y con ríos que permiten la penetración
hacia el interior. Realizaban actividades económicas variadas: metalurgia, tintes, agrícolas, etc.
Los excedentes eran exportados: ánforas, salazones o vinos.
En la costa atlántica se hicieron expediciones desde Gadir y, según las fuentes
literarias, desde Cartago. Se buscaba estaño de las Casitérides (Bretaña, Gran Bretaña,
Galicia…). Hay asentamientos en Castro Marim (Guadiana), Tavira, Abul, y los estuarios del
Tajo y el Mondego.
En la costa oriental hay menos ocupación: Bajo Segura (La Fonteta), Aldovesta, San
Martín de Ampurias (norte del Ebro), Ibiza (Sa Caleta, Ebuso). En las costas africanas la
cronología es similar, y Cádiz tiene un papel más importante que Cartago en relación a ellas.
El despegue es en los siglos VIII-VI, y es tras este periodo cuando se comienzan a
modificar las estructuras de los centros. La factoría tiende a desaparecer, integrándose en los
esquemas del mundo indígena emergente, que asumen un papel cada vez más significativo en
la producción de recursos. Gadir y Lixus incrementan su poder y actividad económica. Algunas
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
4
factorías se transforman en ciudades: Malaka, Sexi, Abdera o Baria. Sa Caleta pierde
protagonismo porque Ebusus controla toda Ibiza.
En la etapa de esplendor de Gadir hay muchas áreas funerarias, un santuario a Astarté,
áreas artesanales y residenciales, dos sarcófagos de familias nobles, y una muralla en Doña
Blanca. Entre el V y el III hay el mayor crecimiento, con unas élites que se enriquecían con la
producción de pez en conserva, que se exportaba. También había producción cerámica para su
área de influencia.
A finales del VII Malaka se hace con el control de las desembocaduras del
Guadalmedina y Guadalhorce. Es un puerto destacado en tráficos comerciales, exportando
pesca y salazón. En Ibiza se ve un gran desarrollo de Ebuso, que controla toda la isla. Tiene
necrópolis con inhumación, cremación e hipogeos con ajuar. Las exportaciones se dirigen a
Mallorca y Ampurias.
Cuando las ciudades de Fenicia entraron en conflicto con el reino de Asiria, parte de la
población emigró a las colonias, y se intensificaron los contactos comerciales con el
Mediterráneo occidental. Estos contactos no se interrumpieron hasta que las ciudades fenicias
fueron incorporadas al imperio babilónico (s. VI). En ese momento, Cartago ocupó el lugar
dejado por las antiguas metrópolis, comenzando la historia púnica en la Península Ibérica.
1.1.3. Funcionamiento de los establecimientos fenicios
En primer lugar se realizaban intercambios esporádicos sin asentamiento, y más
adelante surgían factorías permanentes, en desembocaduras de ríos, promontorios rodeados
de tierras llanas, o islas cercanas a la costa. También podía surgir un barrio fenicio de
comerciantes y artesanos junto a un hábitat indígena. Antes de fundar una ciudad hacían
exploraciones previas, y fundaban la ciudad si los sacrificios eran propicios.
Los fenicios elaboraban productos especializados desconocidos para la población
indígena, que les proporcionaba materias primas. Esto queda evidenciado por la antigüedad de
los talleres metalúrgicos de Morro de Mezquitilla, anteriores al resto del asentamiento. Los
fenicios son los verdaderos introductores del hierro, y el monopolio de estas armas avanzadas
debió situarles en una posición de poder que explica su preeminencia económica y cultural y
sus fructíferas relaciones con los indígenas. Elaboraron también púrpura en la Península, como
parecen demostrar los conchiles encontrados en Toscanos, con orificios iguales a los
observados en Sidón y Tiro.
El estaño era otro material de su interés, pero no se han encontrado restos de estaño
puro, por lo que se trataría del estaño contenido en el bronce, lo que explicaría el hallazgo de
numerosos depósitos de objetos bronce acumulados por los comerciantes. También los
metales preciosos como el oro eran importantes para el comercio fenicio.
Los barcos fenicios transportaban material en bruto a la metrópoli o a otros
compradores con la misma frecuencia con que traían productos elaborados desde el
Mediterráneo oriental.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
5
La administración nos es muy desconocida. Imaginamos que eran dirigidas por sufetes,
con un senado controlado por grandes familias, y con alguna asamblea popular. Su economía
se basaba en pequeños establecimientos encargados de abastecer a los centros de objetos
cotidianos. En el suroeste hay una zona minera principal, de plata, que también se explota en
el sureste (Mazarrón). La explotación sería por medio de los indígenas, a los que los fenicios
aportan nuevas tecnologías e intensificación.
La agricultura es de tipo mediterráneo, con cereales, legumbres, oliva y vid.
Exportaban aceite y vino. Las principales especies ganaderas son bóvidos, ovicápridos y suidos.
Introdujeron gallinas y asnos. Dependiendo del área cambian las especies; área gaditana
túnidos, costas mediterránea escómbridos (caballa, bonito). Había salinas para conservación, y
ánforas. Hay muchas factorías de salado de pescado.
El comercio estaba en manos de la aristocracia, que tenía los medios de producción.
Los santuarios recibían décimos y donaciones. Los productos eran metales (plata, estaño,
cobre y hierro), aceite, vino, salazones, salsas, cerámica, y de lujo: pasta vítrea, marfil, madera,
tejidos, joyería. Era tanto ultramarino como regional. La artesanía era orfebrería de oro
(filigrana, granulado), bronce (jarras, braseros, artículos de iluminación, perfumes, carros,
armas, figuras), marfil (ajuares), púrpura, cerámica de mesa y de transporte.
La moneda es tardía (s.III); las primeras acuñaciones urbanas son de Gadir, bronces
anepígrafos. El anverso es la cabeza de Melqart (como Heracles), el reverso son atunes. En
Ebuso hay emisiones anepígrafas.
La estructura interior de los asentamientos todavía no es del todo conocida, puesto
que las excavaciones se han tenido que limitar a puntos concretos. Por ello, se ha de recurrir a
paralelismos con otros territorios. En Morro de Mezquitilla hay una calle ancha y continua en
el siglo VIII, pero en la segunda fase cambia la orientación, y de una calle principal bastante
ancha se desvía lateralmente una callejuela, cuyas casas adyacentes tienen el nivel del suelo
más elevado que el de la calle.
Las casas ofrecen formas y tamaños distintos, tanto por sus diferentes funcionalidades
como por las diferencias sociales. La casa de un comerciante fenicio bien situado tenía varias
habitaciones agrupadas alrededor de un patio interior. Hay una gran ausencia de
fortificaciones, siendo detectadas solo en Toscanos. Esto se explica por la necesidad de
mantener relaciones pacíficas con las comunidades indígenas, de las que dependía la buena
marcha del comercio. Tampoco hay grandes puertos en las primeras etapas, pues el calado de
las embarcaciones era poco profundo y sería fácil arrastrarlos a la orilla. Sí había
embarcaderos, como demuestra un corto realizado en Toscanos mediante taladros geológicos.
Cada poblado fenicio contaba con una necrópolis, casi siempre situada en la orilla
opuesta de la bahía o del río. Las necrópolis de los siglos VIII-VII suelen presentar pocas
sepulturas, pero estas aumentan a finales del siglo VII. Las sepulturas ofrecen muy distintos
aspectos, distinguiéndose en primer lugar las colectivas de las individuales. Las colectivas son,
por ejemplo, los hipogeos subterráneos, mientras que las individuales pueden ser una fosa,
cistas de sillares, sarcófagos, o sepulturas de pozo.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
6
Para la instalación de un hipogeo se excavaba primero una fosa rectangular en la roca,
a cuya entrada se llegaba por una rampa inclinada. Delante de la roca se levantaba una
construcción de sillares bastante irregulares, con las caras listas vueltas hacia la cámara.
Culminaban en un techo de madera plano, cubierto de piedras planas y arcilla para asegurar
un cierre hermético. Sobre esta construcción se elevaba la cumbrera de madera. Varias
generaciones de una misma familia eran enterradas en un mismo hipogeo. Posteriormente los
hipogeos fueron sustituidos por cistas de sillares, que evidenciaban la misma categoría social.
En cuanto a las costumbres funerarias, aparecen tanto inhumaciones como
incineraciones, aunque a lo largo de los siglos las incineraciones van superando a las
inhumaciones, con restos recogidos en lujosas urnas de alabastro.
Los hallazgos más habituales en poblados fenicios son las vasijas de cerámica. La
cerámica de engobe rojo, característica de la primera fase (VIII-VII) deja entrever una relación
directa con las formas de la metrópoli. Los demás hallazgos son inferiores en número. Los
objetos metálicos son sobre todo agujas y fíbulas de bronce. Las piezas de hierro son
extraordinariamente raras, en parte por las dificultades de conservación. Los metales
preciosos son relativamente frecuentes. La plata aparece en colgantes o estuches para
amuletos, habiendo también colgantes y anillos de oro, algunos con relieves egipcios. También
hay vasijas protocorintias y ánforas áticas, y marfil y huevos de avestruz del norte de África.
Todos estos objetos evidencian las amplias relaciones comerciales de los fenicios en el mundo
mediterráneo.
1.2. La colonización griega
1.2.1. Los primeros contactos
Hay una serie de elementos en la Península Ibérica, anteriores a la etapa de
colonización, que tradicionalmente se han vinculado al Mediterráneo oriental. Así, las casas
ovales que recuerdan thóloi cretenses; los ídolos antropomórficos que remiten a las Cícladas; o
el aparecimiento de una tecnología para la extracción y fundición de los metales hasta
entonces desconocida en la Península, llevan a pensar en la presencia de extranjeros orientales
en ella. La motivación de su presencia la encontramos precisamente en ese desarrollo de
técnicas metalúrgicas: se buscaban metales como el cobre y el oro.
En el ámbito helénico, en el segundo milenio se da la cultura micénica. Es posible que
estos protogriegos ya conocieran la Península, pero además de las similitudes anteriores no
tenemos más testimonios. Las primeras referencias griegas a la Península Ibérica son
mitológicas, siendo Iberia uno de los escenarios de los nóstoi y del décimo trabajo de Heracles,
apareciendo en las obras de Hesíodo y Homero. El estrecho de Gibraltar era ya conocido como
Columnas de Hércules desde por lo menos el siglo VI. Otra tradición, transmitida por Estrabón,
es una supuesta colonización rodia de Iberia, pero actualmente se sabe que esta no es más
que una invención helenística, en la que se quería proyectar hacia el pasado la importancia
que tenía Rodas en ese momento.
El colapso micénico en torno al 1200 a.C. provoca que otras zonas de Grecia, como
Eubea y Corinto, vean sus circuitos económicos quebrados, lo que hace que busquen
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
7
alternativas navegando en Oriente y el Mediterráneo central, buscando materias primas en el
Tirreno y en Cerdeña, con socios fenicios. La primera fundación griega es Pitecusas (Ischia), en
el 770, en el Golfo de Nápoles. A partir de ahí se empieza a colonizar el ámbito próximo
(Magna Grecia). En la segunda mitad del VIII hay un profundo cambio en Grecia oriental, pues
cae el reino frigio por ataques cimerios. Las ciudades de Jonia encuentran salida como
mercenarios o colonos, fundando Náucratis en el Delta del Nilo.
En esta etapa temprana comienzan a aparecer los primeros elementos griegos en
Iberia, pero deben entenderse como producto del comercio fenicio. La amplia distribución en
el mundo occidental de las llamadas ánforas SOS euboicas y áticas supone unas relaciones
regulares entre mercaderes griegos y fenicios en los puertos del Mediterráneo central. Las
primeras ánforas fueron transportadas, a partir de finales del s. VIII a.C., en barcos euboicos y
corintios hasta puertos de Sicilia e Italia, desde donde se comercializaron, siendo
transportadas en barcos fenicios hasta la costa malagueña y la tartésica. Su contenido, sobre
todo, habría sido aceite y vino.
En el siglo VII a.C. empiezan a dibujarse contactos directos entre las poblaciones
indígenas de Iberia y los comerciantes griegos, con una importancia especial de Huelva, donde
se han encontrado muchos fragmentos de cerámica griega. La intensa presencia de
comerciantes griegos entre los años 600 y 540 a.C. muestran que ocuparon el vacío dejado por
los fenicios cuando estos redujeron drásticamente sus relaciones con el Mediterráneo oriental,
especialmente con Tiro. Según Herodoto, estos comerciantes griegos serían foceos.
Este comercio se basaba en las relaciones personales, siendo un tipo de intercambio
que se desarrolló bajo el concepto de la hospitalidad, el único mecanismo, en un mundo
basado en la idea de parentescos, que permitía la integración de un foráneo en una sociedad
ajena. El huésped se introducía por medio de regalos, que debían corresponderse con el rango
de quien los hacía. Los objetos de este tipo de intercambio llegaron a crear obligaciones que
incluso llevaban a poner los bienes y propiedades a disposición del huésped.
1.2.2. Los griegos en Iberia
Hay muchos factores que pueden empujar a la colonización, como las deudas, falta de
tierras, aumento demográfico, búsqueda de materias primas y de nuevos mercados. Focea fue
la primera polis conquistada por los persas (546 a.C.), y muchos de sus habitantes escaparon
primero a Córcega, donde fundaron la ciudad de Alalia. Pero enfrentados a una coalición de
etruscos y cartagineses, fueron derrotados en 535 a.C., y también tuvieron que abandonar la
isla para establecerse en la Italia meridional.
Desde este momento, con asentamientos permanentes de griegos en el Mediterráneo
central, el comercio con el mundo occidental es más fluido y constante, y es monopolizado por
estos intermediarios, pues desde el último tercio del siglo VI cesa el contacto directo de
occidente con el Egeo. La influencia griega debió ser importante en esta época, pues es
perceptible en la escritura tartésica, en la representación unívoca de las vocales.
Por la misma época que los foceos llegaban al sur de Iberia, lo hacía al Golfo de León.
Posiblemente alcanzaron ambas áreas de forma independiente. El imán era también la
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
8
existencia de metales, aunque también se comerciaba con alimentos, sal, tejidos, esclavos, etc.
Estas relaciones con el Golfo de León desembocaron en la fundación de Massalia (hacia el 600
a.C.), la colonia focea más importante de Occidente, y, algo más tarde, Emporion.
El proceso de fundación de un emporion (plural emporia) era así: se buscaba un lugar
en el litoral que confiriera seguridad y permitiera obtener grandes beneficios. Con acuerdos
con los nativos estos les cedían un espacio para establecerse, les vendían sus productos y
daban salida a los de los nativos, con un papel de intermediarios. Con el tiempo, esta actividad
se regula mejor, pasando a ser un comercio más profesional y menos aristocrático.
Emporion comenzó en una isla cerca de la costa (Palaiápolis), en torno al año 600. Su
ubicación se debía a que era el final de las rutas foceas, y a que enlaza gracias a los vientos
directamente con Massalia. A partir de 580 empieza a crecer, con estructura de habitación
(planta regular, estructuras artesanales), y hacia 550-540 se ocupa también el continente
frente a la isla (Neápolis). Este paso se dio de acuerdo con los indígenas, con los que se
convivía. Emporion tenía casi todos los elementos propios de una polis: ágora, santuarios, y
muralla.
A Emporion iban barcos desde Grecia e Italia, llevando productos heterogéneos que
Emporion redistribuía en su red comercial, exportando en el proceso los productos ibéricos. Se
crean pequeños asentamientos dependientes de Emporion, produciendo cereal para abastecer
su comercio. También habría algún centro de redistribución interno en la Península, como
Cástulo en Andalucía. Al decaer Tartessos se refuerzan las relaciones con el sureste de la
Península, que se unen a las estrechas relaciones con la Galia meridional a través de Massalia.
Emporion mantenía relaciones con Gadir e Ibiza, que se intensifican en el siglo IV (ánforas
gaditanas en Emporion, cerámicas griegas en Gadir).
También sabemos de la intervención indígena en el comercio griego, gracias a la “carta
de Ampurias”, un documento en el que el dueño griego de una empresa dice a su
administrador en Emporion que le consiga vino a través de un colaborador indígena. Otro
documento epigráfico, un registro de transacción del Oppidum de Pech Maho (sur de Francia),
de mediados del V, testimonia pagos en moneda y relaciones con indígenas.
Se desarrolla la moneda, con primeras acuñaciones a mediados del V, de plata y
anepígrafas. A fines del V aparecen monedas con las iniciales EM o EMP, y con imágenes
inspiradas sobre todo en Atenas, con Atenea en el anverso y una lechuza en el reverso. A fines
del IV aparecen dracmas de mayor peso, con un patrón que las aproxima a las
contemporáneas de Cádiz y el mundo púnico.
En el periodo helenístico hay cambios en el modelo económico, con la casi
desaparición de la cerámica ática, sustituidas por imitaciones áticas de Gadir y el norte de
África, y por producciones propias de Ibiza, Emporion, Rhode y el Lacio. Hay un auge indígena y
a la vez el ascenso de Cartago, con una política agresiva (II Tratado romano-cartaginés, 348).
Cartago amenaza las relaciones entre Emporion, fenicios e indígenas (a fines del s. III Emporion
hace un nuevo muro). En las guerras púnicas, Emporion se alía con Roma, con lo que se
beneficia de su victoria.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
9
El impacto griego en la cultura ibérica es muy notable. En el siglo V hay un gran
desarrollo de la escultura ibérica, con temas y estilo griego, y hay una monumentalización
funeraria. Las estatuillas de bronce eran sobre todo ofrendas a santuarios, mientras que las
esculturas en piedra son más funerarias. Para estas se adaptan estatuillas griegas a un formato
mayor, con una predilección por los temas de lucha entre hombres o entre un hombre y un
animal fantástico. También hay influencia en la arquitectura, con fortificaciones de planta y
estructuras griegas, y con capiteles decorados con volutas, a los que se añaden elementos
ibéricos como las bandas entrelazadas. Otro ejemplo de influencia muy importante es el
alfabeto greco-ibérico, que se extinguió en el siglo III a.C.
1.3. La colonización púnica
Púnico es la adaptación romana de la palabra griega phoinix. Hoy en día se usa referido
a todos los estados de raíces fenicias que a partir del siglo VI a.C., en el Mediterráneo
occidental y central, entablaron alianzas políticas y económicas bajo las hegemonías de
Cartago y Gadir. La historiografía daba un papel totalmente dominante a Cartago, siendo Gadir
una vasalla más, pero actualmente se sabe que Gadir habría sido una aliada independiente,
cabeza de su propio sistema de alianzas (que incluía a Lixus, Abdera, Baria, Malaka y Sexi) en el
Círculo del Estrecho.
Cartago fue fundada en el siglo IX por Tiro, en la actual Túnez. Fue creciendo en su
ámbito, el norte de África, tomando un papel preponderante en el sistema colonial fenicio,
como una especie de segunda metrópolis en la que se centralizaría el sistema tributario
colonial fenicio del Mediterráneo central. Idéntico papel asumiría Gadir en el Círculo del
Estrecho. Cartago ha arrastrado durante mucho tiempo varios mitos historiográficos, como el
imperialismo, la desaparición de Tartessos, e incluso una pretensión de conquista de la
Península en el siglo VI. Estos tópicos están superados, y se admite que no había interés en
dominar la Península antes del siglo III.
En el siglo VIII y sobre todo en el VII a.C., Fenicia sufría la presión asiria. Esto provocó
que el sistema tributario colonial se relajara, lo que fue aprovechado por Gadir y Cartago para
tomar un papel más protagonista, valiéndose de su papel de mediadores entre las metrópolis
orientales y los centros coloniales. En esta etapa se desarrollan unas talasocracias cartaginesa
y gaditana, la primera de mayor alcance, entre Sicilia y Cerdeña. La caída de Tiro en poder de la
Babilonia de Nabucodonosor II, en el 572 a.C., rompió definitivamente los lazos políticos y los
centros púnicos se hicieron totalmente independientes.
A lo largo del siglo VI Cartago se expande a Sicilia, Cerdeña y el norte de África,
pasando de un ejército ciudadano a uno mercenario de procedencias diversas: África, Cerdeña,
Baleares, y la Península. En el 480 Cartago es derrotado en la batalla de Hímera, en Sicilia, que
no conquistarán hasta final de siglo. En estos momentos (siglos VI y V), Cartago es la mayor
potencia en el Mediterráneo central y occidental.
En la Península, el siglo VI también es de grandes cambios. El despegue de Gadir, a
diferencia del de Cartago, se ve cortado con la intromisión de la talasocracia focea. Entre 580 y
530 a.C. hay una intensificación de las importaciones griegas en los centros urbanos del
extremo occidente. El éxito de este comercio griego puede deberse al proceso autonomista del
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
10
mundo ibérico respecto al mundo fenicio-tartesio. La influencia griega es tal, que el Templo de
Melqart, principal institución de Gadir, se convierte en esta etapa en un Heracleion,
comenzando así la larga vinculación de Cádiz con el héroe Heracles.
Este retraimiento comercial no coarta, sin embargo, las transformaciones estructurales
que se daban en las sociedades púnicas e ibéricas de estos momentos. Entre estos últimos, el
intercambio aristocrático de bienes de lujo fenicios y griegos estaba consolidando una naciente
monarquía. Por el contrario, la sociedad púnica, cuya base trasplantada desde oriente estaba
adscrita a la monarquía de Tiro, cambió en sentido contrario. Los grupos dominantes hasta
entonces habían sido la aristocracia de sangre llegada desde oriente, y vinculada al Templo de
Melqart, y la aristocracia terrateniente formada por las primeras familias establecidas en la
colonia. El desarrollo económico generó, sin embargo, otros grupos poderosos, como
mercantes y propietarios de barcos, que formaban la oligarquía comercial. Su predominio
social generó una nueva comunidad política, la polis.
La intensificación industrial, que requirió más mano de obra, acrecentó las diferencias
sociales, a la vez que consolidó el cambio de relación entre el centro y su entorno. La factoría
extranjera que colaboraba con las comunidades indígenas circundantes se convirtió en un
enclave urbano que articulaba su periferia rural. La instauración de la polis, con su concepto de
la ciudadanía, de lo público, y del derecho, sancionó el orden social existente, al conceder
privilegios a unos grupos y excluir a otros.
Mientras la política de Gadir se orientaba a dirigir las actividades económicas de sus
aliadas del Círculo del Estrecho, Cartago desarrolló además la colonización, de forma análoga a
como lo habían hecho antes Tiro, Biblos o Sidón. La implantación de contingentes libios y
cartagineses fuera del territorio sometido al control de la ciudad daba salida a los problemas
demográficos de una ciudad en expansión como Cartago, y además le permitía contar con
fieles colonatos allende sus fronteras. Esta actividad colonial y comercial hizo que centros
como Ibiza y Villaricos se alineasen con Cartago durante los siglos V-III a.C.
A partir de 530 a.C., la talasocracia focea desaparece de la Tartéside, por la conquista
persa de Jonia, y es sustituida por una pujante talasocracia cartaginesa, lo que abre una nueva
etapa de comercio institucional mantenido entre las poleis púnicas. Este tipo de comercio sería
ya entre estados organizados, superando el anterior modelo de intercambio aristocrático y
personal de objetos de lujo en el marco de la hospitalidad.
Entre las actividades económicas principales para Gadir estaban la pesca y la
circulación de la sal, llamada el oro blanco, necesaria para las industrias de salazón. Esta
minería de la sal tendría un papel equiparable a las otras minerías, del oro, la plata, el cobre, el
estaño, y la principal, el hierro. De la minería de la sal y el hierro dependía el éxito de la
producción industrial y comercial púnica.
Las exportaciones púnicas llegan desde el Círculo del Estrecho hasta las islas Canarias y
el golfo de Vizcaya, por el oeste, y hasta Atenas y Corinto, por el este. La enorme proyección
púnica debe dimensionarse justamente al compararla con otras “Ligas” contemporáneas: la
Liga de Delos o la Liga del Peloponeso. El entendimiento de Gadir con Cartago es total,
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
11
dándose lo que se conoce como Cierre del Estrecho. Esta alianza se refleja en el Heracleion, al
que se le añadió la veneración a Tanit, diosa principal de Cartago.
La proyección púnica, en la que Cartago tenía un papel hegemónico principal, chocó en
el siglo III con los intereses de otra potencia emergente: Roma. Esta fricción desembocó en la
Primera Guerra Púnica, desarrollada en Sicilia entre 264 y 241 a.C. La victoria romana impuso
condiciones duras para Cartago, como el abandono de Sicilia y Cerdeña y una gran
indemnización.
La necesidad de recursos para afrontar la indemnización se suma a los factores que
empujan a la expansión cartaginesa, ya no sólo comercial, sino militar. Por ello, Cartago envía a
su general Amílcar Barca a la Península con la intención de ocuparla. En el 237 Amílcar
desembarca en Gadir y recluta mercenarios. Tiene enfrentamientos con los turdetanos y otros
pueblos del sur. Su objetivo era la zona minera del bajo Guadalquivir, controlar Ríotinto y
Cástulo. Cádiz acuña moneda para reafirmar su independencia.
Amílcar negocia con grupos indígenas para obtener tropas y metales, y funda Akra
Leuke, posiblemente Alicante. Muere en el asedio de Helice. Su yerno, Asdrúbal, consolida la
presencia cartaginesa en el espacio ocupado por Amílcar, sobre todo con diplomacia. Venga a
su suegro y somete a los oretanos. Se casa con una nativa para ganarse apoyos locales. Fundó
Cartago Nova, en el 227, y llevó muchos colonos (al tomar la ciudad Escipión captura 10.000
hombres libres).
A la muerte de Asdrúbal, Aníbal, hijo de Amílcar, se convierte en el general al mano de
las tropas cartaginesas en Hispania. Se casa con una princesa indígena de Cástulo y hereda la
política militar de su padre. Asedia Sagunto, en el área de influencia cartaginesa pactada con
Roma. Esto supone una excusa para que Roma declare la guerra, comenzando la Segunda
Guerra Púnica, uno de los conflictos más famosos de la Antigüedad. Tras la victoria romana, los
centros fenicios se adaptan al nuevo orden.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
12
Tema 2: Pueblos Prerromanos
2.1. Tartessos
Tartessos siempre ha sido un tema enigmático, incluso hoy en día. Las fuentes que
mencionan Tartessos lo hacen con mucha ambigüedad. Para las fuentes griegas a veces es un
territorio, otras un río… Herodoto habla de Argantonio, longevísimo rey de Tartessos.
Anacreonte también habla de reyes de Tartessos muy longevos. Estrabón confunde Tartessos
con el río Betis, y Plinio y Avieno la identifican con Gadir. Las leyendas griegas aluden a un
pasado mítico: Gerión, rival de Heracles; Gárgoris y Habis, fundadores de la civilización
(dadores de la agricultura y el urbanismo). Este último mito es posiblemente autóctono.
El área nuclear de Tartessos sería el bajo Guadalquivivr, pero su influencia se expande
en un área mucho más amplia, prácticamente por todo el sur peninsular. En la historiografía
hay dos tendencias: la que ve la cultura tartésica como consecuencia de la influencia fenicia; y
la que la ve como una manifestación autóctona. La raíz trt parece autóctona, pasando de
Tarteso a Tarshish para los fenicios. Luego aparecen en ese lugar los turdetanos, de raíz
similar.
Con el cambio de siglo del XIX al XX Tartessos despierta gran interés, en el contexto de
los hallazgos de Troya, Cnossos, o Micenas. A. Schulten protagoniza una campaña arqueológica
en el Coto de Doñana, pero no encuentra nada. En 1958 aparece el tesoro de Carambolo, con
piezas de oro. Al año siguiente se hace un estudio topográfico de la bahía de Cádiz en época
tartésica. En 1968 se hace un congreso (Tarteso y su problema), seguido en 1993 de otro en
donde la tendencia predominante era la autoctonista. En la actualidad, por el contrario, se
tiende a exagerar la influencia fenicia.
La cultura tartésica se divide en distintas fases: Tarteso precolonial (o geométrico), y la
fase de presencia fenicia (orientalizante). En el periodo geométrico, la cultura tartesia se
centra en el bajo Guadalquivir (Huelva y Cádiz), y se expande por los cursos fluviales
(Guadalquivir hasta Córdoba, el Genil hacia Andalucía oriental, el Tinto y el Odiel hacia las
zonas mineras de Huelva, y el Guadiana).
En torno al año 1000 ya explotaban los recursos mineros, que atraen intercambios. Las
viviendas son cabañas ovaladas muy simples. La familia es la unidad social básica, y el
parentesco articula las relaciones sociales. Las tumbas son simples. En Huelva se explotaba la
minería y en el Guadalquivir primaba el cultivo de cereales.
El periodo orientalizante comienza hacia el 800 a.C. En torno a esta fecha comienza a
haber cambios profundos relacionados con la presencia fenicia. Se pasa a una economía
excendentaria, y del poblado de cabañas al centro fortificado. Hay yacimientos representativos
de esta evolución, como Campillo o las necrópolis de Las Cumbres y La Joya. Tejada la Vieja
tiene unas estructuras defensivas importantes. Otros yacimientos han sido reinterpretados,
como Carambolo, que se entiende como un santuario fenicio.
La cerámica era tan abundante que permitió establecer tipologías: la primera es de
retícula bruñida y la segunda es de cerámica pintada. En el área periférica está Cástulo (Jaén),
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
13
con un santuario a Astarté, actividades metalúrgicas, necrópolis, y sustratos diferentes
(evoluciona hacia Oretania, en lugar de a Turdetania). En Badajoz estaba el santuario de
Cancho Roano, con un edificio complejo y objetos de gran valor.
Hay dos elementos significativos de la cultura tartésica: el primero lo constituyen las
estelas de guerrero (siglos IX-VIII), bastante abundantes (conocemos casi cien) sobre todo en
los cursos medios del Guadiana y el Guadalquivir. Aparecen figuras humanas muy simples con
armaduras. Pueden tener un sentido funerario o tal vez servir para delimitar áreas territoriales
o marcar rutas.
El otro elemento es el de las estelas con escritura (siglos VIII-V), en un espacio más
delimitado que el anterior (sur de Portugal). El sentido aquí es claramente funerario. La
escritura es en espiral, y la lengua no es indoeuropea, por lo que no podemos descifrarla al
carecer de paralelismos.
La economía se va diversificando con el tiempo. En el Bronce practicaban la minería
extractiva y la metalurgia del cobre. En el Bronce Pleno, se une la producción argentífera,
quizás hacia el Mediterráneo. Con los fenicios se estimula esta actividad, que sería a pie de
mina, en trincheras. La copelación pudo ser una importación fenicia o bien existir
anteriormente y ser perfeccionada por los fenicios. Se calculan unas cuatro toneladas de
producción en Riotinto. Los fenicios impulsan una actividad compleja, que requiere más mano
de obra, y los centros ligados a la minería se desarrollan. La producción se diversifica,
apareciendo plomo y oro. En la segunda mitad del siglo VI se entra en una decadencia.
La agricultura de subsistencia pasa a ser de acumulación por la demanda fenicia. Se
introducen nuevas especies y se deforestan áreas, como la serranía de Ronda. La ganadería es
más de bóvidos y ovicápridos que de súidos. El registro funerario nos muestra el paso de
sociedades poco estructuradas a otras más complejas, con un ritual funerario de ostentación,
estructuras funerarias complejas y costosas, y una gran acumulación de objetos: La Joya,
Setefilla, Cástulo.
Los asentamientos parten, en el Bronce Final, de agrupaciones de cabañas separadas
por espacios vacíos. Estos asentamientos crecen y se concentran, y en el siglo VIII los espacios
residenciales son más estructurados, con murallas (Niebla, Carmona, Montemolín, Tejada la
Vieja) que requieren un gran trabajo comunal, lo que implica organización y autoridad. Las
cabañas son de planta rectangular, y los santuarios tienen formas fenicias. Estas
transformaciones están impulsadas por la acción fenicia, y provocan una mayor desigualdad
social y territorial.
El final de Tartessos es muy debatido. Hay dos posiciones: la catastrofista, que cree en
el fin de Tartessos por una guerra con Cartago, o por la decadencia de Tiro, que la arrastraría; o
la teoría continuista, seguida por la mayoría de la historiografía, que cree que la cultura de
Tartessos se convirtió en otra cultura. En el siglo VI hay cambios en el sur de la Península; los
griegos se orientan hacia el golfo de León, abandonando el sur. A la vez, los fenicios
reestructuran sus espacios comerciales y caen en la órbita de Babilonia. También hay una
recensión económica por el agotamiento de la minería (para las técnicas del momento).
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
14
Tartessos no desaparece. El mundo tartésico, con estructuras de poder gentilicias y
aristocráticas, se convierte en un mundo organizado en ciudades, el mundo turdetano. Hay
continuidad en la ocupación de los centros, jerarquización del territorio, mayor articulación
interna, consolidación de las estructuras políticas, y escasez de evidencias funerarias.
2.2. El área ibérica
La cultura ibérica representa el paso desde la prehistoria a la historia antigua. Los
pueblos iberos son los del sur, Levante y noreste de la Península en el I milenio a. C., con una
cultura que mezcla expresiones propias con influencias mediterráneas. Conocemos sus
nombres gracias a autores de la Antigüedad como Estrabón, Plinio o Ptolomeo. Su formación y
evolución está determinada por el entorno medioambiental y la acción de los pueblos
colonizadores sobre el sustrato prehistórico, en especial los focenses sobre unos indígenas
orientalizantes por la aculturación fenicia de los tartésicos. La lengua no era indoeuropea, y se
componía de distintos dialectos emparentados. Se escribía en alfabetos semisilábicos, con
influencias griegas y fenicias.
El hábitat se basaba en oppida, grandes recintos urbanos fortificados, ubicados en
lugares destacados y estratégicos. Estaban amurallados y vertebraban hábitats secundarios
(aldeas, caseríos, atalayas). Tenían proyección urbana, con tramas articuladas por ejes viales,
manzanas y espacios abiertos, áreas habitacionales, económicas y políticas, y servicios para la
comunidad, como canalizaciones y depósitos de aguas. Las murallas y defensas se adaptaban a
la orografía, con muros simples o dobles de piedra, bastiones y torres, todo con influencias
orientales a través de griegos y fenicios. La arquitectura doméstica se caracterizaba por las
casas pegadas unas a otras en manzanas. Las plantas angulares no eran muy grandes, y
estaban compartimentadas, con un espacio central polifuncional, áreas de descanso,
dependencias y patios. Los materiales eran piedra, madera, tierra y cal, con suelos pisados o
de arcilla, y cubiertas de madera y vegetales.
La actividad económica se diversifica. La agricultura ocupaba el 70% de la mano de
obra, con un mayor rendimiento gracias al empleo del hierro en los aperos. Se usaba el
estiércol y la quema de rastrojos como abono. Se cultivaba policultivo de secano intensivo de
base cerealista (trigo, cebada). Había barbecho de legumbres y hortalizas, y también se
cultivaba vid, olivo, fruteros y plantas textiles. La ganadería era extensiva en el interior,
especializada en carne, leche y pieles, sobre todo de ovicápridos y cerdos. Se complementaba
con la caza y la apicultura, además de la pesca tanto fluvial como marítima.
Las manufacturas ocupaban al 20% de la población activa, con auge de la orfebrería y
la cerámica, a mano y desde el VI a torno; pintada, con diseños geométricos, simbólicos,
naturales o escenas. El comercio se distribuía en tres grandes áreas: litoral andaluz (fenicio-
púnico), costa levantina (ebusitano), y la franja catalana (greco-foceo). Estas áreas ejercían un
papel de intermediarios entre el oriente mediterráneo y los pueblos del interior. El sistema
metrológico es de influencia fenicia. Las acuñaciones de moneda son tardías (III), con
imitaciones de dracmas griegos. El área de los turdetanos, túrdulos y bástulos toma modelos
púnicos. Las primeras emisiones ibéricas (Sagunto, Cástulo, Iltirta) son por presiones púnicas.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
15
La sociedad está en un proceso de cambio de las jefaturas a los Estados. La familia y la
unidad de parentesco identifica al individuo, con grupos gentilicios que forman clanes. Hay una
progresiva jerarquización, con unos privilegiados, príncipes y aristócratas, de un lado, y
campesinos y siervos del otro. Las mujeres tenían un rol secundario dependiente del varón,
aunque las damas aristocráticas tenían relevancia. El poder evoluciona desde el unipersonal de
la monarquía, el oligárquico, hacia el ciudadano, con élites ecuestres, consejos, asambleas,
leyes, monedas… estas instituciones serán vehículo de romanización. En la guerra luchaban a
pie. Se pasa del príncipe guerrero al ciudadano soldado, de las clientelas basadas en relaciones
personales al ejército cívico urbano. Las armas eran: lanza, falcata, puñal, honda, escudo… Se
empleaban como mercenarios al servicio de otros pueblos, como Cartago.
En el ámbito funerario la inhumación casi no se practica, estando vinculada al mundo
infantil y al ambiente doméstico. La cremación era en urnas, recipientes de bronce, cajas de
piedra o arcilla, cráteras griegas, etc. El ajuar se formaba de objetos personales, cerámica con
alimenos, animales sacrificados, ungüentos, perfumes, etc. En Cataluña no hay elementos
escultóricos, y aparecen más armas (mayor tradición indoeuropea). Las cenizas podían
depositarse en diferentes lugares: torres, pilares estela, tumbas cámara, estructuras
tumularias, estelas, o fosas y cistas simples.
La religión se componía de un sustrato local e innovaciones foráneas. El primero era
naturalista y animista, las segundas serían deidades fenicias, griegas, asimiladas en primer
lugar por las élites. Los lugares sagrados podían ser al aire libre, en el ámbito doméstico,
templos urbanos o zonas elevadas y simbólicas. Hay documentados banquetes rituales, así
como exvotos tanto animales como antropomorfos, más logrados en las épocas tempranas
que en las tardías.
Estos pueblos ibéricos se pueden agrupar en varias áreas dependiendo de su
desarrollo, que está condicionado por la mayor o menor influencia de los pueblos coloniales, y
que ofrece una gradación sur-norte y este-oeste. En la Andalucía occidental, en el medio y bajo
Guadalquivir, se sitúan los turdetanos, herederos del mundo tartésico. Son un pueblo culto y
urbano, con escritura antigua, continuidad de la tartésica, leyes, y grandes núcleos de
población fortificados. Estos constituían auténticos estados bajo el dominio de soberanos de
tradición orientalizante tartésica, como parece indicar el palacio de Cancho Roano, aunque no
todas las ciudades tenían que ser monarquías. Destacan su orfebrería y su floreciente
comercio por los estuarios y el Guadalquivir navegable, con productos muy variados. Era la
región más rica de la Península. Su lengua es casi desconocida y no parece estar relacionada ni
con el ibérico ni con las indoeuropeas. En las regiones periféricas de esta cultura encontramos
a los túrdulos, más montañosos y de menor tradición urbana, con vocación agropecuaria y
minera.
Continuando hacia el este estaban los bastetanos, en las depresiones béticas de
Andalucía central y oriental. Son los herederos de la parte occidental de la cultura de El Argar.
Habitaban grandes poblados con acrópolis y tenían santuarios al aire libre y cámaras funerarias
con cajas para cenizas. La calidad de su artesanía se evidencia en la Dama de Baza. Su lengua
era ibérica. Las élites estaban helenizadas en algunos aspectos, como el uso de cráteras griegas
o la costumbre del symposion. A partir del siglo IV a. C. se evidencian cambios en el control
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
16
comercial, por la decadencia griega y el auge de Cartago en la zona. La sociedad era muy
jerarquizada, con monarcas divinizados de tradición tartésica y una nobleza que tenía en el
caballo un símbolo de su estatus. En la costa estaba el grupo de los bástulos, descendientes de
los colonos fenicios.
Al norte de los bastetanos se encontraban los oretanos, en el curso superior del
Guadalquivir. Controlaban un área estratégica, de paso entre el sureste, la depresión del
Guadalquivir y la meseta, y rico en recursos mineros, explotados con mano de obra servil.
Estaban muy influidos por los turdetanos, por lo que sus centros, como Cástulo, presentan una
fuerte orientalización. Esto cambia a partir del siglo V a. C., por los contactos con los griegos
que demandaban su plata y que contribuyeron a un florecimiento cultural de la Oretania en los
siglos V y IV a. C., que lleva a influir en el mundo turdetano, iberizándolo. Desde el siglo IV a. C.
hay una vinculación con Cartago, plasmada en el matrimonio de Aníbal con una princesa
oretana. Los monumentos funerarios evidencian la existencia de una monarquía divinizada.
Los oretanos tenían los más importantes santuarios de la Península, con exvotos
antropomorfos con armas y adornos, y con el artesanado más desarrollado de los pueblos
ibéricos.
En el sureste es donde se da la mayor influencia griega desde el IV a. C., sobre
mastienos y contestanos. Los primeros habitaban la costa, pero pronto desaparecen de las
fuentes escritas, seguramente asimilados a los bastetanos. Los contestanos se extendían desde
el Segura al Júcar por la costa, y presentan una fuerte helenización en algunos aspectos,
sustituyendo el sustrato orientalizante. Entre estos destaca el arte y la escritura jónica usada
para la lengua ibérica. Los núcleos son importantes, pero más dispersos que en Andalucía. Los
monumentos funerarios atribuibles a los reyes eran torriformes, decorados con esculturas. La
nobleza se enterraría en estelas rematadas en un animal de tipo sacro, que aparecen
frecuentemente destruidas tal vez por damnatio memoriae. Su economía estaba especializada,
más ganadera y cerealista en el interior y más hortícola en la costa. Con el imperialismo
cartaginés el mundo contestano sufrió una gran influencia púnica, que llega a su culmen con la
fundación de Cartago Nova.
Hacia el norte por la franja de Levante habitaban otros pueblos entre las llanuras
costeras y el Sistema Ibérico, ocupado por ganaderos celtizados. Durante mucho tiempo se
considero esta la zona nuclear de la cultura ibérica, pero hoy es evidente su dependencia
cultural del sur. A partir del Júcar estarían los edetanos, desde el Mijares los ilercavones, en el
Bajo Aragón los sedetanos, al norte del Ebro los ilergetes y por la costa los cesetanos, que
ocupaban el Campo de Tarragona y el Penedés. Al norte de estos estaban los layetanos, y en el
Ampurdán los indicetes, que limitaban al norte con los sordones y hacia el interior con los
ausetanos. En el Pirineo habría otros grupos menores.
Desde el siglo VIII a. C. hay elementos fenicios por toda la costa, que se multiplican a
partir de la fundación de Ibiza en el siglo siguiente. Con este comercio las minorías dirigentes
aumentarían su prestigio y poder de acumulación y redistribución de riquezas, con una clase
de príncipes guerreros controlando los intercambios. A partir de 575 a. C., fecha de la
fundación de Ampurias, los elementos fenicios desaparecen bruscamente por la irrupción del
comercio focense, que domina estas costas hasta la romanización. La cultura ibérica aparece a
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
17
mediados del siglo V a. C. En la zona valenciana existen núcleos de población casi urbanos,
controlando oppida más pequeños y caseríos dispersos. La ciudad más importante era
Sagunto, con una muralla ciclópea del siglo IV a. C. Tenía una organización política de auténtica
ciudad, por influjo griego o romano, con los que mantienen alianzas. Había un pretor al mando
de la ciudad, un senado, y un foro para las reuniones cívicas. Más al norte no hay un
urbanismo tan desarrollado, ni escritura ni tumbas monumentales.
2.3. El área no ibérica
La cultura de los campos de urnas se vincula a la indoeuropeización (1200-750 a. C.).
Tradicionalmente se explicaban como invasiones, oleadas de pueblos de Centroeuropa que
entrarían en la Península y formarían los pueblos prerromanos celtas. Frente a esta visión,
desde los años 70 se cree más bien en una evolución histórica, con solo unos grupos reducidos
de centroeuropeos entrando en la Península, siendo el elemento clave la aculturación del
sustrato local. La cultura de los campos de urnas se caracteriza por la incineración en urna,
lenguas indoeuropeas, carácter gentilicio (parentesco como elemento clave de la estructura
social), viviendas de planta rectangular, sociedades e instituciones guerreras.
El término celta es ambiguo. Su origen está en los griegos, quienes llamaban keltoi a
los pueblos de Europa occidental (Keltiké). En el mundo romántico se retomó el término, sobre
todo por franceses y británicos, que ven similitudes entre lenguas (bretón, gaélico) que
denominan celtas. En el XIX, dentro del nacionalismo se usa el concepto celta como un
elemento de identidad, como en el caso de Murguía en Galicia. Hoy el proceso se interpreta
como algo progresivo: las poblaciones autóctonas, que en filiación poco tienen que ver con los
celtas, salvo un fondo indoeuropeo, evolucionan con cierta influencia atlántica y mediterránea.
Estos pueblos hablarían lenguas indoeuropeas (topónimo –briga, carácter ágrafo
excepto los celtíberos). La escritura celtibérica es con signario ibérico levantino con cambios,
para adaptarlo a su lengua. Los bronces de Botorrita son testimonio de esta escritura. El
hábitat estándar es el castro, que a partir del siglo III se convierte en oppidum. Las defensas
del interior normalmente se componen de un único recinto amurallado; en el noroeste y
Lusitania hay varios. Además hay bastiones, torres, rampas de tierra, y campos de piedras
hincadas. En un principio hay una sola calle y viviendas apoyadas en los muros. A partir del III
se imponen viviendas alineadas en manzanas en una trama urbana. En la Celtiberia hay casas
de planta angular, alineadas o pegadas, con base en piedra y el resto en madera. En el
noroeste las casas son circulares, sin alinear, y en piedra.
Ante todo comen cereales, que completan con leguminosas y ganadería de ovicápridos
y vacas, según las posibilidades del territorio. Explotan estaño, plata, plomo y hierro. En el
Sistema Ibérico, Cantábrico y Central sobre todo hierro; en el norte y el oeste oro en los
aluviones fluviales. También habría cantería y explotación maderera y de sal. La metalurgia del
bronce era para elementos como fíbulas y el oro y la plata para joyas y objetos de prestigio. La
plata era explotada sobre todo por celtíberos y vacceos, mientras el oro por galaicos, astures y
vetones. El hierro era usado en armas y herramientas. Entre las armas defensivas destacan el
escudo llamado caetra, junto a cascos y grebas, y en las ofensivas lanzas, espadas, puñales, etc.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
18
Del comercio no se puede decir mucho, se basaría primero en intercambio
aristocrático de bienes de lujo (armas, cerámicas finas, etc.). Con la evolución urbanística se
daría un mayor comercio interior, con mercados urbanos de cerámica, productos
agropecuarios, etc. La moneda aparece desde el siglo II a. C. en los grandes oppida. A partir de
las guerras sertorianas aparecen más acuñaciones, con patrón romano (un denario de plata
equivalía a diez ases de bronce). En el anverso aparece una cara y en el reverso un jinete, con
el topónimo del lugar.
La sociedad era jerárquica, con jefaturas militares electivas. Tendrían una ética
competitiva y guerrera. Eran frecuentes los pactos de las comunidades vecinas ante enemigos
comunes. La hospitalidad sería la gran fórmula diplomática, documentada por téseras de
hospitalidad encontradas en Celtiberia, placas de bronce con forma animal o de mano donde
se inscribía el trato de hospitalidad. En general habría una evolución desde modelos
aristocráticos a modelos cívicos. El parentesco sería el elemento definidor de las relaciones
sociales, junto a la vinculación del individuo a un territorio y a una comunidad política. La
mujer tendría un papel de relevancia, pero no asumían el poder, por lo que no se puede hablar
de matriarcado en el noroeste. No se sabe mucho de su religión, posiblemente animista o
naturalista, con santuarios al aire libre. Hay muchos dioses, algunos comunes al ámbito
indoeuropeo. Estos dioses se asimilan luego con los dioses romanos.
2.3.1. El área celtíbera
Los celtíberos habitaban el Sistema Ibérico y las altas tierras del oriente de la Meseta,
que situadas por encima de los 1000 metros favorecían una ganadería estacional con
desplazamientos invernales sobre las planicies circundantes, lo que ayuda a comprender su
tendencia expansiva. Los celtíberos se dividían en varias tribus, entre las que destacan los
arévacos, titos, belos y lusones. Todos ellos tienen un sustrato común en la Cultura de Cogotas
I, que tiene influencia tartésica y de los Campos de Urnas en la transición del Bronce Final al
Hierro. Así surge una sociedad fuertemente jerarquizada, que habita pequeños poblados tipo
castro a fines del siglo VII a. C. y que utiliza armas de hierro.
A partir del siglo V a. C. se van extendiendo desde el Sistema Ibérico, llegando a hacer
incursiones en prácticamente toda la Península, ejerciendo una aculturación celtizadora.
Elementos característicos de su cultura material, como las espadas con antenas o los castros
defendidos con piedras hincadas, llegan hasta Extremadura y Galicia. En esta etapa también se
generalizan las armas y los arreos de caballo, que no pasan del 1% de las sepulturas, lo que
indica su pertenencia a jefes guerreros. A inicios del siglo IV se producen abandonos y la
aparición de nuevos poblados y poco a poco comienza a introducirse el torno.
A fines del siglo IV a. C. se producen cambios en la zona nuclear: disminuyen las
tumbas con armas, coincidiendo con una preeminencia de los arévacos, quienes no enterraban
a sus muertos. En la última fase, a partir del siglo III a. C., se mantiene el predominio político
de los arévacos, a la vez que se da una profunda aculturación ibérica. Se asimila la escritura y la
población se concentra en granes oppida amurallados como Numancia, con fuerte
jerarquización territorial sobre otras poblaciones menores y su predominio sobre otras etnias
vecinas. Hay otros signos de gran desarrollo político: se redactan leyes y se plasman por escrito
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
19
pactos de hospitalidad; se eligen magistrados, existen consejos de ancianos y asambleas
populares; y existen edificios públicos.
La sociedad era patriarcal y se agrupaba en grupos gentilicios supuestamente
descendientes de un patriarca común, que constituían la unidad básica de la sociedad a
efectos de justicia, religión, consanguinidad, etc. Estas gentilidades se agrupaban en poblados,
que se fueron jerarquizando a lo largo del tiempo hasta ser la máxima agrupación
sociopolítica, pues las etnias nunca llegaron a tener contenido político. Otra institución
fundamental era la jefatura guerrera, con vinculaciones personales de carácter jurídico y sacro.
La fuerte jerarquización de una sociedad pastoril y guerrera explica varias prácticas
transmitidas por los autores antiguos: la consagración al líder o devotio, los pactos de
hospitalidad, las jerarquías para comer, los ritos de iniciación a la guerra, etc.
La religión no es muy conocida, con un culto naturalista concretado en peñas, aguas y
bosques, divinidades tutelares de poblaciones y gentilidades, dioses célticos como Lug o
Epona, y diosas de la fecundidad como las Matres. Estas divinidades son ya antropomorfas,
aunque su iconografía es tardía. Los ritos se realizaban en santuarios naturales, y a veces eran
sangrientos, incluso con sacrificios humanos.
2.3.2. La Meseta
En la Meseta occidental y central estaban los vacceos, al oeste de los celtíberos y
ocupando las llanuras sedimentarias de la cuenca del Duero. Su sustrato cultural está en la
Cultura de Cogotas I y su evolución, en el inicio del Hierro (siglo VIII a. C.) en la Cultura del Soto
de la Medinilla. Mientras los celtíberos se fueron diferenciando por su organización
sociocultural crecientemente pastoril y guerrera, los vacceos mantuvieron una economía
predominantemente cerealista. A partir del siglo IV a. C. fueron dominados por los celtíberos,
que ejercen influencia sobre ellos con la generalización del hierro, la cremación el urna, el
torno de alfarero y los oppida, llegando a ser considerados celtíberos.
La Meseta sur es una de las zonas peor conocidas. Su parte meridional corresponde a
los oretanos, ibéricos que controlaban el Alto Guadalquivir y la producción minera de la zona.
Aculturizados por los turdetanos, ejercieron a su vez una aculturación sobre los otros pueblos
de la Meseta sur: olcades y carpetanos. Los primeros ocupaban las tierras meridionales del
Sistema Ibérico y de la cuenca del Júcar, con una cultura ganadera que se iberiza desde la
costa, llegando a ser plenamente ibérica a partir del siglo IV a. C., e influyendo a su vez en
celtíberos y carpetanos.
Estos son el grupo más característico de la Meseta sur, extendiéndose por la cuenca
del Tajo y limitando al norte con los vacceos y celtíberos, al oeste con los vetones, al sur con
los oretanos, y al este con los olcades. Sobre su sustrato del Bronce se produce una iberización
a partir del siglo V desde Oretania y Contestania. Desde el siglo IV aparece la tendencia de
establecer poblados fortificados sobre lugares estratégicos, evidenciando una jerarquización
del territorio. Hacia los siglos III-II a. C. pueden alcanzar gran tamaño. Esta tendencia se puede
explicar por las incursiones de los celtíberos, vetones y lusitanos.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
20
2.3.3. La fachada atlántica
Al oeste de las llanuras sedimentarias de la Meseta, habitadas por los vacceos, se
encontraban los vetones, a caballo del Sistema Central desde el Duero hasta las sierras de
Guadalupe. Su sustrato cultural es herencia del Bronce atlántico, a la que se añaden influjos
mediterráneos que penetraron por la vía de la plata, y una creciente celtización. Son los
autores de los verracos, esculturas zoomorfas. Muy afines a ellos eran los lusitanos, al oeste
de los vetones y que llegaban hasta el Atlántico.
A partir del siglo VIII a. C. se dejaría sentir el influjo cultural fenicio por los estuarios
navegables hasta el Mondego, pero más fuerte fue el llegado desde el sur a través de los
tartesos por la vía de la plata, de forma que casi toda Extremadura y el sur de Portugal
quedaron englobadas en la cultura tartésica, asimilando incluso su escritura. Al desaparecer
Tartessos, la parte meridional de Extremadura formó parte del mundo turtetano, desde el que
penetraron innovaciones a la meseta, como el torno de alfarero o importaciones áticas desde
el siglo IV. Estas regiones occidentales al norte del Guadiana son tierras pobres, por lo que la
economía se basaría en la minería local y las actividades ganaderas, complementada con
incursiones para conseguir botín.
Estas regiones son fuertemente celtizadas a fines del siglo V y en el IV a. C., con la
aparición de castros con piedras hincadas, necrópolis de cremación, espadas de frontón y
antenas, etc. La religión también evidencia esta influencia, con divinidades entre las que
destacan Endovélico y Ataecina, poco antropomorfizados. La mayoría corresponden a
elementos naturales o divinidades protectoras. También tenían ritos sangrientos, como
sacrificios humanos y la amputación de la mano a los prisioneros.
2.3.4. El noroeste y el norte
Los pueblos del noroeste, galaicos, astures y cántabros, corresponden a la cultura
castreña. Los galaicos habitaban las tierras del noroeste a partir del Duero, limitando con los
lusitanos, vetones y astures. Bajo el nombre de galaicos se engloba gran número de pueblos,
cuyo nombre común hace referencia sólo a un componente minoritario y tardío de evidente
origen céltico. Los astures habitaban las actuales León y Asturias. Al sur de la cordillera
Cantábrica eran afines a los vacceos, mientras que al norte se acercaban más a los cántabros.
Estos se extendían a continuación entre el Cantábrico y las llanuras de la Meseta, centrados en
los Picos de Europa.
El sustrato de estos pueblos corresponde a uno de los núcleos del Bronce atlántico,
que perduró cuando por doquier ya se habían extendido las culturas del Hierro. Hacia el VI a.
C. puede considerarse formada la cultura castreña, con influjos meridionales y otros célticos.
Son característicos los castros, poblados fortificados con muralla de piedra, en cuyo interior se
agrupan casas redondas sin orden alguno, lo que evidencia un escaso desarrollo urbano. Estos
castros son muy numerosos, lo que muestra una población abundante. Sus topónimos se usan
junto al nombre para indicar la procedencia de los individuos, con lo que el castro aparece por
encima de la familia como unidad suprema de la organización social. La mujer tenía un papel
relevante, cultivando la tierra, heredando bienes, y organizando las bodas de sus hermanos,
habiendo pruebas epigráficas de familias matrilineales y avunculocales (el tío materno actúa
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
21
como jefe de la familia). Su economía se basa en la actividad agropecuaria, con una minería
fluvial importante y riqueza marisquera y pesquera. Las actividades agrícolas de subsistencia se
complementaban con la ganadería, más desarrollada en Gallaecia que entre astures y
cántabros.
También tienen una fina orfebrería y metalurgia. No hay ninguna referencia al mundo
de los muertos, por lo que se supone que echarían las cenizas a los ríos y al mar o expondrían
los cadáveres. Las esculturas de guerreros son un rasgo característico. Adoraban elementos
naturales, dioses de los caminos, tutelares de castros o grupos sociales, y hacían sacrificios a
una deidad identificada por los autores antiguos como Marte.
Los pueblos vasco-pirenaicos se extendían desde el límite oriental de Cantabria hasta
la vertiente meridional de los Pirineos, que en gran parte debieron haber ocupado
previamente. Estaban relacionados con los pueblos aquitanos del suroeste de Francia. De
oeste a este eran: austrigones, carisios, várdulos, vascones, suesetanos, e iacetanos,
parcialmente iberizados. Son pueblos pastores mal conocidos. Las primeras necrópolis de
cremación se documentan a partir del siglo V a. C., el uso del hierro llega desde el Valle del
Ebro, y el torno no parece difundirse antes del siglo IV a. C.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
22
Tema 3: La Hispania Romana
3.1. La conquista
3.1.1. Los avances militares
Tras la II Guerra Púnica, el sur y la costa este de la Península quedan bajo dominación
romana. La entrada de Roma no es por interés en Hispania, sino para evitar el crecimiento de
Cartago. La primera política que tomaron fue la firma de tratados con pueblos iberos para
reducir la influencia púnica. En el 218 a. C., Cneo Escipión desembarca en Ampurias al frente
del ejército consular de su hermano, que llega el verano siguiente con barcos de guerra.
Trataron de controlar las comunicaciones en la Península. De un lado y de otro se suceden las
victorias y derrotas, muriendo los hermanos.
En el 211 desembarca en Ampurias Publio Cornelio Escipión, sobrino de Cneo e hijo de
Publio, que conquista Cartago Nova y derrota a los púnicos en Ilipa (206), tras lo que se le
rinde Gades. Escipión atacó a las ciudades que se le resistieron, lo que muestra que el objetivo
ya era algo más que derrotar a los cartagineses. Establece una colonia en Itálica para que se
asienten los soldados heridos. La acción romana en Hispana si limita al cobro de dinero para
mantener a las tropas, complementado con saqueos. Sus relaciones con los pueblos
autóctonos son alianzas militares, no unas estructuras formales.
Al terminar la guerra se divide el territorio en Citerior y Ulterior (198 a. C.). La
conquista del centro y el oeste se da entre 155 y 133 a. C. La mejor forma de conseguir gloria
para los políticos era dirigiendo tropas y venciendo batallas, por lo que la conquista es fruto de
esta búsqueda personal. En 155 y 146 se sublevan los lusitanos contra Roma, siendo
aplastados. A partir de entonces Viriato empezará una guerra de guerrillas contra los romanos,
aliándose con otras tribus iberas. En el 140 hay un acuerdo de paz a cambio de la vida de
Serviliano, y se reconoce a Viriato como dux de los lusitanos. Pero al año siguiente es
asesinado a instancias romanas por sus propios hombres, que a continuación se dirigen a
Servilio Cepión, cónsul de Roma, quien les respondió “Roma traidoribus non praemiat”, “Roma
no paga traidores”. Con la muerte de Viriato se resuelven los problemas en Lusitania.
Entre 153 y 133 se dan las guerras celtíberas, focalizadas en la resistencia de
Numancia. En 153 la ciudad dio acogida a unos fugitivos belos, derrotando a un ejército de
30.000 hombres al mando de Quinto Emiliano Nobilor. En 133 el Senado envía a Publio
Cornelio Escipión Emiliano, que organiza un cerco de 9 km, con siete campamentos, y 60.000
hombres. A los 13 meses la ciudad se rinde, y buena parte de la población se suicida. El primer
contacto entre romanos y galaicos se da durante la campaña contra Viriato. Décimo Junio
Bruto continúa su avance hacia el norte cruzando el Duero (138) y alcanzando el río Limia.
Derrota a brácaros y al regresar a Roma recibe el nombre de Gallaecus.
En el último siglo de la República Hispania vive las guerras civiles. En el 83 a. C. Quinto
Sertorio, partidario de Mario, es destinado a Hispania como pretor. Aquí toma una política de
acuerdo con las comunidades locales, logrando popularidad entre los hispanos. Por esto, Roma
le destina a África, pero los peninsulares le reclaman como líder, iniciando una guerra entre
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
23
Sertorio y el gobierno romano. Roma envía a Metelo y a Cneo Pompeyo, y Sertorio se enfrenta
a ellos mediante la guerra de guerrillas, pero es asesinado por una conjura en la que colabora
su lugarteniente, Perpenna (79 a. C.).
Más adelante la Península se ve involucrada en la guerra entre César y Pompeyo. César
había sido pretor y procónsul de Hispania en 62 y 61 a. C. Pompeyo también tuvo mando en
Hispania en el 55. En el 49 se enfrentan en Ilerda y en 45 a. C. en Munda. En el 29 a. C., cuando
la República da paso al Imperio, Roma decide poner fin a la ocupación militar de Hispania con
la conquista del norte. Augusto se traslada a Tarraco y desde allí lanza ataques, iniciándose las
guerras cántabras (29-19 a. C.). Atacan desde Burgos y desde el mar Cantábrico, con la flota de
Aquitania y la de Lusitania. Episodios notables fueron las batallas de Bergida, Vindio y
Aracillum. En el 24 a. C. regresa Augusto a Roma. En el 22 a. C. Cayo Furnio derrota a los
indígenas en la batalla de Monte Medulio. En el 19 a. C. Agripa da por terminada la guerra.
3.1.2. La organización del territorio
En el 218 el Senado asignó Hispania como provincia. En la II Guerra Púnica se actuó
como si fueran dos provincias, con dos ejércitos consulares. En 197 se dividió oficialmente en
Hispania Citerior y Ulterior, destinando un pretor con tropas a cada una. Los límites estarían en
torno a Cartagena, y las capitales fueron Ampurias y Cartago Nova, pronto sustituidas por
Tarraco y Corduba. El pretor al mando de cada provincia tenía imperium, y la militar era su
faceta principal, dado que no era un territorio efectivamente ocupado. Desde Sila, solo podían
ocupar el cargo quienes ya hubiesen sido cónsules o pretores, actuando así de procónsules o
propretores.
Se mantuvieron las ciudades existentes y se fundaron nuevas, como Itálica, dándoles
diferentes categorías (colonias romanas, latinas, municipios). A César se le atribuyen más de 30
fundaciones municipales, la mayoría en el sur y el este peninsular. La ciudad será un elemento
clave para la difusión de los modos de vida romanos y para la articulación de la administración.
Algunas ciudades pactaron con Roma su rendición mediante un foedus (Ampurias, Sagunto,
Cádiz) que les daba características especiales, aunque pagaban tributos. Roma subastaba el
cobro de impuestos en las provincias a sociedades de publicanos.
3.2. Hispania en el Imperio
3.2.1. La organización administrativa
Una vez que Augusto culminó la conquista dividió las provincias, creando la Bética y la
Lusitania y convirtiendo la Citerior en la Tarraconense. Esta última era de tipo imperial por su
heterogeneidad y la mayor dificultad de control. La Bética, senatorial, tenía capital en Corduba
y estaba muy romanizada. La Lusitania tenía capital en Emerita Augusta y era de tipo imperial,
siendo territorio de vetones y lusitanos. En un principio la Lusitania incluía Galicia, pero pronto
pasó a la Tarraconense. En tiempos de Caracalla hay quien le atribuye una nueva provincia,
pero solo tenemos una referencia sobre ella (Provincia Hispania Nova Citerior), y en todo caso
desapareció tras él.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
24
La Bética era gobernada por un senador como procónsul, con prerrogativas de carácter
civil y jurídico. El princeps controla recursos mediante procuradores (minas e impuestos como
el 5% sobre las herencias). Tarraconense y Lusitania eran administradas por senadores de
rango consular y pretorio, como legatus Augusti propraetore. Tenían funciones
administrativas, justicia, y mando de unidades legionarias. Su mandato era largo, entre tres y
cinco años. Había un concilium, una asamblea provincial, con representantes de ciudades y
pueblos, reunido en la capital, en donde se hacían las quejas contra los gobernadores.
También sirve para que las élites expresen lealtad al emperador.
Con Diocleciano se multiplican las provincias para mejorar el control y la fiscalidad.
Agrupa las provincias en diócesis, y estas en prefecturas mandadas por un prefecto del
pretorio. Hispania queda ampliada con la Mauritania Tingitana y se divide la Tarraconense en
Gallaecia, con capital en Braga, Cartaginense, con capital en Cartago Nova, y la propia
Tarraconense. En el siglo IV se escinden las Baleares de la Cartaginense. Hay dudas sobre cuál
era la capital de la diócesis, Hispalis o Emerita. El vicarius, al frente de la diócesis y por encima
de los gobernadores provinciales, tenía un carácter itinerante.
La administración intraprovincial evolucionó a lo largo del Imperio. En época de
Augusto hubo unos distritos en la Citerior con función militar: Galicia y Asturias, Cantabria y
Ebro. La gran división dentro de las provincias la constituyen los conventos jurídicos
(conventus iuridici). En la Tarraconense hay 7 conventus: lucense, bracarense, astur, cluniense,
caesaraugustano, cartaginense y tarraconense. Plinio el Viejo da cifras para los conventus del
noroeste: 166.000, 285.000 y 240.000. La Bética tenía 4 conventus: gaditano, hispalense,
cordubense, y astigitano (en torno a Écija). La Lusitania tenía 3: escalabitano, pacense y
emeritense.
Desde el Alto Imperio va a haber una simplificación de estatutos, con desaparición de
ciudades federadas y libres. Con los Flavios hay un gran impulso de municipalización. Augusto
promueve un ordenamiento global de la Península y la creación de varios ejes para su control y
cohesión. Hay un gran giro en la concesión de estatutos de privilegio a ciudades: Iulius. Las
principales colonias fueron Caesaraugusta, Emerita Augusta, Lucus Augusti, Bracara Augusta, y
Asturica Augusta. En el año 73 Vespasiano concede el derecho latino a toda Hispania por el
Edicto de Latinidad de Vespasiano. Esto fue por factores coyunturales: las guerras civiles
exigían fiscalidad y reclutamiento. Además, la mayor romanización hizo que hubiera hispanos
en los círculos senatoriales de la élite imperial. También se buscaba simplificar la tributación
concediendo el mismo tipo de régimen a todas las ciudades hispanas.
Al acabar las guerras cántabras se redujeron las legiones de 5 a 3: Legio III Macedonica,
que vigilaba el territorio cántabro y los pasos a la Meseta, y que el 42 emigra a Maguncia; la X
Gemina en León; y la VI Victrix en Benavente, ambas para controlar el noroeste y los recursos
mineros del Bierzo. En el 63 marchan al Danubio. En el territorio galaico-astur había tropas
auxiliares, tanto alas como cohortes: alas II Thaucum, II Gallorum; cohortes Asturum et
Luggorum, IV Gallorum. También se marchan pronto.
Los impuestos eran iguales que para los ciudadanos romanos en Italia: vigessima
hereditatium (5% de las herencias), vigessima liberatatis (5% de las manumisiones);
quinquagessima portorium (2% de las importaciones). Los directos eran el 5% (vigessima)
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
25
sobre cosechas, impuestos personales (capitis) y territoriales (solis). Algunas ciudades estaban
exentas.
3.2.2. Las actividades económicas
La agricultura se caracterizaba por un cultivo en grandes latifundios, que comprendían
todos los procesos productivos. El aceite concentra su producción en el valle del Guadalquivir.
En los fundus se produce el aceite, las ánforas, y controlan su venta. Ante todo se exporta a
Roma y otras regiones del Imperio, como el limes. El vino también era exportado, sobre todo
de Cataluña y la Baja Andalucía. El trigo se exportaba, pero en menor medida que África y
Egipto, los grandes graneros del Imperio.
Antes de los romanos ya había muchas factorías de salado y de productos derivados
del pescado, pero estos los intensifican, ocupando toda la costa andaluza y hasta Lisboa. En los
últimos veinte años han aparecido también en la costa gallega y cantábrica, por lo que
sabemos que la producción de conserva y salsas de pescado se daba en toda la costa. Se
exportaba a Roma, siendo muy apreciado el garum de Cartago Nova. Lo más destacado de la
artesanía era la cerámica, para ánforas y vajillas. En principio se importaban sigilatas itálicas,
pero luego se imitaron los tipos italianos (Terra Sigillata Hispanica). Otras producciones son las
textiles: lino, esparto (para velas de barco), sobre todo en Cartago Nova.
Augusto convirtió el noroeste en una zona minera muy activa (Las Médulas, Las
Omañas, La Valtuerna), especialmente de oro. Además del noroeste hay zonas mineras de oro,
plata o hierro por toda la Península. Hispania destaca en la producción de plata, que se extrae
de Cástulo y Cartagena especialmente. También se explotaba el mercurio del Almadén. El
minero era un sector muy rentable al que se le aplican avances técnicos. Requería mucha
mano de obra, tanto libre como esclava, y técnicos. Al principio la explotación era estatal,
luego publicana, y finalmente privada.
El comercio, tanto marítimo como terrestre, se caracterizaba en un principio por la
exportación a Roma de recursos y la importación de productos elaborados y de lujo. Con el
paso del tiempo, esta tendencia cambia e Hispania exporta sus propios productos,
desarrollando artesanía con cerámica a imitación de la italiana. La urbanización favorece el
comercio local y canaliza la exportación hacia Roma, Italia y las fronteras. Se exportaba sobre
todo vino, aceite, conservas de pescado, trigo y metales. La romanización de las élites conlleva
una demanda de importaciones de lujo tanto de Roma como de Oriente. La moneda se acuñó
en Hispania para pagar soldadas. Las monedas griegas y fenicio-púnicas irán desapareciendo
hasta que se imponga la moneda romana. Con Augusto hay unas treinta ciudades con ceca,
pero se van reduciendo y hay solo ocho con Calígula. A mediados del siglo I toda la moneda
procede de fuera de Hispania.
3.2.3. La sociedad hispano-romana
Hay un modelo social con una rápida integración de las élites indígenas y una mayoría
de la población explotada por las nuevas estructuras. Un punto clave de la integración es la
ciudadanía. En función el estatuto jurídico de la comunidad de un individuo, este tendrá unos
derechos u otros. Vespasiano concede generalizadamente los derechos de ciudadanía, con lo
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
26
que desde el siglo II la ciudadanía deja de ser un referente. Lo es ahora la riqueza, con una
organización dividida entre honstiores y humiliores. Otro factor de establecer vínculos con
Roma es el patronato, basado en relaciones de clientelismo, que vinculan a un individuo o
comunidad con su patrón. Municipios enteros están bajo el patronazgo de un prohombre, y el
emperador es un patrón supremo.
Las élites estaban organizadas en órdenes: senatorial, ecuestre, decurional, basados en
una clasificación censitaria. El ordo senatorial ve cómo aumenta en su seno el número de
hispanos, procedentes sobre todo de la Bética. A fines de la República los Balbos, de Cádiz, son
los primeros. Destaca la época Flavia, y el máximo se alcanza con los Antoninos (Ulpios,
Anneos, Aelios). Habrá tres emperadores hispanos: Adriano, Trajano y Marco Aurelio. Dentro
de los équites hay pocos hispanos (unos 19), la gran mayoría de la Bética y la Tarraconense. El
ordo decurional está conformado por los gobernantes municipales. En un principio estos
serían inmigrantes romanos e itálicos, pero pronto se les une la aristocracia indígena.
Bajo estos tres ordines está la inmensa mayoría de la población, el populus, muy
heterogéneo. Una primera distinción sería la plebe urbana y la rústica. Se asociaba en collegia,
agrupaciones profesionales (de constructores, el collegia fabrum; de zapateros, pescadores,
etc.). Para evitar tensiones sociales era común que los magistrados locales patrocinasen
banquetes, juegos, espectáculos, entregas de alimentos, etc. (evergetismo).
Bajo el populus están los esclavos, que no existían, en su sentido estricto de esclavo-
mercancía, antes de la llegada de los romanos. Durante la conquista gran parte de la población
cayó en la esclavitud. Una vez terminada disminuyen estos esclavos, y las fuentes serán los
hijos de esclavos, la compra, las deudas, y las condenas penales. Conocemos la presencia de
esclavos por las inscripciones, habiendo más en las áreas más romanizadas. En función de su
ocupación tendrán niveles de vida muy distintos (domésticos, mineros, pedagogos,
carpinteros, albañiles, médicos, gladiadores, funcionarios, etc.). Los esclavos más preparados
solían ser orientales. Los libertos son un grupo social que sigue la misma progresión de los
esclavos. Desempeñan tareas en la administración imperial, dirigiendo minas, salinas, etc.
También había muchos vinculados a collegia que promovían el culto al emperador, quizás
como una forma de promoción social.
3.2.4. El desarrollo urbano y viario
La red viaria tenía estaciones de descanso: mutationes cada 10-15 km, para el cambio
de montura, y mansiones cada 30-50 km, para pasar la noche. Muchos de estos puntos
generan poblaciones. El ejército y el servicio postal son los clásicos usuarios de estas vías,
siendo el ejército también constructor de gran parte de ellas. La red viaria podía llegar a
100.000 km, el 10% en Hispania. Había diferentes tipos de vías: viae publicae, las principales,
unían las ciudades más importantes, tenían 8 metros de ancho; las viae vicinales, que partían
de las públicas y unían varios vici, eran la mayoría de la red; y las viae privatae, las privadas. A
intervalos regulares se ponían miliarios, columnas entre 2 y 4 metros de altura con el nombre
del emperador que las patrocina. En Galicia aparecen más miliarios que en otras partes del
Imperio.
Javier Soria Domínguez USC 3º de Grado de Historia
27
Las principales vías en Hispania eran: la Vía Augusta, que la unía a roma por la costa
(valles del Guadalquivir y Ebro, zona minera de la cordillera Penibética hasta Gades), y
articulaba la costa mediterránea a lo largo de 1500 km; la Vía de la Plata (nombre medieval),
que unía los territorios occidentales desde Asturica Augusta hasta Emerita Augusta siguiendo
un antiguo camino tarteso; y la Vía del Norte, que unía Tarraco y la vía de la plata a través de
Ilerda, Caesaraugusta, Numantia y Clunia.
En las ciudades había tres elementos imprescindibles: muralla, foro, y edificios de
espectáculos. El forum era un símbolo de ciudadanía, espacio de los órganos civiles y
religiosos: templos, plaza porticada, basílica, edificios públicos (curia, tabernae, tabularium,
etc.). En la Bética hay foros prototípicos como Baelo Claudia. Ligadas a las vías y a las ciudades
hay varias obras de ingeniería: puentes (Alcántara, Mérida, Salamanca), acueductos (Segovia),
embalses (Proserpina en Mérida) y faros (Torre de Hércules).
3.2.5. Dioses y creencias
Los romanos no impusieron sus propios cultos. En Hispania había gran diversidad de
cultos y dioses (colonias griegas, fenicio-púnicas, y gran variedad indígena). En el mundo
colonizado urbano el centro religioso y ritual sería el templo, mientras que en el mundo
indígena primarían los espacios naturales. Hay un proceso de asimilación progresiva de los
dioses romanos a los peninsulares.
La religión romana es cívica y fiel al Estado. Tres cultos esenciales proyectan la lealtad
política de los provinciales al Imperio: la diosa Roma, la Tríada Capitolina y el culto imperial.
Este se vio favorecido por prácticas hispanas (consagración de individuos a su jefe: devotio).
Las leyes de colonias y municipios establecen los colegios sacerdotales: la Lex Ursonensis
regula la presencia de dos colegios: pontífices y augures. El culto al emperador se organiza
mediante flamines en los tres ámbitos administrativos: provincias, conventos, ciudades.
Los primeros testimonios de cristianos en Hispania son del siglo III, con comunidades
organizadas en redes episcopales en Emerita, Legio, Asturica y Caesaraugusta. Su difusión
puede estar en relación con las comunidades judías, las relaciones comerciales y el ejército (la
Legio VII Gemina estuvo en África, donde se había extendido el cristianismo).