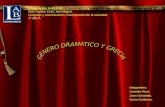Andrés Bello y Lastarria
-
Upload
enrique-norambuena-briceno -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Andrés Bello y Lastarria
-
231-242
DISCURSOS CRTICO-LITERARIOS EN CHILE: BELLO YLASTARRIA COMO SUJETOS CRTICOS ADELANTADOS1
Literary critical-speeches in Chile: Lastarria and Bello As criticaldeveloped
Darcie Doll Castillo*
ResumenEl artculo examina la propuesta que sita el momento de inicio de la discursividad
crtico-literaria chilena a partir de la consolidacin de los procesos de emancipacinlatinoamericana en la primera mitad del siglo XIX en los escritos de Andrs Bello y JosVictorino Lastarria. Se propone que la crtica de Bello, en la relacin entre el apego a laretoricidad y su concepcin del conocimiento histrico proporciona a la crtica un modeloo proyecto vinculado a sus principios emancipatorios, escenificado en la funcinpostulativa de su crtica. Por su parte, Lastarria, a partir del afn fundacional y suconcepcin interpretativa de la historia, aporta la inscripcin ms fuerte y estable de lafuncin interpretativa para los discursos crtico-literarios futuros.
Palabras clave: Crtica literaria chilena, siglo XIX, historia de la crtica.
AbstractThis article examines the argument that locates the beginning of critical and
literary discoursiveness in Chile in the consolidation of Latin American independenceprocesses in the first half of the 19th century in the writings of Andrs Bello and JosVictorino Lastarria. The study proposes that Bellos criticism, as regards the relationshipbetween the attachment to rhetoricity and his notion of historical knowledge, providescriticism with a project related to its emancipatory tenets as shown in the postulatoryfunction of Bellos criticism. On the other hand, considering his foundational zeal and hisinterpretative conception of history, Lastarria contributes to an emphatic and stableinscription of the interpretative function for the configuration of future critical and literarydiscourses.
Key words: Chilean literary criticism, 19th century, history of criticism.
LAS DOS HIPTESIS SOBRE EL SURGIMIENTO DE LA CRTICA LITERARIA CHILENALa consolidacin de un sistema o discurso crtico no se produce como un
proceso de continuidad o linealidad, ni como una configuracin estable demarcada deuna vez y para siempre a partir de una ruptura. El proceso de instalacin se desarrollaen torno a acontecimientos que funcionan como niveles a veces coexistentes, enarmona o desarmona con los hechos literarios y con otros tipos de discurso(discursos polticos y sociales, medios de comunicacin de masas, etc.). Estosacontecimientos no corresponden a rupturas o transformaciones exclusivamente
1 Este artculo se inscribe en el marco de mi Proyecto Fondecyt N 11070049 Hacia una cartografadel espacio crtico-literario chileno (1887-1938).
-
Darcie Doll Castillo
232
literarias y forman parte de los cambios que se producen en el campo social o depoder. Teniendo estas ideas a la vista, dos propuestas parecen disputarse el sitio deorigen o el momento del inicio de la discursividad crtica literaria chilena. Laprimera, ubica este origen a partir de la consolidacin de los procesos deemancipacin latinoamericana en la primera mitad del siglo XIX en los escritos deAndrs Bello y Jos Victorino Lastarria. La segunda, remite a finales de la dcada de1880, en momentos de inicio del proceso de autonomizacin del campo literario y laformacin del estamento de los escritores, proceso que consiste en la ruptura de ladependencia directa de la literatura con el dominio de lo poltico (Doll, 2007:93).2
En este texto nos interesa examinar la primera hiptesis, la que defiende elsurgimiento de la crtica literaria chilena en el marco del proceso de formacin de losestados nacionales. Se fundamenta en la centralidad que la literatura ocupa en laformacin de las nuevas sociedades, como parte de los modelos culturales que sernlos portadores de la expresin nacional y marcarn el inicio del campo literariomoderno. El surgimiento del sujeto crtico se ubicara en este momento deindependencia y puesta en marcha de los nuevos estados-naciones, aunque, sealamuy bien Vctor Barrera (en lnea), como sujetos crticos adelantados cuyaconstitucin se da a travs de la definicin de las funciones pblicas y polticas de laliteratura. Leeremos esta hiptesis, no como la afirmacin perentoria de lainstalacin del discurso crtico-literario en su especificidad en ese momento, sinocomo el adelantamiento de unas individualidades que, no obstante, marcarn estadiscursividad como autores (en el sentido de autora fuerte o funcin autorfoucaultiano). Los autores seran para Chile, Andrs Bello y Jos Victorino Lastarria,autora que no corresponde al escritor ni al crtico, sino a la figura del intelectual oletrado del siglo XIX. Esta autora funciona respecto del discurso crtico entendidocomo un espacio crtico-literario que comprende no slo los textos que comentan,analizan o estudian textos considerados literarios o la obra de un autor o varios, sinode una discursividad compleja, que abarca el sistema de pensamiento sobre las BellasLetras, e involucra tambin otras discursividades, y no slo a la literatura comoespecificidad que atae a las obras de ficcin o literarias en el sentido moderno.ANDRS BELLO Y LA CRTICA LITERARIA
Andrs Bello publica parte de sus crticas y sus ideas sobre literatura enel peridico El Araucano (1830-1877). Las llamadas campaas o conjunto de2 La autonomizacin del campo literario en Chile respecto del campo social o de poder y laconsecuente profesionalizacin de los escritores, en los trminos de P. Bourdieu, se produce a partirde la dcada de 1880. Fue un proceso favorecido por factores como la emergencia de escritores queprovienen de las clases medias, el aumento de diarios y revistas, la mayor estabilidad de los circuitosde circulacin, las transformaciones en el consumo, etc., en el marco de un proceso demodernizacin de las instituciones pblicas y culturales. Para una sntesis sobre este aspecto, Cfr.Darcie Doll (2007); Gonzalo Cataln (1985).
-
Discursos crtico-literarios en Chile
233
temas que instala se estructuran en torno a un principio fundamental en Bello:todas las verdades se tocan, voluntad unificadora que se dirige a evitar ladispersin y la desintegracin, seala Carlos Ossandn,3 y que se instauratambin como mediadora entre las partes que se disputan el poder simblico,representadas en el conocimiento y la religin, en el marco de la necesidad deinstauracin del Estado-nacin y las instituciones pblicas que le darn formay estabilidad; su discurso corresponde a la instauracin de la letra como lugarde un orden. Por otro lado, el pensamiento de Andrs Bello responde a unestado de cosas en que no existe una distincin entre el campo intelectual y lavida pblica o Estado (campo de poder); el sujeto fundador equivale alsujeto crtico adelantado que seala Barrera. En su sistema, el concepto deliteratura obedece al modelo hegemnico: el concepto de Bellas Letras quepostulaba la escritura literaria como paradigma del saber decir, medio detrabajar la lengua (en estado natural) para la transmisin de cualquierconocimiento, en los trminos de Julio Ramos (2003:61). La literaturaaparece regida por el modelo retrico, entendido como un depsito deformas, medios para la produccin de efectos no literarios, no estticos,ligados a la racionalizacin proyectada de la vida y () de la lenguanacional (2003:62). El saber decir o elocuencia funciona como la base delproyecto disciplinario y racionalizador de la sociedad que se planea; lasletras, pulen el lenguaje y someten el extravo de la fantasa de todo loespontneo, a tal efecto a la regularidad de la razn (2003:61-62-63).
Este modelo, sintetizado desde el punto de vista de la relacin discursivasaber-poder, se perfila en la prctica crtica de A. Bello y, por ende, se rige por eldeseo de establecimiento de un orden y de la sujecin de los desbordes, pero ellono implica que el discurso se configure a costa de la reproduccin (depreceptivas) sin ms. V. Barrera sostiene en su defensa del componente estticode Bello, que, aunque la literatura era parte, evidentemente, de los asuntospblicos, la bsqueda estaba centrada en la construccin de una tradicin, laenunciacin de un canon autntico, representativo y original, la cual habra denutrir a la literatura nacional, nico material posible para la crtica (Barrera, enlnea). El objetivo estratgico era, adems de producir un corpus antes que uncanon, instalar la produccin nacional en el marco de las literaturas universales,hacer de nuestras letras una manifestacin autntica del espritu americano.Aunque la crtica ejercida por A. Bello, prosigue Barrera, fue bsicamente de3 C. Ossandn examina en detalle el modelo de escritura en El Araucano. Observa que la influenciade Bello se relaciona con una percepcinparticular de la forma adecuada para redactar las leyes y, engeneral, un trabajo sobre las formas que ms que vehculo constituyan una equivalencia entre elcontenido y los objetivos. Para ello, la prosa resulta ms adecuada que las diatribas versificadas de laprensa de barricada y se prefiere el ensayo o la prosa de ideas en lugar del cuadro de costumbreso la crnica (1998:40).
-
Darcie Doll Castillo
234
carcter historiogrfico, donde lo biogrfico y la formacin intelectual y polticadel autor eran factores determinantes, al mismo tiempo posea una concepcinesttica y criterios de valoracin establecidos.
A partir de la sntesis anteriormente expuesta, dos elementos claves sedestacan en el sistema de Bello como paradigma ideal de este primerhipottico momento del discurso crtico: el primero, la retoricidad ligada a laelocuencia y a las Bellas Letras, y el segundo, la tendencia hacia la valoracindel lugar del discurso histrico. La adjudicacin a Bello de un discursocrtico-literario cuya funcin es slo reproducir las preceptivas oscurece unsistema mucho ms complejo que pareciera no tener fisuras. La crtica enAndrs Bello no encuentra su forma slo en relacin a la racionalidad(disciplinaria) y sus basamentos en la retrica y la elocuencia, aunque s es eleje privilegiado sino, tambin, en la relacin simbitica con el discurso de lahistoria, que permite la inscripcin del deseo de autonoma nacional yamericana, de expresin propia y la va hacia la modernidad.
La centralidad de lo histrico y de los discursos histricos hacia 1840remite a la tarea prioritaria, la fundacin u organizacin del Estado-nacin.Crece la necesidad de una mirada que contenga (en el doble sentido de portary limitar) los proyectos, los modelos, los puntos de partida y de llegada. Elcampo cultural no se disocia del campo social o de poder, menos an existeuna nocin de literatura diferenciada del resto de la discursividad. El pasadoinmediato remite a la Colonia y el presente a la emancipacin completa y lainsercin en el mundo. La voluntad emancipadora y fundacional es el marcoen el que la historia se inscribe como el discurso necesario y, de algunamanera, es la condicin para leer el presente. El historicismo, seala B. Gonzlez-Stephan (2002), alcanza a todos los modos de conocimiento, relativizando losconceptos de valor absoluto y universal dominantes, y se acenta el inters porformular leyes que permitiesen conocer las causas de la evolucin y del progresode todos los aspectos del quehacer social (2002:33).
El conocimiento histrico en Andrs Bello, en dilogo con la concepcinhistrica de Herder y del empirismo ingls, se rige por la investigacin basada enel documento/hecho, como el paso necesario para la consolidacin de unahistoria; establecer, primero, el conocimiento de los hechos, de modo inductivo.Crear el horizonte de los hechos histricos o fundar la realidad emprica sobrela cual poder desarrollar las ciencias humanas (2002:142). La propuesta histricade Bello insiste en la necesidad de no reemplazar el conocimiento de los hechoscon las conclusiones o teoras elaboradas por otros y aplicadas a otras realidadesque, en el caso de Amrica, tergiversan el conocimiento.
Considerando las concepciones e importancia de lo histrico para Bello, seobserva que en los comentarios o estudios crticos que tratan especficamente de unautor o una obra literaria, Bello sigue las tendencias generales de las reseas crticas
-
Discursos crtico-literarios en Chile
235
de su tiempo. El procedimiento general es la revisin de los textos (anlisis) desde suajuste o no a las preceptivas, destacando felices o desgraciados intentos de imitacin,como corresponde a las normas epocales que no consideran un valor literario en smismo la novedad u originalidad. La operacin descriptiva es el punto de partida,ejercitada con minuciosidad y detalle y las funciones interpretativa y valorativaremiten al ajuste de acuerdo a las categoras correspondientes a la retrica clsicacannica. Pero el componente ms interesante que surge a partir de la descripcin/interpretacin o, mejor dicho, parece ser la razn de la crtica, es la funcinpostulativa4 que se manifiesta a travs de recomendaciones e instrucciones concretasdirigidas a los autores, en especial cuando examina a autores contemporneos, yculminando en una conclusin que pretende guiar al escritor hacia una mayorperfeccin o, en otros casos, examina con cautela las novedades. En el texto dedicado arevisar la produccin de Jos Mara Heredia se muestra esta caracterstica
Como preservativo de estos y otros vicios, mucho ms disculpables en elseor Heredia que en los escritores que imita, le recomendamos el estudio(demasiado desatendido entre nosotros) de los clsicos castellanos y de losgrandes modelos de la antigedad. Los unos castigarn su diccin, y leharn desdearse del oropel de voces desusadas; los otros acrisolarn sugusto, y le ensearn a conservar, aun entre los arrebatos del estro, latemplanza de imaginacin, que no pierde jams de vista la naturaleza yjams la exagera, ni la violenta. Nos lisonjeamos que el seor Herediaatribuir la libertad de esta censura nicamente a nuestro deseo de verle dara luz obras acabadas, dignas de un talento tan sobresaliente como el suyo(1979:277).
La postulacin en la crtica, y as ocurre en los textos de Bello, consisteen el intento de construir un modelo para las ejecuciones literarias, unprograma que aspira a la transformacin de las situaciones culturales (laliteratura) existentes. Esta orientacin postulativa implica que el hecholiterario es complementado por la realidad de las ideas y proyectos y la crticatiene un fuerte carcter pragmtico (de all tambin que se destaque el afnpedaggico en Bello). As, el hecho literario se presenta desde una perspectivaque conduce a un fin preciso, a partir de la posicin de contemporaneidad delcrtico, por ende, este proyectar-se corresponde a una actitud presentista haciael pasado; considerando el hecho literario como pasado (lo que ya fue hecho),4 Janusz Slawinski identifica cuatro funciones en la crtica literaria: la cognoscitivo evaluativa,postulativa, operacional y metacrtica. Las funciones son simultneas, pero no tienen la mismarelevancia en cada texto crtico concreto; una o ms pueden ser dominantes y las restantes aparecenminimizadas o subordinadas, lo que otorga diferentes acentos e, incluso, permite realizar distincionesentre tipos de crtica (1994).
-
Darcie Doll Castillo
236
y hacia el cumplimiento del modelo (aunque el modelo corresponda a unamixtura en la que el ajuste se hace segn normas antes establecidas).
Esto implica el examen atento de las novedades que presenten lostextos y, cuando el caso lo amerite, segn el ideario de Bello, aceptarlas comoparte de esta proyeccin positiva a futuro. Por ejemplo, en la crtica del teatrorealizada por el autor en los aos 30,5 Bello escribe manifestndose contrarioa quienes critican mal la representacin de Los treinta aos o La vida de unjugador, de Vctor Ducange
Nosotros nos sentimos inclinados a profesar principios ms laxos. Mirandolas reglas como tiles avisos para facilitar el objeto del arte, que es el placerde los espectadores, nos parece que si el autor acierta a producir ese efectosin ellas, se le debe perdonar las irregularidades. Las reglas no son el fin delarte, sino los medios que l emplea para obtenerlo. Su transgresin esculpable, si perjudica a la excitacin de aquellos afectos que forman eldeleite de las representaciones dramticas, y que, bien dirigidos, las hacenun agradable vehculo de los sentimientos morales. Entonces no encadenanel ingenio, sino dirigen sus pasos, y le preservan de peligrosos extravos.Pero si es posible obtener iguales resultados por otros medios (y ste es unhecho que todos podemos juzgar), si el poeta, llevndonos por senderosnuevos, mantiene en agradable movimiento la fantasa; si nos hace creer enla realidad de los prestigios que nos pone delante, y nos transporta condulce violencia donde quiere, Modo me Thebis, modo ponit Athenis, lejosde provocar la censura, privndose del auxilio de las reglas, no tendr msbien derecho a que se admire su feliz osada? (1833).
En el sistema de creencias o postulados de Bello sobre lo literario sedestaca el proyecto-modelo, los conflictos entre lo hecho y lo por hacer,aspecto que nos conduce hacia el proyecto autonmico y de emancipacinnacional y americana propugnado por Bello, pues mediante la tendenciapostulativa de la crtica se proyectan modelos de hechos literarios que no sesitan del lado de la prctica literaria propiamente tal, sino que se proponen oformulan desde un punto de vista externo: las fuerzas sociales (Slawinski,1994:22). Fuerzas sociales que en este caso corresponden al afn fundacionaly emancipatorio, lo que a su vez se relaciona con la indeterminacin de laliteratura como discurso especfico en el siglo XIX y su inclusin en losdiscursos poltico-sociales en general. En este sentido se entiende ladeclaracin de Andrs Bello en el discurso pronunciado con motivo de lainstalacin de la Universidad de Chile
5 En el ao 1833 aparecen publicados en El Araucano algunos textos muy interesantes de A. Bello,en cuanto remiten en especial a su opinin sobre el movimiento romntico, especficamenterespecto del teatro.
-
Discursos crtico-literarios en Chile
237
La Universidad, alentando a nuestros jvenes poetas les dir tal vez: (...);si quereis que os lea la posteridad, haced buenos estudios, principiando porel de la lengua nativa. Haced ms; tratad asuntos dignos de vuestra patriay de la posteridad. Dejad los tonos muelles de la lira de Anacreonte y deSafo: la poesa del siglo XIX tiene una misin ms alta. Que los grandesintereses de la humanidad os inspiren. Palpite en vuestras obras elsentimiento moral. (...) y cuntos temas grandiosos no os presenta yavuestra joven repblica? Celebrad sus grandes das; tejed guirnaldas a sushroes; consagrad la mortaja de los mrtires de la patria (1970:40-41).
De este modo se explica, tambin, que la crtica es an proyecto, y que estesujeto crtico es un sujeto adelantado. Con ello se quiere decir que la tendenciaa configurar un orden cannico, la virtud de la conservacin de los modelos,funciona como una puesta en escena implcita de lo hecho y de lo por hacer, atravs del nfasis postulativo. Refirindose a los poetas jvenes, dice Bello
Lo dir con ingenuidad: hay incorreccin en sus versos; hay cosas queuna razn castigada y severa condena. Pero la correccin es la obra delestudio y de los aos; quin pudo esperarla de los que, en un momentode exaltacin, potica y patritica a un tiempo, se lanzaron a esa nuevaarena, resueltos a probar que en las almas chilenas arde tambin aquelfuego divino, de que por una preocupacin injusta se las haba credoprivadas? (...) Hallo, en algunas de esas obras, una imaginacin originaly rica, expresiones felizmente atrevidas, y (lo que parece que slo pudodar un largo ejercicio) una versificacin armoniosa y fluida, que buscade propsito las dificultades para luchar con ellas y sale airosa de estaarriesgada prueba (1970:40).
EL PREDOMINIO DEL DISCURSO HISTRICO Y JOS VICTORINO LASTARRIALas ideas sobre la historia de Bello son interesantes en el contexto de una
polmica sobre dos modalidades que debe asumir el conocimiento histrico,polmica que revela en el espacio letrado al llamado Movimiento del 42 y,probablemente, sea la primera disputa importante que atae al campo de lasletras. Tuvo lugar entre Andrs Bello y Jos Victorino Lastarria a raz de lasconcepciones de la historia. En 1844, Andrs Bello rector de la Universidad deChile pide a Lastarria la redaccin de una memoria histrica. Lastarria enInvestigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sistema colonialde los espaoles en Chile da curso a un proyecto que atae a la literatura.Proyecto que intenta fundar una nueva historiografa que se basa en sus conceptosafines a la historia filosfica y contra el sistema colonial y la influencia espaola.
La concepcin de historia que defiende Lastarria, basada en una de lascorrientes que se desarrollan en Francia entre 1800-1850 (Subercaseaux, 1997:65)como es la historia filosfica, propone que la historia debe sustentarse en una visinterica y por lo tanto filosfica. Afirma la existencia de una naturaleza ltima de la
-
Darcie Doll Castillo
238
realidad y de una naturaleza humana de ndole moral que permite el acceso a ella.La Historia es una imagen del pasado que se fabrica y que debe ser til al futuro. Suobjeto son las causas y efectos de los hechos del pasado y para ello el historiadordebe ser parcial. Para Lastarria, que funciona como el paradigma de estas ideas enChile, la historia es un fenmeno dual que entiende la evolucin histrica comonaturaleza, desarrollo regulado por una racionalidad inminente, separada delhombre (la colonizacin espaola fue una empresa contranatura).6 Pero eldesarrollo natural de la sociedad no es suficiente, se necesita el apoyo de lailustracin, del espritu (tarea de la generacin del 42).
Si la gran ventaja del sistema que defiende Bello es el modo deconocimiento de la realidad de Amrica Latina, en Amrica o, en otros trminos,permite la inscripcin del conocimiento desde una perspectiva situada, el granproblema o desventaja, es que esta historia, llamada tambin historia narrativa,debe limitarse a resucitar los acontecimientos y los hombres del pasado, sin mezclarjuicios y reflexiones del historiador con el testimonio de los propios hechos. Debemostrar el pasado como una crnica detallada y objetiva para que los lectoresdeduzcan por s mismos sus enseanzas, sintetiza Bernardo Subercaseaux (1997).
En forma opuesta, las crticas al modelo que defiende Jos VictorinoLastarria radican en que se minimiza la importancia de los hechos para poneren total privilegio las ideas o principios que se interpreta en ellos, y en quehace una lectura moral de los acontecimientos, utilizndolos de maneraselectiva en funcin de la imagen que se quera entregar del procesohistrico, seala Beatriz Gonzlez-Stephan (2002:50).
El afn fundacional que acompaa el ideario del Movimiento del 42 que sepropone como motor de un cambio sustancial y que toma a lo que hoy distinguimoscomo literatura, como instrumento o medio para contribuir a la regeneracinsocial necesita, segn el discurso racionalizador que propugna la construccin deun Estado-Nacin, un discurso adecuado. El discurso que se impone en esas precisascircunstancias es el historiogrfico, o el privilegio de la historizacin de losfenmenos. En este marco, la concepcin de la historia es crucial, pues forma elentramado discursivo en el que se inserta lo literario, imposible de percibir comodiscurso autnomo en este periodo en que no existe divisin de campos especficos,como el literario. Las Letras configuran todo aquello referido a los distintos saberes ysus prcticas. Por otro lado, es interesante atender a que en ese momento particular lahistoria, ms que como tipo discursivo o disciplina, se configur en el campo depoder como formacin discursiva que concentr en torno de s los asuntos que sepodran observar como fenmenos literarios o estticos.
6 Para un estudio detallado de las tendencias historiogrficas en el pensamiento de Lastarria y deBello, Cfr. B. Subercaseaux (1997) a quien hemos seguido en el desarrollo de este aspecto sobreLastarria.
-
Discursos crtico-literarios en Chile
239
En este contexto se instala el proyecto literario, del llamado Movimiento del42 insertndose en una concepcin historiogrfica liberal que ve en la literatura uninstrumento para el desarrollo de la sociedad (nacional). El impulso fundacional esdoble: la fundacin de la nacin y de su literatura. La lectura del discurso de J. V.Lastarria en la inauguracin de la Sociedad Literaria funciona como instauracin de laliteratura nacional, hecho que si bien tuvo escasa recepcin afirmativa en elmomento, ya en la dcada del 60 se registra como tal (los textos y discursosfundacionales funcionan a posteriori). Esta instauracin performativa se entiende nocomo la existencia de unos fenmenos o hechos literarios concretos consideradosnacionales, sino como el planteamiento de la inexistencia o carencia de una literaturanacional.
La tendencia hacia la historia en la prosa y en la crtica se entroniza,siguiendo la idea que a una poca nueva debe corresponder una literatura nueva y,con el nfasis en la relacin Historia y Literatura presidida por el objetivo central: laemancipacin de la conciencia, y que la historia, la poltica, el periodismo, laliteratura, son medios para conseguirlo.
Tal como en A. Bello, el discurso crtico de Lastarria, como segundo sujetoadelantado de la crtica y principal idelogo de la concepcin sobre la literatura y lahistoria que subyace en el llamado Movimiento de 1842, se configura como unsistema que incluye sus concepciones sobre lo literario y sus funciones. Desde elpunto de vista de los comentarios crticos o estudios acerca de autores u obras, elmodo de acercamiento de Lastarria a un texto es bastante similar al de Bello, comocorresponde al modelo epocal. Ello puede observarse, por ejemplo, en los escritos dela Academia de Bellas Letras, en los que emite fallos como parte del jurado deconcursos realizados en esa institucin
La tercera pieza presenta con viveza una de esas luchas entre la pasin y eldeber, y en la cual sobresalen ciertos caracteres generosos que sabensobreponerse a todo antes que hacerse indignos. Hay en esta composicincierta fogosidad juvenil que conmueve. Si su autor cultiva con esmero lasfelices disposiciones de que parece dotado, evitar con acierto los erroresen que ahora ha incurrido y har obras que honren a la literatura nacional.Este drama puede considerarse un buen ensayo (1968:417).
No obstante estas similitudes, la concepcin sobre la historia de Lastarria seconjuga con una mayor posibilidad de interpretacin respecto de las obras literarias,combinada con una poderosa funcin postulativa, en el sentido de que todainterpretacin constituye una proposicin de un contexto para un hecho dado ysita el objeto en relaciones que slo son identificables cuando se adoptandeterminadas categoras interpretativas (1994:13). Es decir, la interpretacin, eneste caso, se entiende como el poner en situacin de modo ms claro y explcitolos textos. El nfasis que nos interesa destacar, es la puesta en relacin de la obra y
-
Darcie Doll Castillo
240
la sociedad, donde lo exterior se considera una clave esencial para entender lasobras. En ese sentido nos referimos a una funcin interpretativa. Esto se puedeapreciar con claridad en su concepcin de la crtica literaria. Lastarria seala que lacrtica debe confrontar, prcticamente como regla, la literatura y la historia,comentar la una por la otra y comprobar las producciones de las artes por elestado de la sociedad (1977:88). Las bases de su concepcin de la literatura y dela crtica se observan jerarquizadas y sintetizadas en el siguiente texto
La literatura moderna sigue el impulso que le comunica el progreso social,y ha venido a hacerse mas filosfica, a erijirse en intrprete de esemovimiento. La critica, dice el juicioso Artaud, ha llegado a ser mas libre,hoi que los autores se dirijen a un pblico mas numeroso y masindependiente, y por consecuencia debe tomar otra bandera; su divisa es laverdad; la regla de sus juicios la naturaleza humana: en lugar de detenerseen la forma externa, solo debe fijarse en el fondo. En vez de juzgar lasobras del poeta y del artista nicamente por su conformidad con ciertasreglas escritas, expresion jeneralizada de las obras antiguas, se esforzar enpenetrar hasta lo intimo de las producciones literarias y en llegar hasta laidea que representan. La verdadera critica confrontar continuamente laliteratura y la historia, comentar la una por la otra y comprobar lasproducciones de las artes por el estado de la sociedad. Juzgar las obras delartista y del poeta, comparndolas con el modelo de la vida real, con laspasiones humanas y las formas variables de que puede revestirlas el diversoestado de la sociedad. Deber tomar en cuenta a1 hacer tal examen, elclima, el aspecto de los lugares, la influencia de los gobiernos, lasingularidad de las costumbres y todo lo que pueda dar a cada pueblo unafisonomia orijinal; de este modo la critica se hace contempornea de losescritores que juzga, y adopta momentneamente las ideas, los usos, laspreocupaciones de cada pais, para penetrar mejor su espritu (1977:87-88).
Este aspecto interpretativo no atae, por supuesto, a una valoracin estticade la escritura literaria, sino a evidenciar la relacin entre la literatura y lasociedad lo que hemos mencionado antes como poner en situacin a travsde la interpretacin desde una perspectiva histrica y la subordinacin de lahistoria, a su vez, al estado de la sociedad. En el discurso histrico-crtico la obraconstituye una cristalizacin de un valor con relacin a su contexto cultural deorigen, que fue reconstruido en la interpretacin, entendido como un campo devalor natural para el objeto. Siguiendo las ideas de Slawinski (1994:240) alreconstruir (histricamente) el sistema se reconstruye, al mismo tiempo, el campode valores sobre cuyo fondo evala el objeto dado.
Lastarria, al destacar el deseo de simultaneidad de la escritura y la crtica,alude a la necesidad de otra contemporaneidad, y una mayor independencia de lasnormativas, no en el sentido del abandono de ellas, sino en la necesidad deestablecer una confluencia entre la literatura de los autores nacionales y la crtica,
-
Discursos crtico-literarios en Chile
241
y por lo tanto, otro modo de leer. Desde este elemento, a diferencia de Bello, lahistoria y la sociedad se ubican en un primer lugar respecto de las preceptivasliterarias clsicas y cannicas. El pensamiento crtico o discurso crtico-literariode J. V. Lastarria se puede observar en uno de los temas ms interesantes entre laspreocupaciones de la segunda mitad del siglo XIX; el realismo en la literatura deAmrica Latina y del pas
Sin embargo, se pretende hacer del realismo literario un sistema, y todava,una escuela, estableciendo como novedad que el realismo es elsentimiento de lo real y de lo verdadero transportada las artes y laliteratura. Pero cundo no se ha enseado lo mismo? (...) Nosotrosmismos no hemos estado enseando, desde cuarenta y cinco aos estaparte, que en toda obra de imaginacin es necesario estudiar antes el sucesoque se va contar en su conjunto y en sus detalles, cuidando de copiar lanaturaleza y de imitar en la exposicin la verdad de lo que sucede en la vidareal, para exponerlo con arte? Y qu hemos entendido por arte enliteratura, sino la manifestacin filosficamente artstica de la idea, esto es,la reproduccin de lo que concibe nuestro espritu, hecha de una manerapropia y bella por medio de la palabra y haciendo prevalecer siempre elinters de la especie sobre sus instintos y sus vicios? (1887:83).
Lo que Lastarria y sus seguidores anuncian es el camino hacia lo nuevo apartir de la interpretacin histrica. Este paso es el que permitir que la novela seael gnero discursivo que reemplace a la poesa lrica en la segunda mitad del sigloXIX, al consolidarse como el vehculo adecuado para la expresin epocal.7 Mstarde, con los modernistas, la poesa tomar el relevo. Las posturas de A. Bello yJ. V. Lastarria funcionan en el amplio marco fundacional de la literatura y losdiscursos crtico-literarios nacionales, aunque presentan diferencias y similitudesen sus preceptos, ambos son conducidos por el hilo del conocimiento histrico yel afn de construir una tradicin literaria que se vierte hacia la crtica: en Bello lacrtica se afirma en la preceptiva con vistas a seguir un modelo para proyectar unaobra futura que debe recorrer la tradicin; en Lastarria la crtica se instala desdeuna interpretacin vinculada a los hechos sociales particulares de una sociedad.Ambos, sujetos crticos adelantados, funcionan como el hito que permite observar7 La concepcin de la literatura y la crtica en Lastarria (1817-1888) evoluciona en el lapso de ms decuarenta aos, lo que favorece las opiniones que destacan una tendencia sociolgica en su crtica,especialmente al atender a la relacin entre la creacin literaria, el estado de la sociedad y la belleza ovaloracin esttica. No obstante, la relacin sociedad-literatura pasa por la concepcin de la historia yno por una concepcin sociolgica elaborada. La percepcin esttica cobra relieve en Lastarria apartir de la diferencia en la concepcin epocal de la literatura que emerge con el inicio del proceso deautonoma del campo literario, hacia fines de 1880. Entre quienes defienden la tendencia sociolgicay/o la evolucin de Lastarria figuran Alejandro Fuenzalida Grandn (1903), John P. Dyson (1965),Bernardo Subercaseaux (1997).
-
Darcie Doll Castillo
242
lo que sern los antecedentes para la configuracin de los discursos crtico-literarios modernos: un primer momento de construccin de las empiricidades ode los fenmenos (literarios) que son condicin necesaria de la prctica crtica yla configuracin de los objetos que darn lugar en el futuro a las disciplinasasociadas a los estudios literarios.
Universidad de Chile*Facultad de Filosofa y Humanidades
Avda. Cap. Ignacio Carrera Pinto N 1025, uoa, Santiago (Chile)[email protected]
BIBLIOGRAFABello, Andrs. Juicio sobre las poesas de Jos Mara Heredia, en Obra Literaria. Caracas:
Ayacucho, 1979:270-277.------- Discurso inaugural de Andrs Bello. Discurso pronunciado en la instalacin de la
Universidad de Chile el da 17 de septiembre de 1843, en Antologa de Andrs Bello.Santiago: Fondo Andrs Bello, 1970:29-41.
Barrera, Vctor. La formacin del discurso crtico latinoamericano (1810-1870). (Tesis paraoptar al grado de Doctor en Literatura Chilena e Hispanoamericana). Santiago:Universidad de Chile, 2005.http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/barrera_v/html/indexframes.html
Cataln, Gonzalo. Antecedentes sobre la transformacin del campo literario en Chile entre1920-1980, en Jos Joaqun Brnner y Gonzalo Cataln. Cinco estudios sobre culturay sociedad. Santiago: Ainavillo, 1985:71-75.
Doll, Darcie. Desde los salones a la sala de conferencias: mujeres escritoras en el proceso deconstitucin del campo literario en Chile, en Revista Chilena de Literatura 71(2007):83-100.
Dyson, John P. La evolucin de la crtica literaria en Chile. Santiago: Universitaria, 1965.Fuenzalida Grandn, Alejandro. Lastarria y su tiempo. Santiago: Imprenta Barcelona, 1903.Gonzlez-Stephan, Beatriz. Fundaciones: canon, historia y cultura nacional. La historiografa
del liberalismo hispanoamericano del siglo XIX. Madrid: Iberoamericana, 2002.Lastarria, Jos Victorino. Algo de arte, poltica, literatura y plstica, en Revista de artes y
letras XI, 1887:70-96.------- Discurso inaugural de la sociedad literaria, en Jos Promis. Testimonios y documentos
de la literatura chilena (1842-1975). Santiago: Nascimento, 1977:73-92.------- Informe de la comisin encargada de examinar las composiciones dramticas
presentadas al certamen abierto por la Academia de Bellas Letras. Santiago: Zig-Zag,1968:415-418.
Osandn, Carlos. El crepsculo de los sabios y la irrupcin de los publicistas. Santiago:LOM, 1998.
Ramos, Julio. Desencuentros de la modernidad en Amrica Latina. Santiago: Cuarto Propio,2003.
Subercaseaux, Bernardo. Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Sociedad y culturaliberal en el siglo XIX. J.V. Lastarria. Tomo I. Santiago: Universitaria, 1997.
Slawinski, Janusz. Las funciones de la crtica literaria, en Criterios 32, 1994:233-253.