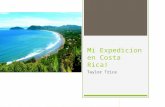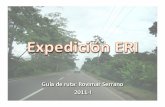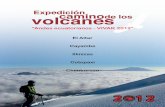America Sin Nombre Mujeres en La Expedicion de Pedro de Mendoza
-
Upload
valeria-resendiz-flores -
Category
Documents
-
view
196 -
download
1
Transcript of America Sin Nombre Mujeres en La Expedicion de Pedro de Mendoza
-
AMRICA SIN NOMBRE es el Boletn anual de la Unidad de Inves-tigacin de la Universidad de Alicante: Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano (Pro-yectos MCIFFI2008-03271/FILO y GVACOMP/2009/149). Este nmero ha sido publicado por el programa de financiacin de revis-tas del Vicerrectorado de Investigacin, Desarrollo e Innovacin de la UA.
Director: Jos Carlos Rovira (Universidad de Alicante)
Subdirectora: Carmen Alemany Bay (Universidad de Alicante)
AMRICA SIN NOMBREBoletn de la Unidad de Investigacin de laUniversidad de Alicante: Recuperaciones del mundoprecolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano
No 15, diciembre de 2010 - 11
Contacto: Amrica sin nombre/ Departamento de Filologa Espaola/ Apdo. 99/ Universidad de Alicante/ 03080 Alicante. [email protected]://www.ua.es/grupo/literatura-hispanoamericana/menu/publicaciones_revistas.html
Secretaria acadmica: Remedios Mataix Azuar (Universidad de Alicante) Secretaria administrativa: Claudia Comes Pea (Universidad de Alicante)
Consejo editorial:
Beatriz Aracil Varn (Coordinacin general) (Universidad de Alicante)Miguel ngel Auladell Prez (Universidad de Alicante)Eduardo Becerra Grande (Universidad Autnoma de Madrid)Helena Establier Prez (Universidad de Alicante)Teodosio Fernndez Rodrguez (Universidad Autnoma de Madrid)Jos M Ferri Coll (Universidad de Alicante)Virginia Gil Amate (Universidad de Oviedo)Mar Langa Pizarro (Universidad de Alicante)Rosa Mara Grillo (Universidad de Salerno)Ramn Llorns Garca (Universidad de Alicante)Francisco Jos Lpez Alfonso (Universidad de Valencia)Sonia Mattala (Universidad de Valencia)Pedro Mendiola Oate (Universidad de Alicante)Francisco Javier Mora Contreras (Universidad de Alicante)Ramiro Muoz Haedo (Universidad de Alicante)ngel Luis Prieto de Paula (Universidad de Alicante)Jos Rovira Collado (Universidad de Alicante)Mnica Ruiz Bauls (Universidad de Alicante)Eduardo San Jos Vzquez (Universidad de Oviedo)Maria Tabuenca Cuevas (Universidad de Alicante)Francisco Tovar Blanco (Universidad de Lleida)Eva M Valero Juan (Universidad de Alicante)Abel Villaverde Prez (Universidad de Alicante)
Comit cientfico:
M ngeles Ayala Aracil (Universidad de Alicante)Giuseppe Bellini (Universidad de Miln)Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla)Guillermo Carnero Arbat (Universidad de Alicante)Fortino Corral Rodrguez (Universidad de Sonora)scar Armando Garca Gutirrez (Universidad Nacional Autnoma de Mxico)Margo Glantz (Universidad Nacional Autnoma de Mxico)Aurelio Gonzlez (El Colegio de Mxico)Mercedes Lpez-Baralt (Universidad de Puerto Rico)Miguel ngel Lozano Marco (Universidad de Alicante)Mara gueda Mndez (El Colegio de Mxico)Daniel Meyran (Universidad de Perpignan) Nelson Osorio Tejeda (Universidad de Santiago de Chile)Roco Oviedo Prez de Tudela (Universidad Complutense)Rita Plancarte Martnez (Universidad de Sonora)Juan Antonio Ros Carratal (Universidad de Alicante)Enrique Rubio Cremades (Universidad de Alicante)Carmen Ruiz Barrionuevo (Universidad de Salamanca)
Colaboradores:
David Garca Vergara, Connie Marchante Sez, Francisco Moll Ruiz, Elena Pells Prez, Rafael Sellers Espasa, Paola Madrid Moctezuma, Vctor Manuel Sanchis Amat, Benoit Filhol.
Foto portada:
Superbia (despus de Hendrik Goltzius; impresin de Jacob Matham; hacia 1587); Amerigo Vespucci et lAmrique (Jan van der Straet; grabado de Theodor Galle; 1589); Europa sostenida por frica y Amrica (grabado de William Blake; aparecido en Narrative of a Five-Years Expedition, Londres, John Hopkins University Press, 1796).
Este boletn est asociado a la actividad del CENTRO DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS MARIO BENEDETTI
ISSN: 1577-3442 / eISSN: 1989-9831Depsito Legal: MU-2335-1999Composicin e impresin: COMPOBELL, S.L. Murcia
-
AMRICA SIN NOMBRE
Mar Langa Pizarro 5 Presentacin
Paraguay y el Ro de la Plata
Maria Gabriella Dionisi 7 Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
Mar Langa Pizarro 15 Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
Ignacio Telesca 30 Mujer, honor y afrodescendientes en Paraguay a fines de la colonia
Per
Beatriz Barrera 39 Misoginia y defensa de las damas en el virreinato peruano: los coloquios entre Delio y Cilena en la Miscelnea Austral (1602) de Diego Dvalos
Jos Mara Ferri Coll 49 El algodn y la seda: mujeres americanas y espaolas en Hazaas de los Pizarros de Tirso
Fernando Iwasaki Cauti 59 Luisa Melgarejo de Soto, ngel de luz o de tinieblas
Eva M Valero Juan 69 Otra perspectiva urbana para la historia literaria del Per: la tapada como smbolo de la Lima colonial
Otros espacios
M Eugenia Albornoz Vsquez 79 Rumores venenosos, cartas engaosas, gritos de crtica social. Los poderes (im)posibles de las voces femeninas en Chile, 1660-1750
Paola Madrid Moctezuma 93 Sor Juana Ins de La Cruz y el barroco novohispano a travs de los modelos narrativos de la ficcin histrica y del boom hispnico femenino
Ral Marrero-Fente 107 Gnero, convento y escritura: la poesa de Sor Leonor de Ovando en el Caribe colonial
Otras cuestiones
Elvira Garca Alarcn 112 Luis Vives y la educacin femenina en la Amrica colonial
Remedios Mataix 118 Androcentrismo, eurocentrismo, retrica colonial: amazonas en Amrica
Susana Santos 137 La mejor mujer de la colonia: imgenes femeninas de la Villa Imperial de Potos
sumarioNo 15 (2010)
-
AMRICA SIN NOMBRE
Mar Langa Pizarro 5 Preface
Paraguay and Rio de la Plata
Maria Gabriella Dionisi 7 Doa Menca la Adelantada: an expedition to paradise
Mar Langa Pizarro 15 Women on the expedition of Pedro de Mendoza: letters, chronicles, and novels; truths, lies, fabrications and silences
Ignacio Telesca 30 Women, honour and afrodescendents in Paraguay at the end of colonialism
Peru
Beatriz Barrera 39 Misogeny and the defense of women in colonial Peru: the dialogues of Delio y Cilena in Miscelnea Austral (1602) by Diego Dvalos
Jos Mara Ferri Coll 49 Cotton and Silk: American Women and Spanish Women in Tirsos Hazaas de los Pizarros
Fernando Iwasaki Cauti 59 Luisa Melgarejo de Soto : Angel of light or of the shadows
Eva M Valero Juan 69 A diferent urban perspective of the literary history of Peru: the covered woman as a symbol of colonial Peru
Other spaces
M Eugenia Albornoz Vsquez 79 Poisonous rumours, untruthful letters, social criticism. The (im)possible powers of female voices in Chile, 1660-1750
Paola Madrid Moctezuma 93 Sister Juana Ins de La Cruz and novohispanic barroque through the narrative modes of historical fiction and the boom of hispanic feminist writing
Ral Marrero-Fente 107 Genre, convent and writing: the poetry of Sister Leonor de Ovando in the colonial Caribbean
Other issues
Elvira Garca Alarcn 112 Luis Vives and female education in colonial America
Remedios Mataix 118 Androcentrism, Eurocentrism, colonial rhetoric: Amazons in America
Susana Santos 137 The best woman of the colony: female images of the Imperial Village of Potos from Arzanz and Vela to Bruno Morales
summaryNo 15 (2010)
-
5Si bien hubo conatos anteriores, fue en 1810 cuando surgieron juntas de gobierno en diversos lugares de Amrica Latina. Alarmadas por la posible cada de Espaa en manos de Napolen, impulsadas por la Revolucin Francesa, y alentadas por la experiencia estadounidense, esas juntas fueron el motor de las independencias: catorce aos despus, no quedaba ningn territorio continental bajo el dominio de los dos pases que, en 1494, se haban repartido el Nuevo Mundo mediante el Tratado de Tordesillas.
Las numerosas celebraciones y encuentros con ocasin del bicentenario han hecho de este una excelente excusa para mantener el ejercicio reflexivo que se vio impulsado, hace casi dos dcadas, por las conmemoraciones del descubrimiento oficial de Amrica. Aunque la ideologizacin siempre ha inundado la historia y el arte, los nuevos enfoques permiten abordar la Colonia desde otras perspectivas. Pero, a pesar del cambio de sensibilidad, seguimos sin tener mucha informacin sobre las circunstancias en las que se desarroll la existencia femenina.
Por eso, cuando Jos Carlos Rovira me propuso coordinar este nmero de Amrica sin nombre, consider oportuno dedicarlo a las mujeres de ese continente durante la etapa colonial. Esta revista, que cumple ahora once aos, siempre se ha centrado en la literatura, con monogrficos consagrados al personaje histrico, al mundo precolombino y colonial, a las relaciones entre la literatura espaola y la hispanoamericana del siglo XX, a escritores como Pablo Neruda y Elena Poniatowska, a revisiones del panorama creativo cubano, paraguayo, mexicano y peruano.
No pretendemos romper esa tnica, que define Amrica sin nombre como Boletn de la Unidad de Investigacin Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoameri-cano. Sin embargo, en esta ocasin, nos pareci necesario contar tambin con aportes procedentes de otras disciplinas. Quiero expresar mi ms sincera gratitud a quienes, desde varios rincones de Europa y Amrica, han accedido a brindarnos sus investigaciones. Por ellas, nos acercamos a las mujeres del Caribe, Chile, Mxico, Paraguay, Per y el Ro de la Plata; al mito de las amazonas; a la reflexin sobre la educacin femenina; a las imgenes del Potos.
Hay, pues, artculos que tratan sobre autoras de la Amrica colonial (Sor Juana Ins de la Cruz, Sor Leonor de Ovando), sobre la concepcin de la mujer en la literatura de esa poca (Miscelnea Austral,
PresentacinMar Langa Pizarro
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 5-6ISSN: 1577-3442 / eISSN: 1989-9831
-
6Amrica sin nombre, no 15 (2010) 5-6
de Diego Dvalos; Hazaas de los Pizarros, de Tirso), sobre personajes y espacios mticos o simblicos (la tapada limea, las amazonas, la Villa de Potos), sobre fminas reales que han inspirado obras de ficcin (Luisa Melgarejo, Doa Menca, las integrantes de la expedicin de Pedro de Mendoza); pero tambin hay casos tomados de cartas y archivos paraguayos y chilenos, y un estudio sobre la influencia de Luis Vives en las mujeres americanas.
El propsito es ofrecer diferentes enfoques sobre diversos pases y en distintos momentos de la Colonia, de manera que, entre todos, conformen una visin caleidoscpica desde la que asomarnos a algunas figuras y tpicos que esclarezcan el papel de la mujer en ese periodo, e inviten a seguir investi-gando. Si en alguna medida se cumple este objetivo, ser gracias al generoso ofrecimiento del director de la revista, y al inestimable trabajo de quienes aceptaron participar en este nmero.
-
7Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Maria Gabriella DionisiProfesora de Literatura Hispano-americana en la Universidad de la Tuscia de Viterbo, Italia. Ha realizado investigaciones sobre diferentes aspectos de la cultura paraguaya, participado en simpo-sios internacionales, y publicado artculos y ensayos sobre los ma-yores escritores del Paraguay. En 2001 edit la primera traduccin al italiano de una antologa de cuentos paraguayos contemporneos, y en 2005 tradujo la novela de Rene Ferrer Los nudos del silencio. Ac-tualmente se ocupa de la relacin entre Padres Salesianos e imagina-rio Patagnico.
Cuando en 1931 Enrique de Ganda dict una conferencia sobre un hecho histrico de la poca de Irala [que pareca] arrancado de [una] novela de aventuras (1932, p. 117), abri una brecha en la espesa capa que hasta aquel entonces haba ocultado una pgina harto interesante de la historia.
Antes, nadie se haba ocupado del tema, ni siquiera cronistas tan conocidos como Martn del Barco Centenera o Ruy Daz de Guzmn se haban detenido sobre el argumento a pesar de que, especialmente el primero, muy pro-bablemente tuvo la oportunidad de recoger noticias de primera mano al llegar a Asuncin en 1575, por estar todava con vida algunos testigos directos e indirectos de dicho aconte-
cimiento. Pero ellos prefirieron describir en este caso s, con todo lujo de detalles hazaas y peripecias de soldados y aventureros en sus viajes por el Nuevo Mundo, aludiendo, sin pormenorizar los modos, a la que se dio a conocer como la expedicin Sanabria.
Por contra, la ponencia del distinguido historiador, sntesis de una meticulosa inves-tigacin, de una atenta lectura de informes, cartas y textos de la poca de la Conquista, dejaba constancia de una
verdadera expedicin de mujeres espaolas al Ro de la Plata en el siglo XVI. Hecho de por s rarsimo en la historia de la Amrica Hispnica, pues los monar-cas espaoles, no slo no fomentaban la emigracin
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14ISSN: 1577-3442 / eISSN: 1989-9831
DOA MENCA LA ADELANTADA:UNA EXPEDICIN AL PARASO
MARIA GABRIELLA DIONISIUniversit della Tuscia
RESUMEN
Silenciada por la historiografa oficial durante siglos, la vida de Doa Menca Caldern de Sanabria, viuda del Tercer Adelantado del Rio de la Plata, ha sido rescatada del olvido gracias a la publicacin de algunas novelas. Con el paso del tiempo, su figura, al principio glorificada como herona de una empresa excepcional (cruzar en 1550 el Atlntico al mando de un peque-o ejrcito de mujeres destinadas a crear un hogar en Nuestra Seora de la Asuncin) se ha transformado en un hito legendario de modernidad.
Palabras clave: Menca Caldern, feminismo, expediciones, Ro de la Plata.
ABSTRACT
Ignored by official historiography for centuries, the life of Doa Menca Caldern de Sa-nabria, widow of the III Adelantado del Ro de la Plata, has been rescued from oblivion, thanks to the publication of a few novels. As time has gone by, the image of her, initially glorified as a heroine who accomplished an exceptional enterprise (to cross the Atlantic in 1550 in charge of a little army of women destined to start a family at Nuestra Seora de la Asuncin) has changed into a legendary example of modernity.
Keywords: Menca Caldern, feminism, expeditions, Ro de la Plata.
-
8Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14
al nuevo mundo de las mujeres peninsulares, sino que prohiban, por medio de Reales Cdulas [...], que embarcaran mujeres en las naos de los descubridores (1932, p. 118).
A partir de los datos recogidos y de las informaciones que llegaban a la Pennsula respecto a los escasos resultados obtenidos por lvar Nez Cabeza de Vaca para limitar el difundido concubinato entre espaoles e indgenas existente en la recin fundada Asun-cin (1541), de Ganda elabora una hiptesis para justificar tan repentina trasgresin a la norma establecida: los Reyes haban tomado conciencia de que, para eliminar esta licen-ciosa situacin, no servan reglas rgidas, sino mujeres solteras. Algo parecido ya se haba verificado aos atrs y en otra zona, cuando
en 1539 fray Valverde, obispo del Cuzco, [escribi] al rey pidindole que enviara doncellas nobles de esas partes a esta tierra, ya que la mayora de los espaoles no queran casarse con indias pero estaban dispuestos a hacerlo con mujeres de la pennsula (Glvez, 1999, p. 49).
Por lo tanto, para tener xito en la empresa de colonizar el rea y, al mismo tiempo, im-poner la austeridad castellana mediante una vida monogmica, olvidada por los espaoles que haban descubierto en el pagano corazn de Amrica los placeres del Paraso de Ma-homa (hecho curioso tras tantos aos de lucha contra el infiel!), se necesitaban jvenes dispuestas a crear hogar al otro lado del At-lntico.
Hiptesis (la de Ganda) y proyecto (el del Rey) nada descabellados, si consideramos que, en aquel periodo de transformacin de los cdigos comportamentales, la mujer se-gua en su situacin de clausura, ya que slo se le ofrecan [...] dos ocupaciones o empleos, y ninguno remunerado, salvo en gracias divi-nas: el matrimonio y el convento (Pl, 1985, p. 30).
As, no es atrevido pensar que, al verse privadas incluso de la posibilidad de despo-sarse, debido a la escasez en patria de varones clibes, causada por las guerras [y] la emi-gracin a Amrica, en la cual abundaban ms [...] los solteros que los casados, stas enca-rasen con excitacin y revuelo de la fantasa el proyecto de viajar a encontrar compaero seguro (Pl, 1985, p. 30). La esperanza de un brillante casamiento con quien, por mritos
y servicios, estaba destinado a formar parte de la nueva nobleza americana que se estaba forjando (Glvez, 1999, p. 14), era sin duda alentadora para la mentalidad de la poca.
De todo ello se desprende que las mu-jeres que deban llenar el patache del que hubiera tenido que ser el Tercer Adelantado del Ro de la Plata, nada tenan que ver con la hueste de clandestinas que de vez en cuan-do cruzaban el Mar Tenebroso disfrazadas de varn para burlar las Cdulas Reales, ni con las compaeras de aquellos capitanes e hidalgos que participaron en la expedicin de Don Pedro de Mendoza en 1536. Por ende, se trataba de jvenes solteras procedentes de familias hidalgas, sobre todo de Extremadura, destinadas, con bendicin real, a conquistar a los conquistadores.
Con todo, nada de esto qued reflejado en las relaciones ms o menos oficiales que salieron a la luz en aquellas dcadas tan efer-vescentes. Tampoco qued constancia de otra peculiaridad del caso que vamos a analizar: con autorizacin real, y a pesar de existir un presta nombre varn, la empresa estaba a cargo de una dama viuda y madre de tres hijas.
El desinters incomprensible en un mo-mento en el que el gusto por las aventuras y la exaltacin por los viajes picos estaban en boga, sigui vigente durante los siglos siguientes; quizs por la dificultad de encon-trar material apto para una reconstruccin fidedigna, o elementos concretos sobre los cuales ejercer la propia creatividad. O ms bien, por la inevitable necesidad, al ponerse a relatar tal acontecimiento, de hacer aicos la afianzada imagen de una supuesta inferioridad femenina, y de una conquista y colonizacin espaola exclusivamente masculina.
Una lstima, segn de Ganda, porque las caractersticas y la tipologa de los protago-nistas de esta historia hubieran podido ser un excelente argumento para un novelista de fantasa (1932, p. 118).
Lo cierto es que, hasta mediados del siglo XX, nadie se haba animado a relatar las trave-sas de Doa Menca y de las cincuenta (segn algunos ochenta) mujeres que la acompaa-ron en el largo viaje desde Sevilla a Asuncin, en bsqueda no de la Tierra Incgnita sino del Marido Desconocido (Pl, 1985, p. 37).
Slo en 19601 la novelista argentina Jose-fina Cruz2 escribi Doa Menca, la Adelan-tada, obra que relata la sucesin de eventos
1Probablemente en el mismo pe-riodo, Efram Cardozo estaba escribiendo la que se propona ser una obra monumental sobre la Historia del Paraguay, nunca concluida por su muerte. En ella, las aventuras de la Adelantada estaban destinadas a tener un espacio propio.
2Periodista, dramaturga y narra-dora, Josefina Cruz de Caprile public otras novelas histricas: El viento sobre el ro (1950), Los caballos de Don Pedro de Mendoza (1968), La Condoresa (la segunda edicin, de 1974, se titula Ins Surez la Condo-resa), El conquistador conquis-tado: Juan de Garay (1973), Saavedra, el hombre de Mayo (1980).
Diego Bracco, Mara de Sa-nabria. Portada.
-
9Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14
ocurridos cuando desvanecida la quimera del oro que mantuvo a los primeros conquis-tadores en un constante trajn hacia la Sierra de la Plata comenz la etapa fundacional de la colonia.
El trabajo para recolectar informaciones, como indic en la nota Al Lector, la oblig a visitar Castilla, Andaluca, Extremadura y otras regiones de Espaa; a investigar el Archivo de Indias en Sevilla y el Archivo pri-vado de la familia Caldern y ms tarde, de regreso a Amrica, a seguir rebuscando en el Archivo Nacional del Paraguay y, en Buenos Aires, en la coleccin Gaspar Garca Vias de la Biblioteca Nacional y en el Archivo Colo-nial del Museo Mitre. Por ltimo, para dar vida, emocin, realce a hechos autnticos, remont los ros Paran y Paraguay hasta la frontera de Bolivia (Cruz, 1960, p. 11), y se adentr en la selva virgen.
De tamaa empresa sali una novela an-ticipadora tanto de la gran estacin de la narrativa del descubrimiento y de la con-quista, como del actual boom de escritoras latinoamericanas que se han dedicado a temas histricos3 en la que se hilvana la aventura de la que se considera la primera y nica Adelantada del Ro de la Plata de la que se tiene memoria (a pesar de que nunca fue titu-lar de tal cargo, porque en aquella poca era impensable asignar legalmente similar poder a una mujer).
El libro constituy durante dcadas un indispensable punto de referencia para quie-nes aspiraban a saber algo sobre el tema4. De hecho, como veremos a continuacin, el primer intento posterior de desempolvar el argumento es el del escritor paraguayo Hugo Rodrguez Alcal que, en su Romances de la Conquista (2000), le dedica un poema titulado Doa Menca y las cincuenta mujeres blan-cas, donde describe sin nfasis a la dolida, mas no adredada viuda, que decidi cruzar los mares / y mandar en tierra brava, trayen-do consigo a cincuenta mujeres / todas de buena prosapia, / no sabemos si bonitas / mas de condicin hidalga (2000, pp. 57-58).
A partir de este momento, asistimos a un reavivarse del inters: en 2004 la editorial sevillana Espuela de Plata saca a la luz la no-vela de Elosa Gmez-Lucena, Expedicin al paraso; en 2007 es publicada, por la madrilea Nowtilus, Mara de Sanabria del uruguayo Diego Bracco; por ltimo, en 2010 se presenta una nueva versin de la historia con la novela
El corazn del Ocano, de Elvira Menndez, editada por Planeta.
Estos textos, diferentes entre s por dimensin, esti-lo y enfoque, pero similares en su propsito de reivin-dicar el papel femenino en el descubrimiento y colo-nizacin del rea, permiten reconstruir la inslita ex-periencia existencial de una dama de pelo en pecho, como la defini Josefina Pl (1985, p. 29). Del mismo modo, su anlisis permite bosquejar los distintos tipos de discursos que se han construido sobre estos hechos, pero siempre en pos del reconocimiento de la excepcionali-dad de la empresa.
Para realizar dicho recorrido tenemos que partir de la reconstruccin histrica realizada por de Ganda base reconocida por todos los autores, y que indica como fecha de inicio 1547. Es ste el ao de la firma de la Capitu-lacin por la que el Rey autorizaba a Juan de Sanabria, rico caballero espaol, natural de Medelln, a armar una expedicin de cinco navos para trasladar a Asuncin un gran n-mero para la poca y las Leyes vigentes de matrimonios y de mujeres solteras; fundar pueblos en lugares estratgicos para contras-tar las pretensiones portuguesas sobre el Ro de la Plata; y reestablecer el orden en Asun-cin tras la lucha entre lvar Nez Cabeza de Vaca y Domingo de Irala.
Segn se lee en la nota de aceptacin escri-ta por el mismo Juan de Sanabria, los prepara-tivos para reunir a la gente empiezan despus de una frustrada tentativa de evitar
la obligacion de llevar cien casados [ya que] no seria ni es cosa que conviene la buena espedicion del des-cubrimiento y pacificacion, [por ser] mas ganosa de ir pasar adelante donde conviene llegar, no llevando mugeres, ni teniendo necesidad de repartir la gente y dejarla en guarda en los lugares donde ovieren de quedar las mugeres nios gente que no fuere para poder seguir el dicho descubrimiento (Morla Vicua, 1903, p. 46. La cursiva es ma).
Pero la muerte imprevista del recin nom-brado Adelantado marc un rumbo dife-rente a la entera organizacin. De hecho, las dificultades encontradas para llevar a cabo el proyecto, falto del poder carismtico del
3 A este propsito es interesante el ensayo de Gloria Da Cunha (2004).
4 Incluso estudios sociolgicos de cierto valor, como el de Idalia Flores G. De Zarza, o histo-riogrficos como el de Efram Cardozo, se refieren a la novela para hablar de este personaje, y Josefina Pl la define como ensayo.
-
10
Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14
noble extremeo, obligaron a su nico hijo varn Diego, heredero legtimo del cargo, a dejar que su madrastra Doa Menca Calde-rn de Sanabria asumiera el rol, y se pusiera a la cabeza de una parte de la flota. Tuvo que ser ardua la decisin, como se cuenta en la Informacin enviada por ella misma al Rey en 1564, ya que
vino a la ciudad de Sevilla la madre de Doa Mencia para llevarla a su tierra y la importun e mand que sacase su dote y hacienda que Juan de Sanabria haba recibido cuando se cas con ella, [pero] visto por ella que sacando la dote no poda venir en efecto lo que el dicho su marido haba capitulado con S. M. ni esta tierra ser socorrida e que muchas personas que haban gastado sus haciendas para venir la jornada quedaran perdidas, no quiso hacer lo que su madre mandaba, antes se parti y se vino con dichos navos (Morla Vicua, 1903, p. 50).
Por lo tanto, aceptando cumplir al pie de la letra lo que haban firmado los varones de su familia, el 10 de abril de 1550, parti de San Lcar de Barrameda. Al mando de los marineros estaba Juan de Salazar, que ya haba participado aos atrs en la fundacin de la ciudad de Nuestra Seora de la Asun-cin.
Durante el viaje, las pasajeras tuvieron que soportar sublevaciones, asaltos de corsarios, tempestades, enfermedades y, subraya en su narracin doa Menca, mucho trabajo y necesidad de agua (Morla Vicua, 1903, p. 50). Todo esto prolong sobremanera la navegacin. Adems, al llegar a la costa del Brasil, fueron detenidas por los portugueses. Obligadas a quedarse en San Vicente, fueron dejadas en libertad slo en 1553, por interven-cin directa del Rey de Espaa.
Era el inicio de otra aventura: llegar a Asuncin, se lee en la Carta, por tierra [y] a pie en que pas grandes trabajos, necesidades y peligros (Morla Vicua, 1903, p. 51). Tar-daron cinco meses en cubrir la distancia. Era el mes de octubre de 1555 cuando las mujeres entraron en la ciudad.
El viaje, que normalmente duraba cuatro meses de Espaa a Santa Catalina, y otros cinco de Santa Catalina hasta Asuncin, se haba trasformado en una interminable odisea de cinco aos.
A partir de estos datos se desarrollan las cuatro novelas, que poco varan en cuanto a respeto de la cronologa.
La obra de Josefina Cruz, Doa Menca, la Adelantada5, formada por treinta y un ca-ptulos, un eplogo y una breve biografa de los [cincuenta y siete] personajes histricos que figuran en este libro (1960, p. 269), nace con el propsito evidente de no cuestionar las acciones de los personajes actores que re-sultarn fundamentales para el progreso de la sociedad paraguaya, sino de presentar la his-toria de una mujer de pura cepa extremea [y] de antiguo y claro linaje (1960, p. 14), y de sus compaeras de (des)aventuras. En este sentido, la re-creacin fidedigna del periodo se combina armnicamente con la fantasa para contar cmo pudieron haber ocurrido los hechos, rellenando los espacios vacos de la informacin historiogrfica gracias a la propia imaginacin.
Narradora omnisciente, Cruz desde el incipit de la novela ofrece al lector una amplia contextualizacin, al presentar un ambiente en el que las relaciones humanas estaban con-dicionadas por valores bsicos como la fami-lia, el amor al terruo, el honor; pero que, al mismo tiempo, parece animado por una fuerte voluntad de superar los limitados confines de la propia comarca, ir hacia la aventura, y convertir en realidad los sueos de gloria y de riqueza.
Evitando caer en la fcil exaltacin por una etapa considerada heroica durante largo tiem-po, la autora se detiene en la descripcin de las luchas, intrigas y traiciones que contraponen dentro y fuera de la Pennsula a la flor y nata de la nobleza espaola. El cuadro histrico se anima con los debates en seno de la Corte sobre los peligros de perder las prometedoras ventajas de la imponente empresa ultrama-rina, que les obliga a encontrar un amplio abanico de soluciones hasta descabelladas para el rgido orden espaol que apacigen los nimos:
Hace algunos das el marqus de Mondjar lleg a Sevilla. Est muy malhumorado pues no ha hallado quien quiera ocupar el puesto de Adelantado del Ro de la Plata y teme que la expedicin no se lleve a cabo. Esta expedicin no puede perderse! excla-ma En ella va mi prestigio de Presidente del Consejo de las Indias. Ms dnde hallar el hombre probo, fuerte, voluntarioso? [...] La viuda de don Juan de Sanabria guarda en s el seoro de los suyos. Un audaz pensamiento inquieta al Presidente [...] y se pregunta por qu ha de ser varn el que desempee el cargo de Adelantado [...] y se dice: Si yo osara
5 Una nueva edicin, limitada, ha salido a la luz en Asuncin en 1998, a total beneficio se lee en los Agradecimientos de las obras que realiza la Asociacin Civil de Damas Paraguayas.
-
11
Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14
rectificar el Libro de las Partidas, nombrara a esta mujer Adelantado del Ro de la Plata (Cruz, 1960, pp. 40-41).
La quiebra de una de las ms enraizadas tradiciones de la Conquista, as como la apertura de un mbito hasta aquel momento reservado a los hombres, a un calificado squito de damas y doncellas (Cruz, 1960, p. 13) resultan, por consiguiente, fruto de la casualidad, de la urgencia. Por aadidura, no pueden ser interpretadas, parece recordar la autora, como un paso adelante en la evolucin del papel femenino, ni tampoco como recono-cimiento de su potencialidad.
Efectivamente, la autorizacin tena co-mo finalidad llevar a cabo una misin ms bien femenina: recuperar para la moral cristiana a aquellos temerarios castellanos [que], aislados de Espaa, se haban aban-donado a un libertinaje desenfrenado crean-do una profusin de mestizos (Cruz, 1960, p. 15); asentar la estirpe espaola y transformar esa ciudad indiana [Asuncin] en el ms puro baluarte castellano (Cruz, 1960, p. 22), gracias al aporte de sangre es-paola pura.
Mensajeras de la religin y de sus prin-cipios, guardianas de las tradiciones, futuras esposas y madres, no viajaban llevadas por la ansiedad de Juan de Garay de abrir puertas a la tierra, o fundar poblaciones, sino que se las enviaba para formar el ncleo biolgico de la lite social (Bethell, 1990, p. 109), y transportar en lo domstico todo el caudal cultural trado de Espaa (Glvez, 1999, p. 169), quedando de facto otra vez atrapadas en sus roles tradicionales.
Pero, cmo imaginar la reaccin de estas doncellas ante las dificultades de un viaje por territorios desconocidos? Cmo describir la vida de a bordo, las relaciones entre aquellas inditas pasajeras y hombres versados en el arte de marear? Segn el clich aceptado por el mismo Sanabria y por los cronistas de renombre que se haban referido a las mujeres slo como a un accidente de la empresa (Pl, 1985, p. 11), a un estorbo ms por ser dbiles espiritual y moralmente? O ms bien, desde una perspectiva reivindicativa del coraje y de la resistencia del gentil sexo? Josefina Cruz elige sin claudicaciones esta segunda opcin, dejando que Doa Menca y sus don-cellas destaquen en las pginas por su temple y determinacin.
La Adelantada, gracias a su frrea volun-tad, no slo aguanta todo padecimiento fsico y sufre con entereza el rigor del viaje y su ejemplo estimula a las mujeres que, pese al malestar que sienten, no profieren una queja (Cruz, 1960, p. 84), sino tambin moral. La muerte de la hija menor, las dudas sobre la oportunidad de tal viaje, el hambre y el miedo durante el abordaje de los piratas franceses en el Golfo de Guinea no mellan su firmeza.
Este ltimo episodio permite a la autora enaltecer al mximo el poder carismtico de la altiva dama, cuya historia llega a conmover hasta (!) al jefe de los piratas [que] con sbito respeto contempla la silueta de doa Menca que est de pie en el castillejo del patache. Ms que una mujer parece una leona que defiende a sus cachorros (Cruz, 1960, p. 81).
Es la aceptacin incondicionada de la te-sis de un ataque corsario sin violaciones, que lleva a conformarse solamente con la entrega de todos los objetos de valor presentes en la bodega del navo, sostenida por Juan de Salazar,
en una Carta, todava indita, fechada en la laguna de Mbiaz, el 1 de enero de 1552, [en la que] refiere que la nao francesa se levant y arrib sobre noso-tros, con muchas trompetas, vanderas y atambores aterrorizando con sus disparos de artillera a las inocentes damiselas, y que slo cuando los franceses, con gran sorpresa, oyeron los lloros y gritos de las mujeres y nios y vieron cuan mal les responda-mos, porque ni artillera ni diez arcabuces, dejaron de tirar y quisieron saber que gente ramos (de Ganda, 1932, pp. 134-135).
Lo que pas realmente es difcil imagi-nar, por ser vaga incluso la relacin de Doa Menca:
Muy Magnifico Seor.Doa Menca Calderon por mi y en nombre de Don Diego de Sanabria, Gobernador de las provincias del Rio de la Plata, por su Magestad, digo: que viniendo yo en este navio Patax con la gente de guerra y po-bladores [...] se ofreci que aportando con temporal contrario hacia la costa de Malagueta, pareci cierta vela francesa [...] que por fuerza y contra nuestra voluntad hizo amainar las velas [...] y apoderndose de nosotros con ventajas [...] nos hizo fuerza rob lo que por bien tuvo con poco temor de Dios y a su Magestad, y aunque muchas veces fueron requeridos nos dejasen en paz por ser armada de su S. M. y por su mandado enviada [...] no dejaron de hacer el dicho
Elvira Menndez, El corazn del ocano. Portada.
-
12
Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14
saco, antes pusieron gran escndalo y temores (Morla Vicua, 1903, pp. 49-50).
En todo caso, la manifiesta exageracin de Cruz, justificable por el corte romntico de la novela, se diluye en los captulos en los que, al desear otorgar cierto halo de veracidad al texto no olvidemos que Josefina Pl lo defini ensayo (1985, p. 39), se detiene en la descripcin del paisaje, las costumbres de los indios y la situacin poltica en Asuncin. sta, sobre todo, resulta fundamental para ofrecer al lector mayor informacin sobre la necesidad e importancia de la expedicin para la estabilidad poltica de la regin.
En este sentido, el captulo dedicado a la decisin de Irala casi contempornea a la llegada de las futuras dueas de casar a sus cuatro hijas mestizas con otros tantos capita-nes espaoles, explica la urgencia de evitar la creacin de hogares mixtos, tan claramente percibida en Espaa. Las bodas organizadas por el entonces Gobernador de Asuncin, que formalmente deban servir para estrechar el pacto de sangre con los guaranes, en concreto le garantizaban un propio crculo familiar, creando la que se conoce como yer-nocracia.
Adems, era evidente que la existencia de una capilla poltica paralela a la central, y el reconocimiento del mestizaje, formalizado por el mismo Irala en su testamento, con el que declaraba legtimos a los nueve hijos, na-cidos con siete diferentes criadas indias, pona en peligro no slo el centralismo absolutista de la madre patria, sino tambin las normas que reglamentaban la encomienda, uno de cuyos privilegios resida precisamente en el derecho hereditario.
Por lo tanto, el nfasis en las bodas base para reestablecer el tejido social espaol que se celebraron tanto durante como tras la con-clusin del viaje, al igual que los nacimientos, no sirven para dar brillo y salpicar la novela de acontecimientos felices, sino para subra-yar la sbita realizacin del proyecto. Es un modo ms para apoyar el mito fundacional estrechamente vinculado a Espaa, as como queda demostrado en el Eplogo:
Venticinco aos han pasado desde el arribo de doa Menca a la Asuncin [ahora] cabeza de las fundacio-nes [...] Doa Menca ha envejecido [pero] muchos nietos crecen junto a ella [...] sabe que sus das estn contados pero ya no le importa. Ella plant su se-
milla en el Nuevo Mundo y los hijos de sus hijos se volcarn como un torrente por las selvas, los ros, las montaas y las pampas (Cruz, 1960, pp. 257-267).
Palabras que no dejan dudas sobre el aporte positivo, civilizador de la armada de mujeres, y que reflejan lo afirmado con gracia, pero con determinacin, por Doa Menca en su Carta:
La gente que esta ciudad delante vino como la demas gente que despues con Doa Mencia ella vinieron, hicieron esta ciudad de la Asuncion gran provecho, por ser como eran mancebos para mucho bien armados y muchos casados con mugeres espa-olas muy honradas, que fu grande utilidad para el enseamiento de muchas mozas que en la tierra haba (Morla Vicua, 1903, p. 51).
En la misma pauta se colocan los trabajos que en esta ltima dcada tan comprometida a bucear en la historia latinoamericana para rescatar figuras de gran importancia en el pasado han elegido como argumento al per-sonaje de la Adelantada. Todos se presentan como textos que pretenden desempear una funcin divulgadora, quizs para satisfacer a un nuevo pblico de lectores vidos de cual-quier ficcin histrica.
Resultan, como consecuencia, novelas de tesis bastante clsicas, si se excluyen algunos pequeos intentos de utilizar formas alter-nativas de narracin. Asimismo, las variantes que las distinguen se pueden medir en base al grado de incidencia de lo demostrable y lo inventado o modificado; a travs de la pre-sencia ms o menos marcada de personajes reales que se contraponen a otros de pura fantasa.
En todo caso, sin poner en tela de juicio lo estratificado por la tradicin y utilizando las mismas fuentes documentales, recons-truyen, cada una a su manera, las vicisitudes silenciadas de Doa Menca y de sus com-paeras. Sacndolas de la sombra, las elevan a la categora de sujetos, dando mrito a las penurias, los miedos, las glorias y los fraca-sos que afrontaron durante su largo viaje. Trasformndolas, a menudo, en personajes demasiados leyendarios para ser reales.
En el caso de Expedicin al paraso de la malaguea Elosa Gmez-Lucena6, la misma estructura apunta a reivindicar para la viuda de Juan de Sanabria un espacio propio e in-cuestionable en la Historia.
6 Bibliotecaria y documentalista, Gmez-Lucena inaugura con es-ta novela su actividad literaria.
Eloisa Gmez-Lucena, Expedi-cin al paraso. Portada.
-
13
Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14
Construido a imitacin de las crnicas de Indias (evidente en el uso de ttulos explicati-vos y didasclicos), pasando de la objetividad a la fantasa, el texto se propone como un relato entreverado de sueo y realidad (G-mez-Lucena, 2004, p. 19), una especie de cr-nica-memoria. Pero los trminos tradicionales de este gnero narrativo resultan subvertidos, puesto que el papel activo de cronista est asignado a una mujer.
Rememorando la importante funcin in-formativa por presentar la otra cara de la medalla que siguen teniendo los pocos tes-timonios escritos por mujeres, la autora, in-cluso en lo formal, contrapone el derecho y la posibilidad de escribir una experiencia vivida en primera persona, a la afasia a la que estaban condenadas las mujeres en aquel entonces.
El discurso historiogrfico y la ficcin se entremezclan por medio de la declarada compilacin de dos versiones de la historia: la oficial el relato escueto de las distintas fases del viaje, mezcla calculada de realidad, moderada imaginacin y abundante dosis de gloria (Gmez-Lucena, 2004, p. 155); y la personal el diario ntimo de la cronista, encargada de redactar las cartas de la Adelan-tada, de poner en frases el pensamiento de doa Menca [eligiendo] la frase ms acorde al gusto de doa Menca (Gmez-Lucena, 2004, p. 297).
Gracias a esta doble perspectiva, la es-critora logra hacer hincapi en el absoluto protagonismo de la que considera y presenta como una herona. A tal fin elimina de la na-rracin todo lo relacionado con la obligacin a emprender el viaje, a asumir el compromiso de cumplir con lo establecido en la Capitula-cin firmada por su marido. Lo que le urge destacar es el temple extraordinario de esta viuda, quien
socorra a las mujeres, de la tolda a la cubierta y de babor a estribor, como si hubiera nacido en un barco. Lareda la llamaba la capitana, y los marineros lo imitaron a despecho de Juan de Salazar. Por su intrepidez, la tripulacin situ a esta mujer de secano en el castillo de proa, en donde bajo su estandarte, dominaba el bullir de la cubierta. (Gmez-Lucena, 2004, p. 91)
Al definirla la mujer ms audaz de todos los tiempos (Gmez-Lucena, 2004, p. 227), la retrata en las ocasiones ms arriesgadas, en el patache contra los corsarios, como en la
tierra firme, desafiando a indios canbales y animales salvajes:
Doa Menca se mova por la selva brasilea como entre los encinares extremeos, sin sorpresa ante la jerigonza de los voltiles ni pasmo ante los frondosos parajes. Atenta tan solo a los obstculos que le salan al camino en el cumplimiento de su misin (p. 228).
No cabe duda de que el paso de la novela histrica de tesis a la de aventura es muy breve, y el tema, como insinu de Ganda, da para tanto.
Es lo mismo que ocurre en Mara de Sanabria del uruguayo Diego Bracco7, publi-cada en Espaa en 20078. En este caso, el pro-ceso de manipulacin del personaje y de su vida es extremo. Presentada como una novela de pasin e intriga, por ser rica de accin, delaciones, asesinatos, violaciones, cuenta la historia desde una perspectiva diferente, al atribuir a Mara, la hija mayor de doa Men-ca, lo vivido por la madre.
A su vez, esta ltima pierde totalmente las caractersticas con las que haba sido retra-tada anteriormente, para convertirse en una mujer resignada, titubeante, incapaz de tomar decisiones, vctima de un poder masculino agobiante, de un marido acostumbrado a in-sultarla y golpear[la] con mtodo (Bracco, 2007, p. 51). Pero cul es la razn y la finali-dad de dicho cambio?
Resulta evidente que la nueva versin no se debe a haber encontrado pruebas docu-mentales originales, puesto que la bibliografa utilizada es la misma de las escritoras ante-riores. Tampoco es muestra de una voluntad de parodiar o desmentir radicalmente dichas narraciones.
Por contra, estamos ante una revisitacin de la Historia desde una perspectiva moder-na tan propia de la llamada nueva novela histrica que deja la mxima libertad al autor para hablar de problemas que afectan todava a nuestro mundo contemporneo: la violencia de gnero, la lucha cotidiana por la eliminacin de antiguos tabes, la dificultad de gestionar el poder y el vvido afn de glo-ria, el precario equilibrio entre estos sueos de grandeza (normalmente masculinos) y el deseo de conservar la propia feminidad.
Desafiando el patrn tradicional, Bracco asigna a Mara joven, rebelde, ambiciosa, bata-lladora, hbil y oportunista el papel de mujer ansiosa de romper el cerco opresor impuesto por
7 Autor de ensayos acadmicos, ha publicado dos novelas hist-ricas: Memorias de Ansina, y El mejor de los mundos.
8 En 2008 fue traducida al portu-gus y publicada por la editorial Record, y en 2009 El Ateneo de Buenos Aires realiz una nueva edicin en espaol.
-
14
Doa Menca la Adelantada: una expedicin al paraso
MARIA GABRIELLA DIONISI
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 7-14
la sociedad machista, para seguir una direccin propia. Y su viaje hacia las Indias, conocidas a travs de las relaciones de lvar Nez Cabeza de Vaca o de Hernn Corts, resulta justificado por la certeza de poder construir al otro lado del Ocano una nueva vida:
me ha movido la necedad de los hombres. [...] Por la gloria he recorrido este camino. Por la inmensa admiracin hacia los que protagonizaron grandes hechos. Para que el presente y la posteridad tuvieran noticias de m. Por ello me empe en buscar el poder (Bracco, 2007, p. 228).
El indito enfoque, la creacin de una he-rona anticonvencional, que pone en segundo plano la que haba sido hasta el momento la nica protagonista de la gran aventura de Ultramar, constituye un ejemplo aislado, pero abre caminos a otros posibles usos de esta historia, as como demuestra el ltimo texto publicado sobre el tema: El corazn del Ocano de Elvira Menndez9.
Aqu, la autora gallega elige la historia como detonante, perfecto para su propsito de describir una poca tan rica de cambios, oportunidades, descubrimientos de lugares y costumbres. Por lo tanto, llena las seiscientas pginas que componen el libro con un sinfn de ancdotas ficticias creadas alrededor de personajes histricos reales, a fin de crear un cuadro verosmil, cuyo realismo anhela satis-facer el pacto establecido con el lector.
Aprovechndose de las potencialidades de la escritura, se detiene en los ms nimios particulares para describir, con un uso hiper-blico de adjetivos y sustantivos, cmo iban equipadas las naves, cmo eran los trajes de las mujeres, qu mercanca estaba atestada en las bodegas de los barcos, etc...
En esta reiterada presentacin de escenas de vida de a bordo o en tierra firme, entre el bullicio de una tripulacin heterognea, Doa Menca es una ms entre la multitud de perso-najes principales y secundarios que participan en un viaje caracterizado, como hemos visto, por un nmero infinito de dificultades.
Cada personaje tiene su papel definido, destinado a asombrar o conmover, como su-cede en la mayora de las novelas histrica pu-blicadas en estos ltimos aos, ms cercanas a los relatos de viajes y aventuras que haban azuzado la fantasa de los nios, que a las no-velas histricas reivindicativas de un pasado interpretado como base del presente.
Sin embargo, y a pesar de haber perdido en estas ltimas novelas su rol predominante, la Adelantada est destinada a salir de la oscuri-dad a la que pareca condenada.
De hecho, si lo preconizado por de Gan-da en los aos treinta del siglo pasado ha tenido su resultado, la idea expresada en 1962 por Pastor Urbieta Rojas (Qu argumento magnfico [...] para los libretistas del cine mundial!, 1962, p. 21) tendr en un prximo futuro su efecto. Puesto que nada escapa al ojo (y al poder) del Gran Hermano, el paso del desconocimiento, a la definitiva y tal vez corruptora popularidad lo marcar definiti-vamente la ya prevista versin televisiva de la novela de Menndez, elegida como guin para una miniserie de Antena 3.
Bibliografa
Bethell, Leslie (1990), Historia de Amrica Latina, Barcelona, Crtica.
Bracco, Diego (2007), Mara de Sanabria, Madrid, Nowtilus.
Cardozo, Efram (1959), El Paraguay colo-nial, Buenos Aires, [s.e.].
Cruz, Josefina (1960), Doa Menca, la Ade-lantada Buenos Aires, La Reja.
Da Cunha, Gloria (ed.) (2004), La narrativa histrica de escritoras latinoamericanas, Buenos Aires, Corregidor.
Glvez, Luca (2007), Mujeres de la Conquis-ta, Buenos Aires, Punto de Lectura.
Ganda, Enrique de (1932), Indios y conquis-tadores en el Paraguay, Buenos Aires, Librera de A. Garca Santos.
Gmez-Lucena, Eloisa (2004), Expedicin al paraso, Sevilla, Espuela de Plata.
Menndez, Elvira (2010), El corazn del Ocano, Madrid, Planeta.
Morla Vicua, Carlos (1903), Estudio hist-rico sobre el descubrimiento y conquista de la Patagonia y de la Tierra del Fuego, Leipzig, F.A. Brockhaus.
Pl, Josefina (1985), Algunas mujeres de la Conquista, Asuncin, Newprint Oficios Grficos.
Rodrguez Alcal, Hugo (2000), Romances de la Conquista, Asuncin, Ingrapar s.a.
Urbieta Rojas, Pastor (1962), La Mujer Para-guaya, Asuncin-Buenos Aires, Talleres Grficos Lucania.
Zarza, Idalia Flores de (1987), La mujer pa-raguaya protagonista de la historia, Asun-cin, El Lector.
9 Guionista de cine y de teatro, es escritora de cuentos infantiles.
-
15
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Mar Langa PizarroDoctora en Filologa Hispnica. Entre sus publicaciones, destacan Manual de literatura espaola ac-tual (Castalia, 2007, con ngel L. Prieto de Paula), La literatura pa-raguaya actual (UA, 2005, edito-ra), Del franquismo a la posmoder-nidad (UA, 2000 y 2002) y Guido Rodrguez Alcal en el contexto de la narrativa histrica paraguaya (UA, 2002, CD-libro). Es autora de captulos sobre literatura paraguaya en Nueva Historia del Paraguay (Taurus, 2010) e Historia de la Literatura Hispanoamericana III (Ctedra, 2008). Dirige la Pgina de Autor Fernando Iwasaki en la Biblioteca Virtual Miguel de Cer-vantes. Ha publicado ms de un centenar de crticas literarias; ha dictado conferencias en Europa y Amrica; y ultima las correcciones de Espaolas de armas tomar. Un acercamiento histrico-literario al primer siglo de Conquista y Colo-nizacin rioplatense.
Los cronistas premian o castigan, ensalzan o detractan, de muchas maneras, a cual ms perversa: cuando no
mienten olvidan y solo los hombres inicuos [] son recordados en las crnicas.
Luis Hernez, 2003, p. 252.
La concepcin de la conquista de Amrica como continuidad de la Reconquista supone exaltar valores caballerescos: quienes partici-paron en ellas, aparecen como reputados gue-
rreros, nuevos seores feudales poseedores de tierras y siervos, a los que simultneamente protegen y explotan. En el imaginario colec-tivo, los protagonistas siguen siendo varones: a menudo se tiende a ignorar a las mujeres que tomaron las armas; se pasa de puntillas sobre las que ocuparon puestos pblicos; se silen-cian las que influyeron en importantes deci-siones; caen en el olvido las que financiaron la Conquista, las que montaron empresas, y los
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29ISSN: 1577-3442 / eISSN: 1989-9831
MUJERES EN LA EXPEDICIN DE PEDRO DE MENDOZA: CARTAS,
CRNICAS Y NOVELAS; VERDADES, MENTIRAS, FICCIONES Y SILENCIOS
MAR LANGA [email protected]
RESUMEN
Aunque las crnicas apenas se ocupan de las mujeres, diversos documentos certifican la pre-sencia femenina en la expedicin de Pedro de Mendoza al Ro de la Plata (1535). Probablemente el ms hermoso sea la carta de una de las viajeras, Isabel de Guevara, cuya autora resulta dudosa para historiadores como Groussac. En este artculo, analizamos la misiva, la comparamos con otros textos, y nos acercamos a las obras literarias que han tratado esa aventura, en la que no faltaron un viaje azaroso por el ocano, un asesinato, incursiones en territorios remotos, cani-balismo, y figuras casi mticas.
Palabras clave: Pedro de Mendoza, crnicas, expediciones, Ro de la Plata, Isabel de Gue-vara, mujeres.
ABSTRACT
Although little is said in the chronicles of the expedition of Pedro de Mendoza to Ro de la Plata (1535) regarding women, many documents certify their presence. Perhaps one of the most beautiful texts is the letter written by Isabel de Guevara which has come under scrutiny by historians like Groussac who doubt its authorship. In this article, the letter is analysed and compared with other texts which bring us closer to the literary works on this adventure which includes an ocean crossing, trips into remote areas, cannibalism, and quasi-mystic figures.
Keywords: Pedro de Mendoza, chronicles, expeditions, Ro de la Plata, Isabel de Guevara, women.
-
16
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
miles de mujeres annimas que abandonaron su tierra para poblar las Indias.
A pesar de ello, la participacin femenina en las expediciones fue tan temprana como creciente: parece que haba mujeres ya en el primer viaje colombino (Gil, 1985), est certificada su presencia en el segundo (Len, 2000, p. 169), y la Real Cdula de 23 de abril de 1497 autorizaba al Almirante a llevar treinta fminas en su tercera travesa (10% del total de viajeros). Desconocemos cuntas mujeres pasaron a Amrica porque, como no eran contratadas a sueldo, no figuran en los registros de cuentas. Adems, en las listas del pasaje, se inclua a varias personas en el mismo asiento de embarque; por ello, si una mujer no viajaba sola, su nombre sola omitirse, y el asiento apareca siempre a nombre del varn que la acompaaba. Aun as, entre 1509 y 1607, Conds (2002, p. 129) ha localizado 13.218 pasajeras, lo que supo-ne el 36,25% del total de inscritos. A ellas habran de sumarse las viajeras clandestinas, cuyo porcentaje debi de ser mayor que el de varones, ya que requeran licencia de la Corona todas las solteras; las religiosas; las extranjeras; las esposas, hijas y criadas de gi-tanos; las hijas y nueras de virreyes; las hijas y nietas de procesados por la Inquisicin; y los cristianos nuevos de ambos sexos (ibd., pp. 113-118).
Desde 1515, la Corona insisti reitera-damente en que los conquistadores llevaran a sus cnyuges al Nuevo Mundo. El inters poblador era tan evidente que, en algunos textos, aparecen como una mercadera ms. Por ejemplo, en la carta dirigida al Cabildo de Guatemala el 4 de abril de 1539, Pedro de Alvarado informaba de su boda con Beatriz de la Cueva, quien trae veinte doncellas muy gentiles, hijas de caballeros y de buenos linajes. Bien creo es mercanca que no se me quedar en la tienda nada, pagndomela muy bien (Fuentes, 1882, p. 108). Han de ser las mismas a las que se refiere el Inca:
llev [Alvarado] muchas mugeres nobles para casar-las con los conquistadores []. Dijo otra: [] dolos al diablo, parece que escaparon del infierno segun estn estropeados; unos cojos y otros mancos, otros sin orejas, otros con un ojo, otros con media cara []. Dijo la primera: no hemos de casar con ellos por su gentileza, sino por heredar los indios que tienen, que segun estn viejos y cansados se han de morir presto, y entonces podremos escoger el mozo
que quisiremos en lugar del viejo (Garcilaso, 1829 [1609], VII, pp. 484-485).
La ancdota supone un gesto de resigna-cin y picarda ante las imposiciones. Aun-que, probablemente, no les dio resultado. Se-gn el mismo Inca, se presionaba a las viudas encomenderas para que volvieran a casarse con quienes los gobernadores queran pre-miar: muchas viudas pasaron por ello; otras muchas se les hizo mal porque les cupieron maridos mas viejos que los que perdieron (ibd., VI, p. 11).
Las espaolas que abandonaron su tierra en busca de un mejor futuro se encontraron en Amrica con una sociedad diferente, pero con las mismas exigencias que en Europa: ejercer de esposas, procrear. Como en todas partes, solo algunas lograron sortear ese des-tino de sometimiento y silencio.
Espaolas en las primeras expediciones al Ro de la Plata
Varias obras han rescatado ltimamente la azarosa expedicin de doa Mencia Caldern, que parti de Espaa en 1550, y lleg a Asun-cin en 1556, con medio centenar de mujeres a bordo. Sin embargo, no fueron ellas las pri-meras espaolas en esa zona, que se conoca oficialmente desde haca cuatro dcadas.
Segn la versin ms difundida, el primer viaje al Ro de la Plata sali de Sanlcar el 8 de octubre de 1515, casi en secreto, para evitar que Portugal saboteara la bsqueda espaola de un nuevo paso hacia las Indias Orientales. La arribada de Sols a lo que llam el Mar Dulce se habra producido en alguna fecha indeterminada de 1516. No obstante, se sabe que hubo incursiones por-tuguesas anteriores, y resulta altamente pro-bable que el mismo Sols hubiera estado all previamente. Las noticias sobre la expedicin son tan incompletas y contradictorias que no puede descartarse taxativamente la presen-cia femenina solo porque no se conserven informes sobre ella. De vuelta a Espaa, algunos acompaantes de Sols naufragaron en Santa Catalina (actual Brasil), donde los encontraron aos despus con sus mujeres e hijos: o viajaban espaolas con Sols o haba comenzado el mestizaje.
En 1526, las expediciones de Sebastin Caboto y Diego Garca llegaron al Mar Dulce o Ro de Sols. Un ao ms tarde,
Claudio Elas. Pedro de Men-doza. Parque Lezama. Buenos Aires.
-
17
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
se fund el fuerte de Sancti Spiritu, devastado por los indgenas en 1529. Segn los cronistas, la causa de la destruccin fue la pasin desen-frenada de un cacique por una de las espaolas que viajaban con Caboto: Luca Miranda, la primera cautiva conocida del Ro de la Plata. Desde que Eduardo Madero cuestionara estos hechos en 1892, mucho se ha discutido la pre-sencia femenina en la expedicin de Caboto. Para negarla, Jos Toribio Medina acudi a las instrucciones de Carlos I, quien orden que bajo ningn pretexto permitiese que se embarcase mujer alguna por evitar los daos inconvenientes que se siguen cada da acaecen de ir mujeres en semejantes armadas (Medina, 1908, p. 90). Ignoramos si Caboto obedeci el mandato, que apareca junto a estos otros:
le encargaba especialmente que por ningn concepto tocase en isla ni tierra de la Corona de Portugal; [] le prohiba que [] virase durante el viaje, sin llamar consejo todos []; que todos los que iban en la armada haban de tener completa libertad para escribir ac todo lo que quisiesen, sin que por vos ni por otra persona alguna les sea tomada carta ni defendido que no escriba; [] Otros, vos encarga-mos y mandamos que con toda industria diligencia procuris [] como ms importante y provechoso, sea de llegar las nuestras Islas de los Malucos, si hallardes [] el Comendador Loasaes [] les socorris [] (ibd.).
Pues bien: segn Medina (ibd., p. 103), Caboto recogi las cartas de la tripulacin antes de salir de Canarias; desembarc en Pernambuco, que era territorio portugus; al saber all de la existencia de oro y plata, convoc a su gente para acordar el cambio de ruta; cuando Rojas se opuso, le inici un pro-ceso y plane matarle; y, como ya sabemos, se adentr en el continente, abandonando la bsqueda de las Malucas y la ayuda a Loaysa. Visto todo esto, nos preguntamos si la exis-tencia de una instruccin real es suficiente para asumir que Caboto obedeciera, y no llevara mujeres. Enrique de Ganda (1943) parece aceptarlo pero, como la historia de Luca Miranda forma parte de los recuerdos de otros expedicionarios, supone que Daz de Guzmn (1612) debi de confundir las fechas: Luca habra viajado en la armada de Mendo-za, y su cautiverio entre los indgenas habra comenzado con la destruccin del fuerte de Corpus Chisti.
Las diferentes tesis han dejado a Luca en un limbo aprovechado por la fabulacin literaria. Su historia ha inspirado a creadores de todas las latitudes, que han escrito trage-dias (Thomas Moore, Mangora, King of the Timbusians, 1717; Manuel Jos de Lavardn, Siripo, 1789), dramas (Pedro Pablo Bermdez, El charra, 1853; Miguel Ortega, Luca Mi-randa, 1864), novelas (las homnimas Luca Miranda, de Eduarda Mansilla, 1856; Rosa Guerra, 1860; y Hugo Wast, 1928), poemas (Celestina Funes, Luca Miranda, episodio nacional, 1883) e incluso una pera (Felipe Boero y Luis Bayn Herrera, Siripo, 1924).
Mujeres en la expedicin de Pedro de Men-doza
Colonizar la zona interes particular-mente a la monarqua espaola desde 1530, cuando el embajador Lope de Hurtado de-nunci las pretensiones del rey portugus sobre esas tierras. La gestiones que conduje-ron al nombramiento de Pedro de Mendoza como primer adelantado del Ro de la Plata se iniciaron en 1533, gracias a la intervencin de su pariente, la mecenas Mara de Mendoza, una mujer que influy en mltiples decisiones de la Corte: quera casar a su hermana con Hernn Corts, por lo que favoreci que lo nombraran marqus del Valle de Oaxaca, pero como l opt por Juana de Ziga, impidi que llegara a ser virrey, y postul para el car-go a su pariente Antonio de Mendoza (1535). Adems, propici que el gobernador Pedro de Alvarado rompiera la promesa de casarse con la prima de Corts, para hacerlo con Beatriz de la Cueva, quien supli hbilmente a su marido durante sus ausencias, hasta que la muerte de este propici que el Cabildo de Guatemala la nombrara gobernadora (1541), contradiciendo al virrey.
Las Capitulaciones con Pedro de Men-doza se firmaron el 21 de mayo de 1534. En julio del ao siguiente, Isabel de Castilla inst al adelantado: que os deys tanta priesa que os sea posible (Schultz, 2006, p. 9). La mayor armada enviada hacia Amrica hasta aquel momento sali de Sanlcar el 24 de agosto de 1535. Estaba integrada por gentes de todas las categoras sociales, incluidos ms de treinta mayorazgos; el hermano de leche de Carlos I, Carlos Dubrn; y el hermano favorito de Santa Teresa de la Cruz, Rodrigo de Cepeda, el mismo con el que durante la
-
18
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
infancia, hinchada la imaginacin por leer vidas de santos, la santa haba concertado ir a tierra de moros [] para que all nos descabezasen (1861 [1560], p. 24). Tambin viajaban el bvaro Ulrico Schmidl, autor de Viaje al Ro de la Plata (1567); y el clrigo-soldado Luis de Miranda, que escribi en Asuncin una crnica en versos de pie que-brado, compuesta en torno a 1545 aunque indita hasta el siglo XVIII1.
La presencia femenina en la expedicin no est avalada por las Capitulaciones, que s fijaban el nmero de equinos (cien ca-ballos y yeguas), y la obligacin de llevar mil hombres, los quinientos en el primer viaje [] y dentro de dos aos siguientes los otros quinientos (Medina, 1889, pp. 278-283). Schmidl reduce el nmero de animales (72 caballos y yeguas, p. 147) y aumenta el de los varones: 2500 espaoles y 150 alto-alemanes, neerlandeses y sajones (p. 156), pero no menciona a las mujeres. Tampoco las nombra Daz de Guzmn: traa 2200 hom-bres entre oficiales y soldados (p. 30). La misma omisin comete en su carta de 1556 el expedicionario Francisco de Villalta: solo cita 1800 hombres que traia en armada. La dis-paridad numrica no resulta fcil de explicar, ni siquiera considerando que todo el pasaje de una de las naves pereci al hundirse frente a la costa brasilea; y que Alonso de Cabrera, con doscientas personas a bordo de la Santiago, cambi de rumbo y regres a Espaa, antes de volver a dirigirse al Ro de la Plata, donde encallara en 1538. Tampoco resulta lgico el silencio sobre las mujeres, ya que diversos documentos certifican la presencia femenina en la armada de Mendoza.
Hay seis mujeres en el muy incompleto registro de pasajeros. Elvira Hernndez figura sola en el asiento 1969; y en el asiento de su marido (el 1627) aparece Catalina de Vadillo. Estn inscritas tambin dos Mari Snchez. Una integra la familia Arrieta (asiento 1341), junto a su marido y la hija de este, Ana de Arrieta, pero falta averiguar [] si [] embarcaron en las naos de don Pedro de Mendoza, como dice el ttulo del documento, o en la de Hernando Blas, rumbo a Santo Domingo, como se especifica en los asientos (Lpez, 1975, p. 100). La otra Mari Snchez viaj acompaada de su cnyuge, Juan Salme-rn, aunque l comparta el asiento 1407 con su hermano, y ella se registre sola tres das despus (asiento 1459).
De Mara Dvila, criada del adelantado y contagiada de sfilis, sabemos gracias a uno de los tres codicilos dictados por Pedro de Mendoza entre el 11 y el 13 de julio de 1537, poco antes de morir: Ytem encargo a mis al-baeas e testamentarios que a maria davila que va doliente en esta nao, le den en llegando a sevilla lo que les paresiere para que se pueda curar (Anales de la Biblioteca, 1912, p. 166).
La participacin de Mara Daz se deduce porque dict testamento en Asuncin en 1537 (Monte, 2006, p. 541). Isabel de Arias consta gracias al poder que le otorga su marido en Asuncin, en 1545 (Lafuente, 1943, p. 64). Juana Martn de Peralta nicamente aparece en el testamento de su esposo, fechado el 24 de noviembre de 1547, donde detalla la hija y los cuatro hijos que la pareja tuvo en Asuncin (ibd., p. 105). Mara Duarte figura en varios documentos como esposa de alguno de los Francisco Ramrez embarcados con Mendoza (ibd., p. 555). De Martina Espinoza queda su testamento, de 1547: dej bienes a su esposo, Hernand Snchez, que Monte (2006, p. 542) identifica con un carpintero granadino que viaj con Mendoza. Sobre Ana Fernn-dez, beneficiaria en un documento firmado por Cabeza de Vaca (1544), Monte (ibd., p. 543) plantea que podra ser familia de algu-no de los diez expedicionarios mendocinos apellidados Fernndez. Por su implicacin en varios litigios conocemos a Isabel de Quiroz, quien declar el 8 de enero de 1543 en un pleito emprendido por Sebastin Valdivieso contra la ya difunta Luisa de Torres. Tambin un juicio permite saber de otras dos expedi-cionarias: en 1543, Isabel Martnez testific en Asuncin para ratificar la declaracin de su amiga Ana de Rivera contra Luis Ramrez (ibd., p. 548).
Ni siquiera la preciosa carta de Isabel de Guevara (1556) despeja dudas sobre el nmero total de fminas: avemos venido iertas mugeres [] con mill quinientos hombres.
La travesa result muy dura, ya que pronto escase el agua. El expedicionario Alonso de Ochoa relata: cayeron vctimas de la sed nueve hombres, una mujer y nue-ve caballos (Fitte, 1980, p. 104). Segn los testimonios recogidos por Jos Torre Reve-llo, el pasaje hubo de aprovechar el agua de lluvia: cogian con paos con lo que corria por la jaria (1941, p. 220), vevian agua llovediza que cojian en savanas y en man-
1 Para agilizar la lectura, en el ca-so de los cronistas que ms va-mos a citar (Schmidl, Luis Miran-da y Daz de Guzmn), solo se ofrecer el nmero de verso o de pgina. Tampoco daremos refe-rencias de la carta de Francisco de Villalta (22 de junio de 1556; conservada en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Coleccin de Muoz, tomo 80, folios 331-341, 1536-56) ni de la de Isabel de Guevara (2 de julio de 1556; Carta de doa Isabel de Guevara, en Cartas de Indias, Madrid, Ministerio de Fomento, 1877, pp. 619-621). Remitimos a la bibliografa final para ms informacin.
George de La Tour, La lectora de la buena fortuna. The Metropoli-tan Museum. Detalle.
-
19
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
teles y en escudillas (ibd, p. 221). Ante la insuficiencia de esos medios, paliaron la sed con vino sin diluir, lo que provoc varias muertes: enfermedad hay por beber vino puro estando malos y que despus que falto el agua fallecieron syete u ocho personas (ibd, p. 220). Pero incluso el vino se acab: se vevio todo el vino que yva enla nao queno quedaron syno dos pipas y media o tres (ibd, p. 220). As, al llegar a Santo Domingo, haca tiempo que escaseaban los lquidos: anduvieron mas de dos meses syn agua e por que ya quando llegaron a Santo domingo no les quedava ya casy vino que beber (ibd, p. 221). La terrible situacin solo mejor en Brasil: syno fuera por que tomaron tres pipas de agua enla Costa del vrasyl de las quales yieron seys o syete de vino aguado que mucha gente falleiera (ibd, p. 220).
Para colmo, hubo graves conflictos entre la tripulacin. La sfilis del adelantado lo oblig a delegar en Juan de Osorio, a quien acab mandando matar el 3 de diciembre de 1535. Antes de iniciar su inconcluso regreso a Espaa, el 10 de abril de 1537, Pedro de Mendoza hizo sacar un traslado del proceso contra Osorio, donde consta la feroz senten-cia: sea muerto a pualadas o estocadas, o en otra cualquier manera que lo pudiera ser, las quales le sean dadas hasta que el alma le salga de las carnes; al qual declaro por traydor y amotinador, y le condeno en todos sus bie-nes (Groussac, 1916, p. 16). Daz de Guzmn narra as los hechos:
Juan de Osorio, [] al cual todos queran y estima-ban por su grande afabilidad y valor [] estando en dicho puerto [Ro de Janeiro], sucedi un da que andando el maestre de campo Juan de Osorio pasendose [], lleg a l Juan de Oyolas, alguacil mayor, y le dijo, (yendo en su compaa el capitn Salazar, y Diego de Salazar y Medrano): Usted sea preso, seor Juan de Osorio; [] todos se fueron hacia la tienda del gobernador []: hagan lo que han de hacer; y volviendo a donde vena el maestre de campo, de improviso le dieron de pualadas, que cay muerto, sin poder confesar: luego pusieron el cuerpo sobre un repostero a vista de todo el campo con un rtulo: por traidor y alevoso []. Spose que algunos envidiosos le malsinaron con don Pedro, diciendo, que el maestre de campo le amenazaba, [] de cuya muerte sobrevinieron, por castigo de Dios, grandes guerras, muchas desgracias y muertes (1835 [1612], pp. 30-32).
Algunas personas que presenciaron el ase-sinato testificaron en el largo juicio que inici, en agosto de 1537, el padre de Juan de Oso-rio, Juan Vzquez de Orejn, contra Juan de Ayolas, Juan de Salazar y los herederos del adelantado. El 5 de marzo de 1544, el Con-sejo de Indias revoc la sentencia de muerte de Osorio, le restituy su honra, orden la devolucin de sus bienes, y conden a los descendientes de Mendoza a pagar mil duca-dos y las costas del proceso. Entre los testigos de 1541 figuran dos mujeres: Catalina Prez (criada del adelantado) y Elvira Pineda (criada de Osorio). Ambas viajaron al Ro de Plata con la armada de Mendoza y se supone que volvieron con l, en 1537.
No acabaron los problemas una vez al-canzaron el Ro de la Plata. Acosados por los ataques de los nativos y, sobre todo, por una terrible hambruna, Schmidl explica: ya no quedaban ni ratas, ni ratones, ni culebras, ni sabandija alguna que nos remediase en nues-tra gran necesidad e inaudita miseria; llegamos hasta comernos los zapatos y cueros todos (p. 152). Villalta corrobora la penuria: hera tanta la necesidad i hambre que pasaban que hera espanto, pues unos tenian su Compa-ero muerto 3 i 4 das i tomaban la racion por poderse pasar la vida con ella. Los expedicio-narios coinciden en que el hambre los oblig a practicar la coprofagia y la antropofagia. Dice Miranda: el estircol y las heces, / que algu-nos no digeran, / muchos tristes los coman / que era espanto; / alleg la cosa a tanto, / que, como en Jerusaln, / la carne de hombre tam-bin / la comieron (vv. 77-84); aade Villalta: de berse tan Ambrientos les aconteci comer carne humana, i as se bido que asta 2 ombres que hicieron justicia se comieron de la cintura para abaxo; y explica Schmidl:
tres espaoles se robaron un rocn y se lo comieron sin ser sentidos; mas cuando se lleg a saber los mandaron prender e hicieron declarar con tormento; y luego que confesaron el delito los condenaron a muerte en horca []. Esa misma noche otros espa-oles se arrimaron a los tres colgados en las horcas y les cortaron los muslos y otros pedazos de carne [] para satisfacer el hambre (p. 152).
Estas circunstancias son recogidas tam-bin por Daz de Guzmn: los excrementos de los unos, coman los otros; [] los vivos se sustentaban de la carne de los que moran, y aun de los ahorcados por justicia (p. 36).
-
20
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
Carlos I, enterado de los hechos, dict una Real Cdula fechada en Valladolid el 20 de noviembre de l539, por la que los perdonaba y les enviaba, adems de armas, a seis francisca-nos. As lo narra el Cronista Mayor de Indias, Antonio de Herrera:
Embio a si mismo el Rey vn galeon con Ant Lopez de Aguiar cargado de armas, y municiones [], y seys religiosos de la orden de san Francisco para celebrar, y porq se entendi q la extrema hambre que aquellos Castellanos auian padecido, los auia forado comer carne humana, [] el Rey los perdon, i mand, q los recibiessen sin castigarlos (1615, p. 101).
Canibalismo certificado por tanto, aunque algunos hechos concretos los narre Daz de Guzmn con cautela: y tal vez hubo que un hermano sac las asaduras y entraas a otro que estaba muerto para sustentarse con ellas (p. 36). Sin embargo, tambin los cronistas presenciales lo dan por cierto: un espaol se comi al hermano que haba muerto en la ciudad de Bonas Ayers (Schmidl, p. 152); las cosas que all se vieron / no se han visto en escritura: / comer la propia asadura / de su hermano! (Miranda, vv. 85-90). Con ms detalle lo relata Centenera: estaban dos her-manos; / de hambre el uno muere, y el rabioso / que vivo est, le saca los livianos / y bofes y asadura, y muy gozoso / los cuece en una olla por sus manos / y cmelos; y cuerpo se comiera (1854 [1602], vv. 1274-1279).
Semejante hambruna diezm la expedicin mendocina: Schmidl apunta de 2500 hom-bres que haban sido, no quedaban con vida ms de 560 (p. 156), cifra final que concuerda con la de Isabel de Guevara: era tamaa el hambre, que, a cabo de tres meses, murieran los mill (de mil quinientos). Va todava ms lejos Miranda: de dos mil aun no quedamos / en doscientos (vv. 59-60). Murieron dos tercios, como dice Guevara; casi tres quintos, como escribe Schmidl; nueve de cada diez, como sostiene Miranda? Imposible determi-narlo. En cualquier caso, el panorama resulta devastador. Por eso, la labor de las mujeres, narrada por Isabel de Guevara y silenciada por sus compaeros, adquiere todava ms importancia:
Vinieron los hombres en tanta flaqueza, que todos los travajos cargavan de las pobres mugeres; ansi en lavarles las ropas, como en curarles, hazerles de comer [], alimpiarlos, hazer sentinela, rondar los
fuegos, armar las vallestas, [] cometer poner fuego en los versos, y levantar los soldados, [] dar arma por el campo bozes, sargenteando y poniendo en orden los soldados; porque, en este tiempo, como las mugeres nos sustentamos con poca comida, no aviamos caydo en tanta flaqueza como los hombres.
Segn Isabel, se encargaron de sus fun-ciones habituales, y de las que normalmente hacan los varones: sino fuera por ellas, todos fueran acabados, concluye. Para lograrlo, deba de haber ms mujeres de las que nos constan: Piossek (2003) da once nombres; Da Luz (2001) afirma que fueron una veintena; Monte (2006) estudia a veintids; y en la lista de diez que ofrece Rossi (1997, p. 24), hay una que las dems no contemplan. Si Guevara no miente, probablemente fueron muchas ms, pero quiz nunca lleguemos a saberlo.
Aunque se puede argumentar que una carta destinada a pedir el favor real, como la escrita por Isabel de Guevara, suele exagerar los datos, ya hemos visto que, cuando da cifras, Guevara es, con diferencia, la ms co-medida de quienes presenciaron los hechos. Adems, la autora avala su verdad planteando que pueden corroborarla los propios expe-dicionarios: los diera hellos por testigos. Haban pasado veinte aos desde la llegada a Buenos Aires hasta la escritura de la misiva: cualquiera poda an verificar los testimonios. Recuperemos un fragmento algo ms largo de esa frase: si no fuera por la honrra de los hombres, muchas mas cosas escriviera con verdad y los diera hellos por testigos. Esta relaion bien creo que la escrivirn V. A. mas largamente, y por eso sesar. Probablemente, lo que calla es el canibalismo. Puesto que, para entonces, haca aos que haban recibido el perdn real, interpretamos como un gesto de elegancia la omisin de unos hechos desagra-dables y cuestionables, de los que ya supona sabedora a su destinataria.
Al igual que sus compaeros de viaje, las crnicas posteriores omitieron la presencia de Isabel de Guevara, y apenas se ocuparon de las otras fminas. Daz de Guzmn ni-camente narra la historia de La Maldonada (p. 39), quien, desesperada por el hambre, sale del recinto fortificado, y se refugia en una cueva, donde ayuda a parir a una leona. Posteriormente se convierte en cautiva de los indgenas. Cuando los espaoles la encuen-tran, Francisco Ruiz o el capitn Alvarado,
-
21
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
segn las versiones, ordena que la aten a un rbol desnuda, para que sea devorada por las fieras y eso sirva de escarmiento. Sin embargo, cuando acuden a buscar sus restos la hallan viva, porque la leona la ha protegido.
En la historia confluyen elementos de resonancias legendarias (la ayuda mutua de la protagonista y la leona), otros verosmiles (la huida de la hambruna), y un castigo que solo se explica por los usos de la poca: en su edi-cin de la obra, Ganda sostiene que el relato de La Maldona puede ser verdico, pues Fran-cisco Ruiz Galn tena la costumbre de casti-gar a los conquistadores atndolos a un rbol para que los comieran las fieras. Antonio de la Trinidad, por ejemplo, lo acus de este delito (1986, p. 128). Adems, entenderemos mejor la sancin si consideramos que estamos ante una cautiva:
Si el cuerpo una mujer preparado para ser un do-minio del hombre civilizado es erosionado por el cuerpo brbaro de su captor, entonces la impureza, el envilecimiento, la convertirn en abyeccin []. El acto sexual deja de ser ley natural [] para con-vertirse en lo siniestro []. El rescate no ofrece ni siquiera reparacin simblica para la mujer [] no redime ni salva a la cautiva [] del pecado finalmente original de tener un cuerpo de mujer. La redencin slo adviene con el martirio y la muerte (Iglesia, 2006, 585-586).
Tampoco Centenera dedica mucha aten-cin a las mujeres de la armada mendocina. Solo se detiene en una tal Ana:
Una mujer haba, llamada Ana, / entre otras damas bellas y hermosas; / tom paga del cuerpo una maana, / forzada de la hambre, y echa iguala []. / Era el galn pretenso un marinero, / el precio una cabeza de pescado; / acude a la posada muy ligero, / y viendo que la dama le ha burlado, / al capitn Ruiz, buen justiciero, / de la dama se haba querellado, / el cual juzga que cumpla el prometido, / o vuelva lo que tiene recibido (1854 [1602], vv. 1308-1320).
Quin era Ana? De las varias hiptesis, la ms generalizada apunta a Ana de Arrie-ta, que habra viajado con su padre Diego. Centenera no lo aclara, pero s establece que sexo a cambio de una cabeza de pescado es un precio que le parece justo al capitn Ruiz, el mismo que mencionaba de Ganda para avalar la historia de La Maldonada.
Tanto Centenera como Daz de Guzmn aluden indirectamente a otra mujer de la armada mendocina. Aunque ni Mara de An-gulo ni su padre, Juan Manrique, figuran en registro de pasajeros, sabemos por los cronis-tas que l muri a manos de los indgenas, en 1536. Mara de Angulo debi de establecerse pronto en Asuncin, pues su primer hijo na-ci all a finales de 1538 (Lafuente, 1937, pp. 414-415). Despus, tuvo dos hijas y otro hijo con el capitn Francisco de Mendoza, que fue decapitado por orden de Diego de Abreu. Poco antes de la ejecucin, la pareja contra-jo matrimonio. Daz de Guzmn cambia el nombre de la dama al relatarlo: una noble se-ora llamada Doa Francisca de Angulo, con quien cas en el artculo de la muerte (p. 77). Centenera alude al asesinato de esta mujer durante la emboscada que los chiriguanos le tienden a Salazar (1573), y no evita emitir un juicio sobre ella, probablemente influido por unas preferencias polticas que no coincidan con las del esposo de la fallecida: doa Mara de Angulo, causadora / de motines, revueltas y pasiones, / amiga de mandar, y tan seora / que con todos tramaba disensiones (vv. 9111-9114).
Sigamos con la expedicin mendocina. El hambre volvi a golpearla cuando emprendi un duro viaje ro arriba: segn Villalta, mu-rieron casi 100 hombres de pura hambre. De nuevo Guevara evita las cifras, y se centra en la labor de las mujeres:
las fatigadas mugeres los curavan [] les guisauan la comida, trayendo la lea cuestas de fuera del navio,
Levino Hulsio. Grabado para el libro de Schmidl, Viaje al Ro de la Plata, 1567.
-
22
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
y animandolos [] metiendolos cuestas en los ver-gantines [] todos los serviios del navio los toma-van hellas [] serviendo de marear la vela y gouernar el navio y sondar de proa y tomar el remo al soldado que no podia bogar y esgotar el navio, y poniendo por delante a los soldados que no desanimasen.
Cuando se habla de la fundacin de Asun-cin, Villalta da todo el mrito a la labor militar de los espaoles (con estos trabajos andubimos quitando la comida i quitndola por fuerza peleando con los naturales de la Tierra); segn Schmidl, son los indgenas los que construyen el fuerte (se vieron obli-gados los carios a levantarnos una gran casa de piedra, tierra y madera, para que si con el andar del tiempo llegase a acontecer que se levantasen contra los cristianos, [] pudiesen defenderse, p. 156); en el relato de Isabel de Guevara, las artfices son de nuevo las muje-res, que han de suplir la falta de salud y nimo de los varones: fu nesesario que las mugeres boluiesen de nuevo sus trabajos, hazien-do rosas con sus propias manos, rosando y carpiendo y senbrando y recogendo el basti-mento sin ayuda de nadie, hasta tanto que los soldados guareieron de sus flaquezas.
Quienes escriben cartas se quejan del reparto de bienes: Villalta sostiene que no se premi a los conquistadores, sino a quienes llegaron ms tarde (la Reparti entre muchas personas que no se hallaron la ganar, quitn-dola aquellos que la conquistaron i derrama-ron su sangre por ganalla). Segn Guevara, se beneficiaron solo los hombres, ansi de los antiguos como de los modernos, sin que de mi y de mis trabajos se tuviese nenguna memoria, y me dexaron de fuera, sin me dar yndio ni nengun genero de serviio. Tras las quejas, llegan las peticiones: Villalta solicita una alcalda de minas para un conquistador (V. S. me hiciese merced de la Alcalda de mi-nas para Antonio Martin es caso ques uno de los Conquistadores biejos i pasado en esta Tierra muchos trabajos), Guevara pide tie-rras para s misma y un cargo para su marido: estoy casada con [] Pedro dEsquiuel, [] suplico mande me sea dado mi repartimiento perptuo, y en gratificaion de mis serviios mande que sea proveydo mi marido de algun cargo, [] pues l, de su parte, por sus ser-viios lo merese.
Monte (2006, p. 550) da por seguro que la misiva de Isabel de Guevara lleg a Espa-a gracias al esposo de Mari Snchez, Juan
Salmern de Heredia, que regres en 1557, llevando las probanzas de mritos de los conquistadores que no haban logrado en-comiendas. El documento fue errneamente clasificado como carta de doa Isabel de Guevara [] pidiendo repartimiento para su marido. Quiz quien lo ley no diera crdito a que una mujer pidiera tierras para ella.
Tampoco lo crey el historiador Paul Groussac, quien no dud en calificar la mi-siva como un revoltillo de lugares comunes y exageraciones, redactada, al parecer, por algn tinterillo de la Asuncin (1916, p. 73). Groussac duda de su autora porque, segn l, la escritura era un hecho desusado en las mujeres de ese tiempo. Deba de ignorar el libro de caballeras de Beatriz Bernal, Don Cristalin de Espaa (1545); y las obras de religiosas de la misma poca, como Teresa de Jess, Ana de Jess y Mara de San Jos. Seguramente desconoca la sabidura de la escritora humanista preceptora de la reina Isa-bel, Beatriz Galindo (La Latina); y de sus con-temporneas: la matemtica Elvira de Alba; la poeta y filsofa Luisa de Medrano, docente en la Universidad de Salamanca; Francisca de Nebrija, que colabor con su padre en la redaccin de la primera Gramtica castellana (1492), y lo sustituy en la Ctedra de Gra-mtica de Alcal; Isabel de Vergara, traducto-ra de Erasmo; Luisa Sigea, que escribi obras en varias lenguas y, en 1546, dirigi una carta al papa Pablo III, en latn, griego, rabe, cal-deo y hebreo. Tampoco pareca saber el his-toriador que el fenmeno no era exclusivo de Espaa: Mara de Portugal, bisnieta de Isabel la Catlica, se rode de una corte de sabias y eruditas; la poeta Vittoria Colonna tuvo gran influencia en el Renacimiento italiano; Gaspa-ra Stampa fue llamada la nueva Safo; Lucrezia Marenelli public Della Nobilt et eccellenza delle donne (1591); Veronica Gambaro, cara ad Apollo e alle muse, combin la poltica con la literatura No seguimos con la lista, que podra resultar interminable.
Adems, aunque impregnado de belleza literaria, el texto de Isabel de Guevara solo pretenda ser una carta. Amy Schiess eviden-ci que la forma epistolar ha sido particu-larmente accesible a las mujeres, en contraste con las otras formas del discurso escrito (2006, p. 12); y Mara Graciela Berg constat: durante los primeros siglos de Colonia, las mujeres de Buenos Aires le escribieron al rey por diversos motivos. Era no solamente lcito
Georges de La Tour, Magdalena de la lamparilla. Detalle.
-
23
Mujeres en la expedicin de Pedro de Mendoza: cartas, crnicas
y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios
MAR LANGA PIZARRO
Amrica sin nombre, no 15 (2010) 15-29
sino muy aceptable el acto epistolar para dar noticias, quejas y comentarios al Rey y al Consejo de Indias (2006, p. 98). Es decir, exactamente lo mismo que hace Isabel de Guevara. Pero no es eso todo: imaginemos por un instante que nuestra autora fuera anal-fabeta, como lo quiere Groussac. Analfabeta era tambin Catalina de Siena (siglo XIV), y ello no impidi que dictara cartas dirigidas a sabios, a obispos, a las principales autoridades de las repblicas italianas y al papa Gregorio XI. Tanta fama adquiri con sus misivas, que la enviaron a Avin como embajadora de la repblica florentina.
Aunque le pese a Groussac, la epstola de Isabel es obra de una mujer inteligente. Lo demuestra en cmo propicia la complicidad de su destinataria, mediante un discurso en el cual aparece un nosotras (las fatigadas, las luchadoras) frente a un ellos (los desmaya-dos, los que muestran flaqueza). De hecho, salvo en el ltimo prrafo, evita el yo, y siempre habla de las mugeres, o incluso de ellas. Estamos ante una remitente cul-ta, capaz de combinar un tono distendido y cmplice con los formalismos de las Cartas de Indias.
Cuando Alicia E. Poderti estudi la co-rrespondencia escrita por mujeres desde el Tucumn colonial, observ tres formas de le-gitimar su discurso: la evocacin de nombres masculinos [] la invocacin de religiosos [] y estrategias argumentativas (2000, p. 176). Veamos cmo usa estos mecanismos Isabel de Guevara: ya hemos destacado que pone a los hombres de la expedicin por tes-tigos; adems, en el prrafo final, alude a su marido, Pedro de Esquivel, tambin servidor de la Corona. No hay invocacin de religio-sos, pero s una comparacin de resonancias bblicas (Ezequiel 26, 4:1-5:17): Isabel afirma esta hambre fu tamaa, que ni de la Xerusa-len se le puede ygualar. Por otra parte, toda la estructura del texto sigue el modelo de las ars epistolandi con sus partes organizadas en saludo, exordio, narracin, peticin y con-clusin, como destaca Marrero-Fente (1999, p. 100). Se trata, seala este autor, de una apelacin a una autoridad ausente (tambin femenina), a travs de un acto de legitimacin que se deriva de su conocimiento de los he-chos (ibd., p. 103).
Inters documental, belleza literaria, fi-nura argumentativa y manejo del arte de la persuasin son elementos que Groussac no
debi de percibir: por eso se burl de que quien escribi la carta anduviera tan atrasado en noticias, que diriga la epstola a la muy alta y muy poderosa princesa doa Juana en julio de 1556: es decir, ms de un ao despus de celebrarse sus exequias (1916, p. 73). La respuesta cae por su peso: Isabel escribe A la muy alta y muy poderosa seora la Prin-cesa doa Joana, Gouernadora de los reynos dEspaa, etc. en su Consejo de Yndias, como consta en el sobre de la misiva. Si esa doa Juana fuera Juana La Loca, llevara, en efecto, un ao muerta. Sin embargo, nadie que solicita un favor rebaja a una reina llamndola princesa. Esto debera de haber hecho sos-pechar al historiador que no se refera a Juana I de Castilla, sino a Juana de Habsburgo, archiduquesa de Austria e infanta de Espaa, que s recibi el tratamiento de Princesa, y que actu como Regente en ausencia de su hermano, entre 1554 y 1559. Es decir, que Isabel de Guevara, al contrario que el insigne historiador, s saba muy bien a quin se diri-ga: a una princesa regente con fama de sagaz, enrgica y justa.
Contina Groussac con sus argumen-tos descalificadores: no se embarcaron con Mendoza tantas mujeres que pudiesen des-empear el absurdo papel varonil que all se describe (1916, p. 74). Nos sorprende que el historiador tenga tal dato, ya que ni sobre la tripulacin masculina hay acuerdo, pero Groussac sigue: ni quiz viniera ento